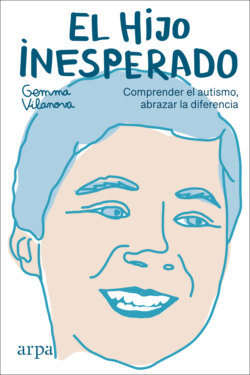Читать книгу El hijo inesperado - Gemma Vilanova - Страница 10
CUANDO TE DAS CUENTA DE LO QUE PASA
ОглавлениеTengo muy presente el día en que supe lo que le pasaba a Josep. No fue ningún especialista quien me lo hizo ver. Yo estaba en el trabajo y hacía días que me rondaba por la cabeza. Acabábamos de regresar de las vacaciones de verano y los niños todavía no habían empezado el colegio. En casa siempre había alboroto y además me daba vergüenza que Ferran me descubriera haciendo algo que cualquier médico te diría que no hicieras nunca: buscar información en la red para emitir un diagnóstico.
Esa misma mañana, en un momento no sé si de debilidad o de coraje, tecleé cuatro conceptos clave en el buscador de internet más conocido del mundo: niño, dos años, no habla y… finamente, con el corazón en un puño y los dedos temblorosos, la palabra autismo.
En tan solo décimas de segundo, la pantalla del ordenador me devolvió centenares, miles de entradas donde aparecían juntos los cuatro conceptos. Escogí el artículo que había salido como primer resultado y empecé a leer.
Inmediatamente se me hizo un nudo en el estómago. Mi mundo se ensombreció de repente. Los ojos se me llenaban de lágrimas a medida que avanzaba en la lectura del texto. El despacho luminoso donde me encontraba se había transformado en una habitación oscura y cerrada, únicamente iluminada por la pantalla del ordenador. Las voces de mis compañeros retumbaban a lo lejos, como si estuvieran fuera de la pesadilla que me atrapaba. Yo me sentía cada vez más pequeña y vulnerable. Sola ante un monstruo terriblemente cruel, poderoso y despiadado. Me hubiera gustado apartar los ojos de la pantalla y que todo volviera a ser como antes, pero ya no era posible. Nunca más lo sería. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir su dolor. Leía, pero no procesaba nada con claridad. Empecé a saltarme párrafos enteros buscando alguna afirmación que desmintiera lo que hacía tiempo que intuía pero que no estaba preparada para asumir. Algo donde agarrarme. Algo que me salvase de precipitarme al abismo. Pero no lo encontré.
Llorando, salí de la oficina con el teléfono móvil en la mano y allí mismo, en el rellano de los ascensores, llamé a Ferran desesperada. Me contestó enseguida.
—Hola cariño, ¿pasa algo? —me dijo más sorprendido que preocupado.
Sollozando, con la voz entrecortada, respondí.
—Ferran, ya sé qué le pasa a Josep. Es autista1. Estoy segura. No habla, no señala las cosas que quiere, es demasiado independiente, alinea los coches de juguete… Está todo descrito en internet… —No podía continuar hablando. Solamente podía llorar.
Ferran intentó tranquilizarme. Él, por su cuenta, también había empezado a moverse para conseguir una visita con una neuropediatra de la clínica donde trabaja. No me había comentado nada para que no me preocupase antes de tiempo.
Estábamos los dos en el mismo punto. Venciendo el miedo a escarbar un poco en el mundo de nuestro hijo, temerosos de descubrir cosas que seguramente no nos gustarían.
Los días que transcurrieron hasta la visita con la neuropediatra se me hicieron eternos. Estaba muy convencida de mi diagnóstico, pero íntimamente tenía la esperanza de que alguien especializado me dijera que me había precipitado, que había sacado conclusiones antes de tiempo y que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Al mismo tiempo, notaba que esa esperanza era un engaño, pero la mente humana es así. Somos capaces de convencernos de lo que no creemos con el fin de evitar el sufrimiento.
El día de la visita yo volvía de Madrid en avión. Me había levantado muy pronto para ir hasta allí. Era un viaje de trabajo imposible de cancelar. Teníamos la reunión anual del patronato de la fundación donde trabajaba. Sobra decir que yo no estaba nada centrada esa mañana. Pensaba en Josep y en nuestra familia; en el futuro que nos esperaba. A pesar de todo, creo que conseguí disimular bastante bien mi angustia y diría que nadie notó nada raro. Una vez se aprobaron todos los puntos del orden del día pude escaparme rápido hacia Barajas, con el objetivo de llegar puntual a la que para mí era la única cita importante de la jornada. Recuerdo que pagué un suplemento de mi bolsillo para poder sentarme en los asientos delanteros del avión. Por eso, cuando en el aeropuerto de Barcelona descubrí que no nos asignaban finger y que teníamos que amontonarnos en jardineras para llegar a la terminal, me enfadé muchísimo. Los euros desembolsados habían resultado inútiles para ganar tiempo y llegaría muy justa a la cita. Me lo tomé como una señal; negativa, por supuesto.
Ferran y Josep me esperaban en la entrada de la clínica. Bajé del taxi y nos dirigimos con paso rápido hacia el despacho de la neuropediatra, cogidos los tres de la mano. Josep estaba inquieto. No veía nada claro qué íbamos a hacer allí, con esa señora vestida con bata blanca, señal inequívoca de que estaban a punto de suceder cosas que no serían de su agrado. Nos sentamos mientras él se acercaba a una mesa donde había coches de juguete y un pequeño tren de madera con la pintura envejecida por el paso del tiempo y las horas de juego acumuladas.
Explicamos las curiosidades de Josep a la especialista. Ella nos escuchaba seria, asintiendo con la cabeza, observándole desde lejos, sin interferir en la peculiar forma de jugar de nuestro hijo, que se había acercado el tren a la cara, escudriñando las ruedas con el ojo derecho entrecerrado, sin ninguna intención de colocarlo sobre las vías que había encima de la mesa.
Salimos de la consulta con dos ideas claras. Las que quiso trasladarnos la doctora en aquella primera visita: Josep tenía rasgos obsesivos y retraso en el lenguaje. Según nos explicó la especialista, era muy pronto para poder diagnosticar nada más. También salimos de allí con una lista interminable de exploraciones médicas a realizar, con el objetivo de descartar posibles patologías orgánicas que justificasen su comportamiento. Teníamos que comprobar que no fuera sordo, epiléptico, que no tuviera malformaciones cerebrales… Por suerte (o por desgracia) Josep no tenía ningún problema orgánico. Era un niño sano, físicamente hablando, al menos hasta donde la medicina de siglo XXI podía determinar.
Esa noche, antes de irme a dormir, entré en su habitación. Descansaba plácidamente boca arriba, con los bracitos por encima de su cabeza, sus diminutas manos abiertas y los deditos ligeramente curvados. Su «muñeco preferido», un elefante con una trompa un poco torcida, yacía impasible a los pies de la cuna. El destino lo había emparejado con un niño que no lo había acariciado ni una sola vez, que nunca se lo había llevado consigo a ninguna parte y que no lo lloraría cuando desapareciera. A pesar de vivir ignorado, él siempre estaba allí, acompañando a Josep en la oscuridad. Me acerqué más a mi pequeño. Quería notar cómo respiraba, acompañarlo también yo aquella noche. Flojito, susurrándole al oído, le dije:
—Te quiero. Siempre te querré. No sufras. Todo irá bien.
Esto último en el fondo no se lo decía a él. Me lo decía a mí misma. Lo necesitaba.
No teníamos todavía un diagnóstico definitivo, pero estaba claro que nuestro hijo se desviaba de los parámetros considerados normales y teníamos que ayudarlo, estimularlo en todo lo posible, nos insistían los expertos, con el objetivo de que desarrollara al máximo su comunicación, mejorase su interacción social y ampliara sus intereses.
Estábamos dispuestos a hacer todo lo necesario el tiempo necesario. «Incluso, caminar haciendo el pino mientras canto una canción y pelo una manzana», le solté una vez a la psicóloga que nos atendía en el CDIAP (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz de la Generalitat de Cataluña) que nos asignaron. Reconozco que no fue una sugerencia demasiado ortodoxa, pero fue un comentario en un momento de desesperación, después de que, en el periplo por buscar los recursos y la atención más adecuados a las necesidades de Josep, descubriésemos un mundo de ideologías enfrentadas sobre cómo abordar psicológicamente el trastorno del espectro autista. Una guerra entre profesionales en la que los padres teníamos que tomar partido y decidir de qué lado estábamos. Y sin equivocarnos, porque el mantra de la importancia de la estimulación precoz nos lo habían inyectado en vena.
Con el paso del tiempo, te das cuenta de que aquello que estimula y le hace bien a tu hijo no es lo mismo que lo que le va bien a otro niño. Debes ser muy crítico con las terapias que pruebas y confiar en tu intuición como madre o padre. Observar si tu hijo avanza y, sobre todo, si es feliz.
Cada vez estoy más convencida de que el trastorno del espectro autista (TEA) es un cajón de sastre donde caben personas con síntomas similares, pero que pueden tener orígenes muy diversos. Me gusta el símil que hace Ferran cuando explica que en el siglo XIX se decía que una persona era ciega porque tenía un síntoma muy claro: no veía. Pero los motivos por los cuales alguien puede no ver son muy diversos, y la forma de tratarlos para intentar solucionar el problema, también. Tal vez ese individuo tenía una catarata, o quizás su ceguera se debía a una degeneración macular. A lo mejor había tenido un accidente traumático que le había segado el nervio óptico… Cada uno de estos motivos de ceguera exigen un tratamiento diferente y el pronóstico tampoco es igual. Tengo la sensación de que con el TEA pasa un poco lo mismo. Quién sabe si dentro de unos años, siglos tal vez, seremos capaces de distinguir los diferentes motivos por los cuales hay gente con síntomas parecidos a los de Josep. Será entonces cuando podremos buscar una solución adecuada en cada caso. Mientras tanto, solamente podemos intentarlo y volverlo a intentar.