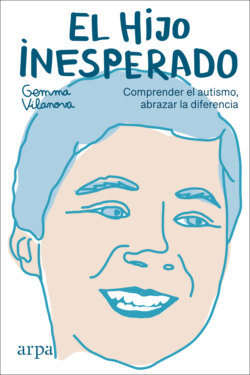Читать книгу El hijo inesperado - Gemma Vilanova - Страница 12
CAPÍTULO 2 PEZ PECECITO
ОглавлениеJosep pasó los primeros años de su vida escolar en un lugar extraordinario. El mismo colegio donde había ido yo hasta que cumplí seis años. Una escuela pequeña con un jardín precioso, repleto de animales, arena, piedrecitas y juguetes reciclados, donde maestros y familias trabajábamos juntos para acompañar a nuestros hijos en la aventura de descubrir el mundo, a través de la observación, la experimentación y el juego, respetando los ritmos e intereses de cada niño. Un sitio donde Josep se sentía muy a gusto y nosotros también.
Me encantaba irlo a buscar las tardes que podía. Regresábamos a casa cogidos de la mano. Era un trayecto corto, de no más de diez o quince minutos, dependiendo de las ganas o de la pereza que nos diera caminar. Yo le preguntaba cómo le había ido el día, mencionando algo que me hubieran explicado las profesoras antes de salir. Él no contestaba nunca, pero a menudo sonreía sin mirarme. Le gustaba recorrer con la mano la pared de piedra que separaba la estrechísima acera por donde caminábamos del inmenso colegio que había al otro lado. Con los dedos, buscaba los pequeños agujeros que alguien había cubierto con trozos de ladrillo rojo. Los tocaba como si los contara, como si los memorizara para comprobar si al día siguiente continuaban allí. A lo largo de esa parte del trayecto no nos dábamos la mano, porque la que teóricamente le quedaba libre, estaba ocupada por el pequeño pez de plástico que desde hacía meses lo acompañaba a todas partes. Un pez azul y verde pensado para jugar en la bañera, pero que Josep había convertido en su amigo inseparable. Un reconocimiento que no tuvo nunca el elefante de peluche que compartía la cuna con él.
De camino a casa pasábamos siempre al lado de unos parterres de césped reseco. A Josep le gustaba meterse dentro, saltando por encima de la cadena que teóricamente impedía la entrada. Yo le decía que tuviera cuidado de no pisar ninguna caca de perro. Se suponía que tampoco ellos podían acceder al parterre, pero las pruebas visibles en forma de heces demostraban claramente que sí lo hacían. Cuando Josep encontraba una, disfrutaba simulando que la iba a pisar. Entonces me miraba de reojo, muerto de risa, esperando que yo le dijera: «¡Noooooo!», exagerando mucho la dramatización. Si la escena se desarrollaba exactamente de ese modo, la satisfacción que desprendía él era inmensa y yo era feliz porque compartíamos una broma, un juego que él había inventado. Me gustaba, aunque fuera algo escatológico.
El final de los parterres coincidía con el paso sobre un puente de piedra que sorteaba un barranco húmedo y oscuro, como de otra época, como de otro lugar muy alejado de la ciudad de Barcelona. Una barandilla de hierro evitaba que pudiésemos caer. Josep hacía volar el pez que llevaba en la mano por encima de la barandilla; lo movía como si lo hiciese nadar por un océano imaginario; agarrándolo fuerte, consciente de que, si se le escabullía de las manos en ese preciso instante, su objeto preferido desaparecería para siempre entre las malas hierbas del fondo del barranco.
Todavía no sé cómo pasó, pero aquel día el pececito se precipitó al vacío justo en el momento en que atravesábamos el puente. Josep emitió un grito sordo, surgido de lo más profundo de su alma, que acompañó de un:
—¡Oh, no!
Su cara hablaba por sí sola. Respiraba rápido, desacompasadamente, dominado por un pequeño ataque de pánico. Me miraba desolado, esforzándose en señalar hacia abajo y al mismo tiempo encontrar la palabra adecuada para explicarme lo que acababa de suceder.
—¡Pez, pez!—repetía.
Se puso a llorar. Yo tiraba de él con fuerza para impedir que se asomara al barranco a recuperar su tesoro. Por fortuna, todavía podía contenerlo físicamente. Algún día él sería mucho más fuerte que yo, pero ese momento todavía no había llegado. El barranco era inaccesible desde la calle. Una escalinata de piedra, rota y cubierta de musgo, descendía a las profundidades donde había caído el pececito. Pero solamente se podía acceder a él desde el interior de una finca que parecía deshabitada, dominada por un enorme cedro centenario que dejaba entrever, detrás de él, un palacete amarillento de estilo neoclásico.
La situación era crítica. Josep estaba cada vez más nervioso y yo no estaba segura de poder reconducir la situación. Era absolutamente necesario conseguir llegar a casa, y después ya se me ocurriría algo. Cuando Josep tiene una crisis no es posible razonar con él ni explicarle nada. Se cierra en banda y sostiene una lucha feroz en su interior, intentando vencer a su otro yo, el que es inflexible, intransigente, obsesivo y maniático. No es posible ayudarlo porque no puedes acceder al mundo donde habita ese ser. Solo puedes aspirar a que Josep encuentre la manera de derrotarlo para calmarse. Sin tocarlo, sin invadirlo, pero estando a su lado; haciéndole notar tu presencia; esperando pacientemente el momento en que te permita acercarte y puedas consolarlo.
En aquella época no podía anticipar cuándo acabaría la crisis. El control que Josep tenía sobre su otro yo era prácticamente nulo. Ahora que Josep ha crecido, sabes que está consiguiendo dominarlo cuando se dice a sí mismo: «Ya está, ya está…», y empieza a buscar tu calor. Ese día todavía estaba muy lejos de poder vencer a la bestia.
Una señora mayor, vecina del barrio, se detuvo al vernos desesperados.
—¿Qué os pasa? ¿Puedo ayudaros?
Le expliqué que se nos había caído un juguete y que mi hijo estaba muy triste (hecho más que evidente). La señora me dijo que mirara si había alguien en la mansión. Me explicó que los propietarios eran unos marqueses y que, al contrario de lo que yo creía, todavía vivían allí.
Le agradecí la información. Existía pues la posibilidad de recuperar el pez y de que el drama que estábamos viviendo quedase reducido a la categoría de anécdota. No podía imaginarme nuestra vida sin el pececito de Josep. No lo soltaba por nada del mundo, y si alguna vez se desprendía de él, se ponía nerviosísimo hasta que lo volvía a tener entre sus manos. Yo odiaba esa dependencia de un objeto en concreto, pero los educadores y profesionales que nos aconsejaban lo veían como algo muy positivo, que lo conectaba con el mundo real y que le permitía establecer un vínculo con él.
Para nosotros era un palo, siempre pendientes de no olvidárnoslo en ninguna parte.
Con más fuerza que maña, saltándome la norma de tener paciencia hasta que Josep consiguiese calmarse, conseguí arrancarlo de los barrotes de hierro donde se agarraba y lo llevé a casa lo más rápido que pude. Allí, lo dejé con la canguro y me fui hacia la entrada de la mansión.
—Ding, dong…
—… …
—Ding, dong…
—… …
Cuando ya iba a marcharme oí unos pasos rápidos que se acercaban a la puerta. Al otro lado, una vocecita extranjera me preguntó qué quería.
—Necesitaría poder acceder al barranco de aquí al lado para recuperar un juguete que se le ha caído a mi hijo. Es muy importante —le supliqué.
Se hizo el silencio durante unos segundos. Entonces oí movimiento de cerrojos y por fin la puerta se entreabrió todo lo que permitía la cadenita oxidada que impedía el paso a cualquier persona ajena a la finca. Una chica oriental, vestida de blanco y con cofia, me dijo que los señores no estaban y que tenían por norma no permitir acceder a nadie al barranco, porque a la gente se le caían cosas constantemente y querían evitar idas y venidas de desconocidos a su casa.
Detrás de la chica se vislumbraba un jardín de piedrecitas y unos niños pequeños jugando y riendo. Le expliqué que la «cosa» que se nos había caído a nosotros no era una «cosa» cualquiera. Era el tesoro más preciado de mi hijo: un niño muy especial que padecía un trastorno del espectro autista. Recuerdo cómo le dije que no iba a entretenerme nada en la búsqueda, que sería rapidísima y que apenas notarían mi presencia. Ella dudó un instante, pero finalmente acabó de abrir la puerta y me dejó pasar.
Ya estaba dentro. Cada vez más cerca de recuperar el pececito. Los niños pequeños continuaban jugando. Vestían de blanco, pantalones cortos, camisas de lino y deportivas de loneta. Parecían de otra época, como la chica, como el jardín, como la casa, como la escalinata rota cubierta de musgo; como el puente.
—Venga por aquí —me dijo la chica oriental conduciéndome a través del jardín hasta la escalinata que daba acceso al barranco. Abrió una pequeña puerta de hierro con una llave gruesa que llevaba en uno de los bolsillos de su delantal. Se la notaba tensa.
—Yo espero aquí —me dijo—, vaya rápido por favor.
Empecé a descender con cuidado. Por suerte llevaba deportivas. Es el calzado oficial siempre que salgo a la calle con Josep. Una nunca sabe si de repente tendrá que hacer un sprint, persiguiéndole porque ha arrancado a correr detrás de algo que ha llamado su atención, o si será necesario trepar a algún sitio para ayudarle a bajar de un muro o de algún árbol con buenas vistas. De hecho, intento mantenerme en forma no solo por salud o por estética, sino porqué de este modo es más fácil compartir mi vida con él.
Muy pronto llegué a lo más profundo del barranco. La vegetación me alcanzaba los muslos y me hacía cosquillas. Prefería pensar que eran las hojas que rozaban mi piel y no alguno de los pequeños animales que seguro que habitaban en aquel microclima en medio de la ciudad. Por fortuna, la zona donde había caído el pececito no era especialmente frondosa. Desde arriba no se distinguía donde había caído, pero allí abajo la visibilidad del sotobosque era mucho mejor.
Pensé que habíamos tenido muy mala suerte. Josep no dejaba caer nunca las cosas que llevaba en la mano. ¿Cómo podía haber pasado? ¿Por qué había soltado el maldito pez? Ni siquiera sabía de dónde había salido, cosa que haría muy difícil, en caso de no recuperarlo, conseguir otro igual.
Cuando ya llevaba un buen rato con la mirada clavada en el suelo y empezaba a pensar de qué forma conseguiría explicar a Josep que me había sido imposible rescatar a su inseparable amigo, distinguí una aleta de color azul que sobresalía de entre la maleza. Era el pececito que, impasible, esperaba a que lo encontrasen. Lo cogí. Estaba húmedo. Lo miré y, por un instante, pareció que me sonreía. «Te estás volviendo loca», pensé. Lo besé en la boca y subí los peldaños de la escalinata de dos en dos hasta donde la chica me esperaba.
—Has encontrado, ¿no? —me dijo al ver mi cara de felicidad.
—Sí, lo tengo —le respondí levantándolo muy arriba—. Muchísimas gracias por dejarme pasar.
La chica cerró la pequeña puerta de hierro con la llave gruesa. Ella, en cambio, estaba muy delgada. El delantal que llevaba atado a la cintura se movía de derecha a izquierda con cada uno de sus pasos. Se la veía frágil y muy, muy joven.
Deshacíamos en silencio el camino que nos había llevado hasta el barranco cuando de repente se paró. Se giró y con la voz entrecortada me dijo que quería explicarme algo. Hacía rato que debía estar valorando si contármelo o no. Al fin y al cabo, yo era una desconocida que no debía estar allí. Si los señores lo supiesen, seguro que le echarían una buena bronca. Le habían dejado muy claro, desde el primer día, que no querían a gente entrando y saliendo de la finca con la excusa de recuperar nada, por muy insistentes y perseverantes que fueran sus interlocutores. Pero a pesar de esa norma tan clara, conmigo había hecho una excepción. Algo que solamente ella sabía la había empujado a dejarme pasar, jugándose el empleo. Necesitaba compartir su secreto, pero no se había atrevido a contármelo de buenas a primeras. Me debió notar demasiado desesperada y poco centrada para escuchar nada que no estuviera relacionado con el juguete de mi hijo. Pero finalmente sacó fuerzas de flaqueza y me lo contó.
Temblando, con los ojos empañados por las lágrimas, me dijo:
—Yo también tengo hermano con autismo.
Daba la impresión de haberse quitado un gran peso de encima, de haberse librado de una carga que no podía llevar sola, hasta me pareció que al decirlo su cuerpo languidecía un poco más.
Me contó que su hermano vivía en Filipinas con su madre. Al parecer, su padre los había abandonado al darse cuenta de que el niño no era «normal» y ella había tenido que emigrar para trabajar. Estaba muy contenta con el trabajo y con el trato que recibía por parte de la familia que la había contratado, pero no podía dejar de pensar en su hermano.
Lo que más la hacía sufrir era no poder trasladarle lo mucho que le quería. Ella necesitaba abrazarlo y hacerle cosquillas. Jugar con él a perseguirse. Tararearle la canción Bahay Kubo2 para tranquilizarlo cuando se ponía nervioso. Le daba la sensación de que las llamadas telefónicas semanales no conseguían hacerle llegar ese amor y eso la entristecía sobremanera.
Me contó que su hermano prácticamente no hablaba; «como Josep», pensé. Le puse la mano en el hombro en un gesto que pretendía ser de empatía, pero ella se apartó. Me disculpé y le dije que estaba segura de que su hermano la recordaba cada vez que oía su voz a través del teléfono. En verdad yo no tenía ninguna certeza, pero me pareció que era precisamente eso lo que la chica necesitaba oír en ese momento. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros sabemos qué pasa por la cabeza de las personas con un trastorno del espectro autista cuando no pueden expresar lo que piensan con palabras.
Quise convencerme de que mi reflexión la reconfortaba, aunque ella no me dijo nada más y yo tampoco sabía qué más decirle. Su confesión me había pillado fuera de juego. No me la esperaba en absoluto. A veces, piensas que tú eres la única que se ha topado con grandes dificultades en la vida, que tus problemas son más graves y más importantes que los de los demás, pero entonces conoces historias como las de esta chica y te das cuenta de que no tienes la exclusiva del sufrimiento, que hay más gente como tú, que muchos debemos superar retos y obstáculos que nunca hubiéramos imaginado; sucesos que no formarían parte del libro de nuestra vida si fuésemos los únicos responsables de escribirlo.
Continuamos avanzando hasta la puerta de entrada de la finca, que ahora era la de salida para mí. Me despedí de la chica agradeciéndole de nuevo su amabilidad y dándole la mano. Esta vez sí mostró sentirse cómoda con mi gesto, me la apretó con fuerza, mirándome a los ojos, conscientes las dos de que compartíamos muchas más cosas de las que parecía a simple vista.
Antes de salir todavía me volví un momento para preguntarle:
—Tu hermano, ¿tiene algún objeto preferido?
—Sí, un pequeño coche rojo sin ruedas —me dijo esbozando una sonrisa nostálgica—. Siempre lo lleva en la mano.
La puerta se cerró detrás de mí.
De vuelta a casa con mi trofeo pensaba en lo sucedido. El azar y, por qué no decirlo, el pececito, me habían llevado a conocer a una chica del otro lado del mundo, con una cultura, una edad y unas vivencias muy distintas a las mías, pero con una experiencia vital potentísima que nos unía a través de un hilo invisible. El hilo que conecta a todos los que conocen la realidad del autismo y que luchan por convivir con ella. No dejaba de pensar que nuestra hija Jana se adentraba en el mundo de Josep exactamente del mismo modo como lo hacía esa chica con su hermano. Ambas se acercaban a él de una forma intuitiva, sin que nadie les hubiera indicado como hacerlo. Por otro lado, yo también le tarareaba canciones a Josep y estoy casi segura de que aquella chica había utilizado ese concepto y no el de cantar porque era precisamente eso lo que hacía. Entonar la melodía sin pronunciar palabra alguna: solo música y armonía. A doce mil quilómetros de distancia, un niño filipino se relacionaba con el mundo igual como lo hacía Josep con nosotros.
Al llegar a casa corrí hasta su habitación para mostrarle el pececito. Lo encontré tirado en el suelo, boca arriba. Observando con mucha atención un pequeño tren metálico de color azul.
—Josep! ¡El pececito! ¡Lo he recuperado! —le dije emocionada.
Él me miró, miró el pez y continuó jugando con el trenecito, imperturbable, como si yo fuese transparente. Como si el pez rescatado nunca hubiese sido importante.
Mientras subía las escaleras de casa, había imaginado una reacción completamente distinta. Mi fantasía había creado una historia en la que Josep corría hacia mí, feliz de verme llegar con su tesoro. Me lo arrebataba de las manos, me abrazaba y, mirándome con sus ojos marrones llenos de vida, me decía claramente que yo era su heroína, la que había salvado a su pez del abismo, la que entendía la importancia que tenía para él ese juguete, la persona del universo que más lo quería. Pero en vez de todo eso, Josep nos ignoró a los dos, al pez y a mí. Fue muy decepcionante. Después de toda la épica asociada al rescate, no hubo ningún reconocimiento visible por su parte.
Dejé el pececito sobre la cama y me fui a faenar por casa.
Por la noche, mientras Ferran y yo cenábamos en la cocina, vi pasar a Josep por el pasillo con el pez en la mano. Sonreí, pero no dije nada. Al cabo de un rato vino a abrazarme breve pero intensamente, estrechándome fuerte desde atrás, como él da los abrazos. El pez, que todavía llevaba en la mano, quedó a pocos centímetros de mi nariz. Ahora lo miraba con otros ojos. Se había creado un vínculo entre nosotros desde el incidente de esa tarde. El curioso incidente del pez a media tarde. Por un momento hasta me pareció que me guiñaba el ojo. «Quizás sí que era un pececito especial».
________
2 Canción infantil tradicional de Filipinas, que habla de las casas típicas locales, rectangulares y hechas de bambú.