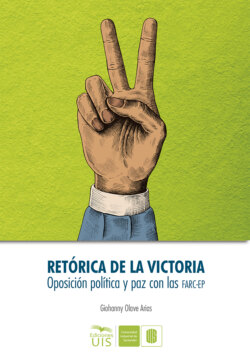Читать книгу Retórica de la victoria - Giohanny Olave - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеHerramientas teóricas
Una visión discursiva de lo político
Las formas en que los investigadores en ciencias sociales y humanas han relacionado el discurso con la política son muy diversas; el amplio espectro cubre desde el estudio intensivo de los discursos que son clasificados como políticos, bajo criterios variados, hasta la atención extensiva a otros discursos sociales que se ven involucrados en la conformación, el desarrollo y la transformación de las sociedades. La deuda con la tradición retórica grecolatina es evidente, por la enorme atención y valoración social de la persuasión en las prácticas públicas deliberativas, judiciales y demostrativas, todas asociadas al ejercicio del poder en las relaciones sociales.
Desde una visión discursiva de lo político resulta interesante determinar de qué manera los discursos que emergen en esos ejercicios evalúan situaciones sociales conflictivas, «modelan las representaciones sociales e instauran matrices ideológicas, construyen identidades, regulan el espacio lingüístico o discursivo, o intervienen en la conformación, reproducción o transformación tanto de entidades políticas como de relaciones de poder» (Arnoux y Olave, 2016, pág. 9).
La visión discursiva permitirá, entonces, destacar aspectos sociales del discurso en un conjunto de materiales textuales producidos en el ámbito político del conflicto armado colombiano. Aparte de la indexación de esos textos en situaciones propias del orden democrático colombiano, entenderé su especificidad política por cuanto participan de la constitución de un modo de existencia colectiva, de un vivir juntos, más allá del contenido partidario, programático o estructural de las instituciones e instancias democráticas. En este sentido, seguiré la diferenciación propuesta entre lo político y la política por Pierre Rosanvallon (2002):
Al hablar sustantivamente de lo político, califico también de esta manera a una modalidad de existencia de la vida comunitaria y a una forma de la acción colectiva que se diferencia implícitamente del ejercicio de la política. Referirse a lo político y no a la política es hablar del poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y de la justicia, de la identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y de la civilidad, en suma, de todo aquello que constituye la polis más allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones [cursiva añadida] (págs. 19-20).
Destaco el interés de lo político en la tensión entre identidad y diferencia, que frecuentemente se invoca en la teoría política para presentarla como constitutiva de la configuración de identidades e ideologías de ese carácter. Se trata de una tensión que tiene repercusiones en la concepción del tipo de orden social al que aspira cada visión de la politicidad (como amalgama de la política y lo político); en ese sentido, como señala Oliver Marchart (2007), se pueden rastrear genealógicamente dos tradiciones opuestas, representadas por Hanna Arendt y Carl Schmitt:
It seems that the way ‘the political’ is understood differs between the followers of Arendt and the followers of Schmitt. While the ‘Arendtians’ see in the political a space of freedom and public deliberation, the Schmittians see in it a space of power, conflict and antagonism […]. I will call the first theoretical trajectory the Arendtian trait of the political and the second the Schmittian trait of the political. While in the first one, to put it somewhat schematically, the emphasis lies on the associative moment of political action, in the second the emphasis lies on the dissociative moment (pág. 38).
La cuestión de fondo es, pues, la concepción asociativa o disociativa del orden democrático y el papel que desempeña el conflicto en cada visión: como una amenaza a erradicar, en la visión asociativa, o como una condición a gestionar, en la visión disociativa. La atención puesta en la primera tradición estaría más vinculada con la política, mientras que lo político se inclinaría más hacia el reconocimiento de la naturaleza disociativa del orden social. Más específicamente, el antagonismo, como definición de la frontera entre un nosotros y un ellos, constituiría el problema de lo político; en palabras de Chantal Mouffe (2012 [2000]):
Con lo político me refiero a la dimensión de antagonismo que es inherente a las relaciones humanas, antagonismo que puede adoptar muchas formas y surgir en distintos tipos de relaciones sociales. La política, por otra parte, designa el conjunto de prácticas, discursos e instituciones que tratan de establecer un cierto orden y organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre potencialmente conflictivas porque se ven afectadas por la dimensión de lo político (pág. 114).
Desde esta perspectiva, la política es la domesticación de la hostilidad inherente a las relaciones conflictivas en el plano de lo político. Ahora bien, los discursos no solo acontecen en el ámbito de esos intentos de mitigación del antagonismo, es decir, no solo aparecen en el ámbito de la política, como parece sugerirlo Mouffe en la cita anterior. Al contrario, tanto el antagonismo como el agonismo2 se traducen en discursos donde el conflicto habla, se produce y se reproduce, esto es, que lo político (y no solo la política) también se construye en y a través del discurso, no solo como régimen de representación, sino además de producción. Lo producido es el desacuerdo. Ese producto no está por fuera de lo político, sino que le es constitutivo; en palabras de Jacques Rancière (1996, 2009), el desacuerdo es la racionalidad propia de lo político, una racionalidad que no se refiere solamente a las palabras, sino que involucra también la situación en la que estas se profieren y la relación entre quienes las utilizan. Así lo explica Rancière (1996):
El desacuerdo no es el conflicto entre quien dice blanco y quien dice negro. Es el existente entre quien dice blanco y quien dice blanco, pero no entiende lo mismo o no entiende que el otro dice lo mismo con el nombre de la blancura […]; al mismo tiempo que entiende claramente lo que dice el otro, no ve el objeto del que el otro le habla; o, aun, porque entiende y debe entender, ve y quiere hacer ver otro objeto bajo la misma palabra, otra razón en el mismo argumento […]. [El desacuerdo] concierne menos a la argumentación que a lo argumentable, la presencia o la ausencia de un objeto común entre un X y un Y. Se refiere a la presentación sensible de ese carácter común, la calidad misma de los interlocutores al presentarlo (pág. 10).
Una visión discursiva de lo político ubica en los momentos de desacuerdo o escenas de disenssus (Rancière, 2009, pág. 11) la problemática principal de los análisis y de la aproximación a los textos. Por tanto, el análisis implica centrarse en las circunstancias en las que el orden social se ve confrontado e interpelado por la presencia de otro orden que lo confronta. No se trata, entonces, de la preocupación por determinar las características que hacen político a un conjunto de discursos o que permiten clasificarlos y etiquetarlos como discursos políticos, sino de la interpretación analítica de la oposición política como hecho y fenómeno circunstancial, inscrita y producida por los discursos que la constituyen y la muestran en un espacio público e histórico determinado. En el campo disciplinar del análisis del discurso, la visión general de la retórica argumentativa y, en particular, algunas de sus líneas de investigación actuales han avanzado en la atención a esas escenas del disenso político.
Una visión retórica de la argumentación
El concepto de retórica que guiará el análisis general está fundamentado en el denominado enfoque problematológico, de Michel Meyer. Según esta perspectiva, se requiere una retórica centrada en el cuestionamiento, que pueda encarar de modo integral la relación triádica entre ethos, pathos y logos, al definir la retórica como la «gestión de la distancia entre individuos a propósito de una cuestión dada» (Meyer, 2013 [2008], pág. 26). El concepto implica el análisis de los procedimientos a través de los cuales se responde a una cuestión a la cual se le ha negado su estatuto problemático y su posibilidad de contradicción, es decir, se le presenta como una cuestión ya resuelta, que el discurso apocrítico confirma al centrarse en las proposiciones de respuesta, no en la interrogatividad que origina tales proposiciones.
El enfoque problematológico busca «restablecer sin cesar la diferencia entre pregunta y respuesta» (Meyer, 1993, pág. 25), a través de una retórica que, centrándose en el cuestionamiento, indague en el modo en que lo resolutorio silencia, desproblematiza o desplaza las cuestiones. El enfoque sirve para recuperar esas cuestiones que los actores involucrados logran silenciar, desproblematizar y desplazar por medio de los discursos de oposición en el conflicto. Tales cuestiones dividen o reúnen a los sujetos; es en esos movimientos de separación y de unión donde se relacionan ethos, pathos y logos, de manera que el papel de la distancia (diferencia entre los actores) resulta crucial para el análisis de la serie de discursos elegidos: «La retórica es el encuentro de los hombres y del lenguaje en la exposición de sus diferencias y de sus identidades. Se afirman para reencontrarse, para encontrar un momento de comunión o, por el contrario, para advertir la imposibilidad y comprobar el muro que los divide» (Meyer, 1993, pág. 10).
Si la gestión de la distancia define a la retórica, esto es porque las relaciones intersubjetivas se juegan en la dinámica de la identidad y la diferencia, del acercamiento y del alejamiento entre individuos que buscan hacer valer su posicionamiento al respecto de una cuestión. A lo largo de los capítulos de este libro restablezco la problematicidad sobre los modos de decir la oposición política, esto es, el problema de inscribir el desacuerdo en el discurso, específicamente en un periodo histórico en el que las demostraciones de fuerza eran determinantes para hacer aceptable un nuevo proceso de paz que le diera fin a medio siglo de conflicto armado.
Para el abordaje retórico de lo político, el examen de la gestión de la distancia se complementa con los trabajos de Emmanuelle Danblon. Tales estudios permiten analizar las funciones de la retórica en su lugar paradójico en la democracia contemporánea: el decir retórico posibilita la democracia desde la libertad de oposición y de crítica, pero al mismo tiempo representa una amenaza para ella, cuando seduce, manipula y presiona (Danblon, 2004). Así, los límites retóricos de la democracia se establecen en las tensiones entre crítica y persuasión, pues las radicalizaciones de la una y de la otra pueden llevar al relativismo moral y a la dogmatización de la divergencia (léase ‘demagogia’), o bien a la absolutización del sentido y a la censura autoritaria del disenso (léase ‘tiranía’). Precisamente por ese lugar paradójico, la democracia constriñe el ejercicio de la oposición del ciudadano y la evalúa admisible o no. Para el analista, esto implica un examen de esos principios que las instituciones sociales presentan como sagrados o incontrovertibles, y, además, supone una comprensión de los modos en que los ciudadanos, desde lugares de enunciación legitimados en diversos grados, asimilan o no esos principios al exponer verbalmente sus desacuerdos.
De este modo, en las democracias se tensionan la crítica y la persuasión, el deber ser y el ser real de la oposición. La presencia permanente de esa tensión hace necesario indagar en los mecanismos sociocognitivos de la racionalidad retórica (Danblon, 2002, 2004), en las funciones sociales de esa racionalidad (Danblon, 2005) y en las implicaciones culturales de las prácticas retóricas en el mundo contemporáneo (Danblon, 2007, 2013, 2015). Una de esas prácticas retóricas, central en este estudio, es la polémica pública. En las interacciones la polémica proporciona un medio de lucha y protesta pública contra lo que se percibe como intolerable e indignante; ese medio posibilita la construcción de identidades colectivas y de posicionamientos sociales en el marco de sociedades pluralistas en las que el conflicto es inevitable. Así pues, su principal importancia radicaría en la conducción del desacuerdo hacia formas de expresión que no se traduzcan en violencia física (Amossy, 2014; Amossy, 2016). Al respecto, Amossy (2016) señala lo siguiente:
¿Qué se puede hacer en una situación en la que los individuos comparten un espacio con otros individuos dotados de los mismos derechos ciudadanos, pero sus visiones de mundo y sus modos de razonar están separados por una grieta infranqueable? Algunas veces se produce una escisión y una separación oficial de territorios. Puede darse la expulsión forzada de un grupo por el otro, o la dominación total, que apunta a silenciarlo. Finalmente se llega a la guerra civil, en la que los adversarios se convierten en enemigos y toman las armas. Pero también podemos pensar en la posibilidad de continuar coexistiendo sin violencia física y sin privación de derechos. Sin duda, la polémica pública, que perpetúa el disenso y la lucha, ofrece una forma de seguir compartiendo un mismo espacio, aunque el acuerdo parezca imposible (págs. 34-35).
Esta perspectiva desplaza la aspiración al consenso, e incluso a una ética erística, por la apertura de espacios que transmuten la violencia física en catarsis verbal y donde el disenso pueda explotar sin dañar físicamente al otro. El centro de las cuestiones sigue siendo el vivir juntos, ideal que, desde esta perspectiva del discurso, se canaliza propiamente en el uso de la lengua. Como bien lo señala Montero (2016, págs. 10-12), la afirmación de la alteridad constitutiva del lenguaje (bien sea como conflicto de clase, en la línea de Pêcheux3, o como confrontación polifónica inherente a la lengua misma, en Ducrot4) abonó desde muy temprano el terreno para los estudios de la polémica en el análisis del discurso. Esa alteridad esencial del lenguaje devino en hipótesis de trabajo sobre el carácter constitutivo de lo polémico en las diferentes reflexiones aparecidas desde la década del 80; en ese sentido, la analogía entre la polémica y lo polémico con la cuestión de la política y lo político es perfectamente posible: «En la medida en que el criterio asociativo/disociativo de lo político es un criterio fundante, lo polémico le es cosustancial. En suma, todo lo político es polémico, y, recíprocamente, todo lo polémico es político» (Montero, 2016, pág. 14).
El análisis del desacuerdo político atiende al estudio de las lógicas (recursos, modos y funciones) que inscriben la oposición en el discurso. La perspectiva retórica contemporánea permite avanzar más allá de la reducción a la persuasividad consensualista y de los tratamientos estético-ornamentales y pragmático-normativos de la retoricidad y de la argumentación. En el primer caso, una forma de ampliar lo estético-ornamental en el estudio de las figuras retóricas es asociarlas a la construcción del ethos y del pathos. De hecho, cabe aclarar que, en particular, en este trabajo me interesan las figuras por su desempeño en el despliegue argumentativo de la oposición en el discurso. En el segundo caso, una visión retórica de la argumentación no significa un examen de los argumentos desviados o de las estratagemas que aparecen en los intercambios argumentativos (algo que comúnmente está más ligado al análisis evaluativo de las falacias en la lógica informal y los modelos normativos de la argumentación). Se trata, más bien, de ubicarse al costado de paradigmas que abogan por una racionalidad unificada y que privilegian políticas del consenso.
La tarea primordial de la retórica es el estudio del desacuerdo. El estudio retórico de las divergencias implica situar los análisis en un momento histórico determinado y en los razonamientos particulares a cada época, en las que se traduce la aceptabilidad o el rechazo de los esquemas persuasivos que emergen a propósito de diferencias de opinión más o menos profundas. De este modo, «comprender el sentido de una creencia y de una convicción para un actor histórico es buscar reconstituir las razones que tenía para adoptarla y los argumentos por los cuales estaba, por su parte, preparado para sostenerla» (Angenot, 2013b, pág. 20). Sostener una convicción, en este sentido, significa asignar el estatuto de verdad a un conjunto de creencias que resuelven la problematicidad con un régimen de respuesta.
El estudio de las construcciones retóricas en la oposición política
Utilizo el concepto construcción retórica para dar cuenta tanto del proceso como del producto en los que se cristalizan los posicionamientos asumidos, en un momento histórico determinado, por ciertos actores sociales en disputa. Esa construcción, entendida a la vez como proceso y producto, incluye la dinámica de distanciamientos que los discursos establecen entre ellos y los direccionamientos de la verdad hacia sentidos particulares y divergentes. Metodológicamente, una construcción retórica es una unidad de análisis que permite interpretar los recursos, los procedimientos y las funciones involucrados en una tensión o en un desacuerdo inscrito en el discurso y expuesto en el espacio público. En el terreno de lo político, las construcciones retóricas permiten estudiar la oposición política como un fenómeno que se produce en y a través del discurso, por medio de confrontaciones entre estilos, escenas de enunciación, espacios de memoria, esquematización de objetos de discurso y disputas por la verdad del pasado, del presente y del futuro.
Utilizo la ambivalencia de la palabra ‘construcción’ para referirme al mismo tiempo tanto a las acciones como a los efectos analizados en las comunicaciones públicas. Las construcciones retóricas son unidades multidimensionales, por lo cual se diferencian de las estrategias retóricas, aun si estas son tomadas en el sentido restringido de estratagemas; pero son más concretas que el estudio de las retóricas de una época, una racionalidad o un actor determinado (por ejemplo: retórica neoliberal, retórica de la confianza o retórica presidencial, etc.). Como acciones, las construcciones retóricas remiten a sistemas de procedimientos más o menos intrincados, depositarios de una cierta lógica de posicionamientos, direccionamientos y distanciamientos. Como efectos, las construcciones retóricas producen disposiciones que orientan la interpretación hacia ciertas representaciones sociales en detrimento de otras; se trata, en fin, de efectos de sentido. Por último, estas construcciones anidan en fenómenos semióticos de mayor alcance y ponen a funcionar dentro de ellos la dimensión conflictiva de la diferencia; así, dentro del fenómeno de la oposición política, las construcciones retóricas dan cuenta de la inscripción del desacuerdo en el discurso.
El estudio de las construcciones retóricas dialoga con perspectivas provenientes de la ciencia política, que ven en la oposición política un terreno interesante para el análisis de las democracias contemporáneas. No me ocupo ni entro en las controversias propias de esa disciplina con respecto a la institucionalización del disenso, pero sí atiendo, desde la triple visión que expuse antes, a lo que Rosanvallon (2007) califica como «el gran problema político de nuestro tiempo» (pág. 21), centrado en que «el ideal democrático hoy no tiene rival, pero los regímenes que lo reivindican suscitan casi en todas partes fuertes críticas» (pág. 21), esto es, un consabido malestar social que deviene en reacciones de diferente tipo frente a la representación democrática en los gobiernos. Habría que partir, propone Rosanvallon (2007), de los problemas que la democracia debe enfrentar y ver en detalle cómo esos conflictos aumentan la distancia entre la sociedad civil y las instituciones. La dimensión retórica de la oposición política se ubica en ese terreno problemático.
En particular, entiendo que la oposición política no se refiere solo a la ejercida bajo el amparo de las instituciones legales y democráticas, si bien esas condiciones de producción determinan en gran medida su naturaleza, su orientación y su funcionamiento discursivo. Al respecto, Zucchini (1998) menciona lo siguiente:
Podemos definir la oposición como la unión de personas o grupos que persiguen fines contrapuestos a aquellos individualizados y perseguidos por el grupo o por los grupos que detentan el poder económico o político o que institucionalmente se reconocen como autoridades políticas, económicas y sociales respecto de los cuales los grupos de oposición hacen resistencia sirviéndose de métodos y medios constitucionales-legalistas o ilegales y violentos (pág. 1080).
Mi objetivo, sin embargo, no es discutir la legitimación de un discurso armado como modo de oposición política, sino explorar cómo la condición armada, histórica y social de una guerrilla, activa durante medio siglo, se tradujo retóricamente en sus modos de decir públicamente el desacuerdo. Tampoco me interesa determinar el tipo de oposición ejercido por la insurgencia, es decir, añadirle un adjetivo que la califique y la inscriba en una clasificación politológica5. Por el contrario, sigo aquí el trabajo de Brack y Winblum (2011), quienes proponen una mirada que critica la bibliografía anterior sobre oposición política, según ellos, predominantemente normativa (legal / no legal, responsable/irresponsable, leal / no leal, etc.), con una perspectiva de trabajo estrecha (institucional) y sin relevancia de los actores involucrados. Así, se proponen una definición que no excluye actividades, actores ni lugares de oposición, ni está basada en funciones o propósitos: «La oposición política es un desacuerdo con el Gobierno o con sus políticas, la política de élite, o el régimen político en su conjunto, expresado en la esfera pública por un actor organizado, a través de diferentes modos de acción» (Brack y Winblum, 2011, pág. 74).
En el mismo trabajo citado, los autores abogan por que los estudios enfaticen en la importancia de las percepciones, las autopercepciones, las modalidades de acción y las estrategias que los actores ponen en juego cuando se manifiestan como oponentes políticos:
Mientras que la bibliografía sobre antipolítica y actores populistas presta atención al lenguaje y la retórica, por lo general este aspecto ha sido pasado por alto en los estudios sobre oposición política. Sin embargo, un análisis más sistemático y exhaustivo del lenguaje y la retórica podría conducir a una mejor comprensión de las oposiciones, incluyendo sus estrategias y modalidades de acción (Brack y Winblum, 2011, pág. 75).
Para la introducción de esa dimensión en el análisis de la oposición política, la retórica deberá superar el marco estrecho de la estratagema y el legado de desprestigio que pesa sobre ella, en cuanto disciplina. El recelo hacia la retórica ha provocado su asociación con lo vacío o lo engañoso de la palabra; como lo advierte Pernot (2013):
Al lado de literario, prosaico, sofístico –términos con los que se la relaciona–, la palabra retórica es en ocasiones portadora de un rechazo y de una sospecha que responden a miedos muy profundos ante el poder del lenguaje, ante su facultad de autonomía en relación con las cosas y con las ideas, y ante los riesgos de su mal uso (pág. 19).
Un desprestigio tal que, tanto en su uso como sustantivo y como adjetivo, la retórica termina siendo sancionada, subestimada o apartada de las cuestiones políticas. Se la sanciona cuando califica peyorativamente un decir que contradice un hacer, y, por tanto, se la muestra como prueba del engaño malintencionado. Se la subestima cuando su presencia indica que el discurso es banal y está vacío de política (“eso es pura retórica”). Se la aparta cuando las cuestiones que le conciernen generan desinterés entre los analistas y terminan desplazadas por temas que se consideran más importantes en los estudios políticos. Sanción, subestimación y desinterés son, entonces, los efectos del desprestigio de la retórica, que se evidencian en la falta de un tratamiento retórico de la oposición política en la bibliografía disponible.
Los estudios sobre el tema en Colombia siguen esta misma tendencia, y, aunque llegan a utilizar el término ‘retórica’, suelen ser usos bastante libres, cuando no reproductores de su desprestigio. No ignoro aquí, sin embargo, que la oposición política ha sido un tema recurrente en el análisis sociológico, histórico y antropológico. Un recorrido general por esa bibliografía muestra que la preocupación no se ha centrado en el lenguaje, sino en las causas de la formación de una cultura de la violencia6 y de una crisis de representación que ha cerrado los espacios democráticos para el disenso no violento.
Ya a mediados de la década del sesenta el promotor de la sociología en Colombia, Orlando Fals Borda, dedicaba el primer capítulo de su clásico Subversión y cambio social a la orientación negativa de la palabra ‘subversión’ en la percepción de los colombianos. Fals Borda (1968, pág. 3) se quejaba de que la palabra fuese usada para «referirse a actos que van en contra de la sociedad y, por lo tanto, designa[se] algo inmoral», a lo cual se oponía desde una lectura marxista de la subversión, testimonio del clima de su época7. El camino analítico-discursivo de la oposición política que señalaba Fals Borda en ese trabajo, sin embargo, no alcanzó una continuidad significativa, ni siquiera en su propia obra.
En 1986 Pinzón analizaba cómo se estabilizó una equivalencia entre oposición y sectarismo violento, a partir de las generaciones posfrentenacionalistas (década del setenta) en Colombia, dada la sensación de exclusión derivada del reparto del poder presidencial entre liberales y conservadores. El efecto de esa sensación de cierre de los espacios para la oposición legal fue lo que Latorre (1986) denominó una sociedad bloqueada: «La oposición, más exactamente fragmentos de la oposición que no ven salidas políticas efectivas, se desbocan por cauces violentos, recurren a manifestaciones anárquicas» (pág. 50), alimentadas, además, por la pérdida de credibilidad de los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, esencialmente excluyentes y violentos desde las guerras civiles del siglo XIX (Uribe y López, 2006).
Como lo demuestra extensamente Vega (2002), a través de un análisis histórico de principios del siglo XX, las políticas violentamente represivas contra los movimientos y las minorías sociales y partidistas están en la base de la cultura gubernamental desde los albores de la modernización capitalista. Las luchas agrarias, indígenas y sindicales tuvieron que hacer frente desde muy temprano a un anticomunismo oficial conservador que, de la mano de la Iglesia Católica, satanizó y expulsó a la oposición política en la construcción de la idea de democracia en el país. Sobre este hecho, Vega (2002d) explica lo siguiente:
La confluencia de las concepciones insurreccionales de los socialistas8 con las de los liberales no era solamente coyuntural, sino que debido al carácter antidemocrático y clerical del régimen conservador, los viejos liberales radicales pensaban que la única forma de derrocar a la hegemonía era por la vía armada (pág. 142).
La posibilidad de crecimiento y el desarrollo de las organizaciones sociales se vieron muy afectados por este tratamiento de la oposición política. Estas organizaciones sociales tuvieron que surgir, principalmente, en la ilegalidad y la persecución. Particularmente, las disidencias de los partidos tradicionales encontraron un espacio de participación y acción muy cerrado dentro del sistema de poder; no obstante «surgieron numerosos pero pequeños proyectos y grupos de oposición entre los años sesenta, setenta y ochenta, bastante relacionados con el ascenso de determinados movimientos sociales y con corrientes de izquierda radical. Esta última vertiente dio base para la oposición armada guerrillera» (Villarriaga, 2006, pág. 51).
La aparición de grupos insurgentes en Colombia tiene, entre sus causas, la inexistencia de una verdadera oposición democrática que canalizara la disconformidad de los sectores que no se sentían representados por los partidos hegemónicos. El tratamiento de la controversia terminó reducido al esquema ataque-represión, cuya preferencia por la violencia reforzó la incapacidad inclusiva del sistema político y de la sociedad colombiana (Guarín, 2005, pág. 20). En este sentido, los grupos guerrilleros son un síntoma de esa falta de institucionalización de la oposición política en Colombia. Las categorías de «Estado de sitio», «problema de orden público», «problema de seguridad nacional», entre otras, dominaron el escenario político desde la década del sesenta, cuando de modo casi permanente se concebía que Colombia estaba amenazada por un «enemigo interno». El bloqueo a la izquierda política fortaleció indirectamente a los movimientos guerrilleros (Pardo, 2000, pág. 455), que vieron ese cierre como un acorralamiento frente al cual no les quedaba otra opción que la oposición violenta; las guerrillas, así, entendieron la acción revolucionaria antisistema como un «factor político de acumulación de fuerza para el asalto del poder» (Villarriaga, 2006, pág. 52). Los movimientos guerrilleros no capitalizaron ese cierre democrático en favor de sus reivindicaciones populares, sino que negaron el sentido democrático de la oposición política, atacando a la izquierda legal y a los defensores de las vías legales, como si estos fuesen obstrucciones a la lucha revolucionaria (Villarriaga, 2006, pág. 54).
En la década del noventa se pretendió superar tanto el bipartidismo como la oposición armada con una nueva Constitución Política de perfil incluyente y pluralista. No obstante, la reforma generó una excesiva laxitud en las reglas de juego para los partidos políticos, y, con ello, un espacio de oportunidad para prácticas como el clientelismo, las cuotas burocráticas, el transfuguismo entre partidos, la fragmentación de las colectividades y su desideologización a partir de consociativismos y tendencias unanimistas (Guarín, 2005; Pardo, 2000). La aparición de partidos como el de la Unidad Nacional y el Centro Democrático, dos décadas después, demuestra la continuidad de esa concepción partidista en el país.
Si bien la Constitución Política de 1991 pretendió atender este fenómeno que la sociedad reclamaba, el resultado fue la confusión entre oposición política y fuerza minoritaria (Pardo, 2000, pág. 359). La permanencia de la oposición radical, con el uso de las armas, demuestra que los cambios en la Carta Política no lograron acoger las demandas de todos los sectores sociales involucrados, especialmente de los contradictores afines a las guerrillas marxista-leninistas que no participaron de la Asamblea Nacional Constituyente: el ELN y las FARC-EP.
En la Constitución de 1991 quedó como promesa la reglamentación de un estatuto de la oposición, que hasta este momento sigue pendiente. El artículo 112 de la Carta Magna garantiza los siguientes derechos para los partidos y los movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno:
El acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación […]. Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia (art. 112).
Como lo analiza Pardo (2000), esta normativa concibe la oposición política como una participación subordinada al estamento de poder mayoritario. No se concibe, entonces, la oposición política como un factor de funcionamiento de la democracia, basado en la alternancia del poder gubernamental, sino como una materia aplazable y pendiente de reglamentar. Desde 1993 se han tramitado al menos doce proyectos de ley estatutaria para la oposición política en Colombia (PNUD, 2011), pese a una variedad de obstrucciones a estas iniciativas9.
Sin embargo, estos proyectos cargan con una concepción de la oposición política que heredó de la tradición democrática del país cierto reduccionismo y falta de proyección de las minorías partidistas para constituirse en alternativa de poder. Más allá de la serie de derechos que los proyectos de ley buscan reivindicar (acceso a medios de comunicación, financiamiento, garantías, etc.), la oposición no se logra desprender de una visión minoritaria y vulnerable de sí misma. En el caso colombiano, esta dificultad se hace más compleja por las siguientes razones:
Se combina con el problema del conflicto armado que tiende a hacer considerar la oposición como enemiga del Gobierno y del sistema, y no como contradictoria a un programa. Paralelo a esto, se ha asumido la oposición como sinónimo de izquierda, y, en los casos más extremos, por el contexto colombiano, como subversión y guerrilla. Estos errores han llevado a asumir actitudes en contra de los militantes y simpatizantes de estos partidos, como la persecución, la estigmatización y, en ocasiones, el exterminio de los opositores (Castro, 2013, pág. 46).
En este punto, el acercamiento entre los discursos de la izquierda legal y de la izquierda ilegal, al reclamar garantías de seguridad para ejercer la oposición, ha resultado contraproducente, e incluso peligroso, para la izquierda legal. Aunque no trataré el problema de ese acercamiento o distanciamiento entre discursos de la izquierda, el análisis que propongo ubica este y otros asuntos ligados a la oposición política en Colombia dentro del espectro de las problemáticas que una visión desde la retórica puede atender. En una visión de conjunto, entonces, inserto este trabajo en un campo de reflexión urgente en Colombia: cómo transformar la asociación entre violencia y desacuerdo. Comprender los hábitos adquiridos en el ejercicio de la oposición contribuirá a aproximarnos lentamente a otros modos de decir y contradecir en la democracia, más allá del esquema de ganadores y perdedores entre contradictores políticos.
2 Dentro del modelo de una democracia radical, defendido por Mouffe (2012 [2000]) y derivado de la teoría de la hegemonía y de una visión política del discurso, la concepción del enemigo como adversario u oponente legítimo implica el paso del antagonismo al agonismo: «El antagonismo es una lucha entre enemigos, mientras que el agonismo es una lucha entre adversarios […]; desde la perspectiva del pluralismo agonístico, el objetivo de la política democrática es transformar el antagonismo en agonizo. Esto requiere proporcionar canales a través de los cuales pueda darse cauce a la expresión de las pasiones colectivas en asuntos que, pese a permitir una posibilidad de identificación suficiente, no construyan al oponente como enemigo sino como adversario» (Mouffe, 2012 [2000], págs. 115-116).
3 «Para Michel Pêcheux, el sentido surge del choque entre formaciones discursivas –que remiten a formaciones ideológicas que, a su vez, dan cuenta de conflictos de clase– en tensión […]. El interdiscurso puede pensarse, entonces, como un campo de discursos en tensión que rodean y determinan una determinada formulación, enunciado o discurso: de allí que la polémica sea siempre una posibilidad en potencia» (Montero, 2016, pág. 10-11).
4 «Ya sean afirmativos o negativos, la mayoría de los enunciados poseen el efecto de imponer al otro una situación nueva que no depende de él, y en la cual, sin embargo, deberá inscribir su respuesta […]. En esas condiciones, la polémica no es una función segunda del lenguaje, que se vincularía solamente con los contenidos que el lenguaje transmite de por sí; al revés, se funda en la naturaleza misma del enunciado lingüístico, que pone a cada momento a disposición del locutor, bajo la forma de presupuestos, una suerte de red en la que podrá envolver a su adversario. El enfrentamiento de las subjetividades se nos aparece por ello como una ley fundamental del lenguaje, no solamente por razones psicológicas o sociológicas, sino en virtud de una necesidad que se inscribe en el sistema mismo de la lengua» (Ducrot, 1985, pág. 27).
5 Los trabajos disponibles sobre el tema en ciencia política comparten esa preocupación por determinar la legitimidad o no legitimidad, y sus grados, de cada forma de oposición política. En De Vega (1970), se discrimina entre oposición ideológica y oposición discrepante, según el rechazo o la aceptación de los sistemas legitimadores de poder. Para Dahl (1971), se trata de los tipos de costo-beneficio de gobernabildiad, según la gestión de la contestación pública en las poliarquías. En Sartori (1966), se habla de tres tipos: oposición responsable y constitucional, constitucional pero no responsable y ni responsable ni constitucional; esta última, según el autor, no es oposición política, sino contestación, y está asociada con la violencia. Pasquino (1997) no se propone arribar a clasificaciones, sino reconocer el papel de la oposición en el funcionamiento democrático; no obstante, termina dividiendo como oposición de calidad aquella que se propone institucionalizarse como gobierno-sombra, en contraste con aquella que sucumbe al consociativismo o cooptación por parte del grupo que gobierna. Finalmente, Loaeza (2001) hablará de una oposición leal contra una desleal, según su aceptación o no de las instituciones democráticas.
6 Este término ha sido motivo de numerosas discusiones en Colombia, desde que apareció en 1987 en el informe de la Comisión de Estudios sobre la Violencia, titulado Colombia: violencia y democracia. El término puede conducir al equívoco de pensar en una relación determinista entre cultura y violencia en el país, además de singularizarla borrando los numerosos tipos de violencia que el mismo informe reconocía en ese momento. Para Blair (2009), «el debate, a mi modo de ver, mal planteado con la expresión cultura de la violencia, impidió que, durante muchos años, la academia colombiana girara en esta dirección. Hoy, varios antropólogos trabajan en ella entendiendo que la violencia no es ajena al terreno de la cultura, y que hay, pues, múltiples relaciones entre la cultura y la violencia» (pág. 28, nota 74).
7 En el capítulo mencionado hay coincidencias con los lingüistas marxistas rusos y franceses. Por ejemplo, Fals Borda (1968) liga el cambio semántico con las determinaciones histórico-políticas: «Son muchas las palabras que tienen ese tinte tornasol y que cambian de color según el ángulo del que se miren, especialmente cuando se ven a la luz de las cambiantes circunstancias históricas: violencia, justicia, libertad, utilidad pública, revolución, herejía, subversión. Puede verse que son conceptos arraigados en emociones, que hieren creencias y actitudes y que inducen a tomar un bando definido. Por eso son valores sociales; pero pueden ser también ‘antivalores’, según el lado que se favorezca durante el cisma de la transición. Cada uno de esos conceptos lleva en sí la posibilidad de su contradicción: no se justifican sino en un determinado contexto social. Bien pueden entenderse según la tradición; pero también pueden concebirse y justiciarse con referencia a hitos colocados hacia el futuro, que impliquen un derrotero totalmente distinto a aquel anticipado por la tradición» (pág. 2).
8 El socialismo en Colombia apareció y se afianzó como fuerza de oposición durante las primeras tres décadas del siglo XX, en reacción a una prolongada hegemonía conservadora de cuarenta y cuatro años de gobierno (1886-1930). Vega (2002d) propone dividir esa fundación en tres etapas: socialismo cristiano (1909-1919), periodo influido por las tesis de León XIII; socialismo de Estado (1919-1924), con un papel protagónico del sindicalismo y el huelguismo; y socialismo revolucionario (1926-1930), con la fundación del Partido Socialista, en 1926, y su conversión en Partido Comunista de Colombia, en 1930.
9 Así lo refiere el PNUD (2011): «Que en la legislación de otros países no existan referencias directas a los derechos de la oposición no significa que estos partidos carezcan de garantías. En la mayoría de regímenes democráticos modernos, el reconocimiento de derechos políticos propios del Estado de derecho –en la medida en que aplican para todos los partidos– se entienden como suficientes para permitir el ejercicio de la oposición [...]. Este tipo de argumento ha sido utilizado en Colombia para justificar la inexistencia de un estatuto de la oposición. Así ocurrió durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990) y Álvaro Uribe (2002–2010)» (págs. 14-15). Los análisis de Castro (2013), Buitrago (2014) y Pérez y Loaiza (2015) también han incluido el problema de las obstrucciones en su seguimiento a las iniciativas de una ley estatutaria para la oposición. En estos trabajos se plantea que la obstrucción es, sobre todo, de carácter institucional.