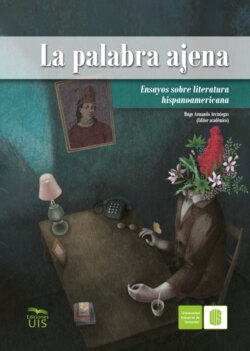Читать книгу La palabra ajena - Giohanny Olave - Страница 7
ОглавлениеPrefacio
Considerado todavía un género híbrido, un género que halla su lugar en las fronteras, el ensayo continúa su pugna por establecerse como género literario. Como sugiere el epígrafe de este libro, el texto ensayístico parece destinado –o condenado– a moverse entre extremos. Ha de ser «breve pero no lacónico, ligero y no superficial, hondo sin pesadez», así como «completo sin ser exhaustivo, a un tiempo leve y penetrante». El planteamiento es de Octavio Paz, uno de los mayores exponentes del género en la América Latina, pero la reflexión es ya de vieja data; se remonta a Montaigne mismo, quien pareció predefinir la aparente inclasificación del género –y, por tanto, la crítica que habían de padecer sus exponentes– en su consabida pregunta «Que sais-je?». Y, lo que es más, la reflexión se remonta a orígenes tanto contemporáneos como predecesores del autor de los Ensayos, pues si bien es cierto que atribuimos el «bautismo» del género a Montaigne, no lo es menos que con el francés el género nace adulto. Bien podríamos hallar tonos ensayísticos, o, al menos, al ensayo en germen, en diálogos como los de Platón o epístolas como las de Séneca, por aludir a la cultura clásica, o, sin ir más allá de nuestra propia lengua, en las cartas proemio que antecedían buena parte de las obras durante el Siglo de Oro español; por ejemplo, la renombrada “Carta a la duquesa de Soma”, en la que Boscán reflexiona de manera estética sobre la poesía italiana e italianizante.
Si bien la discusión teórica y crítica en torno al ensayo ha sido nutrida en los últimos años sobre todo quizás en el ámbito hispanohablante1, consideramos aún vigente la definición que, a mediados del siglo anterior, aventuró Anderson Imbert en su texto titulado, de manera apropiada, “Defensa del ensayo”: «Una composición en prosa, discursiva pero artística por su riqueza en anécdotas y descripciones, lo bastante breve como para que podamos leerla de una sola sentada, con un ilimitado registro de temas interpretados en todos los tonos y con entera libertad desde un punto de vista muy personal». Con todo, de forma no menos que lamentable, quien haya leído este ensayo sobre el ensayo recordará el contexto en el que se inscribe: Anderson Imbert recuerda que sus colegas profesores e investigadores solían mandarlo a «ensayarse a su casa», embistiendo así contra la “falta de rigor científico” de sus textos, que no encajaban en las prácticas escriturales propias de la academia. Hoy, no obstante, académicos –qué paradoja, habría pensado el argentino– han vuelto la mirada sobre el género y parecen haberle hallado, al fin, su sitio en la academia, su dignidad o, al menos, su derecho a ensayarse cara a cara con sus detractores. Si con Montaigne, como decíamos, el género nace adulto, hoy por hoy parece que el género ha hallado su madurez2.
Más recientemente, Liliana Weinberg, entre tantos, ha arriesgado su propia definición del género; una postura que guarda, no obstante, resonancias con la de Imbert: «Nos referimos particularmente al ensayo como forma de indagación del mundo a partir de un yo, como trayectoria abierta a partir de la elección de un punto de vista, […] como viaje de exploración intelectual a través del mundo y el lenguaje, como representación artística de un proceso de representación intelectual, […] así como participación responsable con el lector de esa visión personalizada de los más diversos temas y problemas». Pues bien, si conjugamos las definiciones expuestas, la de Imbert y la de Weinberg, categorizamos de alguna manera el tipo de textos que componen este volumen. Pretendemos, en suma, que los textos aquí reunidos sean leídos como ensayos –aunque la autoclasificación del género no deja de ser, con todo, muy poco ensayística–. A medio camino entre el rigor académico y el texto de índole creativa, entre la erudición y la exposición amena y, en la medida de lo posible, literaria, estética, como quería Reyes con sus «centauros», los textos de este libro están compuestos atendiendo a las fronteras propias del género.
Suspendo aquí, pues no es mi intención hacer de este preliminar un ensayo sobre el ensayo. Con lo anterior, pretendo solo presentar este libro compuesto por siete ensayos sobre literatura hispanoamericana de los siglos xx y xxi. La palabra ajena reúne el trabajo de algunos de los miembros del grupo de investigación Glotta, de la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander. Precedidos por un ensayo sobre el ensayo –cuyos planteamientos, por lo demás, justifican de mejor manera la elección del título del libro–, los siete ensayos literarios que siguen se aproximan, en orden de aparición, a algunas de las obras de Fernández Ochoa, Gaitán Durán, Gómez Jattin, Silva, Carranza, Cabezas, Ribeyro, Cortázar y Di Benedetto. Novelas, cuentos y poemas son la materia sobre la que se ensaya; sus autores, la palabra con la que dialogamos. Pues la palabra de los autores de este libro remite, con una «humildad cortés» –otra de las características del género–, a la palabra de otros autores, a la palabra ajena de los escritores ensayados.
Nuestra pretensión, si este libro arriba a buen puerto, es, por otra parte, la de establecer una serie literaria ensayística. A esta obra le sucederán otras, compuestas bajo el mismo título. Reuniremos allí, a su tiempo, ensayos alusivos ya no a la literatura hispanoamericana, como es el caso de esta primera entrega, sino a literaturas provenientes de otras latitudes, cuidándonos siempre de guardar un criterio de unidad, tanto en lo concerniente a las temáticas como al estilo de composición.
Concluyo apropiándome de un segmento de la nota introductoria que Montaigne apuntó, quizás como una premonición de las batallas que había de librar el ensayo, en la edición del primer tomo de su obra cumbre: «Voici un livre de bonne foi, lecteur»; o, dicho ahora en castellano: «He aquí un libro de buena fe, lector».
Hugo Armando Arciniegas
1 Véanse, por ejemplo, autores como Liliana Weinberg, María Elena Arenas Cruz, Jaime Alberto Vélez, Pedro Aullón de Haro o Efrén Giraldo.
2 Valga como ejemplo el notable ensayo hispanoamericano del siglo xx, con autores como Reyes, Paz, Arciniegas, Mariátegui, Martínez Estrada, Henríquez Ureña y Ortiz, entre otros