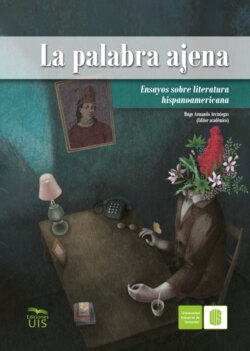Читать книгу La palabra ajena - Giohanny Olave - Страница 8
ОглавлениеEl ensayo literario y la palabra ajena: cuestiones desde el enfoque dialógico de Valentín Volóshinov
Giohanny Olave
Universidad Industrial de Santander
Un sacerdote védico y un filólogo-lingüista contemporáneo, al reflexionar sobre el lenguaje, se encuentran fascinados y esclavizados por un mismo fenómeno: el de la palabra ajena.
Valentín Volóshinov
«Fascinados y esclavizados»: así nos encontramos frente a la voz del otro. La palabra del desconocido que nos es extraño, pero que no podemos dejar de escuchar y de leer con los ojos muy abiertos. Recuperaré algunas ideas del filósofo soviético Valentín Volóshinov (1895-1936), para comentar el esquivo género del ensayo literario. No tengo ninguna intención de originalidad. Me mueve, mejor, una mirada personal sobre el ensayo en cuyo núcleo duro veo desnuda la bivocalización o doble articulación de la palabra, esto es, el problema de la voz ajena: el discurso sobre el discurso del otro. Mi objetivo es trasladarle al ensayista literario algunas preguntas que Volóshinov sugiere desde su concepción particular del signo y de la dialogía como condición de la significación humana.
Pero advierto que estas cuestiones no son exclusivas del ensayo literario, pues el problema de la palabra ajena es común a la multiplicidad de los géneros discursivos. Mi argumento no es el de la exclusividad, sino el de la iluminación de una ruta oscura a lo largo de la cual el ensayo literario camina, a veces, a tropezones, en contraste con géneros académicos mucho más estabilizados.
Antes, resulta necesaria una vindicación y una trama detectivesca. Apenas hasta finales del siglo pasado (Matejka, 1996), y con mayor claridad en la primera década del actual (Bronckart y Bota, 2010, 2011; Ivanova, 2010[2003]; Sériot, 2007), se ha empezado a reconocer la independencia intelectual de Valentín Volóshinov con respecto a la figura maximizada y mucho más popular de Mijaíl Bajtín (1895-1975). Volóshinov fue casi borrado del interesante panorama de la filosofía del lenguaje soviética y de la perspectiva dialógica de la comunicación humana. Prestigiosos analistas de este enfoque, como Roman Jakobson (1973), Tzvetan Todorov (2013[1981]), Augusto Ponzio (1998) y, en nuestro ámbito más cercano, Iris Zavala (1996), redujeron la figura de Volóshinov a la del simple firmante o testaferro literario de Bajtín. Perseguido por el régimen estalinista, debido a su activismo cristiano, se habría exiliado y protegido detrás del nombre autorial de Volóshinov y del menos conocido de Pável Medvédev (1892-1938[?]), para retornar e incorporarse al sistema soviético en la década del 30. Desde mediados del 60, en plena decadencia del estalinismo, los promotores moscovitas habrían utilizado la figura de Bajtín para fines propagandísticos del régimen. Así, es probable que la tradición del denominado “Círculo de Bajtín” (filósofos del lenguaje marxistas que serían discípulos del maestro Bajtín) sea una invención a su favor para borrar un caso sorprendente de plagio3.
Más allá de esta polémica, no es difícil reconocer que la perspectiva dialógica es una elaboración de Volóshinov4 que Bajtín retoma –y reorienta– posteriormente. Para ganar en precisión, podríamos diferenciar la dialogía del dialogismo, asociando la primera con la cualidad o condición del diálogo (dialog-ía) y la segunda con el sistema o doctrina del diálogo (dialog-ismo). Por su carácter teórico inacabado y por ser un término mucho menos canónico o sobreexpuesto, convendría hablar de dialogía en Volóshinov y, en contraste, de dialogismo en Bajtín, sin negar, por supuesto, sus numerosos puntos de encuentro5.
La pregunta por el papel de la interacción humana (el componente sociohistórico) en la construcción de significados lleva a Volóshinov muy tempranamente a presentar el diálogo como la modalidad más importante de la interacción verbal. A partir de ese foco, el filósofo soviético avanza hacia una concepción ampliada del diálogo como principio constituyente del enunciado en todo acto comunicativo, no solo en el conversacional: «El diálogo puede ser comprendido extensivamente, no solamente como la comunicación verbal directa y oral de las personas presentes, sino como toda comunicación discursiva» (Volóshinov, 2009[1929]:152). Es la condición de la dialogía, por medio de la cual toda
[…] actuación discursiva participa en una discusión ideológica a gran escala: responde a algo, algo rechaza, algo está afirmando, anticipa las posibles respuestas y refutaciones, busca apoyo, etcétera. Todo enunciado, por más terminado e importante que fuese en sí mismo, es tan solo un momento en la comunicación discursiva continua. (p. 152)
El efecto de esa continuidad constitutiva del enunciado es la imposibilidad de comprender, explicar o comentar un texto sin vincularlo directamente con la situación6 social concreta. Esa situación lo pone en relación con otras textualidades, a menudo imperceptibles, pero también es la que ha hecho posible que aparezca en un momento histórico determinado. La naturaleza dialógica de la palabra sobredetermina cada expresión verbal –su estructura, contenido y estilo– desde la situación social involucrada en la vivencia individual expresada.
La dialogía rompe la oposición entre individuo y sociedad, pues es lo social lo que define lo individual. El sujeto individual queda diluido en el colectivo de la época a la cual pertenece; esto tiene una repercusión directa sobre la concepción de la ideología en Volóshinov: en vez de ser una “falsa conciencia” o ubicarse en esa interioridad, es definida como un signo de naturaleza interindividual. Por esta razón, todo signo es ideológico y no existe ideología por fuera de la construcción sígnica elaborada en la vida social, pues «todo signo se estructura entre los hombres socialmente organizados en el proceso de interacción» (Volóshinov, 2009[1929], p. 44). El estudio de la ideología es, de hecho, el análisis de «la vida social del signo verbal», no el examen de la conciencia individual, intencional o inmaterial. También es el análisis concreto, esto es, históricamente situado, del conflicto entre fuerzas opuestas que luchan permanentemente por estabilizar (centralizar, unificar) el significado de un signo.
La metáfora dominante en la dialogía propuesta por Volóshinov es la de orden erístico o combativo: «El signo llega a ser la arena de la lucha de clases» (2009[1929], p. 47). El reconocimiento de esas fuerzas en tensión continua y dinámica, disputándose la visión del mundo más autorizada, es lo que permite hablar con Volóshinov de una politización del signo verbal: el resultado de luchas sociales concretas.
En el dialogismo bajtiniano, por su parte, la metáfora del combate es desplazada por una perspectiva ética (concentrada en los valores), teológica (influida por el cristianismo del autor) y teleológica (que insiste en los fines o propósitos del dialogismo). En ese sentido, la “heteroglosia” o convivencia de diferentes voces es éticamente superior a su contraria, la “monoglosia”, y ambas «se refieren a etapas opuestas del ser lingüístico en una teleología irreversible» (Crowlery, 2012[1989], p. 300). En esta visión, la cuestión del poder, su distribución y la especificidad de la correlación de fuerzas centralizadoras y descentralizadoras en cada coyuntura no resultan fundamentales para el análisis de la expresión verbal. Bajtín está más interesado en el orden moral de la palabra y en el efecto de la responsabilidad (conciencia del deber) del acto expresivo, que es al mismo tiempo acto ético, garante de los valores del sujeto (Bronckart y Bota, 2010, p. 116).
Para Volóshinov (2009[1929], p. 47), en cambio, «un signo sustraído de la tensa lucha social [...] inevitablemente viene a menos, degenera en una alegoría, se convierte en el objeto de la interpretación filológica, dejando de ser centro de un vivo proceso social de la comprensión». La significación se construye en la interacción y cristaliza en el signo ideológico. Por tal razón, los diferentes valores o “acentos” que toman esos signos son huellas de las luchas sociales nutridas por las conciencias, ya no individuales, sino interindividuales. En este sentido, los procesos psicológicos de comprensión funcionan también de manera dialógica: el habla interior no es monologal, sino un diálogo con el yo desdoblado, separado «en dos voces independientes y contradictorias», dos opiniones que chocan y luchan entre sí, según sus intereses de clase (Volóshinov, 2013[1930], p. 70). Esas opiniones contrarias, que conviven en cada sujeto, preparan siempre una respuesta activa, orientada hacia el interlocutor concreto y situado, según su posicionamiento en la estructura social; es la palabra determinada bilateralmente.
Hay aquí un énfasis psicosociológico sobre la comprensión. Esa mirada particular modifica también, de manera sustancial, la concepción de los llamados «géneros discursivos», que Bajtín desarrolló ampliamente a partir de la idea de «géneros verbales de la vida», propuesta por Volóshinov. Ese desarrollo, específicamente en el manuscrito de 1953 publicado post mortem en 1978, es uno de los textos más conocido de Bajtín en Occidente, traducido bajo el título de “El problema de los géneros discursivos”. La noción tiene el interés explícito de agrupar los enunciados (las unidades de la comunicación discursiva) en clases más o menos delimitadas; así, los géneros discursivos son definidos como «tipos relativamente estables de enunciados», determinados por el uso de la lengua en «las diversas esferas de la actividad humana» (Bajtín, 2008[1953]). Por supuesto, esa estabilidad relativa de los tipos clasificables y el reconocimiento de que existirían tantos géneros como actividades humanas («una extrema heterogeneidad» [p. 245], según el mismo autor) hacen que lo menos importante de la noción sea la pretensión taxonómica. En cambio, ha resultado mucho más productiva la relación establecida entre elaboración textual y actividad social (véase, por ejemplo, los múltiples enfoques derivados de este último acento, en Shiro, Charaudeau y Granato, 2012).
A propósito de los géneros desde la visión bajtiniana, Sériot (2010) también ha argumentado que se trata de un texto leído de manera poco crítica, algo sobrevalorado y poco rupturista, especialmente en lo que compete a la interacción verbal que presupone «un universo irénico, sin historia ni lugar determinados, donde “la gente” comunica, toma la palabra por turnos, teniendo en cuenta la reacción atenta del interlocutor» (Sériot, 2010, p. 103). La intersubjetividad en el dialogismo es, así, más un imperativo ético y un punto de partida para el proyecto de una moral comunicativa y de un sujeto soberano de actos responsables. La interpretación de Bubnova (2006, p. 113), especialista y traductora de Bajtín, insiste también en ese aspecto: «[L]a palabra es acto ético, acción sobre el mundo y el otro, nos hace contraer una responsabilidad concreta y ontológica a la vez para con el mundo y el otro».
En la dialogía, por su parte, Volóshinov (1929, 1930) piensa los géneros sin mucho interés en la clasificación de las actividades sociales ni en la composición de los enunciados que delimitarían esos grupos genéricos. En cambio, opta por unir esa dispersión de la palabra en la vida cotidiana a través de una articulación de base: la estabilidad efímera de las situaciones sociales y las tensiones a las que está sujeta la palabra:
[…] cada situación constante de la vida cotidiana posee una organización concreta del auditorio y, en consecuencia, un repertorio de pequeños géneros de la vida cotidiana […]. Estos pequeños géneros cotidianos se determinan por la fricción de la palabra sobre un medio extraverbal, lo mismo que por la fricción de la palabra sobre la palabra ajena (la de otras personas). Así, la forma de una orden se define por los obstáculos que puede encontrar, por el grado de obediencia, etcétera. La conclusión genérica en estos casos responde a las particularidades casuales e irrepetibles de las situaciones vitales. (Volóshinov, 2009[1929], p. 155)
Es una invitación a pensar los géneros en el orden de su contingencia. En vez de concentrarse en su carácter repetible, en su estabilidad temática, estructural y estilística, o en las intenciones del sujeto individual que los produce (las «fuerzas centrípetas» que lo regulan), la dialogía está más interesada en las condiciones concretas, «casuales e irrepetibles», que empujan con fuerza hacia la dispersión del género, esto es, que tratan de dinamitarlo: ¿cuándo la novela no parece una novela, el poema un poema, el ensayo un ensayo, el debate un debate?; ¿qué elementos “friccionan” el género?; ¿a qué responden esas posibles transgresiones?, y, sobre todo, ¿cómo se relacionan esas tensiones entre fuerzas centrípetas y centrífugas con la situación sociohistórica en la que emergen? Si sintetizamos, con Ivanova (2010[2003], p. 59), que «el género verbal de la vida es el medio en el que un enunciado nació y vivió», se deriva que el análisis genérico puede dirigirse hacia la comprensión de esas condiciones inestables de existencia de las cuales depende la aparición y desarrollo de los géneros del discurso.
Así, resulta mejor articulado el análisis de géneros con la perspectiva dialógica de la expresión verbal y, dentro de ella, con el problema de la palabra ajena. La contingencia de los géneros responde principalmente al tratamiento de la voz de los otros (que han estabilizado genéricamente la expresión) incorporada más o menos conflictivamente en la voz propia. Un sujeto, dadas ciertas condiciones sociales o determinadas necesidades expresivas, puede transgredir la regularidad del género e incorporar otros aspectos que lo hacen menos estable y que entablan relaciones polémicas con la estandarización genérica.
Con todo, Volóshinov parece más interesado en esas coyunturas sociales de desestabilización de los géneros y en las relaciones polémicas con la palabra ajena. Creo que ese problema, derivado de la dialogía, es central para los analistas de textos, en general, y para el ensayista literario, en particular. En lo restante, abordaré esa dimensión desde el punto de vista de su productividad para el planteamiento de preguntas que podría abordar el ensayista frente a la escritura ajena.
La refracción de la existencia social en el ensayo literario
Si todo signo es ideológico, es decir, el recipiente de un orden social e histórico configurado, el ensayo es signo del signo primero y, por tanto, es ideología actualizada en otra ideología: discurso sobre el discurso del otro. Con la metáfora de la refracción, Volóshinov (1929) complejiza la postura representacional-veritativa del signo y nos invita a preguntarnos por las transformaciones que sufre cuando es referido por otro posterior. El fenómeno “refractante” reconfigura la obra que el ensayista comenta y vuelve a presentar la existencia social del autor primero en clave del ámbito vital del ensayista. No existe, pues, una vía directa que nos conduzca hacia las condiciones de emergencia del objeto artístico que el ensayo comenta. Aún más: la acción del ensayista no estriba en la naturaleza del comentario (crítico, contemplativo, explicativo, etc.), sino en la potencia performativa implicada en el discurso sobre el discurso del otro.
Lo que el ensayo literario ha de canalizar no es el acceso a una realidad social representada en la obra, sino la actualización de esa vida social inaccesible –ya perdida sin remedio en la trama del pasado–, que el ensayista devuelve siempre refractada por sus condiciones propias de existencia. El ensayo, pues, dice más del presente que del pasado y más del ensayista que de lo ensayado. Su lógica no es retrospectiva ni especular (reflejo directo de la palabra-luz ajena), sino subordinante y refractiva: reflejo desviado, oblicuo, que modifica la dirección de la palabra-luz ajena al sumergirla en la voz propia.
Ese proceso aparece a nuestros ojos como una forma encadenada que extiende el signo más allá de él mismo, porque lo trasciende hacia el flujo de la historia:
Esta cadena de la creatividad ideológica y de la comprensión, que conduce de un signo al otro y después a un nuevo signo, es unificada y continua: de un eslabón sígnico, y, por tanto, material, pasamos ininterrumpidamente a otro eslabón también sígnico. No existen rupturas. La cadena jamás se sumerge en una existencia interior no material, que no se plasme en un signo. (Volóshinov, 2009[1929], p. 29)
De ahí que la creatividad del ensayista no esté ubicada en el interior de su conciencia, en la originalidad de su razonamiento o en la sensibilidad de sus sentidos. El lugar de la creatividad ideológica (esto es, el signo verbal que se muestra como expresión creativa) es la relación interindividual que anuda dos voces dialogando desde dos puntos distantes en la línea del tiempo. Ese territorio es el hecho ideológico que cristaliza en el ensayo literario de formas específicas: ¿cuáles son esas formas?; ¿cómo el ensayista transforma en un alter ego al autor sobre quien ensaya?; ¿qué existencia remota y perdida actualiza un ensayo con el espejo infiel de la existencia en tránsito?
La tematización ideológica en el ensayo
Para el ensayista, la pregunta por el tema de la obra equivale al problema de la significación. Pero se trata de una totalidad que no puede conformarse sino extendiéndose más allá de los límites de la obra misma. La obra es ella y sus circunstancias. El tema expresa la situación histórica concreta que dio origen a la obra. En este sentido, el significado reproduce el carácter inestable de la heterogeneidad de situaciones que pueden originarlo. Según Volóshinov (2009[1929], p. 160):
El tema de un enunciado es siempre concreto, como lo es el instante histórico al que el enunciado pertenece. Solo el enunciado en su plenitud concreta como fenómeno histórico posee un tema. Así es el tema de un enunciado.
La dialogía nos permite distinguir, entonces, por su carácter de repetibilidad, la significación y, por su irrepetibilidad, el tema de la obra. Esta diferencia también puede pensarse en términos de la oposición entre abstracción y concreción: cuanto más examinamos la dimensión abstracta de los enunciados, más encontramos sus significados estables, generales y repetibles. Por supuesto, lo que se repite no es la materialidad del enunciado (su disposición lingüística formal), sino la significación estabilizada por esas formas de la palabra. En contraste, el examen de la dimensión enunciativa concreta hace emerger de la obra su carácter contingente, irrepetible y situado. Es esta la naturaleza del tema, desde el punto de vista dialógico: «El significado, fundamentalmente, nada quiere decir y tan solo posee una potencialidad, una posibilidad de significación en un tema concreto» (Volóshinov, 2009[1929], p. 163). La tematización se nos presenta, así, como el horizonte de realidad del significado de la obra, mientras que la significación es apenas su posibilidad de realización anclada en el sistema de la lengua.
Para el ensayista, pensar el tema de la obra lo conduciría a preguntarse por la significación contextual de la palabra del otro en las condiciones de su producción sígnica. La comprensión de la voz ajena implica la (re)creación del lugar donde esa voz nació, vivió y se hizo escuchar, o bien, el ámbito donde fue acallada, distorsionada o proscrita.
Ahora bien, Volóshinov (2009[1929], p. 170) advierte que el proceso de tematización es fundamentalmente ideológico: «Los intereses de la sociedad, asociados a la palabra y al pathos del hombre, ya no dejan de lado los demás elementos existenciales incluidos desde antes, sino que luchan con estos, los reevalúan, los desplazan de su lugar en la unidad del horizonte valorativo». Lo que el ensayista presenta como tema de la obra que comenta es el resultado de un combate en el cual ha salido victorioso un interés particular sobre otros indeterminados. La valoración que entroniza un tema no es el producto de una decisión soberana que ha sido tomada por el ensayista desde el aislamiento de su escritorio. Acontece aquí una emergencia sociocultural de los temas: la obra nace como respuesta a su propio medio; la significación estabiliza las convulsiones de ese medio y se la presenta al ensayista como un objeto ya cerrado.
Pero el objeto artístico nunca fue impermeable a la vida social que le dio origen. Su contexto de aparición es, al mismo tiempo, la explicación de su existencia y una condición de posibilidad. La pregunta principal que plantean estas sobredeterminaciones indaga por esa exterioridad constitutiva de la expresión: ¿cómo fue posible que un texto en particular lograra emerger en ese momento y lugar de la historia? La cursiva utilizada recaba en una explicación no causalista, es decir, esa emergencia es el producto de una victoria sobre otros textos en pugna, no el efecto de una causa externa creadora. Esta clave erística nos lleva, a continuación, al carácter multiacentuado del signo.
La multiacentuación sígnica en el ensayo
Volóshinov (1929) plantea que todo signo ideológico remite a la figura del dios bifronte Jano: la vida social implica la confrontación entre caras que miran hacia lados opuestos; así, cada signo es un espacio vacío que se multiacentúa de acuerdo con las valoraciones divergentes. La mentira puede ser presentada como verdad y la verdad como mentira. La diferencia no es ontológica, sino ideológica; la lucha se libra entre valoraciones sociales que se disputan la significación del signo, esto es, aspiran a convertirlo en objeto neutro mostrando que el suyo es un valor monoglósico.
Para efectuar esa estabilización artificial del signo, es fundamental reubicarlo por fuera de la arena de esa lucha. Aquel que logra ejercer ese desplazamiento, de la tematización a la significación, es el que erige un signo como discurso dominante. La tensión entre los acentos del signo termina con un régimen de dominancia acentual, que da por terminada la lucha expulsando las fuerzas que compiten en la arena de lo social. Sin embargo, en el fondo de los significados históricamente victoriosos reside el sustrato de los que fueron vencidos; unos forman parte de los otros y esos vestigios se nos revelan a posteriori como huellas de un combate vital: «Un sentido nuevo se revela en el viejo y con su ayuda, pero tan solo para contraponérsele y para reestructurarlo. De ahí, la incesante lucha de acentos en cada parcela de la existencia» (Volóshinov, 2009[1929], p. 170).
La lucha de acentos en el signo es persistente. El ensayo literario puede invitar a la búsqueda de las formas estéticas en las cuales ancla esa persistencia: los temas que se alzaron sobre la omisión de otros temas; las figuras que no sobrevivieron; los estilos aprobados a costa de otros tal vez ya olvidados; en fin, los relatos dominantes en cuyo fondo rezuman los relatos dominados: la metáfora del palimpsesto.
La responsividad sígnica en el ensayo
En el proceso generativo del discurso sobre el discurso del otro, el tema escapa de la palabra y de los sujetos que la vocalizan, pues es el efecto de la interacción entre dos sistemas sociales separados por el tiempo y anudados en un régimen de respuesta (el ensayo actual) a una respuesta (la obra comentada). La dialogía implica esa responsividad esencial del signo, cuya lógica hace posible el desplazamiento de los sujetos en la línea del tiempo: hacia atrás, en forma de invocación de la palabra ya dicha; hacia delante, como anticipación de aquello que, sin existir todavía, puede llegar a ser dicho.
La producción verbal es la respuesta explícita a una palabra anterior, aunque en su forma puede acentuarse como respuesta, o bien, escamotear su responsividad. ¿Por qué ha de hacerlo? Porque la dialogía conduce indefectiblemente al reconocimiento de la presencia del otro en el discurso propio; cuando ese reconocimiento es eludido, la palabra ajena ha sido borrada del espacio del discurso, revestido de monología y de monofonía: artificio de una monoglosia superpuesta al carácter heteroglósico de la expresión verbal. Es el signo que, al sustraer la voz ajena, niega la existencia misma de la palabra que puede confrontarla. La forma extrema de este movimiento de “contracción dialógica” (Martin y White, 2005, p. 102) es la negación radical de la responsividad del signo, para rechazar, restringir o desafiar el alcance de cualquier palabra ajena.
Ese problema no es más que un efecto de la orientación social del enunciado7, dentro de la cual la responsividad sígnica deja ver el vínculo social que liga a los interlocutores y que, según Volóshinov (2013[1930], p. 308), hace aparecer la «dependencia del enunciado respecto al peso jerárquico y social del auditorio». En la medida en que son vínculos jerárquicos, producidas por efecto de las luchas por la palabra y a través de ella, se trata de relaciones de fuerza más que de intersubjetividades cooperativas o armónicas. Estos aspectos conducen al planteamiento de algunas cuestiones: ¿a qué o a quiénes respondió la obra que el ensayista pretende comentar? ¿Cuáles son esas fuerzas contractivas o expansivas de la dialogía que hicieron aparecer la obra como un producto de su tiempo particular? Pero también, ¿cómo responde el ensayo mismo al texto que, a su vez, fue respuesta en otro momento?, ¿cómo se ve afectada la escritura del ensayista cuando se hace consciente de su inserción inevitable en ese régimen sociocultural de respuestas encadenadas?
Pausa
Hasta aquí, he querido desplegar sobre el escritorio del ensayista un puñado de preguntas inspiradas en el tratamiento dialógico de la palabra e ideológico del signo verbal, desde el trabajo tal vez insuficientemente estimado del filósofo soviético Valentín Volóshinov. Para resumir esas cuestiones, cedo el párrafo a su propia voz:
¿Cómo se percibe el discurso de otra persona? ¿Cómo vive el enunciado ajeno en la concreta conciencia del discurso interno del receptor? ¿En qué forma la conciencia elabora activamente el enunciado ajeno? ¿Cómo se orienta hacia el enunciado ajeno el discurso subsecuente del receptor? (Volóshinov, 2009[1929], p. 183)
En el problema de la palabra ajena y en los avatares usualmente contenciosos de ese contacto entre dos extraños, encuentro una gran afinidad personal con ese viejo filósofo del lenguaje anidado en un marxismo del que hoy cada vez se habla menos. He tratado de traducir esa coincidencia de intereses en cuestiones prácticas que pueden llegar a ser útiles para el ensayista literario, en ese recorrido que va de la lectura de un texto ajeno a la composición de uno propio. La refracción de la existencia social, la tematización ideológica, la multiacentuación sígnica y la responsividad permanente del signo verbal están imbricadas en esa interacción a la cual se aboca el escritor, como quien debe conectar dos fuerzas eléctricas para producir una breve chispa: el destello fugaz de una idea sobre la idea de algún otro.
En medio de ese proceso falto de toda claridad –precisamente, falto de luz–, el ensayista es desafiado por la hoja en blanco. Es que el comentarista de los libros que otros nos limitamos a leer también libra una lucha contra la comodidad del silencio lector. Cuando logra quebrarlo momentáneamente, está viviendo una experiencia de siglos: la del signo al filo de la dialogía, en la cual ha sido fascinado y esclavizado por la voz del otro.
Referencias
Arán, O. (2016). La herencia de Bajtín: reflexiones y migraciones. Córdoba, Argentina: Centro de Estudios Avanzados.
Bajtín, M. (1989[1975]). Teoría y estética de la novela. Trabajos de investigación (H. Kriúkova y V. Cazcarra, trads.). Madrid: Taurus.
Bajtín, M. (1997). Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores y otros escritos (T. Bubnova, trad.). Madrid: Anthropos.
Bajtín, M. (2008[1919]). Arte y responsabilidad. En M. Bajtín, Estética de la creación verbal (pp.13-14). Buenos Aires: Siglo xxi Editores.
Bajtín, M. (2008[1953]). El problema de los géneros discursivos. En M. Bajtín, Estética de la creación verbal (pp. 245-290). Buenos Aires: Siglo xxi Editores.
Bajtín, M. (2008[1976]). El problema del texto en la lingüística, la filología y las ciencias humanas. En M. Bajtín, Estética de la creación verbal (pp. 291-320). Buenos Aires: Siglo xxi Editores.
Bronckart, J.-P. y Bota, Ch. (2010). Volóshinov y Bajtín: dos enfoques radicalmente opuestos de los géneros de textos y de su carácter. En D. Riestra (comp.), Saussure, Volóshinov y Bajtín revisitados (pp. 107-128). Buenos Aires: Miño y Dávila.
Bronckart, J.-P. y Bota, Ch. (2011). Bakhtine démasqué. Histoire dʼun menteur, dʼune escroquerie et dʼun délire collectif. Genève: Librairie Droz.
Bubnova, T. (2009). Valentín Nikoláievich Volóshinov (1894-1936). El marxismo y la filosofía del lenguaje y el Círculo de Bajtín. En El Marxismo y la filosofía del lenguaje. Los principales problemas del método sociológico en la ciencia del lenguaje (pp. 5-15). Buenos Aires: Godot.
Bubnova, T. (2015). Las metáforas epistemológicas de los sentidos en Bajtín: ver, oír, hablar (discurso, cuerpo, trascendencia). Revista da Abralin, 14(2), 15-30.
Ivanova, I. (2010[2003]). El diálogo en la lingüística soviética de los años 1920-1930. En D. Riestra (comp.), Saussure, Volóshinov y Bajtín revisitados (pp. 43-72). Buenos Aires: Miño y Dávila.
Jacubinskij, L. (2015[1923]). Sobre a fala dialogal. São Paulo: Parábola Editorial.
Jakobson, R. (1977). Prefacio. En M. Bakhtine (V. N. Volochinov), Marxisme et philosophie du langage. Essai d’application de la méthode sociologique en linguistique (pp. 5-6). París: Les Éditions du Minuit.
Martin, J. y White, P. (2003). The Language of Evaluation. Appraisal in English. Londres: Palgrave MacMillan.
Matejka, L. (1996). Deconstructing Bakhtin. En A. Calin y W. Harmaneh (eds.), Fiction Updated. Theories of Fictionality, Narratology and Poetics (pp. 257-266). Toronto: University of Toronto Press.
Ponzio, A. (1998). La revolución bajtiniana. El pensamiento de Bajtín y la ideología contemporánea. Valencia, España: Frónesis.
Sériot, P. (ed.) (2003). Le discours sur la langue en urss à l’époque stalinienne (épistémologie, philosophie, idéologie). Cahiers de l’ilsls, (4), 157-182.
Sériot, P. (2010). Generalizar lo único: géneros, tipos y esferas en Bajtín. En D. Riestra (comp.), Saussure, Volóshinov y Bajtín revisitados (pp. 73-106). Buenos Aires: Miño y Dávila.
Shiro, M.; Charaudeau, P. y Granato, L. (eds.) (2012). Los géneros discursivos desde múltiples perspectivas: teorías y análisis. Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert.
Todorov T. (2013[1981]). Mijaíl Bajtín: el principio dialógico (M. Cardona, trad.). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Volóshinov, V. (2009[1929]). El signo ideológico y la filosofía del lenguaje (R. M. Rússovich, trad.). Buenos Aires: Nueva Visión.
Volóshinov, V. (2009[1929]). El marxismo y la filosofía del lenguaje (T. Bubnova, trad.). Buenos Aires: Ediciones Godot.
Volóshinov, V (2010[1929]). Marxisme et philosophie du langage. Les problèmes fondamentaux de la méthode sociologique dans la science du langage (nouvelle édition bilingue traduite du russe par P. Sériot et I. Tylkowski-Ageeva). Limoges: Lambert-Lucas.
Volóshinov, V. (2013[1926]). El discurso en la vida y el discurso en la poesía. En T. Todorov (ed.), Mijaíl Bajtín: el principio dialógico (M. Cardona, trad.), (pp. 187-222). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Volóshinov, V. (2013[1930]). Las fronteras entre poética y lingüística. En T. Todorov (ed.), Mijaíl Bajtín: el principio dialógico (M. Cardona, trad.), (pp. 249-293). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Volóshinov, V. (2013[1930]). La estructura del enunciado. En T. Todorov (ed.), Mijaíl Bajtín: el principio dialógico (M. Cardona, trad.), (pp. 297-326). Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Zavala, I. (1996). Escuchar a Bajtín. Barcelona: Montesinos.
3 Así lo sostienen Bronckart y Bota (2010, pp. 111 y 2011), en un libro con un polémico título, Bajtín desenmascarado: «Desde 1936 [año de la muerte de Volóshinov], sobre todo después de 1946, Bajtín explotó sin vergüenza los escritos de Volóshinov; con este verdadero robo corría el riesgo de ser identificado y denunciado, ¡y es probable que para cubrir ese peligro haya sido entonces construida y difundida la fábula según la cual Bajtín era, de hecho, el “autor enmascarado” de los escritos firmados por Volóshinov y Medvédev!». La tesis del “enmascaramiento” fue introducida en 1973 por el semiótico Ivanov y continúa reforzándose en algunas compilaciones de estudios sobre el enfoque dialógico.
4 El principal antecedente de esta elaboración es la teoría del diálogo, del formalista ruso Lev Jacubinskij (2015[1923]), bien conocido por Volóshinov. Ivanova (2010[2003]), sin embargo, hace notar que, si bien ambos autores parten de situar el diálogo en el núcleo de la lengua, Volóshinov no comparte plenamente la separación entre el habla poética y el habla cotidiana, que para su colega resulta fundamental. Lo que une a ambos registros –sostendrá el filósofo soviético en el bello artículo “La palabra en la vida y la palabra en la poesía” (1926)– es su estructura intrínsecamente social: «Una obra artística es un potente condensador de las valoraciones sociales no expresadas: cada palabra está impregnada por ellas. Son justamente estas valoraciones sociales las que organizan la forma artística en cuanto su expresión inmediata» (Volóshinov, 1926, p. 125).
5 En algunas obras dedicadas a esta bibliografía, esos puntos de encuentro se interpretan como una prueba de la autoría de un mismo autor, Bajtín, en periodos distintos del desarrollo de sus ideas. Véanse, por ejemplo, Arán (2016) y, con menor contundencia, Bubnova (2009, 2015).
6 En el último texto firmado por Volóshinov (1930, en Todorov, 2013[1981]), aparece definida de esta manera la situación: «La realización efectiva, en la vida concreta, de tal o cual formación, de tal o cual variedad del vínculo de la comunicación social».
7 Volóshinov lo profundiza en su trabajo de 1930, “La estructura del enunciado”, cuya promesa de continuidad no pudo cumplirse por la tuberculosis que lo llevaría a la muerte unos años después.