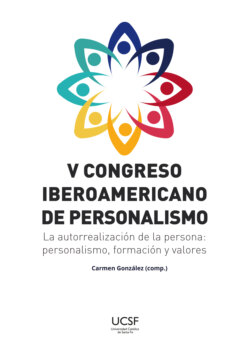Читать книгу V Congreso iberoamericano de personalismo - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUna relectura de la relación filosófica Wojtyla-Levinas. Otra interpretación de una tensión entre dos tradiciones sobre la persona
Juan Pablo Viola
Universidad Católica de Santa Fe
Resumen
En esta ponencia nos proponemos analizar parte de la obra de dos filósofos del siglo XX asociados a la corriente personalista europea: Wojtyla y Levinas respectivamente. Los dos llegaron a conocerse muy bien y entablaron además de una gran amistad un diálogo acerca de sus modos de entender la fenomenología y la filosofía en general. No es la primera vez que se cotejan estos dos filósofos. Pensadores de la talla de R. Guerra López, Julia Urabayen y Juan Manuel Burgos han discutido y expuesto sus ideas mostrando semejanzas y diferencias entre los dos pensadores. La idea de este texto es, a partir de éstos análisis, volver a poner en diálogo a los dos filósofos aprovechando el nuevo material sobre ambos. Intentaré demostrar que Wojtyla realiza un planteo ontológico de la persona, a través del análisis de la manifestación de la misma a través de la acción, y Levinas en este sentido tiene interesantes ideas que aportar, tanto a Wojtyla como a toda la historia de la ontología, poniendo el foco en un más allá de la ontología. En efecto, el filósofo francés sostiene que hay que pensar el acontecer previo a la subjetividad, esto es, su posible origen no-ontológico. Lo que Levinas reclama como la constitución ética del ego a partir del Otro.
Palabras claves
fenomenología realista - Wojtyla - Persona - Alteridad - Levinas
“Le dépassement du solipsisme, désormais, sera éthique ou bien ne sera pas”.
(F. Ciaramelli, 1981, 14).
En la presente comunicación vamos a enfrentar y poner en diálogo a dos filósofos contemporáneos, que tienen en común la defensa del humanismo, cada uno desde su perspectiva particular del mismo. Me refiero al filósofo católico Karol Wojtyla y al filósofo judío Emmanuel Levinas. La referencia que hacemos a la religión de estos dos autores no es azarosa, pues cada uno hace filosofía desde la cosmovisión en la que se encuentran. Lo interesante de ellos es que, a pesar de las diferencias, tienen muchos elementos en común, y una amistad que incluso se ha documentado. Comparto con la mayoría de los autores que Wojtyla es un filósofo personalista, pues así lo atestigua una de sus obras filosóficas más leídas, Persona y acción. No sucede lo mismo con E. Levinas, sobre quien he hecho mi tesis de doctorado. El concepto de persona no le es totalmente ajeno al autor francés, pero en su obra escrita no se concibe al hombre como persona, si bien se podría decir que la “concepción antropológica levinasiana”, si se puede hablar en estos términos, guarda varios aspectos análogos al personalismo. Pero, sucede que la palabra y el concepto de persona viene directamente de la filosofía cristiana, de la que Levinas siempre intenta diferenciarse, pues él hace filosofía desde las raíces del humanismo judío37 de Franz Rosenzweig, Herman Cohen, Gaon de Vilna, H. Volozim, el Talmud y la Torá. La fuente común con Wojtyla es la fenomenología, y hay que decir, que incluso la fuente fenomenológica de la que abrevan no es exactamente la misma. Levinas, viene directamente del estudio y lectura de los textos de Husserl y luego de Heidegger. Y Wojtyla, recibe la filosofía fenomenológica en primer lugar de Max Scheler, que hace una fenomenología distinta a la husserliana, y luego de un discípulo directo del autor de Ideas I: Roman Ingarden, el único alumno polaco del fundador de la fenomenología.
Por esta razón, yo soy de la opinión, y esto es algo que también intentaré fundamentar, de que Levinas no puede ser considerado personalista. La noción levinasiana de Rostro es la más cercana a este concepto filosófico, cristiano y católico. De todos modos, hay muchas salvedades que conviene hacer a este respecto.
El texto que presento comenzará exponiendo de modo abreviado el pensamiento de cada uno de estos autores, empezando por Wojtyla. Mi interpretación del filósofo devenido papa, se acotará a su obra “Persona y Acción”38, que es su texto más fenomenológico. En cambio, en cuanto a Levinas intentaré abarcar un poco más: tanto “Totalidad e Infinito”, como “De otro modo que ser”, y “Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger”. La idea es hacer una exposición y una interpretación de estos autores, no solo a partir de sus textos, sino también de algunos de sus comentadores y especialistas más renombrados. Después del análisis y presentación del pensamiento de cada uno, sacaré algunas conclusiones en la que intentaré demostrar que entre estos dos autores, a pesar de sus diferencias, se pueden establecer varias similitudes. La diferencia fundamental entre ambos, intentaré hacer ver, tiene que ver con el origen del que parte cada uno. Sin embargo, esta diferencia no sólo no los separa, sino que puede ayudar a complementar las dos filosofías, en cuanto a sus concepciones antropológicas.
Wojtyla: desde el tomismo a una fenomenología ontológica.
El filósofo polaco se forma en teología (1948) en un tomismo escolástico, que podríamos calificar de demasiado rígido. Garrigou-Lagrange era por aquella época, la autoridad en la materia, en el Angelicum de Roma, y es a quien Wojtyla elige como director de su tesis de doctorado: “La fe según San Juan de la Cruz”. Esto le traerá, según cuentan sus comentadores y biógrafos, Buttiglione es uno de ellos, varios dolores de cabeza. Por lo que cuando vuelve a Roma para estudiar filosofía, ya no se siente más atraído por el Aquinate, y decide especializarse en ética, para lo cual se pone a leer a un filósofo católico, que propone una ética desde una perspectiva poco conocida hasta el momento en el ámbito eclesiástico como la fenomenología. Se trata de Max Scheler, un hombre difícil según cuentan las crónicas, que además se convierte de grande a la Iglesia católica y luego de un tiempo la abandona. Conviene acotar aquí que Scheler, en su época católica escribe un texto cuyo centro conceptual es precisamente la persona. Se trata del famoso librito que muchos hemos estudiado: “El puesto del hombre en el cosmos”. Probablemente uno de los primeros textos que no apela ni a Boecio ni al Aquinate para definir la realidad personal del ser humano. La tesis de Wojtyla se titula: “Valoración sobre la posibilidad de construir la ética cristiana sobre las bases del sistema de Max Scheler” (1954). Según comenta J. M. Burgos, “este momento fue central en su evolución intelectual y él mismo lo ha reconocido en diversas ocasiones” (Burgos, J.M., en Fernández Labastida, F. – Mercado, 2007):
“Debo verdaderamente mucho a este trabajo de investigación [la tesis sobre Scheler]. Sobre mi precedente formación aristotélico-tomista se injertaba así el método fenomenológico, lo cual me ha permitido emprender numerosos ensayos creativos en este campo. Pienso especialmente en el libro Persona y acto. De este modo me he introducido en la corriente contemporánea del personalismo filosófico, cuyo estudio ha tenido repercusión en los frutos pastorales” (Juan Pablo II 1996: 110).
El giro hacia la fenomenología vendrá más adelante, siendo el filósofo polaco ya obispo de Cracovia. Por esta época, Wojtyla recibe en conversaciones filosóficas en su casa Arzobispal al por entonces profesor de la Universidad de Cracovia, Roman Ingarden. Gracias a éste autor, Wojtyla toma contacto con la fenomenología ortodoxa. Así en 1969 escribe “Osoba i Czyn”, “Persona y acción”. La primera edición es en polaco, sin embargo, hay una segunda edición, “The acting person”, en colaboración con la filósofa Anna Teresa Tymieniecka, que se publica en inglés, ya que la autora residía en Estados Unidos. No obstante, la mayoría de los comentadores concuerda en que esta edición inglesa traiciona el texto original polaco. Nosotros trabajamos sobre una versión castellana que apareció en 2011 en ediciones Palabra y que es una traducción de Rafael Mora directamente del texto polaco original.
Para comenzar nuestro análisis filosófico de la obra de Wojtyla, uno de los textos claves a leer que reflexiona sobre este importante libro del futuro papa es uno muy poco conocido y difundido, que escribió el mismo Emmanuel Levinas sobre la filosofía del Cardenal Wojtyla para la revista de teología “Communio” del año 1980. El artículo que escribe el filósofo de origen lituano es bastante breve, se parece más al género reseña que a un artículo propiamente dicho sobre Wojtyla. De hecho, comienza diciendo lo siguiente: “[soy] un filósofo [que] resume el método fenomenológico de uno de sus antiguos colegas, convertido Papa…”. Luego aclara que no hablará de la obra teológica de su Santidad Juan Pablo II, sino que se “permitirá algunas observaciones al pensamiento filosófico de Su Eminencia el cardenal Wojtyla”39. El texto no hace ninguna crítica ni marca diferencias con su propia concepción de lo fenomenológico en general. En él más bien describe casi con neutralidad la posición del filósofo-papa con respecto a “su” fenomenología, y sí marca diferencias entre él método fenomenológico seguido por el Cardenal Wojtyla y el método fenomenológico propuesto por Husserl.
Cito textualmente el texto de “Communio”, la fenomenología del Cardenal Wojtyla
“apela, sin reducirla, a una ‘filosofía de la conciencia’; es decir, probablemente, sin seguir a Husserl, su fundador, en lo que éste llama ‘Reduction’ que lleva a la ‘conciencia pura’ y al idealismo trascendental. Por tanto, a distancia de Husserl y, todavía más, de Heidegger, citado una sola vez en el libro sobre la Persona y la acción. Sin duda, reivindicando la Fenomenología, el Cardenal se atiene a lo que se llama el primer Husserl, el de las ‘Investigaciones Lógicas’ (1900-1901) a las que se vinculan también Scheler, toda una serie de alumnos de antes de 1913 y, también, el gran filósofo polaco Roman Ingarden, filósofos fieles sobre todo a la distinción entre el pensamiento y lo pensado, sensibles a la objetividad irreductible del correlato del pensamiento intencional, incluso emotivo y de este modo, precisamente, a la objetividad de los valores, lo que permite, como hemos visto, la introducción de la verdad en la decisión de la voluntad” (E. Levinas, 1980).
La observación del filósofo francés es muy pertinente, pues pone al filósofo polaco en el lugar de los primeros discípulos del fundador de la fenomenología aun sin haber participado de este primer grupo de discípulos, aquellos del Círculo de Gontinga, entre quienes se cuenta a Edith Stein (1891-1942), Theodor Conrad (1861-1969), Hans Lipps (1889-1941), Alexandre Koyré (1892-1964), Jean Hering (1860-1966), Dietrich von Hildebrand (1889-1977), Hedwig Martius (1888-1966), Roman Ingarden (1893-1970), Moritz Geiger (1880-1937) y el propio Max Scheler (1874-1928). Muchos comentadores llaman a estos primeros fenomenólogos “realistas”, ya que éstos consideran que con la aparición en 1913 de “Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie” (“Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica”), más conocido como “Ideas I” donde Husserl realiza un giro hacia el idealismo trascendental, lo que provoca que estos autores no sigan la nueva senda que comenzaba a marcar el maestro.
Para entender correctamente el concepto de fenomenología “realista” nada mejor que escuchar a uno de sus más famosos y actuales representantes, el Prof. Josef Seifert:
“Por fenomenología realista entiendo aquí ese movimiento que interpreta la máxima de Husserl «vuelta a las cosas mismas» en el sentido del objetivismo y del realismo de las Investigaciones Lógicas. Sin embargo, el mismo Husserl interpretó ya pronto la fenomenología en una dirección que, en muchos respectos, radicaliza la posición de Kant y en virtud de la cual es el sujeto, en última instancia, el que constituye todo sentido y todo ser, el mundo y Dios.
Por el contrario, la fenomenología realista, partiendo de las Investigaciones Lógicas de Husserl y de Reinach y Scheler, ha encontrado en nuestro siglo una respuesta totalmente nueva a la pregunta kantiana por lo sintético a priori, respuesta que está más cerca de Platón y de Aristóteles que de Kant y de la filosofía postkantiana, inclusive de la última filosofía de Husserl. En la ultima década, este movimiento se ha desarrollado hacia una filosofía completa, que, junto a estrechas vinculaciones con Platón, también posee muchas relaciones con Aristóteles y, aún más, con San Agustín y la filosofía medieval. Quisiera presentar aquí esta fenomenología realista como una reforma crítica del platonismo, sobre todo de la teoría platónica de las Ideas” (Seifert, 1995).
Respecto más concretamente de Persona y Acción, Wojtyla ensaya una metafísica de la persona por una vía no transitada con anterioridad. La vía de la acción. Como dice C. González:
“Invirtiendo el sentido del análisis tradicional, que va del ser al obrar, Wojtyla pretende investigar qué es una persona, partiendo del estudio de su acción, porque en ésta se manifiesta la estructura ontológica del agente” (González, 2013).
Aquí hay una pista clarísima de en qué consiste la indagación Wojtyliana al tema de la persona: la pregunta ontológica persiste “¿qué es la persona?”, lo que cambia es él método y con ello él marco filosófico general, pues como se dice en el texto citado la respuesta a esta pregunta ya no viene de la abstracción intelectual de algo empírico que aparece frente a mí, es decir de un objeto que se le muestra a un sujeto, (claramente en esta época ya no se habla más de persona como objeto o substantia) sino de la autoexperiencia (ni siquiera autopercepción) del sujeto en su obrar.
Citamos de nuevo a C. González:
“Parece que no hay lugar en su visión objetivista de la realidad para el análisis de la conciencia y de la autoconciencia; […] En santo Tomás vemos muy bien la persona en su existencia y acción objetivas, pero es difícil vislumbrar allí las experiencias vividas de la persona”. (Wojtyla citado por González, p. 30)
En definitiva el núcleo del planteo Wojtyliano es que: “En el campo de la experiencia, el hombre se manifiesta como un suppositum particular, y al mismo tiempo, como un yo concreto, absolutamente único e irrepetible” (Wojtyla, 2003, p. 45) que se desenvuelve en su obrar. Se es persona, pero también se deviene un ser personal. Y ese devenir es dirigido por la voluntad racional y por el puro operar, esto es, por la experiencia, que en él ser humano es apertura y autodeterminación.
Levinas y él más allá de la ontología (y la fenomenología)
Bien, hasta aquí él marco en el que nace y se mueve la fenomenología de Persona y acción. Puestos a comparar las filosofías de estos dos autores, o más bien a pensar qué valoración se puede hacer desde la filosofía y los textos de E. Levinas a la fenomenología realista de Karol Wojtyla de Persona y Acción, ¿qué diferencias podemos plantear, o más bien por dónde comenzaría el diálogo de los filósofos amigos? Primera cuestión a aclarar: el problema que plantea la filosofía levinasiana no es ni con el texto analizado de Wojtyla ni con la noción de persona, sobre la que repetimos, Levinas usa de modo genérico en sus textos y no analiza de modo particular. El filósofo francés intenta evitar conceptos de fuera de la tradición fenomenológica y del humanismo judío.
La conversación comenzaría por un tema que plantea y analiza de modo profundo y serio el famoso profesor Stephan Strasser, uno de los primeros comentadores de la obra levinasiana, de Lovaina, en su artículo “Antifenomenología y Fenomenología en E. Levinas” (1977).
La tema fundamental que trata de repensar y de discutir Levinas con la fenomenología en general, no sólo con la primera fenomenología de las Investigaciones, es el tema del origen, y por ende, el de la constitución del sujeto y la fenomenicidad del otro. El filósofo francés no puede terminar de aceptar que en el principio absoluto de la racionalidad, sea la conciencia, presupuesto del método fenomenológico (y de la filosofia desde R. Descartes en adelante), desde donde se parte y que no se pone en cuestión. Un tema que varios pensadores del S. XX le plantearán al fundador del método fenomenológico, como Derrida, Zubiri, y otros. Por otro lado, como lo sugirió la cita de Seifert más arriba, Levinas ve como problemático que la conciencia acabe siendo la garantía de la objetividad de todo lo que aparece.
Se pregunta el Prof. Strasser en el artículo mencionado anteriormente:
“¿Se puede decir que Levinas es un fenomenólogo?... Yo estoy convencido que la filosofía de Levinas difiere esencialmente de todo aquello que, hasta el presente, ha sido concebido como fenomenología. La tendencia dominante del pensamiento de Levinas difiere, en efecto de la doctrina husserliana” (Strasser, 1977, p. 114) .
He aquí una primera diferencia sustancial con Wojtyla, que si bien se corre hacia una fenomenología no trascendentalista o idealista, sigue en el campo de lo intelectual o cognoscitivo (ontología), y su punto de partida sigue siendo la conciencia, en concreto la autoconciencia que se da en la experiencia de la acción personal, pero en la conciencia y la correspondiente tendencia a la objetivación. A este respecto viene bien la cita de otro importante especialista del pensamiento Wojtyliano, R. Guerra López:
“El mismo Wojtyla reconoce que, desde ese momento, se vio impulsado a buscar una ‘via filosófica que busque objetivar la experiencia subjetiva tanto en el orden sobrenatural como en el natural” (Guerra López, p. 41. El subrayado es nuestro).
Siguiendo esta misma línea de reflexión también pone luz otra cita de Guerra López sobre cómo se entiende el concepto de experiencia en la fenomenología:
“En Husserl, por ejemplo, la verdad del conocimiento está dada por su carácter de evidencia, y ésta consiste en el darse de individuos a la presencia, de modo que ‘la evidencia de objetos intelectuales constituye el concepto de experiencia en el sentido más amplio. Así, la experiencia se define como referencia directa a lo individual’”. (Guerra López, 18).
Karol Wojtyla, como ya lo había comentado, se pone crítico con el concepto de experiencia husserliano y la conciencia intencional. Ingarden es uno de los primeros en criticar Ideas I acusando ahí a Husserl de cierto regreso al idealismo kantiano. De ahí que Wojtyla, también por recomendación, se vuelca a la filosofía scheleriana en donde encuentra un concepto “de experiencia de lo real que se da siempre junto a una carga de afectividad”. (Buttiglione, p. 71). De todas maneras, insisto en el particular, esta experiencia como afectividad no pone al sujeto en relación con una alteridad. La experiencia de la acción es autoexperiencia del propio obrar.
Hemos de admitir que en la esfera de la vida práctica, para Scheler, el concepto de experiencia tiene el carácter de un saber que se da a posteriori de ciertos actos vividos que nos vinculan con el mundo, tanto de las cosas como de otros sujetos. Pero esa vinculación con el mundo y los demás es una vinculación que no trasciende el ámbito de la propia interioridad o subjetividad. La afección de lo otro es una afección en mi subjetividad, esto es, un sentir que hace de lo que no soy yo algo de mi propiedad. En resumen, no vemos que el “yo que actúa” wojtyliano logre trascender el ámbito de su conocer, de su objetivar, aunque ese conocer sea afectivo y experiencial.
Si dudamos en señalar sin más un cierto paralelismo, es que Levinas ha concebido teorías concernientes a la naturaleza de la experiencia; estas teorías no están solo sujetas a modificaciones, sino que ellas implican ciertas contradicciones. Examinémoslas de más cerca, teniendo en cuenta la evolución del pensamiento de Levinas. En sus primeros escritos “experiencia” parece tener la significación que venimos de indicar. “Hija de la experiencia, la verdad aspira más alto” escribe en 1957. “Ella se abre sobre la dimensión misma del ideal. Y es así que la filosofía significa metafísica y que la metafísica se interroga por lo divino” (Emmanuel Levinas, 2009, p. 165). En ese momento nuestro filósofo no duda en hablar de una experiencia metafísica y religiosa. Cuatro años más tarde Levinas se expresa de una manera más matizada.
“La relación con lo infinito no puede ciertamente decirse en términos de experiencia… Pero si experiencia significa precisamente relación con lo absolutamente otro– es decir con lo que siempre desborda él pensamiento- la relación con lo infinito lleva acabo la experiencia por excelencia”(E. Levinas, 1987, p. 13). La experiencia metafísica no es una experiencia objetivante como en Wojtyla, según nuestra interpretación, ya que ella traspasa esencialmente los límites de lo que puede ser identificado como objeto; he aquí cómo se podría interpretar este pasaje. En él curso de su evolución Levinas amplia aún más la extensión del concepto de “experiencia”. La experiencia no termina necesariamente en un conocimiento cierto y unívoco: ella puede ser también experiencia de una “huella” (en él sentido que venimos de señalar). Este último tipo de experiencia tiene aún una particularidad: lo que sigue una huella no retorna más a su punto de partida. Su aventura se parece a la de Abraham, no a la de Ulises. Para marcar la diferencia Levinas habla de una “experiencia heterónoma”. Este tipo de experiencia corresponde a un movimiento hacia el Otro que “no se recupera en la identificación, ni vuelve a su punto de partida” (Emmanuel Levinas, 2005, p. 190). He aquí cómo Levinas se expresa en 1963. En otro texto que data de 1965, Levinas definió como sigue su propia posición en relación a Husserl: “los contemporáneos que no la llevan a término [no llevan a término la reducción fenomenológica] según las reglas del arte definidas por Husserl se ubican sin embargo en su terreno. La experiencia para ellos es una fuente de significaciones. Ella es esclarecedora antes que concluyente (probante)”(Emmanuel Levinas, 2005, p. 162).
Vemos claramente en estos párrafos que la noción de experiencia levinasiana difiere de la noción wojtyliana-scheleriana, ya que ésta última es un volver (o nunca salir) de la conciencia. La experiencia afectiva, tiene de afectivo el recibir la cosa, y no el ser constituido por la conciencia, pero no vemos claro que esa experiencia sea de tipo heterónoma, como la que plantea el filósofo francés. Pues lo percibido en la afección asume la forma (eidos) de la conciencia que experimenta o que es afectada. Por tanto, lo recibido viene de afuera pero adquiere el contenido del continente.
Otra diferencia fundamental, prosiguiendo con la comparación entre los filósofos estudiados, pasa por entender al hombre en Persona y acción como suppositum (Wojtyla, 2011, p. 129), incluso el autor recurre directamente a Boecio. Esto implica que antes de empezar a reflexionar ya tenemos un pre-juicio, o pre-conocimiento, acerca de qué es este hombre sobre el que se propone indagar a través de la acción. Es cierto, no obstante, que el filósofo polaco intenta darle un giro a este antiguo concepto personalista de suppositum:
“El hombre-persona establece su síntesis, y definimos como suppositum al sujeto último de esa síntesis. El suppositum no se encuentra (yace) tan solo estáticamente debajo de todo el dinamismo del hombre-persona, sino que constituye la fuente dinámica de tal dinamismo. Dinamismo que procede del existir, del esse, y arrastra consigo el dinamismo propio del operari” (Wojtyla, 2011, p. 131).
Vemos el gran esfuerzo del filósofo polaco por intentar sacar al concepto de persona de su estatismo substancialista, que viene heredado de las interpretaciones de la época del Tomás de Aquino de Garrigou-Lagrange y de su lectura de Boecio. Pero, soy de la opinión, de que, por un lado, no logra darle a tal concepto la dinámica que el S. XX pretende, y deja muchos problemas sin resolver al quedarse del lado de la ontología, entendiéndola a ésta como metafísica.
Levinas, por su lado, trata de salir de los problemas anejos a la ontología realista, de pensar un ámbito anterior a ésta, y de poner esta anterioridad en un discurso significativo. Estamos frente a otro flanco de la cuestión que Levinas amablemente discutiría con el filósofo polaco, y es la cuestión ontológica, que evidentemente en la época en que se escribe Persona y acción está en plena reformulación y crítica. Levinas será un pensador francés más que se inclinará por realizar una crítica radical a la ontología (y a su consecuente realismo). Y aquí se abren varias interpretaciones y modos de abordar la crítica del filósofo francés de la crítica a la ontología. Yo me inclino a pensar que su crítica pasa por reubicar o volver a priorizar él locus de la ontología en la filosofía occidental. Su idea fundamental es que la filosofía primera (próte philosophia) no es, y no puede ser la ontología. Su tesis es que la metafísica es la ética, es decir, en el principio es la “socialidad”.
Queda así formulada una de las tesis principales de la filosofía levinasiana, resumiendo bastante por razones de espacio, y es que la ontología constituye el ámbito del Mismo, y de la economía del ser, por lo que el ontólogo queda destinado irremediablemente a la inmanencia. Por tanto, nos quedamos sin terminar de salir de la modernidad, de Hegel. El intento radical de Levinas pasará, entonces, por “pensar” y poner en un discurso (en un lenguaje pretendidamente filosófico pero no conceptual) el ámbito de más allá de la inmanencia, que es lo mismo que decir de la conciencia. E intentar alcanzar el “espacio”, si se puede hablar en estos términos, de lo ético como tal, esto es de la alteridad y la socialidad.
A este respecto vienen bien otra vez las palabras de Strasser: “¿Qué es lo que es absolutamente exterior respecto de mí? No es la ‘res’; es el Otro (Autre) y, en particular, el rostro del Otro. ‘La certeza del cogito caracteriza la situación de un espíritu que, en lugar de comportarse como un ente entre otros entes, se encuentra [así mismo] en el momento donde neutraliza todas sus relaciones con el afuera’. ‘El cogito es una situación donde el espíritu existe en tanto que comienzo, en tanto que origen’. He aquí la razón por la cual las substancias espirituales, las monadas, no sabrían tener ventanas. ‘A través de la inmanencia de su presente el [él espíritu] debe en su existencia auténtica considerar toda trascendencia’, nota Levinas. ‘Nada puede entrar en él, todo viene de él’ (Emmanuel Levinas, 2005, p. 46 y 47)”. (Strasser, 1977b, p. 116).
El hecho de no criticar el suppositum de la teoría personalista Wojtyliana nos lleva a suponer que en el origen está la conciencia que conoce. En la filosofía levinasiana, en cambio, se intenta mostrar que hay un tiempo anterior al presente objetivante de la conciencia. Esto es, un antes absoluto, que es llamado por él filósofo francés “psiquismo”, pues en este momentum del existir, él existente es pura afección, pura pasividad. La filosofía de Levinas nunca hablaría de un “suppositum” sobre el cual se construye la subjetividad, sino que la subjetividad tiene un sentido ético, por lo que podría decirse que devenir sujeto en el filósofo francés es estar sujeto (asujeti) a otro. Esto evoca, por la relación abierta de Levinas con su judaísmo, el concepto de creaturalidad, que remite al de Creador. No sabemos qué somos, pero sabemos que hemos sido hechos por Otro ante quien debemos responder.
Descubriremos así en Levinas una “alergia” a la objetivación, y por ende al concepto:
“La alergia judía a la plasticidad hechizante de la imagen –el rechazo a un Dios que se deja ver- dirige la investigación de una relación con la alteridad, que se juega en la palabra” (Ciaramelli, 1981, p. 7).
Desde estos presupuestos proponemos una nueva lectura de la relación Wojtyla-Levinas, que tal vez concluya abriendo más preguntas que respuestas, profundizando la tensión entre ambos autores más que disolviéndola en acuerdos. La persona, si Levinas se propusiera discutirla con el filósofo devenido papa, tendría su unicidad e irrepetibilidad en la respuesta ética que le da al otro. Pues el otro me convierte, por esta vinculación pre-originaria, en él único responsable de su existencia. Dicho de un modo más claro, lo que me hace único es lo-que-hago-por-el-otro, es decir, no solo el hacer, no solo el obrar, sino el obrar por-otro, no porque me complace hacer algo por el otro, sino porque estoy ligado originariamente a él, ob-ligado a responder responder a su llamado primordial, que es un llamado por su vida. Ser persona sería, en clave levinasiana desde mi interpretación, ser para-otro. Y esto no concluye el artículo sino que lo abre a una perspectiva personalista de lo que signfica ser-para-otro.
Bibliografía
Burgos, J.M., Karol Wojtyła, en Fernández Labastida, F. – Mercado, J. A. (editores), Philosophica: Enciclopedia filosófica on line, URL: http://www.philosophica.info/archivo/2007/voces/wojtyla/Wojtyla.html
Buttiglione, R. (1982), El pensamiento de Karol Wojtyla, Encuentro, Madrid.
Ciaramelli, F., (1981), “Defense de la subjectivité et approche de la transcendance chez Levinas”, Cahiers du Centre d’études phénoménologiques, N° 1, p. 7-20.
González, C., (2013) “Fenomenología, ontología y ética. La fundamentación de la moral en Karol Wojtyla”. Ed. Biblos, Buenos Aires, p. 140.
Levinas, E., (1987), Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, (Trad. Daniel Guillot), Salamanca: Sígueme.
Levinas, E., (2009), Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, (Trad. Manuel E. Vázquez), Madrid: Editorial Síntesis.
Levinas, E., (1999), De otro modo que ser o más allá de la esencia, (Trad. Antonio Pintor Ramos), Salamanca: Sígueme.
Madragule Badi OP, J. B., “Dieu au-delà de l’être. Le sens éthique de Dieu dans la pensée d’Emmanuel Levinas”, Peter Lang, Frankfurt am Main, p. 39.
Communio (1980), 54, “Notas sobre el pensamiento filosófico del cardenal Wojtyla”, p. 99. Trad. de Alberto Villalba.
González, C. (2013) “Fenomenología, ontología y ética. La fundamentación de la moral en Karol Wojtyla”. Ed. Biblos, Buenos Aires, p. 140.
Guerra López, R. (2002), “Volver a la persona: el método filosófico de Karol Wojtyla”, Caparrós, Madrid.
Juan Pablo II - Wojtyla, K. (1996), Don y misterio, BAC, Madrid.
Seifert, J. (1995). “Platón y la fenomenología realista”, Anales Del Seminario de Metafísica, Universidad Complutense de Madrid, 29, 21.
Strasser, S. (1977). Antiphénoménologie et phénoménologie dans la philosophie d’Emmanuel
Levinas, Revue Philosophique de Louvain, (75), pp. 101–125.
Wojtyla, K., (2011), Persona y acción, Ediciones Palabra, Trad. Rafael Mora, Madrid, p. 432.
Wojtyla, K. “Entre el suppositum y el yo humano (reflexiones sobre el tema de la subjetividad humana)”, en El hombre y su destino (2003), Madrid, Palabra.
37 “El judaísmo lituano es caracterizado por un exceso de la trascendencia de Dios. Este exceso de trascendencia se explica por su oposición a la concepción inmanentista de Dios predicada por los adherentes al movimiento jasídico”, Cfr. (Madragule Badi OP, J. B, 2013, p. 39).
38 Tomamos la edición de 2011 de la editorial Palabra que se basa en el texto original en polaco.
39 Communio (1980) 54, “Notas sobre el pensamiento filosófico del cardenal Wojtyla”, p. 99. Trad. de Alberto Villalba del original italiano “Note sul pensiero del Cardinale Wojtyla”. Este texto fue leído por el prof. Levinas, que había conocido al Cardenal Wojtyla en el curso de varios Congresos de Fenomenología, durante el coloquio sobre “el pensamiento de filosófico de Juan Pablo II” que organizó en París la Asociación de Escritores Católicos él 23 de febrero de 1980.