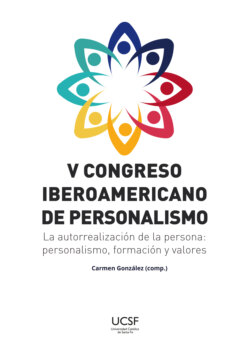Читать книгу V Congreso iberoamericano de personalismo - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPersonalismo analógico y formación de valores
Mauricio Beuchot
Universidad Autónoma de México
Resumen
En estas páginas intentaré hacer ver cómo un personalismo analógico se puede aplicar a la formación en valores. Me coloco, pues, en la línea de la filosofía personalista, que es muy necesaria hoy en día, y que está cobrando mucho auge. Le añado la noción de analogía, la cual me parece indispensable para la filosofía personalista, pues ésta ha caído en algunos casos en el univocismo o en el equivocismo.
Palabras claves
Analogía - Filosofía personalista - Personalismo analógico - Formación en valores - Virtudes
Desde hace tiempo he estado buscando un personalismo analógico. El año 2004 publiqué un libro con el título de Antropología filosófica. Hacia un personalismo analógico-icónico.1 Y en el año 2011 otro libro con el título de El símbolo y el hombre desde un personalismo analógico-icónico.2 En ellos traté de articular esa filosofía personalista de la que ahora me esforzaré por hacer una aplicación.
Este personalismo analógico, como se verá más adelante, trata de usar el concepto tradicional de la analogía y, además, dialogar con corrientes actuales, sobre todo de hermenéutica. Sabido es que en la actualidad se presentan dos corrientes principales de pensamiento: la filosofía analítica o anglosajona y la llamada continental. En la continental se destacan la fenomenología y la hermenéutica, la última de las cuales se ha querido asociar con la posmodernidad, por eso hay que distinguirla un poco.
Es en la corriente fenomenológica donde más se ha cultivado el personalismo, por ejemplo, por Dietrich von Hildebrand, que es de esa formación; pero creo que también se puede hacer en la vertiente hermenéutica, como se dio, por ejemplo, en Paul Ricoeur. Este último es contado entre los cultivadores de la filosofía personalista y, además, fue gran hermeneuta.3
La mediación de lo analógico
Paso ahora a hacer ver por qué utilizo el concepto de analogía para vertebrar una filosofía personalista. Uno de los que han sido contados como miembros del personalismo ha sido Jacques Maritain. Como lo ha hecho ver bien Juan Manuel Burgos, en un libro sobre este pensador, él colaboró estrechamente con Emmanuel Mounier en la revista Esprit, y desarrolló un humanismo, que denominó integral, pero también dedicó reflexiones a la relación de la persona con el estado.4 Rebasó al tomismo anterior, aunque le faltó ser más insistente en la primacía de la persona sobre la comunidad.
Pues bien, Maritain es uno de los autores que más aprecio hace de la noción de analogía. Se ve en su libro Los grados del saber o Distinguir para unir, que trata de teoría del conocimiento, gnoseología o epistemología.5 Y es que precisamente la analogía es el instrumento que sirve para distinguir y después unir. Ya el gran lógico Charles Sanders Peirce decía que lo que había que hacer en filosofía era distinguir, para evitar los dilemas, que destruyen el pensamiento.6 Y demuestra que no era tanto el argumento de autoridad el propio de los escolásticos –del que tanto se les acusa–, ni siquiera en teología, tampoco el silogismo categórico, sino la distinción, que tiene la estructura del silogismo disyuntivo, del cual hay que elegir alguna de las alternativas.
Y es que la analogía, más que una categoría, es un recurso metodológico; por eso, aunque se aplica a la ontología, su lugar de estudio es la lógica, como lo aseguró Santiago María Ramírez. A pesar de que en su juventud este autor la colocaba en la metafísica, al final de su vida la adjudicó a la lógica.7 Justamente, la analogía sirve para distinguir los conceptos y evitar la univocidad, y también para unir, y evitar caer en la equivocidad. Es conciencia de los límites. Pone límites a la significación unívoca tanto como a la significación equívoca. Y así supera el absolutismo y el relativismo extremo. Es ir más allá, a un realismo moderado.
La analogía, así, es mediación, es la mediadora entre dos extremos, como lo son el sentido unívoco y el equívoco, para llevar a algo intermedio, que es el sentido analógico, el cual puede sacar del impasse que se da al colocarse entre esos dos opuestos y tratar de optar por uno o por el otro. Nos lleva a superarlos en algo intermedio.
Se da aquí una especie de dialéctica, que no destruye los opuestos, sino que los armoniza, que los lleva a una conciliación, como aquella de la que hablaba el cardenal Nicolás de Cusa. Es un respeto por las diferencias, pues no destruye los contrarios, esto es, los diferentes, sino que los conduce a una mediación, en la que se unen sin fusionarse, es decir, sin confundirse, sino que colaboran entre ellos, cada uno con su singularidad distinta. Por eso surgen de la actividad lógica de distinguir.
No se destruyen los opuestos para llevarlos a una síntesis superadora, porque eso es matarlos, de una manera encubierta. Aquí se los conduce a una confluencia o unión, mediante esa mediación que consiste en ver que en las cosas hay diferencias, pero con posibilidad de conciliación, esto es, de asimilación, de semejanza. Por eso la analogía era definida como simplemente diversa y, según algún respecto, igual (simpliciter diversa et secundum quid eadem). Es decir, una significación simplemente diversa y, según alguna proporción, la misma, para varias cosas.
Esto sirve de manera excelente al hablar de las personas, porque entre ellas hay mucho de común, toda una naturaleza, pero también mucho de diverso, como son las diferencias entre los individuos. Que la noción de persona es analógica, ya lo había señalado Maritain, como nos lo dice la exposición de Juan Manuel Burgos, pues es diverso el concepto de persona en Dios, en el ángel y en el ser humano.8 Y más recientemente lo ha dicho Julián Marías, en el mismo ser humano, en relación con el varón y a la mujer.9 En ellos caben muchas diferencias. No conviene aquí una actitud de homogeneizar a todos impositivamente, pero tampoco de permitir todas las diferencias indiscriminadamente. Cuando se llama a la tolerancia, ésta no puede ser completa, pues llevaría a la antinomia de tener que tolerar la intolerancia. Se autorrefutaría.
Así, con un personalismo analógico estamos evitando excesos de personalismos unívocos, como el de los que endurecen el lado substancial de la persona, y de los equívocos, que exageran sólo su lado relacional. Veamos, por pasos, a qué nos lleva la analogía, tratando de señalar en la persona su aspecto ontológico, su aspecto psicológico y su aspecto social.
Aspecto ontológico
En el aspecto ontológico, un personalismo analógico no tiene dificultad en aceptar la definición clásica de Boecio de persona, la cual fue admitida por Santo Tomás. Sólo que hay que completarla. Ésta rezaba como “la substancia individual de naturaleza racional”.10 Falta añadir el lado relacional, pero es fácil hacerlo, porque en la misma naturaleza racional que al ser humano caracteriza está indicado que tiene un cúmulo de relaciones, de manera consciente y responsable.
Algunos, por obra del pensamiento posmoderno, tienen miedo de hablar de substancias; pero, al aplicarlo a la persona, eso no es otra cosa que decir que tiene un ser, una esencia a la que compete algún tipo de existencia o acto de ser. Teniendo el aspecto substancial, o substantivo (como prefiere Zubiri), tenemos la posibilidad de que sea relacional. Un célebre personalista, Maurice Nédoncelle, primero rechazó las categorías tomistas y después las aceptó para hacer una ontología de la persona.11 Y hay otros más.
Aquí hay que evitar dos antinomias, que llevan a contradicción y se autodestruyen. Una es la de los que, para evitar la substancia en la persona, dicen que es relación, un cúmulo de relaciones. Pero esta postura relacional es peor que la substancialista, pues las relaciones se dan entre correlatos, es decir, entre cosas, entre substancias, y si no se aceptan substancias, se está substancializando a las mismas relaciones, se cosifica la relación, lo cual es pésimo, ya que se hace de la relación una substancia, de modo muy platónico. Otros, para resaltar el aspecto relacional de la persona, han dicho que ésta se puede definir como relación substancial,12 pero esto solamente se aplica a las personas divinas, no a las humanas, y si se les aplicara caeríamos en un panteísmo insostenible.
Una postura analógica, es decir, moderada, nos lleva a sostener, yo diría, que la persona es una substancia relacional, es decir, que tiene un núcleo ontológico, substancial1, que se manifiesta y expresa en las múltiples relaciones en las que se distiende. En lugar de que la persona sea pura relación, evitar que sea pura substancia; y, en lugar de que se la ponga como relación subsistente, porque eso únicamente compete a Dios, hay que ponerla como substancia relacional, es decir como substancia en relación, como sujeto que se distiende intencionalmente a las demás cosas.
Esto nos prepara para dar el paso hacia la antropología filosófica, la cual no parece ser otra cosa que una ontología de la persona, y, como Heidegger llamó a la ontología “hermenéutica de la facticidad”, la filosofía del hombre bien puede ser una hermenéutica de la facticidad humana. Es ociosa la pelea de Heidegger contra Cassirer, para suplantar la antropología filosófica con su ontología fundamental. Necesitamos una filosofía del hombre. Por eso, vayamos a ella.
Aspecto antropológico
Así, pues, en el aspecto antropológico, que abarca y acoge al psicológico, hay que ver a la persona como un ser intencional, un núcleo de relaciones. Esto lo vio claramente Franz Brentano, aristotélico y tomista del siglo XIX, que recuperó la noción de intencionalidad para la psicología y, en realidad, para la concepción del hombre. En su Psicología desde el punto de vista empírico.13
Brentano tuvo dos discípulos geniales, que rescataron la noción de intencionalidad: Sigmund Freud y Edmund Husserl. Freud lo hizo en forma de pulsión (Triebe), que es la intencionalidad hacia la otra persona, la que saca del narcisismo, el cual es la enfermedad, y nos hace salir hacia el otro, en lo que consiste la salud mental o psíquica.14 Husserl lo hizo recobrando la noción de intencionalidad para la fenomenología.15 Y hasta en la filosofía analítica se ha usado la noción de intencionalidad para hacer ver que el funcionalismo o conductismo no es suficiente, pues no puede dar cuenta de la intencionalidad con sus propios medios, tan reduccionistas, y la intencionalidad es lo más peculiar del ser humano, como lo ha sostenido Hilary Putnam.16
La intencionalidad se ha visto sobre todo en la voluntad, pero también se da en el conocimiento, y aun puede hablarse de que se da en el ser. La intencionalidad cognoscitiva consiste en asimilarse el objeto conocido, es decir, hacerse él mismo psíquicamente, por la semejanza suya que llevamos a nuestro intelecto. La intencionalidad volitiva consiste en asimilarse el objeto deseado o la persona amada, hacerse un alter ego o un semejante suyo. Es como en la parábola del buen samaritano, hacerse prójimo o semejante, análogo. Y también hay una intencionalidad ontológica, pues todo ente posee una tensión hacia el ser, hacia el existir, ese conatus, vis o fuerza que vieron Spinoza y Leibniz, la cual inclina a permanecer en el ser, el instinto de autoconservación.
Como se ve, la noción de intencionalidad es sumamente analógica, pues abarca varios campos, se dice de muchas maneras, y conjunta lo cognoscitivo, lo volitivo y lo ontológico. Deseamos conocer para amar y, en definitiva, para existir, para subsistir. Incluso después de la muerte, como muchos pensadores han visto al amor, que perdura más allá de ella.
Aquí tenemos que hacer intervenir una antropología filosófica analógica, pues se han dado muchas unívocas y equívocas, que distorsionan a la persona. De hecho, el estudio filosófico de la persona se da en la antropología filosófica. Ésta ha tenido representantes unívocos, como, en el lado de la filosofía analítica, a Ernst Tugendhat, el cual hace una antropología cientificista, biologicista, centrada en el estudio de la base orgánica del hombre o en las conductas de los animales, como los primates.17 Eso es desconocer que tenemos cultura. Pero otros han hecho una antropología filosófica demasiado culturalista, como la de Clifford Geertz, que se va a los productos culturales del hombre, como si no tuviéramos una base biológica.18 Hay que unir, analógicamente, ambas perspectivas, y lograr una antropología filosófica que conjunte biología y cultura, en el límite.
Y ya que en la analogía predomina la diferencia, hasta podemos decir que en el hombre predomina la cultura sobre la biología, lo simbólico sobre lo biológico, por eso Cassirer lo definió como animal simbólico. Y Luis Cencillo como animal hermenéutico. Ese predominio de lo cultural o simbólico se ve en que alguien puede amar mucho a un hijo adoptivo, a diferencia de los que no aman a su hijo biológico. Así San José pudo aceptar al niño Jesús para cuidarlo, y estoy seguro de que éste lo quería como a un padre de verdad.
Pero tampoco podemos desconocer lo biológico. A pesar de eso, el malestar en la sociedad no es sólo biológico, es también cultural, y tal vez más esto último, porque en las culturas, como lo hizo ver Ricoeur, lo principal son los símbolos.19 Cuando Freud habla del malestar en la cultura, se centra en el problema sexual, pero habría que ir más allá, a la falta de simbolicidad en la sociedad, pues estamos en un tiempo de símbolos caídos.
La persona vive de los símbolos, es el alimento que su psiquismo le pide, más allá del alimento y el medicamento biológicos. No en balde se ha hablado del símbolo como un fármaco. Es el alimento del espíritu, como se ve en la vida religiosa.
Fuentes de sentido han sido el arte y la religión. Nietzsche lo buscaba en el arte, sobre todo en la música, desdeñando la religión. Pero en la actualidad, filósofos clarividentes, como Habermas, se preocupan porque muchas sociedades han perdido esa fuente de sentido que es la religión y no encuentran con qué suplirla satisfactoriamente, pues lo han querido hacer con el hedonismo que lleva al consumismo, pero tal parece que el solo placer no es suficiente.20 El hombre necesita la dimensión religiosa, al menos estar abierto a ella.
Aspecto sociológico o comunitario
Ya que la persona es un ser en relación, podemos darnos cuenta de que se vincula con las cosas, pero, sobre todo con las personas. Con las cosas puede conectarse para disfrutarlas; por ejemplo, en su belleza estética, tanto natural como artística, pero también para poseerlas, en la acumulación que promueve el capitalismo. Sin embargo, se vincula en especial con las personas, y eso a varios niveles.
Puede vincularse con ellas en el estar en sociedad, lo que Heidegger llamó el ser-con, pero que tuvo que desarrollarlo un discípulo suyo, Karl Löwith.21 Este tipo de relación hace surgir la ética, la política y el derecho. Es la vida en sociedad, donde se despliega un personalismo comunitario, que veremos al trasluz del concepto de analogía.
En ese nivel las personas se relacionan para el trabajo, y para un aspecto del amor que es la solidaridad, o amistad social. No en balde ya desde Aristóteles y Santo Tomás se decía que nos unimos en comunidad o sociedad para satisfacer mejor nuestras necesidades mediante el trabajo y la amistad.
Hay otro nivel de relación humana, que es la amistad misma. Puede tener todavía rasgos de utilidad, pero ya los tiene también de placer, pues los amigos se deleitan con su compañía. Y lo mejor es que sea una amistad honesta, es decir, de benevolencia, en la que se quiere el bien del amigo, esto es, su perfección o autorrealización, por la virtud.
En el ámbito de la moral, se ha dado una ética de virtudes, dado que se ha visto rebasada la ética de leyes. En la filosofía analítica, muchos la han adoptado, como Peter Geach, Elizabeth Anscombe, Philippa Foot y Bernard Williams; en el lado posmoderno, ha sido Alasdair MacIntyre quien la ha promovido.22 Él se dio cuenta de que la ética de leyes, como la de Kant, con sus imperativos, había caducado. Y quedaba elegir entre Nietzsche y Aristóteles. Él optó por este último, y elaboró una ética basada en las virtudes.
También en filosofía política se ha dado el giro hacia la virtud. Los teóricos del republicanismo más reciente, sobre todo del comunitarista, han insistido en la necesidad de virtudes cívicas, para la convivencia.23 Son, por ejemplo, la participación en los diálogos o debates públicos, el voto deliberativo, y otras semejantes, las que ayudan a la convivencia comunitaria.
Esto no debe extrañarnos, pues la noción de virtud ha vuelto incluso a la epistemología.24 Ya se trata de una epistemología de virtudes, con virtudes epistémicas tales como la parsimonia en la experimentación, la creatividad en las hipótesis, la relevancia en la argumentación, etc.
Y lo mismo ha pasado en la educación, con una pedagogía de virtudes.25 Ya no se ve al alumno como un saco al que hay que llenar de información, sino como algo vivo y orgánico, en el que hay que formar ciertas virtudes. Si la enseñanza consiste en desatar el dinamismo del conocimiento, es necesario estudiar la epistemología para hacerlo. Y una epistemología de virtudes lleva de modo natural a una pedagogía de virtudes. Por eso trataremos de aplicarla a la formación de valores.
Formación en valores (y virtudes)
Creo que lo mejor para formar en valores es acompañarlos con una ética de virtudes. Los valores son abstractos, mientras que las virtudes son concretas y prácticas. Servirán para hacerlos vida. Por otra parte, no hay nada tan analógico como la noción de virtud. Los griegos la pensaron como el término medio entre dos extremos en las acciones. Era un término medio proporcional, y proporción en griego se dice analogía. Por tanto, la virtud no es otra cosa que una actitud analógica o mediadora en el fluir de las acciones.
Las virtudes clásicas: prudencia, templanza, fortaleza y justicia, son sumamente analógicas, son el sentido de la proporción. La prudencia es la sensibilidad para encontrar el justo medio, el equilibrio proporcional, por eso era vista como la puerta hacia las virtudes. La templanza es el equilibrio proporcional o analógico en la satisfacción de las necesidades, tiene que ver con el apetito concupiscible. La fortaleza da el equilibrio proporcional de la resistencia ante lo arduo o difícil, se relaciona con lo irascible. Y la justicia es dar a cada quien su proporción, tanto en la conmutación, como en la distribución y en el ámbito legal.
Son virtudes que se necesitan para la vida social. MacIntyre añade la veracidad,26 pues sin ella se destruye la sociedad misma, no se puede vivir a base de engaños, como lo señalara ya Nietzsche: es el poder de la mentira.
Pues bien, los valores tienen que acompañarse de las virtudes, que los ponen en la vida diaria, en el mundo de la vida. El gran campeón de la axiología, Max Scheler, llegaba a decir que los valores no son, sino que valen, y los veía como esencias platónicas; además, decía que los valores se captaban por intuición, y lo peor es que con una intuición emocional, ni siquiera intelectual.27 Esto hace la situación muy peligrosa, pues lo que yo intuyo tú no lo intuyes, y una polémica de intuiciones nadie la gana. Tiene que haber recurso a la razón.
Nietzsche fue el campeón de la valoración, al punto de que su superhombre era el transvaluador de todos los valores, el que se iba a atrever a ponerlos a todos al revés, de cabeza. Pero este mismo pensador cayó en valores tan extraños como buscar la inmortalidad a través del eterno retorno, quitando así la libertad que tanto apreciaba, para dar cabida al destino, a la fatalidad, de la que no hay escapatoria.28
La mejor compañía para los valores es, entonces, las virtudes. Una educación en valores conlleva una en virtudes. Éstas se aprenden con la práctica, formando en la persona un carácter que lo haga realizar las acciones correspondientes de manera fácil, agradable y sin error.
Hay mucho material sobre formación en valores, lo hay menos en formación de virtudes; pero ambas modalidades son complementarias, y pueden acompañarse. La axiología precede a la ética. Y tal vez siempre la acompaña, pero entre los valores se encuentra el moral, y es el que lleva a la ética. Creo que la antropología filosófica fundamenta la ética, y lo hace a través de la axiología, porque según la naturaleza del hombre son los valores que establece y son los que llevan a plasmarlos en la conducta ética, la cual, a su vez, se vale de las virtudes para encarnar los valores. Así tenemos el círculo completo. Y no es un círculo vicioso, sino virtuoso, precisamente porque se elabora por medio de las virtudes.
Ya cayó la acusación de falacia naturalista a ese fundar la ética en la antropología, ya que ahora se considera que debemos saber al menos medianamente lo que es el hombre, la persona, para saber qué le vamos a normar tanto en la ética como en el derecho y en la misma política. Si no nos ponemos a estudiar al hombre, a la persona, ¿cómo podremos saber qué le resulta conveniente y adecuado?
La persona es, pues, un sujeto moral, jurídico y político. Vive en comunidad, por eso se trata de un personalismo comunitario, que proviene de Maritain, pasa por Mounier, y llega hasta nuestro momento a través de Carlos Díaz y de Juan Manuel Burgos.
Los valores están presentes en todos esos ámbitos. La ética realiza valores, los norma a través de la conciencia. El derecho también realiza valores, por eso se habla de una axiología jurídica que es cada vez más importante a la hora de comprender los derechos y las leyes. De modo que, si el derecho no va de acuerdo con la ética, dará leyes injustas que ahora no se consideran como obligatorias, sino como malas. Y la política realiza valores, que plasma en la vida social, tanto a partir del estado como de la sociedad civil.
Pues bien, los valores éticos necesitan de las virtudes, ya que la prudencia es imprescindible para llevarlos a la práctica. La templanza y la fortaleza la ayudan a cumplirlos. Los valores jurídicos también requieren de la prudencia, pues las leyes tienen que interpretarse para ser bien aplicadas. Y a eso se añade la justicia legal. Los valores políticos también requieren de la prudencia para ser llevados a la práctica, y de la justicia distributiva, así como de otras virtudes cívicas (según se las llama ahora), para que haya igualdad en la sociedad.29 E incluso de la justicia conmutativa, para que haya equidad en la vida económica. Lo mismo en cuanto a la dimensión religiosa del hombre, la virtud de la religión es la que nos hace rendir el culto debido a Dios.
Como se ve, una educación en valores va bien acompañada con una educación en virtudes, ya que son éstas las que realizan a aquéllos, los llevan a la práctica concreta. Por eso es igualmente necesario educar en valores y en virtudes, para que tengan una aplicación conveniente.
Y en esto ayuda mucho el concepto de analogía, porque las virtudes son analogía hecha carne, llevada a la práctica, a la vida. Es el sentido de la proporción, aplicado a cada acción, dándole el término medio prudencial, que es el que nos hace vivir y sobrevivir en el mundo de la cotidianidad.
Conclusión
Ésta es la autorrealización que buscamos en la filosofía personalista. El personalismo es individual y comunitario. Por eso pensamos en una realización tanto a nivel de la persona como de la sociedad. Y para ello es necesaria la sensibilidad analógica, pues es la que nos abre el camino para la formación de valores y de virtudes.
1 Antropología filosófica. Hacia un personalismo analógico-icónico, Madrid: Fundación Emmanuel Mounier, 2004, 112 pp. 2a. ed., México: Universidad Anáhuac Sur, 2015.
2 El símbolo y el hombre desde un personalismo analógico-icónico, México: Démeter Ediciones, 2011.
3 C. Díaz, “Raíz hermenéutica: Paul Ricoeur”, en Treinta nombres propios. (Las figuras del personalismo), Madrid: Fundación Emmanuel Mounier, 2002, pp. 163-167.
4 J. M. Burgos, Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico, Madrid: Fundación Emmanuel Mounier, 2006, pp. 151 ss.
5 J. Maritain, Los grados del saber o distinguir para unir, Buenos Aires: Club de Lectores, 1983, pp. 653-658.
6 Ch. S. Peirce, “La crítica de los argumentos” (1892), en Escritos lógicos, ed. P. Castrillo, Madrid: Alianza, 1988, p. 202.
7 Esto se lo dijo en varias conversaciones al P. Victorino Rodríguez, el cual lo pone en la Introducción a su edición de la obra de J. M. Ramírez, De analogia, Madrid: CSIC, 1970, t. I, p. XIII.
8 J. M. Burgos, op. cit., p. 152.
9 J. Marías, Persona, Madrid: Alianza, 1996, pp. 55-60.
10 A. M. T. S. Boecio, Liber de persona et duabus naturis, c. III.
11 J. F. Sellés, “La distinción entre persona y naturaleza humana según Nédoncelle”, en Metafísica y persona. Filosofía, conocimiento y vida, año 5, núm. 9 (ene.-jun. 2013), pp. 26-27.
12 Como “relación subsistente” llegó a definir a la persona J. R. Sanabria, Filosofía del hombre. (Antropología filosófica), México: Ed. Porrúa, 1987, pp. 252-253.
13 F. Brentano, Psicología, Madrid: Revista de Occidente, 1935 (2a. ed.), pp. 27-28.
14 M. Beuchot, “Aristóteles y la escolástica en Freud a través de Brentano”, en Espíritu (Barcelona), 47/118 (1998), pp. 161-168.
15 A. de Muralt, La idea de la fenomenología. El ejemplarismo husserliano, México: UNAM, 1963, p. 5.
16 H. Putnam, Representación y realidad. Un balance crítico del funcionalismo, Barcelona: Gedisa, 1990, pp. 119 ss.
17 E. Tugendhat, Antropología en vez de metafísica, Barcelona: Gedisa, 2008, pp. 17 ss.
18 C. Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona: Gedisa, 1987, p. 20.
19 P. Ricoeur, “La simbólica del mal”, en el mismo, Finitud y culpabilidad, Madrid: Taurus, 1969, p. 251.
20 J. Habermas, “El resurgimiento de la religión, ¿un reto para la autocomprensión de la modernidad?”, en Diánoia (UNAM), LIII/60 (2008), pp. 3-20.
21 R. Wolin, Los hijos de Heidegger. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas y Herbert Marcuse, Madrid: Cátedra, 2003, p. 130.
22 J. López Santamaría, “La ética de las virtudes”, en Estudios Filosóficos, LVII/164 (2008), pp. 145-151.
23 F. Ovejero Lucas, “Republicanismo: el lugar de la virtud”, en Isegoría, n. 33 (dic. 2005), pp. 99-125.
24 J. A. Montmarquet, “Virtud epistémica”, en M. M. Valdés y M. Á. Fernández (comps.), Normas, virtudes y valores epistémicos. Ensayos de epistemología contemporánea, UNAM, México 2011, 299-321.
25 D. Carr, Educating the Virtues. An Essay on the Philosophical Psychology of Moral Development and Education. London – New York: Routledge, 1991, pp. 8-9.
26 A. MacIntyre, Tras la virtud, Barcelona: Ed. Crítica, 1987, p. 239.
27 G. Gurvitch, Las tendencias actuales de la filosofía alemana. E. Husserl - M. Scheler - E. Lask - N. Hartmann - M. Heidegger, Buenos Aires: Losada, 1939, pp. 89 ss. T. Urdánoz, Historia de la filosofía, VI) Siglo XX: De Bergson al final del existencialismo, Madrid: BAC, 1988 (2a. ed.), p. 417: Para Scheler, “los valores son irreductibles al ser; los valores valen, pero ‘no son absolutamente’”.
28 C. Grave, Nietzsche. Crítica de la voluntad de verdad, México: Eds. Monosílabo – UNAM, 2018, pp. 21 ss.
29 M. Beuchot, Republicanismo, hermenéutica y virtud, México: UNAM, 2017, pp. 20-21.