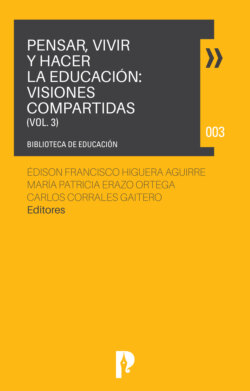Читать книгу PENSAR, VIVIR Y HACER LA EDUCACIÓN: VISIONES COMPARTIDAS VOL. 3 - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO 1 BORDES CRÍTICOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: CAMPO DE INVESTIGACIÓN, ESTRATEGIA ANALÍTICA Y PRAXIS CRÍTICA2
Aldo Ocampo González
1.-INTRODUCCIÓN: EDUCACIÓN INCLUSIVA, UNA EXPRESIÓN TEÓRICA DE LO POST-
Al reconocer que la educación inclusiva es una expresión teórica de lo post-, fomenta la desestabilización y reorganización de una multiplicidad de proyectos de conocimientos interconectados y sometidos a complejas formas de traducción y rearticulación del saber educativo, agudizando el compromiso con prácticas políticas e intelectuales de carácter subversivas y progresistas. La educación inclusiva configura un dispositivo teórico de carácter post-crítico3. Su configuración emerge por vía de diversos sistemas de anudamientos y/o enredos en el que constelan diversos desarrollos teóricos post-contemporáneos, entre los cuales, ocupan un lugar destacado, el post-estructuralismo, el post-colonialismo, el post-modernismo, etc. Todo ello, permite afirmar que la educación inclusiva articula un giro post-. En efecto, la contribución de
[…] la teoría post estructural cuestiona el fracaso de los discursos sociales y políticos contemporáneos para aceptar el poder constitutivo del lenguaje. Los post estructuralistas se muestran especialmente críticos frente a los aspectos humanistas del pensamiento de la Ilustración, que se basan en unos supuestos sobre la coherencia de la identidad individual y que colocan a los humanos como momento central para determinar el curso de la historia. (Healy, 2001, p.18)
La teoría crítica proporciona un arsenal de herramientas para comprender el funcionamiento del mundo, sus problemáticas y ante todo formas interpretativas de desarrollo instrumental, me interesa tomar y examinar los aspectos que permiten generar una contra-revolución intelectual y política que configuran una política de gestión del mundo. Me interesa interpelar el discurso maintream, que justifica una noción de equívoca y entrecomillada de la inclusión, que conduce a la imposición de un dispositivo de regulación ficticia en tanto proyecto político, social y de conocimiento. La inclusión no sólo es educación, sino que siempre debe estar acompañada de lo político, pues a través de él, interviene en el mundo. Se convierte en una zona de agitación del pensamiento educativo, deviene en un mecanismo de fractura, plantea un disturbio en la organización semiótica de su sentido, es un vector de dislocación de la trama intelectual que sustenta los proyectos de escolarización a través del lente de la justicia social. Y debido a la singular inscripción que impone la materialidad socio-comunicativa de los signos, es decir, tecnologías de intervención e interrogación de la realidad, afectando a la representación del poder en la regulación del discurso.
El discurso por la inclusión no habla por sí mismo, sino más bien, opera a través de imágenes y palabras impuestas por diversas tecnológicas que, históricamente, entronizan su sentido. Interesa des-ocultar el signo pasivo e ideológicamente neutral que impone el signo de la inclusión. Interesa según Richard (2009) comprender cómo se articulan diversos tipos de engranajes e imbricaciones en la constitución de un determinado discurso otorgándole un cierto tipo de eficacia en su circulación en el mundo.
2.-LOS ENREDOS GENEALÓGICOS4 DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
La comprensión de la estructura teórica5, epistemológica y metodológica de la Educación Inclusiva inscribe un terreno complejo y contingente, caracterizada por una nebulosa que afecta a los modos de aproximación de su objeto. Tradicionalmente, sus fuerzas analíticas y formas condicionales han sufrido un efecto de sujeción a través de los modos epistémicos tradicionales proporcionados por la Educación Especial6. Consecuencia teórica que deviene en un doble fracaso cognitivo7. Por un lado, expresa un conjunto de equívocos de interpretación sobre la comprensión del objeto auténtico de la Educación Inclusiva, enfatizando en el adjetivo ‘inclusivo’. Producto de ello, se ha transferido una carga semiológica que enfatiza en lo inclusivo como expresión de lo especial, focalizando su atención, en la incorporación de colectivos históricamente excluidos de diversos planos de la vida social, política, cultural y escolar, a las mismas estructuras gobernadas por las diversas expresiones del poder8, asumiendo de esta forma, el proceso de inclusión como un problema técnico –absorción de grupos minoritarios–. A pesar de inscribir el objeto en lo inclusivo, se observa cómo a través de éste, se han movilizado mediante sus marcos disciplinarios disponibles, la búsqueda de sistemas intelectuales que permitan resolver diversos problemas vinculados a la justicia social y educativa, cristalizando un campo de la vagancia epistemológica. En efecto, el problema se reduce a la incapacidad de vincular saberes y recursos metodológicos que permitan leer el presente, evitando pensar en términos dicotómicos y asegurando condiciones de vida más vivibles. La Educación Inclusiva es un fenómeno y concepto estructural y relacional, mientras que, en términos objetuales, expresa un carácter abierto, ambivalente, intersticial y postdisciplinar.
En este marco, la inclusión, no es otra cosa que, un complejo y esperanzador campo de transformaciones, específicamente, de la gramática –formato– social, política, económica, ciudadana y escolar. La ubicación de su objeto erróneamente, en lo inclusivo ha restringido el potencial deconstruccionista y transformacional que reclama este enfoque. De ahí, su carácter macroeducativo. La construcción del conocimiento de la Educación Inclusiva forja un pensamiento alternativo de las alternativas que busca la creación de nuevos modos de lectura e intervención en la realidad –requiere de este modo, garantizar el surgimiento de una pragmática epistemológica–, evitando reproducir implícitamente un conjunto de valores y contenidos intelectuales que confirman bajo toda perspectiva, aquello que no es la inclusión. El segundo, equívoco persistente en la construcción de su conocimiento, se debe a los errores de aproximación de los investigadores a su objeto, contribuyendo con ello, a construir un mundo discursivamente diferente, al tiempo que, pragmáticamente, los problemas educativos se agrandan y operan sobre estructuras desgastadas y afectadas por la crisis de representación.
Considerando los aportes de Valderrama y De Mussy (2009), la ‘crisis de representación’ no es otra cosa, que el desgaste de los mapas cognitivos, de los paradigmas, los conceptos y los saberes. La especificidad de la Educación Inclusiva revela la incapacidad de los modelos teóricos y sus elementos conceptuales para leer el presente y, en particular, abordar multidimensionalmente, los fenómenos que son capturados en este dispositivo. De este modo, se requiere de la proposición de una nueva gramática como forma de pensar lo educativo. En suma, requiere de un nuevo vocabulario para enfrentar la tarea educativa en el siglo XXI. La necesidad de una nueva gramática queda definida en términos de comprensión de las obstrucciones y de los ejes de dislocación que enfrentan los modos tradicionales de definir el sentido de la Educación Inclusiva, evitando apoyarse en los supuestos analítico-metodológicos sobre los cuales fueron organizados sus ámbitos de sustentación que en la actualidad se emplean como errores en la construcción de su conocimiento. Su estatus de pre-construcción demanda la elaboración de conceptos y categorías que permitan develar la autenticidad de dicho modelo, al tiempo que fomenten la emergencia de un terreno fértil para hacer florecer dichas ideas, principios y categorías9. De lo contrario, el estudio de las condiciones de producción no tiene mayor relevancia que en un ámbito netamente teórico. Su propósito consiste en crear cuerpos de saberes que constituyan una alternativa de las alternativas, propendiendo a una pragmática epistemológica para intervenir en la realidad. Se requiere, entonces, avanzar en la creación de conceptos que permitan leer desde otros lugares la realidad, permitiendo reconocer como se organizan las estrategias que participan en dicha transformación. La Educación Inclusiva se funda en el ideal de la transformación social, moviliza la frontera –es decir, penetra en la disposición de otras lógicas de funcionamiento, arquitectura e ingeniería social–, cuyo saber irrumpe en la realidad girando hacia otros rumbos. Trabaja en la creación de nuevos mundos.
Antes de profundizar en los sistemas de encuadramiento epistemológicos de la Educación Inclusiva, se quiere enfatizar que ésta no posee una teoría10, más bien, se articula ininteligiblemente a través de un conjunto de discursos, disciplinas e influencias de naturaleza heterogénea. Por esta razón, es posible afirmar que no presenta una estructura teórica clara11. Más bien, opera a través de un conjunto de sistemas de reproducción implícita de marcos conceptuales con incidencias diseminales. Frente a esto, la propuesta que se plantea en este trabajo, consiste en explicar las principales características de la epistemología de la Educación Inclusiva. Al referir al estudio de las condiciones de producción epistemológica, adscribo a la concepción explicitada por Knorr (2005), respecto del conjunto de estrategias que crean y garantizan la comprensión de sus modos de construcción de su conocimiento. Como puntapié inicial, se afirma que la epistemología de la Educación Inclusiva (Ocampo, 2017a) expresa un funcionamiento diaspórico, diseminal, heterotópico y postdisciplinar. Es una expresión de la constelación, la plasticidad, la permeabilidad, el movimiento, la relación y el pensamiento del encuentro. Configura una disposición histórica específica de verdad, integrada por múltiples disciplinas, métodos, objetos, influencias, territorios, discursos, objetivos, etc. Su orden de producción –leyes internas de funcionamiento– alcanza su máxima expresión en la dispersión. Esta idea apoya la metáfora: ‘el conocimiento de la Educación Inclusiva se construye diaspóricamente’, permite reconocer no sólo su orden de producción, sino que sus medios de organización emergen a través de un complejo ‘enredo de genealogías’ que fundamentan su quehacer epistemológico.
La naturaleza diaspórica de la Educación Inclusiva no sólo permite acceder a la comprensión de los ejes de dispersión de sus saberes articuladores, sino más bien, reconoce a través de un análisis multiaxial diferentes legados y memorias epistémicas, procedentes de campos disciplinares y discursos de naturaleza heterogénea. Todo ello, permite concebir su campo de producción en términos de dispositivo performativo, compuesto por vínculos intensos y heterogéneos. Al pensar en los legados y las memorias epistémicas, refiero a los ejes que participan de la modelización de los medios de estructuración formal de su conocimiento a través de un enredo de genealogías12. En tal caso, se observa en su versión dominante, la revisitación de temas clásicos y permanentes en las agendas de investigación y reflexión de campos como los Estudios Post-coloniales, Estudios sobre Marxismo, Feminismo, Estudios de Género, Queer, de la Mujer, la filosofía analítica, la filosofía política y de la diferencia, los Estudios sobre Justicia Social, etc. Todo ello demuestra una genealogía de naturaleza rizomática a nivel conceptual, analítico y epistémico. A través de sus fuerzas entrópicas es posible acceder a su enredo de genealogías.
El enredo de genealogías se concibe como hebras de diversa naturaleza que a partir de determinados puntos de emergencias analíticas pueden entrecruzarse o bien, deslindarse y derivar hacia otros rumbos, teniendo en algún aspecto, coincidencias y anudamientos en torno a su objeto. En el caso específico de la Educación Inclusiva, estas remiten a la identificación de una multiplicidad de centros de emergencia que tienen lugar al interior de una determinada periodización y gramática intelectual; evidenciando estrategias de aperturación y dislocación, convirtiéndose en una oportunidad relevante en la transformación del saber. La comprensión de los enredos genealógicos permite preguntarnos acerca de la naturaleza y la tipología de conexiones que pueden ser establecidas entre diversas disciplinas, discursos, métodos, campos y geografías epistémicas que, a través de su actividad científica coinciden en algún punto con el objeto de la Educación Inclusiva, al tiempo que develan su carácter transcientífico. Pensar analítica y metodológicamente sobre su enredo de genealogías, supone concebir cada una de las disciplinas y discursos que confluyen y garantizan su conocimiento, como diferentes géneros en común. La confluencia de sus disciplinas, métodos, objetos, teorías, influencias, etc., nunca expresa un funcionamiento armónico. Es un terreno que presenta un determinado tipo de confluencias, donde cada marco disciplinario expresa un estatus de singularidad. Los enredos genealógicos se caracterizan por generar un interés común entre diversos métodos, objetos, teorías, influencias, disciplinas y discursos, los cuales intersectan en un punto particular y reclaman condiciones de legibilidad, respecto de la autenticidad del fenómeno en el que confluyen. Los campos de confluencia por lo general, presentan características diferentes del objeto de ensamblamiento del que participan.
La comprensión de los enredos genealógicos que tienen lugar en el campo epistemológico de la Educación Inclusiva, se convierte en elementos de la red conceptual e interpretativa de los movimientos de saberes, conceptos, objetos, teorías e influencias que en él convergen. De este modo, se encuentran intrínsecamente vinculados a las políticas de localización/ubicuidad multiaxial, es decir, el conjunto de tecnologías y/o procedimientos de determinación de saberes que configuran su trama científica. De esta forma, el espacio de confluencia queda definido por elementos de naturaleza heterogénea, propiedad de la yuxtaposición de diversas posiciones de saberes y recursos metodológicos, “donde lo permitido y lo prohibido se interrogan de forma perpetua; donde lo aceptado y lo transgresor se mezclan imperceptiblemente” (Brah, 2011, p.240). En este espacio se debaten los mecanismos de pertenencia, proximidad y lejanía. Los enredos genealógicos como categoría analítico-conceptual, no sólo alcanza su expresión a través del movimiento, la interconexión, los entrecruzamientos, sino más bien, por la migración, la dislocación, la transmigración de saberes, conceptos, teorías, métodos, influencias y sus mezclas, dando paso a la proliferación de un nuevo objeto y saber.
Para comprender la noción de enredos genealógicos, es esencial remitir al concepto de ‘diáspora epistémica’ (Ocampo, 2016b) y ‘espacio de diáspora’ (Brah, 2011). La primera, determina las condiciones de interseccionalidad del saber y sus posibilidades de transmigración derivados de distintas fronteras del conocimiento. En este sentido, los enredos de genealogías constituyen la base del espacio epistemológico basado en la diasporización, cuyas operaciones se estructuran a través de tecnologías de dispersión y movilidad no-lineal permanente. Para develar dichos enredos, se propone recurrir a las políticas de localización multiaxial –concepto propuesto de Brah (2011) que se importa, se trasvasija y se traduce a este contexto–, para la determinación de los movimientos de dichos cuerpos de saberes, la tipología de posiciones e inscripciones que éstos expresan. Los enredos genealógicos y la diáspora epistémica otorgan la capacidad de explorar los movimientos de saberes más allá de una simple condición de migración de sus elementos. Los enredos de genealogías remiten a la comprensión de las intersecciones de diversa naturaleza que son establecidas entre sus múltiples legados y memorias en un viaje sin retorno entre diversos elementos que participan de las condiciones de producción del saber de la Educación Inclusiva.
El trabajo que el lector tiene en sus manos presenta una aproximación a los ejes de comprensión más significativos del campo epistemológico de la Educación Inclusiva. En un primer momento, el trabajo analiza la comprensión del concepto de ‘inclusión’ como fenómeno estructural y relacional, aportando elementos para comprender su función, en términos de categoría analítica. En un segundo momento, el lector encontrará las bases de la epistemología de la Educación Inclusiva, el trabajo que sugieren sus conceptos epistemológicos, la emergencia de un nuevo terreno educativo, las principales tensiones que enfrenta la comprensión de su metodología postdisciplinar implicada en la estructuración de su conocimiento. Finalmente, el artículo concluye analizando la potencialidad de las nociones de ecología de saberes y traducción científica. Como proposición principal, es menester afirmar que el saber auténtico de la Educación Inclusiva, es un saber en permanente movimiento, forjando un saber del presente, cuyas fuerzas analíticas se orientan a la transformación de todos los campos de la Ciencia Educativa13, específicamente, intentando develar sistemas intelectuales que permitan construir un pensamiento alternativo para pensar y problematizar las alternativas en lo educativo. Entre sus principales desafíos, se observa la necesidad de avanzar en la cristalización de nuevas formas de teorización crítica, así como trabajar en la identificación de las tareas críticas, específicamente, en términos epistemológicos, políticos y éticos, que enfrenta la inclusión, en tanto, mecanismo de transformación de la educación para el siglo XXI.
Su interés fundacional consiste en el develamiento de nuevas formas intelectuales y metodológicas que interroguen los modos de pensar, experimentar y practicar la Educación Inclusiva, desde la cristalización de nuevas espacialidades educativas –un no lugar para la praxis educativa y social–, estrategias que contribuyan a movilizar nuevas racionalidades para problematizar la escolarización, el desarrollo ciudadano y político, así como interrogar acerca de las posibilidades que proporcionan los marcos y vocabularios existentes, ante la heterotopicalidad de tensiones analítico-metodológicas que atraviesan su campo de producción. Finalmente, se propone construir y consolidar una instancia de reflexión crítica contemporánea permanente, evita revisitar tópicos y discusiones permanentes desarrolladas por múltiples campos del conocimiento, instalados como temas del presente a través de las agendas de investigación de Educación Inclusiva, limitando a la proliferación de nuevas discusiones que oportunamente, permitan reducir y erradicar las problemáticas que organizan el campo de lucha de la inclusión.
La Educación Inclusiva debe ser entendida como un simple devenir de la educación, pues, la racionalidad que moviliza no es otra cosa que, sentar condiciones analíticas, metodológicas que permitan iniciar una praxis educativa basada en la construcción permanente de justicia social. En suma, se prefiere la opción analítica que describe la inclusión como la movilización de nuevas racionalidades para comprender el aprendizaje, los modos de habitar la escuela, la escolarización, aprender a identificar y a intervenir en los obstáculos complejos que atraviesan a una amplia y extensa multiplicidad de estudiantes, antes que articular su tarea en sistemas de enmarcamiento que sitúan su función en términos de un problema técnico. De este modo, el autor prefiere referirse al sentido auténtico del concepto de Educación Inclusiva sólo como educación, pues, la transferencia analítica que, en su sentido positivo efectúa el adjetivo inclusivo, lleva a movilizar un conjunto de transformaciones sutiles para hablar de una nueva educación. Esto es, una educación de cara al siglo XXI.
En relación con la afirmación: ‘la Educación Inclusiva es una teoría sin disciplina’, tal como se ha explicado en trabajos anteriores, ésta no suscribe a ninguna práctica teórica y/o metodológica en particular, más bien, articula su campo de actividad en las intersecciones –y por fuera de estas14– de las disciplinas. Su actividad científica emerge entonces, desde el levantamiento de mecanismos de aceptabilidad, legitimidad, devaluación, negociación, subalternización, etc., sobre los intercambios que tienen lugar entre sus disciplinas y discursos confluyentes. En estos últimos surge la pregunta por la creación de criterios metodológicos que permitan develar la singularidad científica de sus aportaciones. La Educación Inclusiva en cuanto a la construcción de su conocimiento, no se encuentra fija en ninguna disciplina, sino más bien, viaja y se moviliza por diversas disciplinas, métodos, objetos, teorías, influencias, etc., tomando lo mejor de cada campo, con el objeto de someterlo a traducción –crear condiciones de legibilidad respecto de la autenticidad del fenómeno en análisis–, es decir, crear condiciones de legibilidad sobre cada aporte, con el propósito de crear un nuevo saber y objeto de conocimiento. Dos demandas teóricas complejas y contingentes.
Si bien es cierto, la configuración de su campo de producción es conformada por un amplio espectro de aportes y transferencias disciplinarias. La fabricación de su saber recure a la experiencia migratoria, a los ejes de movilidad y desterritorializacion, a la ecología de saberes, a la traducción científica y a la examinación topológica. Todos estos elementos permiten afirmar que, la Educación Inclusiva es una teoría sin disciplina, puesto que organiza su actividad científica en los intersticios de las disciplinas, extrayendo lo mejor de ellos, sometiendo dichas extracciones a traducción y posterior, creación de sus saberes auténticos. La ‘ecología de saberes’ (Sousa, 2009) y la ‘traducción científica’ (Ocampo, 2016b) se convierten en recursos analítico-metodológicos que colocan en evidencia y permiten la falsificación de saberes empleados como parte de su justificación epistemológica. La falsificación de saberes obedece, en parte, a la imposición del legado epistémico-metodológico de la Educación Especial, los cuales, presentan una base conceptual, ideológica y epistémica diferente a la inclusiva, pero, consonantes en ámbitos temáticos y analíticos particulares.
En este marco, afirmar que la Educación Inclusiva es una teoría sin disciplina, sugiere comprender su carácter indisciplinar, producto que su actividad es difícil de situar en un marco disciplinario específico. Comprenderla en términos de Educación Inclusiva, sería repetir su mismo fallo. Más bien, su actividad científica se orienta hacia la movilización de las fronteras de las disciplinas, apelando a la ruptura/actualización de los límites de las disciplinas, evitando caer en radicalismos, invita a rescatar lo mejor de cada marco, con el objeto de fabricar algo nuevo. Su interés se orienta a la creación de nuevos modos de lectura para abordar la categoría de inclusión, concebida ésta, como categoría de análisis. Sin duda alguna, esta es una forma de focalizar su base epistemológica. Todo ello, permite reconocer la nebulosa que afecta a su objeto y dominio, así como, a la multiplicidad de objetos que constelan y colisionan en la formación de su espacio epistemológico.
Su ensamblaje teórico es propiedad de la condición diaspórica que determina su orden de producción, esto es, un funcionamiento basado en la diseminación y en la dispersión de saberes repartidos por diversos campos de conocimiento, constelando e interactuando en una zona de contacto. De este modo, el pensamiento epistemológico de la inclusión alcanza su orden de producción en la relación, la dispersión y el encuentro de saberes, conectados a través del movimiento y la plasticidad. Se concuerda con Pratt (1992) al concebir la ‘zona de contacto’ en términos de una frontería epistémica, es decir, un espacio inmaterial, caracterizado por albergar la producción de lo nuevo, desplazándose hacia el espacio y el tiempo del encuentro. La noción ‘contacto’ promueve la comprensión de las coordenadas interactivas en el encuentro, movimiento y constelación de saberes. La Educación Inclusiva no puede ser estudiada sin referir a la noción de red, concebida como metáfora clave en la construcción y análisis de conceptos científicos. Foucault (1985) sostendrá que la red es un mecanismo de conexión entre diversos puntos que son capturados en una misma espacialidad. La red se encuentra implícitamente en la noción de dispositivo como principal estrategia en el pensamiento del epistemólogo francés, devela un carácter reticular.
La red, en este marco analítico comprende una asociación imaginaria basada en una malla, tejido, un conjunto de elementos entrelazados. La zona de contacto, concebida en términos de red, deviene en un soporte de elementos de naturaleza heterogénea entrelazados en el giro, la discontinuidad y el vuelco; posee la capacidad de contener, pero a su vez, dejar pasar, permear y capturar aportes de diversa naturaleza. La red que configura el espacio epistemológico de la Educación Inclusiva expresa una naturaleza reticular. La experiencia migratoria y los ejes de movilidad y desterritorialización, se convierten en conceptos centrales de la zona de contacto.
Su demanda teórica ratifica una comprensión epistemológica de naturaleza pluritópica, configurada por cristalizar un pensamiento de transición que afecta al desarrollo educativo, alterando sus modos dominantes de pensar y practicar la educación, otorgar elementos para fortalecer la imaginación epistemológica y política. ¿Por qué una episteme de naturaleza pluritópica? A efectos de este trabajo se afirma simplemente que converge en el tránsito desde una epistemológica monotópica a una que organiza su actividad en una multiplicidad de temáticas que en ella convergen. Forma un mapa crítico plurilocalizado. Las condiciones de producción de la Educación Inclusiva no logran ser fecundas en la medida que no emerja un nuevo terreno que permita hacer florecer las ideas que esta comprensión epistemológica se plantea.
Finalmente, la comprensión epistemológica de la Educación Inclusiva debe forjar un saber que permita leer el presente, a esto, se denominará ‘historicidad del presente’. La historicidad del presente permite analizar el fenómeno en términos de transhistoricidad, convirtiéndose en una herramienta para especificar el cómo de las cosas, fortaleciendo la creación de nuevas imágenes sobre los saberes en uso y los marcos disciplinarios y metodológicos heredados, teniendo consecuencias importantes en torno a los modos en que concebimos las cosas. Supone un vínculo de relación y conectividad entre el pasado y el presente. En suma, involucra nuevos modos de lectura sobre los fenómenos educativos.
El trabajo con conceptos resulta crucial, sugiere prestar mayor atención a las palabras que se emplean para intervenir en la realidad y sus consecuencias. Los conceptos, a juicio de Bal (2002), se definen como herramientas de intersubjetividad cuya actividad facilita el entendimiento, se caracterizan por poseer un estatus metodológico. Los conceptos poseen la particularidad de promover nuevas opciones interpretativas, además de expresar la capacidad de fundar un campo de conocimiento y controlar la imaginación epistémica. En este contexto, gran parte del universo conceptual15 sobre el que se ancla la actividad de este campo, no se enfocan en la inclusión, sino en la multiplicidad. Así, los conceptos que definen la tarea educativa en el contexto contemporáneo de la inclusión, son propiedad de la multiplicidad. Este error surge producto de la desestimación implícita y arrogante que expresa el uso de conceptos –condiciones de importación de un campo a otro– que son empleados para ingresar en la realidad. Se quiere insistir en la concepción de lo ‘post’ como expresión que sintetiza de mejor manera su naturaleza epistémica y sociopolítica. Bajo ningún punto de vista se convierte en una borradura de lo anterior –marcos disciplinarios heredados–, tampoco conduce a la adopción de apriorismos simplistas, dirigidos a describir los errores que en el pasado pudieron tener lugar. Más bien centra su actividad en la legibilidad de dichas contribuciones en el presente de cada fenómeno. La palabra de origen latino post presenta implicancias sustanciales en su comprensión teórica. Si bien, la naturaleza del conocimiento de la Educación Inclusiva presenta un marcado carácter postdisciplinar, su sentido y alcance teórico y discursivo se inscriben en el giro postcrítico. Epistémica e ideológicamente, el prefijo post no se reduce a un sistema de sustitución, tampoco designa una fractura temporal lineal, ni mucho menos un conjunto de sucesiones cronológicas y epistemológicas.
La gramática epistemológica de la Educación Inclusiva se estructura sobre categorías temáticas que forjan la transformación. Interesa crear nuevas visiones que afecten a las disciplinas que confluyen en la organización de su campo de estudio. Se propone crear la base de lo nuevo, que no sólo reúna diversas actividades conceptuales, epistemológicas y metodológicas, sino que, además, produzca un nuevo saber y objeto a través de un conjunto de intercambios. Sobre este particular, Bal (2018) agrega que
los mismos problemas trae el adverbio “más allá”, que sugiere que podemos dejar el (mal) pasado atrás y movernos a un (mejor) presente. Esto nos insta a cerrar los ojos a la persistencia de algunos de aquellos malos elementos del pasado, que están reenfocados y preservados en el presente. (Bal, 2018, p. 5)
4.-DILEMAS DEFINICIONALES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
El campo de la Educación Inclusiva es un terreno fundamentalmente disputado por una multiplicidad de disciplinas, teorías, objetos, métodos, territorios, sujetos, influencias, modos de análisis, conceptos, saberes, compromisos éticos y proyectos políticos. Construye un espacio no-disciplinar; no fijo en ninguna disciplina y en ninguno de los aportes antes indicados. Más bien, viaja permanente y no-linealmente, por cada uno de ellos, en cada nuevo aterrizaje extrae lo más relevante y significativo de cada recurso epistemológico, con el propósito de fabricar un nuevo objeto y saber. Su comprensión rebasa los límites disciplinarios al reconocer que las formas de conocimiento que le son propias se resisten a operar en una lógica exclusionaria, repercutiendo seriamente en la organización de los procesos de formación del profesorado, producto de la fragmentación de sus disciplinas16. La configuración teórica de la Educación Inclusiva opera en el movimiento, en el encuentro, en el pensamiento de la relación, en el caos y en la constelación; forja una estructura de conocimiento abierta, compuesta por un conjunto de prácticas teóricas y metodológicas heterogéneas, cuya funcionalidad reside en el concepto de síntesis disyuntiva.
¿Es la Educación Inclusiva una disciplina? Como aproximación preliminar, se afirma que no, puesto que, su objeto no puede ser delimitado en los paradigmas actuales de ninguna disciplina. No pertenece a la región de Educación Especial, si se ha establecido su relación, es básicamente por la incapacidad del campo y de sus investigadores para comprender sus objetos. La incomprensión de su objeto es influenciada por el significado establecido por la Educación Especial, convirtiéndose en un significante erróneo o bien, que instrumentaliza e inscribe su actividad en lo abyecto, restringe la pregunta por la creación de otros mundos. Continuar concibiendo la Educación Inclusiva como Educación Especial, sería condenada a repetir el mismo fallo. A pesar de no presentar estatus disciplinario, fabrica un objeto ambivalente, complejo y multidimensional, de carácter eminentemente fronterizo y post-disciplinar, articulando cuestiones específicas en torno a este objeto, vinculadas esencialmente a la educación, pudiendo ser aplicado en términos sociales, políticos, culturales, etc. Concebida así, configura un objeto abierto, utilizándose de diferentes maneras. La falta de claridad sobre la naturaleza de su dominio continúa siendo uno de los puntos más críticos de su teoría. Una interrogación con estas características instituye una reflexión programática sobre el sentido y alcance de su trama epistemológica. ¿Por qué la Educación Inclusiva concierne a la educación en general?
Al concebir la inclusión como un pegamento epistémico-metodológico y analítico, se convierte en un entramado gramatical complejo, resulta de la asociación de múltiples predicados concebidos como recursos epistemológicos heterogéneos. De modo que, el campo de la inclusión “requiere ser analizado a partir de conceptos que provienen de ámbitos y autores diversos” (Virno, 2003, p. 75). La formación del campo epistemológico de la Educación Inclusiva se convierte en una estructura de conjunción compleja. Al conformar “un espacio plural puede la disciplina diferenciar sin subordinar lo que es diferido y, sin establecer, una jerarquía de lo que es y no legítimo con base en una supuesta objetividad cuyo soporte es implícito e incomunicable” (Suescún, 2002, p.197). Como tal, es un fenómeno que viaja y se moviliza por intensas y complejas singularidades epistemológicas, concebidas como herramientas analíticas que permiten abordar una compleja multiplicidad de aspectos de la realidad. Forja un espacio de disposición de disciplinas y una disposición histórica específica de verdad (forma de saber). ¿Qué es, entonces, lo que este estilo de investigación y análisis que se propone haría al interior de la Ciencia Educativa y la pedagogía en general?, ¿qué cosas no podría hacer si continúa operando dentro del marco analítico y conceptual tradicional? En efecto, es
[…] en el doble sentido de la deconstrucción, en donde encontramos un modelo para construir el espacio no disciplinar. Uno de los caminos para liberarse de los modelos disciplinares y disciplinarios totalizantes es el que nos lleva a reconocer las fronteras de la disciplina y sus límites, el papel que ésta juega en la construcción de sus objetos de estudio; la responsabilidad que tiene con el conocimiento que éste produce. (Suescún, 2002, p. 196)
La afirmación: ‘la Educación Inclusiva es una teoría sin disciplina’, no sólo se refiere al conjunto de elementos que participan de su circunscripción intelectual y de sus ámbitos de formalización académica, sino que iluminan su función y apertura de su estructura disciplinaria a partir de contribuciones provenientes de lo anticolonial, lo postcolonial, la corriente interseccional, el feminismo, la filosofía política, de la diferencia, los estudios visuales, la teoría crítica, los estudios queer, de género, de la mujer, la interculturalidad crítica, la física, los estudios de la subalternidad, el pragmatismo, etc. convirtiéndose en una categoría analítica de intermediación. Si ésta no se encuentra fija en ninguna disciplina, ¿de qué manera es posible circunscribir el dominio de su objeto? Tradicionalmente, los dominios disciplinares son definidos a partir de sus objetos de estudio, pero, ¿qué sucede cuando éste rebasada los límites disciplinarios históricamente aceptados y legitimados?, construye su saber por fuera de cada uno de sus aportes que son capturados en una malla de conexión, posibilita la resolución de problemas ante una variedad de temáticas –heterotopicalidad17–, instala una nueva manera de pensar y asumir los problemas educativos. La Educación Inclusiva como práctica crítica otorga respuestas complejas. Al respecto, Bal (2004) indica que
[…] el estatus de tal movimiento dentro del pensamiento y la organización académica. La respuesta a si nos estamos enfrentando con una disciplina o con una interdisciplina dependerá de cuál sea su objeto. Si el dominio de su objeto consiste en el conjunto de materiales consensuadamente categorizados, alrededor de los cuales han cristalizado ciertas hipótesis o aproximaciones, estaríamos tratando con una disciplina (p. 12-13).
La configuración de la estructura intelectual relacional de la Educación Inclusiva, no surge por vía de acumulación de disciplinas o disposición de un conjunto de éstas organizadas en torno a un tema, más bien, dicha opción deviene en una empresa estéril en la construcción de un campo y objeto de conocimiento. Su dimensión post-disciplinar consiste en crear un objeto que no le pertenece a nadie. Sobre este particular, insiste Bal (2004) agregando que, “la idea de crear un objeto nuevo que no pertenezca a nadie hace imposible definir su dominio como una agrupación de elementos” (p. 13). Emerge por vía de desarticulación y rearticulación de cada uno de sus elementos, en la discontinuidad, en el vuelco y en el giro, forja una estructura de conocimiento que sigue la lógica hegeliana de totalidad dinámica, cuyas posiciones y elementos de confluencia –objetos, métodos, teorías, influencias, sujetos, territorios, marcos teóricos y políticos mediante los cuales se moviliza la categoría de inclusión– se entrelazan y engendran unos con otros. Al afirmar que, epistemológicamente, la Educación Inclusiva emerge de un conjunto de enredos genealógicos de dispersión, se refiere a una estructura dinámica de entrelazamiento discontinuo, la cual, consagra una práctica analítica y metodológica abierta.
La estructura de conocimiento de la Educación Inclusiva concebida como una disposición de disciplinas, evita atrincherar un conjunto de disciplinas ya existentes, más bien, persigue el propósito de abrir su espacio disciplinar a partir de una operación extradisciplinar. Mediante esta operación logra conectar campos alejados en su actividad científica, articulados entre sí, a partir de un aspecto particular al objeto aquí discutido. Suescún (2002), agrega que,
[…] aun cuando dentro de estos se haya hecho necesario romper con las barreras disciplinarias y sus metodologías asociadas. Salvo por la consideración sobre el conflicto existente entre métodos y conceptos incompatibles, nos encontrarnos nada más y nada menos ante la lógica del ‘market place’ en donde todo vale y todos juegan siempre y cuando lo hagan alrededor de un mismo interés (p. 195).
La organización intelectual que configura la Educación Inclusiva concibe el papel de las fronteras como elementos que son objeto permanente de desterritorialización y reterritorialización, rechazan las operaciones que devienen un dominio de otro. Su lógica de configuración opera en rearticulación de cada uno de sus elementos. Las teorías sin disciplinas, si bien, constituyen campos cuyo orden de producción opera en la dispersión y en la diseminación –particularidad del orden de producción del enfoque analizado en este trabajo–, no tiene como propósito instrumentalizar sus disciplinas y sus metodologías, le permite operar en un marco donde conceptos diferentes, herramientas metodológicas, saberes y formas de análisis heterogéneas se encuentran y constelan favoreciendo la producción de un nuevo campo de análisis y producción. Además, favorece una comprensión situada “de los ‘lugares’ en los cuales éstos se sobrelapan, se excluyen o se complementan. Estaríamos entonces frente a un campo de estudio no inter o multidisciplinario y ecléctico, sino dentro de uno en el cual las fronteras estén en constante proceso de transformación” (Suescún, 2002, p. 196). Forja un aparato conceptual y analítico complejo y denso. A través de la condición postdisciplinaria se evita que los educadores e investigadores se conviertan en expertos en varias disciplinas, devenidas en prácticas de collage o bricoleur que a juicio de Sousa (2010) se convierten en prácticas parasitarias, atrapando el saber en marcos disciplinarios externos al fenómeno. Se interesa por “las herramientas de análisis y los cuestionamientos que por tradición han sido del dominio ‘exclusivo’ de las distintas disciplinas o campos de conocimiento” (Suescún, 2002, p.196).
¿Qué tiene de interesante la partícula post en la comprensión epistemológica de la Educación Inclusiva? Preliminarmente, se quiere señalar que la palabra de origen latino post presenta implicancias sustanciales en su comprensión teórica. Si bien, la naturaleza del conocimiento de la Educación Inclusiva presenta un marcado carácter postdisciplinar, su sentido y alcance teórico y discursivo se inscriben en el giro postcrítico. Epistémica e ideológicamente, el prefijo post no se reduce a un sistema de sustitución, tampoco designa una fractura temporal lineal, ni mucho menos un conjunto de sucesiones cronológicas y epistemológicas. Tradicionalmente, la literatura especializada en el campo de la Educación Inclusiva describe una transición lineal de dos conceptos que semántica e ideológicamente, se presentan como parasinónimos, al tiempo que, no queda clara la especificidad de su dominio conceptual y epistemológico, se refiere así a las nociones de integración e inclusión. Regresando al análisis de la contribución de lo post, se coincide con Hall (2011) que su propósito no refiere exclusivamente a la desintegración de algo, sino más bien, expresa un marcado carácter de transición, configura un momento de indeterminación, descrito como “un movimiento dialógico sin superación dialéctica” (Hall, 2011, p. 46). El proceso de reconfiguración y reconceptualización de la Educación Inclusiva es constituido en la experiencia de dislocación, fragmentación y movimiento permanente.
Entre las principales tensiones analíticas que enfrentan contornos críticos de la educación inclusiva, pueden ser sintetizadas a través de las siguientes interrogantes: ¿qué es exactamente la educación inclusiva?, ¿es un concepto, un paradigma, una metáfora, un dispositivo heurístico, una metodología o bien, una teoría? Enmarcar la educación inclusiva a través de la noción de ‘teoría’ sugiere determinar cautelosamente qué tipo de teoría designa, en este caso, reafirma una teoría de carácter postcrítico.
La ‘inclusión’ como categoría de análisis enfrenta un problema definitorio particular, participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interroga. Sin embargo, la comprensión de las condiciones que hacen su conocimiento comprensible desde la autenticidad del fenómeno, constituye junto a su objeto –qué– y método –cómo–, uno de sus puntos más álgidos y espinosos. Al reconocer que la inclusión participa de las relaciones que interpela, atiende al conjunto de acciones que la sitúan como reflejo de las relaciones de poder a nivel estructural y de su micro-práctica. La educación inclusiva como proyecto intelectual construye una estrategia de resistencia epistémica –micropolítica epistémica–, analiza cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación y/o opresión –por ejemplo, la empresa que alberga la propuesta del esencialismo liberal–, o bien, cómo el conocimiento influencia la configuración de las relaciones de poder (Hill Collins, 2015). Por norma, los sistemas de razonamiento hegemónicos significados como parte de la educación inclusiva, tienden a omitir un examen que aborde la inclusión situada dentro de las estructuras de poder y de las representaciones culturales, ambos temas clave en su vinculación con la justicia. Desconoce las formas de (re)articulación de los diversos discursos sobre inclusión, imponiendo un significante unívoco que pone en desmedro el encuentro con la multiplicidad de diferencias o singularidades múltiples, ni el conjunto de relaciones en las que se inscriben sus significados. La multiplicidad de expresiones del poder, constituye dominios de opresión y dominación históricamente construidos, cuyo poder organiza a determinados grupos al interior de las estructuras de escolarización, invisibilizando la presencia de obstáculos complejos y tecnologías de cooptación de determinados estudiantes a las fronteras del derecho ‘en’ la educación.
El estudio sobre las condiciones de dinamismo de los formatos del poder –diversas expresiones del mismo, de carácter regenerativo y performativo– organizan a determinados colectivos de ciudadanos atravesados por diversas experiencias de exclusión, discriminación, desigualdad y freno al autodesarrollo, entre otras, en patrones específicos del poder. Sin duda, este punto constituye un núcleo analítico clave para examinar por qué razón, determinados grupos o instituciones educativas, enfrentan obstrucciones en la construcción de su tarea educativa, en la gestión de la enseñanza y del currículo. Cada una de estas dimensiones, operan a través de patrones específicos del poder. Esta dimensión remite a un examen que tendrá como misión redescubrir las reglas de funcionamiento del sistema educativo, atendiendo al tipo de formación social específica en el que han sido alojadas.
La formación ficticia, esencialista y opresiva de la inclusión, consciente del problema ontológico que afecta a la comprensión de los grupos sociales, atiende al efecto opresivo que asigna a la noción de ‘diferencia’ en tanto mecanismo de devaluación y alteridad restringida y absoluta, que avala una lógica profundamente arraigada de segregación, ahora, con un cambio retórico que débilmente impacta en la trasformación del mundo. El discurso que instala dicha formación social, impone un sistema de razonamiento y un argumento institucionalizado para la comprensión del mundo y su transformación. La transformación institucional, es decir, un sistema de alteración sin soporte e intervención en el mundo, puede asemejarse a la idea de performativo absoluto, impone diversas formas de novedosidades y falsas políticas de deconstrucción. Este punto, será retomado en páginas posteriores. La formación ficticia, esencialista y opresiva de la inclusión constituye una operatoria aplicada a múltiples dimensiones constitutivas de las estructuras sociales y las representaciones culturales. Lo interesante es que cada uno de estos planteamientos se desplaza coordinativamente entre sí. Si bien, unos se imponen sobre otros, sus coordenadas de regulación del mundo social, de las articulaciones de las estructuras educativas y las trayectorias del estudiantado, operan relacionalmente18. ¿Existen proyectos intelectuales diversificados al interior del campo de la educación, elaborados por comunidades interpretativas o colectividades específicas? Efectivamente, se observan diversos proyectos intelectuales, sin embargo, sus objetos de análisis, tienden a superponerse nublando la especificidad de cada proyecto, debido a la utilización de conceptos, estrategias de lectura e intervención en el mundo, etc. por consiguiente, lo que habita en el corazón del proyecto intelectual de la educación inclusiva, destaca la lucha por la construcción permanente de condiciones de justicia estructural, cultural y relacional, la persistente búsqueda de sistemas de recognición para entender las operatorias y articulaciones de la multiplicidad de formatos del poder, así como, estrategas recognoscitivas sobre el sujeto a la luz de la multiplicidad, las estructuras sociales y de escolarización, la creación de un proyecto ciudadano crítico-complejo, etc. Sin embargo, en la historia intelectual del campo, explicita débilmente un análisis contestatario en torno a las dimensiones estructurales del poder, específicamente, de la opresión, la dominación, la desigualdad educativa. Sus articulaciones se encuentran más próximas a la filosofía de la denuncia. La estrategia definitoria de su centro crítico, se interroga permanentemente, acerca del tipo de proyectos significados bajo el adjetivo ‘inclusiva’, se legitiman, instalan y desaparecen en determinadas formaciones específicas.
Al constituir la inclusión un campo en permanente movimiento y una expresión del pensamiento relacional, su espacio de producción –diaspórico– alberga una amplitud de proyectos intelectuales procedentes de sus principales campos de confluencia que crean y garantizan la producción de su saber, en su mayoría, responsables de la apertura de su estructura disciplinaria de carácter falsificada. El aporte que transfiere cada uno de estos campos, exige trabajo de traducción y rearticulación de sus aportes, de lo contrario, la producción de un nuevos saber sobre educación inclusiva, corre el riesgo de operar bajo la recurrente estrategia del aplicacionismo. La construcción del conocimiento de la educación inclusiva opera en la permanente rearticulación de sus elementos, su espacio de construcción –en adelante diaspórico–, posibilita dicha empresa al instaurar una tecnología de exterior constitutivo, es decir, alcanza su eficacia en el redoblamiento y la apertura constante. Sin embargo, la profundidad, la contextualidad y la pertinencia de diversos proyectos intelectuales más relevantes y críticos que confluyen y participan de la producción de saber auténtico de la educación inclusiva, muchas veces, no son bien recibidos y comprendidos por académicos, investigadores y educadores. En las estructuras académicas institucionales, sus contenidos no alcanzan el estatus de canon legitimado por la intelectualidad hegemónica de la educación inclusiva, que mayoritariamente, expresa una operación abductiva de carácter liberal, colocándose al ritmo de los tiempos, que no necesariamente, lleva implícito un compromiso político, ético y epistémico con los axiomas teóricos de la educación inclusiva. Se convierte en una expresión de moda política y académica.
El dispositivo teórico de carácter postcrítico que configura la educación inclusiva, ofrece diversos beneficios, particularmente, a través de diversos proyectos intelectuales críticos que participan de su ensamblaje, explica la transformación que puede tener lugar en la instalación de otras formas de articulación de las estructuras educativas, las operatorias de regulación vinculadas a determinadas formaciones sociales de opresión, dominación y desigualdad, etc. presentes en la construcción de la enseñanza, del currículo y de la tarea educativa. ¿Por qué las diversas expresiones del poder, constituyen temas fundamentales en la comprensión teórica de la educación inclusiva? Fundamentalmente, proporciona un espacio intelectual y político de comprensión de la subordinación que afecta relacionalmente y de forma multinivel a un amplio espectro de ciudadanos albergados bajo la categoría de multiplicidad de diferencias. ¿Qué encuentran tales grupos dentro de la teoría de la educación inclusiva? Básicamente, estrategias de oposición a las desigualdades estructurales que afectan sin distinción a un amplio espectro de colectivos en la etapa escolar. Su fuerza teórica reside, particularmente, en el establecimiento de formas específicas de relacionamiento entre una amplia variedad de proyectos de conocimientos específicos que circulan no-linealmente en un espacio diaspórico de producción, respecto de relaciones de poder históricamente construidas.
La educación inclusiva, en tanto estrategia analítica y política, articula su poder de intervención en el mundo; se emplea para abordar las diversas formas de desigualdad que estructuran los procesos de escolarización, especificando cómo determinados saberes o proyectos políticos educacionales contribuyen silenciosamente a reproducir desigualdad haciendo uso de algunos de los principios más elementales propuestos por este campo. Analiza críticamente, qué proyectos de conocimiento sirven a la desigualdad, la opresión y la dominación. Sin duda, proliferan argumentos vinculados a la multiplicidad de formas del esencialismo y del individualismo metodológico, sistemas de razonamientos en los que el sujeto queda estratégicamente excluido de proyectos significados como ‘en resistencia’. La inclusión encuentra su campo de actividad más allá de un análisis mono-sistema, se propone introducir un mayor nivel de complejidad en el estudio de los problemas educativos, abandona el estudio de la desigualdad desde un punto de vista mono-categorial, su razón, en parte, dedica su actividad analítica a examinar las formas sociales en las que cada formato del poder tiene lugar, sugiriendo un análisis más profundo, complejo y matizado, respecto las (re)articulaciones entre las estructuras sociales y las representaciones culturales (Hill Collins, 2015).
La educación inclusiva instala una nueva forma de organizar y plantear los principios, contenidos y sistemas de razonamientos de la educación del siglo XXI. Se convierte en un vector de dislocación, alteración y transformación de la base intelectual de la teoría educativa contemporánea, en tanto paraguas general, describe la constelación y la permeabilidad en permanente movimiento, al entrar en contacto cambian en relación entre sí –mediante complejas condiciones de rearticulación–. Los problemas de definición de la educación inclusiva acontecen en la ‘y-cidad’19 del espacio intelectual, ético y político. Al reconocer que es una expresión teórica de lo ‘post-’, articula una estrategia analítica que fomenta la utilidad de su objeto, dominio y cuerpo de saberes, para examinar cómo la realidad social y educativa se informa a través del análisis crítico. La teoría de la educación inclusiva cristaliza un factor crítico, cuya performatividad en las estructuras académicas demuestra un trabajo altamente significativo a nivel de promoción, sensibilidad, formación e investigación, sin acuerdo sobre lo que realmente es.
El desarrollo de la literatura académica, si bien, evidencia altos niveles bibliotemétricos, su mayoría, se encuentra referido a la imposición del modelo epistémico y didáctico de educación especial, lo que impone un signo de falsificación del campo y de sus saberes. A pesar de esto, son escasos –por no decir nulos– los trabajos que abordan su objeto en términos de paradigma, concepto, marco, dispositivo heurístico y teoría. Es muy frecuente encontrarse con trabajos que articulan un pensamiento débil en torno a su ejes de tematización, movilizan su actividad intelectual entre preocupaciones ligadas a las barreras que enfrentan los estudiantes en su proceso de escolarización, a las dificultades de la convivencia escolar, a la creación de comunidades, políticas y prácticas ‘inclusivas’, a la formación del profesorado a partir de saberes y tensiones heurísticas que escapan a los desafíos epistemológicos del enfoque, esto es, inscriben su fuerza analítica en una formación para el individualismo metodológico, el esencialismo liberal, el esencialismo y una visión reduccionista de la justicia, la equidad y la igualdad. La construcción teórica de la educación inclusiva tiene lugar mediante complejas operatorias diaspóricas, apoyada en el principio de heterogénesis, favorece la constelación de elementos de diversa naturaleza, dando cuenta de un campo de naturaleza dinámica. La operación indisciplinar instala la necesidad de especificar interrogantes, preocupaciones y diversas clases de análisis en torno a su campo de conocimiento y objeto de investigación, ámbitos analíticos espinosos al día de hoy, precedido por un conjunto de equívocos de aproximación al término y al fenómeno. Un ámbito relevante en su construcción se orienta a la examinación de las prácticas de teorización que sustentan parte significativa de sus ideas, es decir, se interesa por cómo se crean y usan sus ideas y circulan las ideas en las estructuras académicas formales o no-formales.
A continuación, se analizan algunas de las preocupaciones centrales que aborda la comprensión epistemológica20 de la educación inclusiva, las que operan de forma interdependiente entre cada uno de sus niveles de análisis.
4.1.-La educación inclusiva como campo de estudio
La comprensión de la educación inclusiva como campo de estudio y objeto de investigación constituye su primera preocupación epistemológica, sumada a la ausencia de metodicidad. Una de las consideraciones más relevantes consiste en evaluar los criterios y las prácticas que participan de la teorización de la educación inclusiva, en tanto campo de estudio de su objeto de investigación. En parte, esta operación permite entender que ciertos saberes, conceptos y herramientas metodológicas se colocan al servicio de la dominación y la regeneración invisible de las desigualdades a través de una construcción discursiva al servicio de la justicia. El llamado es a explorar los sistemas de circulación de ideas que enfrenta la teoría de la educación inclusiva en las estructuras académicas institucionales y no-institucionales, develando cómo funciona esta teoría en la sociedad y ante las principales tensiones educativas, específicamente, cuánto éstas se significan como teorías (post)críticas, transformativas y orientadas a la creación de justicia educativa y social. Si bien es cierto, existen variadas publicaciones de libros y artículos que por título llevan ‘teoría de la educación inclusiva’, al desmenuzar sus componentes y categorías de ensamblaje, se impone un sistema de enmarcamiento que se aleja de su objeto, inscribiendo su fuerza analítica en el legado de lo especial, articulando una estructura de conocimiento falsificada. Cuando la educación inclusiva es concebida como una extensión lineal de la educación especial, se encuentra ante una encrucijada. Es necesario ofrecer un análisis serio acerca de lo que esto significa. Si bien, en la actualidad gran parte de la comunidad académica y profesional de la educación, así como, de otros campos, recoge y recupera algunas de las ideas de mayor alcance sobre la educación inclusiva, a este proceso denominaré ‘fase de descubrimiento’. Mientras que, las dimensiones ligadas a la constitución de la investigación y a la praxis crítica, requiere niveles de mayor maduración, especialmente, a partir del redescubrimiento de la autenticidad de su objeto. Todo ello invita a la construcción de un análisis más acabado sobre su objeto y prácticas desde una perspectiva post-disciplinar. Observo también relevante, preguntarse por los conceptos que ayuden a pensar, ensamblar y estudiar el objeto, dominio y método de la educación inclusiva en términos de una ciencia post-disciplinar.
La complejidad asociada a la delimitación de sus dilemas definitorios, en parte, se debe a la presencia de su orden de producción –diasporismo epistémico–, al emerger del encuentro, la relación rearticulatoria y de la traducción de diversas perspectivas, muchas de ellas, dispares, exige un análisis sobre sus condiciones teóricas a fin de evitar la proliferación y abducción de nuevos dilemas de orden teórico-metodológicos. Teóricamente, la educación inclusiva construye un singular tipo de conocimiento educativo, dirigido a explicar cómo y por qué las cosas son como son en el mundo escolar y educativo y su relación con múltiples fuerzas de mediación social. Es común observar en educación a muchos investigadores y profesionales, negar el efecto y potencialidad de la teoría; sin embargo, la teoría siempre afecta y regula el mundo, a pesar de no siempre ser tan evidente –impone una práctica ciega–. La teoría de la educación inclusiva en tanto dispositivo post-crítico, es empleada para materializar condiciones de cambio, razón por la cual, se la concibe como un comentario performativo. Vista así, forja un singular tipo de conocimiento ambivalente y multiaxial, es decir, funciona en diversos niveles de análisis y dimensiones, no sólo se enfoca en lo educativo, sino también, afecta a o político, lo cultural, lo económico, etc. Inscribe su ámbito de realización, preferentemente, en la interacción mediacional propia del mundo educativo y social. Su interés fundacional consiste en el develamiento de nuevas formas intelectuales y metodológicas que interroguen los modos de pensar, experimentar y practicar la Educación Inclusiva, desde la cristalización de nuevas espacialidades educativas, estrategias que contribuyan a movilizar nuevas racionalidades para problematizar la escolarización, el desarrollo ciudadano y político, así como, interrogar acerca de las posibilidades que proporcionan los marcos y vocabularios existentes, ante la heterotopicalidad de tensiones analítico-metodológicas que atraviesan su campo de producción. Si bien, uno de los principales propósitos de la educación inclusiva consiste en cambiar el mundo y los procesos de escolarización, asume el desafío intelectual de construir conocimientos que contribuyan a movilizar la frontera. El dispositivo postcrítico denominado ‘educación inclusiva’ deviene en un proyecto intelectual y político de base amplia, alberga mediante una compleja y singular forma de constelación diversas perspectivas de análisis y herramientas metodológicas. La heterogénesis del campo, es sin duda, su principal fortaleza.
Una de las deudas que enfrenta la teoría de la educación inclusiva, se traduce en la ausencia de conceptos, principios, cuerpos de saberes y herramientas metodológicas, que permitan asumirla como una teoría postcrítica y una ciencia postdisciplinar. La operación teórica que impone este campo, puede ser descrita en términos de problema gramatical. ¿Mediante qué herramientas conceptuales, es posible concebir la inclusión como una teoría educativa postcrítica? Lo más sensato debido al dinamismo del campo, es concebir la inclusión como una teoría en construcción permanente, de allí que la construcción de su saber, se encuentra en permanente movimiento. Si bien, la educación inclusiva cubre y atraviesa una amplia gama de dominios temáticos, surge la necesidad de describir cautelosamente las características de su comunidad interpretativa. La teoría de la educación inclusiva que se ha venido desarrollando hace ya varios años, sugiere la construcción de un vocabulario elemental coherente con su autenticidad epistemológica, que permita comprender aquello que es significado y legitimado como inclusión y educación inclusiva en sus principales comunidades interpretativas. Explora e interroga, críticamente, su ‘mandato crítico’, especialmente, constituye un terreno de múltiples resistencias epistémicas y analíticas, así como de metodologías y saberes en permanente resistencia. A esto, se ha denominado en 2016, micropolítica epistémica21, constituyendo una de las principales características de su epistemología. A través de ella, se impone un signo y compromiso crítico para erradicar toda forma de opresión, dominación, permitiendo según Hill Collins (2015) analizar los “marcos epistemológicos más amplios que regulan las definiciones de lo que cuenta como teoría y cómo se evaluarán las teorías” (p. 20). Otros temas relevantes en la comprensión epistemológica de la educación inclusiva destacan la relacionalidad rearticulatoria y la traducción, como temas centrales en la configuración de su saber y dominio, así como el compromiso con la justicia social y educativa y la creación de otros mundos, etc. Por esta razón, se prefiere concebirla como una estrategia de creación de lo posible. Sin duda, la construcción teórica de la educación inclusiva, reclama una reflexión aproximada acerca de la formación de su método. Lo epistemológico y lo metodológico, en este caso, develan un estatus en construcción. La configuración de su saber impone un proyecto intelectual de resistencia. En relación con las prácticas metodológicas de la educación inclusiva, cabe señalar, un vacío significativo al respecto.
La educación inclusiva en tanto objeto, concepto y dominio, expresa un patrón de funcionamiento basado en el movimiento y en la constelación, viaja y se moviliza por una amplia variedad de disciplinas, campos, discursos, teorías, métodos, territorios, sujetos, compromisos éticos y proyectos políticos, los que al confluir y encontrarse en una malla de conexión reticular configuran un espacio diaspórico de producción. Hasta aquí, pareciera que su base epistemológica adopta un carácter interdisciplinar. Si bien, en la formación de su campo de estudio coexiste y se entrecruzan diversas operatorias cognitivas, especialmente de carácter interdisciplinar y extradisciplinar, su saber es construido en el encuentro, la rearticulación y la traducción de cada una de sus singularidades epistemológicas, adopta un carácter postdisciplinar, eminentemente marcado por no encontrarse fijo en ninguno de sus aportes, el permanente carácter viajero –que en cada nuevo aterrizaje y contacto con diversos elementos, cambia–. Sin duda, lo más significativo en la construcción de su conocimiento reafirma que su objeto no puede ser delimitado en los paradigmas de ninguna disciplina, objeto, teoría y método particular, más bien, recurre a complejas formas de extracción de aportes, rearticulación y traducción, con el objeto de producir un nuevo saber. El error más frecuente es reconocer en el concurso de elementos de diversa naturaleza –paleta de heterogeneidades–, un ‘entre’ o una articulación interdisciplinaria de baja intensidad. La operación cognitiva que traza lo ‘post-’ a diferencia de lo interdisciplinar, consiste en la rearticulación de elementos mediante complejas condiciones de traducción. No mezcla todo con todo, sino que extrae a través de los principales enredos disciplinarios, conceptuales, teóricos, objetuales, metodológicos, entre otras, los traduce –crea condiciones de legibilidad epistémica–, fabrica un saber por fuera de cada uno de sus aportes. ¿Cómo se expresan los sistemas de razonamiento de la educación inclusiva?
Sin duda, la creciente aceptación de la inclusión como campo de conocimiento es evidente, no obstante, sus condiciones de regulación y configuración siguen siendo puntos invisibilizados. El creciente interés por académicos, investigadores y profesionales provenientes de diversas disciplinas es un hecho constatado, sumado a ello, la multiplicación de trabajos, reportes de investigación, artículos y libros demuestra que la ‘inclusión’ en tanto fenómeno y campo de estudio, devenida en la educación inclusiva, espacio de complejas relaciones analítico-metodológicas configura una singular circunscripción intelectual que ha operado bajo una razón intelectual falsificada. ¿Bajo qué condiciones, los planteamientos teóricos de la educación inclusiva construyen un orden social más justo?, ¿cuáles de ellos, constituyen ámbitos de análisis que pasan inadvertidos entre sus profesionales e investigadores, al tiempo que el poder de la teoría conduce a la creación de un orden social injusto? Ofrecer alguna respuesta a preguntas de este calibre, sugiere atender cautelosamente a los dispositivos retóricos de interpelación y crítica al término, objeto y significante de educación inclusiva.
Sin duda, el interés en el campo de estudio de la educación inclusiva ha crecido sustantivamente, no siempre sus tópicos de análisis se inscriben en la centralidad del locus de articulación de su objeto. La mayor parte de trabajos publicados tienden a combinar las nociones de inclusión con la imposición del legado epistémico y didáctico de educación especial, articulando un concepto y un significante restrictivo, nos invita a pensar en términos de disyunción permanente, articulando una gramática pedagógica y una ingeniería sociopolítica basada en el individualismo metodológico. Las consecuencias teórico-prácticas desprendidas de estas operaciones, descuidan la capacidad de analizar el funcionamiento de las estructuras educativas a través de las articulaciones del poder en sus diversas expresiones, específicamente, mediante qué dispositivos se crean y garantizan condiciones de cooptación y arrastre a las fronteras del derecho ‘en’ la educación. Una de las preocupaciones más importantes de la inclusión como dispositivo de transformación –social y educativa– puntualiza un examen en torno a la configuración de los espacios –educativos, sociales, políticos, culturales, pedagógicos, económicos– y a sus estrategias de producción. Aquí nos enfrentamos a la ausencia de mecanismos que permitan leer las configuraciones y el funcionamiento de los espacios educativos, los que a través de la imposición del legado de educación especial y la comprensión restrictiva y absoluta de la alteridad, dan paso a la metáfora de ‘inclusión a lo mismo’, es decir, a la invariabilidad de las estructuras educativas, a la incapacidad de los diseños curriculares, didácticos y evaluativos, a la ceguera de sus conceptos fundantes para crear otras formas de propuestas educativas. Inclusión es sinónimo de producción de otros mundos, impone un significante dislocativo y alterativo sobre el quehacer educativo, interpela al saber pedagógico. Es necesario aprender a crear dispositivos de atención a la producción de obstáculos complejos y dinámicos que afectan relacionalmente las trayectorias sociales y educativas, así como los procesos de biografización de nuestros estudiantes y ciudadanos, concebidos bajo la metáfora de totalidad = multiplicidad de diferencias. Si bien, el género ‘educación inclusiva’ expresa un estatus transcientífico, es plausible también afirmar que el abordaje de su campo de investigación, la mayor parte de sus trabajos menciona la accesibilidad, la discapacidad, las necesidades educativas, el aumento de niños matriculados en procesos de escolarización, una visión ciega del derecho a la educación, la búsqueda de la justicia, la equidad y la igualad, así como un débil examen acerca de la raza, el género, la clase y otros marcadores de desigualdad, etc. Todos tópicos de análisis combinan, parcialmente, los contornos teóricos, rasgos distintivos y zonas fundamentales intelectual y político de la educación inclusiva (Ocampo, 2019).
Mucha de la investigación significada bajo el sintagma educación inclusiva, no siempre aborda con la especificidad y profundidad de sus dilemas definitorios. En parte, producto del ausentismo de pautas epistémico-metodológicas que permitan atender a la especificidad del nuevo dominio cognitivo que le impone a la teoría y la praxis educativa contemporánea. En tal caso, sus contornos pueden ser concebidos como un proyecto colectivo que construye un nuevo término que emerge a través de diversos enredos, formas traductológicas y estrategias de rearticulación de diversas prácticas teóricas, métodos, objetos, conceptos, disciplinas, sujetos, compromisos éticos y proyectos políticos. Bajo ninguna manera, forja un cuerpo de conocimientos y preocupaciones intimas estáticas, su orden de producción opera en el dinamismo. ¿Qué elementos nos permiten atender a la especificidad interpretativa de la educación inclusiva como campo y objeto de conocimiento? Uno de sus dilemas definitorios clásicos consiste en que académicos, investigadores, trabajadores de la política pública, maestros y ciudadanos, con facilidad saben reconocer lo que es o no, la inclusión, pero, no siempre saben cómo definirla o abordar su especificidad. Coexiste así, una actividad cognitiva que desborda, analíticamente, la actividad sígnica impuesta. Consecuencias de este tipo, desempeñan un papel crucial en la definición del campo. Otra dificultad consiste en la elasticidad del campo, devenida en la legitimación imperceptible de un abanico de políticas de todo vale. No todo lo que es significado bajo la ambigüedad del sintagma ‘educación inclusiva’ participa de su ámbito de definición epistémico, ético y político. La presencia de políticas de todo vale participa de la articulación del campo y objeto, reflejando estrecha y reduccionistamente, los intereses de cualquier segmento cuya popularidad hace que pierda sentido, desvirtuando su función e intervención en el mundo. Un paso significativo en el estudio de procesos constitutivos del campo atiende al conjunto de procesos que legitiman en el marco de dichas operatorias. Analíticamente, una estrategia consistirá en dar cuenta de las mutaciones que atraviesan varias definiciones del concepto. El dilema de definición del campo y del objeto se encuentra en los detalles del fenómeno.
El consenso general legitimado en torno a las categorías ‘inclusión’ y ‘educación inclusiva’, refiere con firmeza a la creación de un mundo capaz de albergar a todos, un ‘todos’ bastante homogéneo, en la centralidad e interioridad de estructuras sociales, políticas culturales y educativas reguladas por diversas expresiones del poder. Un consenso hegemónico sobre sus contornos generales se funda, pedagógicamente, en la creación de un nuevo rostro de educación especial –neoespecial–, imponen la figura del discapacitado y de las necesidades educativas, configurando un concepto equívoco, especialmente, en términos ontológicos. Los términos ‘inclusión’ y ‘educación inclusiva’ aluden referencialmente a creación de nuevos espacios educativos más cercanos a la naturaleza humana del estudiantado. En términos estructurales y relacionales, asumen una percepción crítica que diversas formas de desigualdad actúan recíprocamente. La inclusión es un arma de denuncia, intervención, regulación y transformación de una amplia variedad de formaciones sociales específicas responsables de producir complejas formas de desigualdades sociales. Sin duda, la heterogeneidad de ambas nociones demuestra variaciones en su comprensión y práctica, cuya convergencia consiste en desafiar la multiplicidad de formas de injusticias, opresión y dominación que se impregnan en nuestras vidas.
El problema central de definición que enfrenta la educación inclusiva, demuestra que sus académicos, investigadores, trabajadores culturales, diseñadores de la política pública y educadores creen que conocen la inclusión y su aplicación al servicio de lo educativo. Sin embargo, la conceptualización de maneras diferentes, recurriendo, específicamente, a diversas maneras de nombrarla –efecto del enredo de diversas prácticas teóricas y metodológicas sobre las que se articula el campo– y utilizarla parece desmentirlo. Esta situación posibilita entender ambas categorías como términos dinámicos y flexibles, expresiones que operan a través de la fluidez de definición, reafirmando la ausencia de reglas de funcionamiento del campo. Tal ausentismo epistemológico refleja un saber acumulado en prácticas, es decir, el campo de educación inclusiva asume en términos de tecnología. La necesidad de un marco interpretativo que devele la especificidad de su campo y objeto fomenta procesos intelectuales y políticos de carácter dinámicos, para lecturar el mundo y el universo simbólico que alberga sus principales prácticas. Fomenta, además, herramientas para clarificar sus modalidades de focalización y sus puntos de análisis más elementales, los que, sin duda, van más allá de la búsqueda de justicia –núcleo temático clave–, etc. La clarificación de su objeto y método introducen herramientas y coordenadas para navegar en la inmensidad del término.
Si bien, ofrecer una respuesta concreta en torno al qué –dilema de definición– de la educación inclusiva puede imponer una cierta camisa de fuerza, por ello parece oportuno afirmar que no posee una definición definitiva, puesto que, es un saber en permanente movimiento y constelación, forja un saber de cara al presente. Un presente bastante evanescente, si atendemos a la observación de Hall (2011) respecto que, siempre trabajamos detrás de lo que deja el paradigma, es decir, las teorías se vuelven de acceso a todas las personas y campos, después que el fenómeno ha mutado y las explicaciones y sistemas de razonamiento que se emplean tienden a adquirir un sentido de estrechez. La comprensión de todo campo de investigación y objeto de conocimiento exige la presencia de conceptos ordenadores. Coincidiendo con Bal (2009), los conceptos al actuar en términos de teorías en miniatura poseen la capacidad de ayudar a interpretar pertinentemente un objeto, o bien, a distorsionar su sentido y alcance. El papel que desempeñan los conceptos no sólo fomenta el entendimiento entre diversos campos, disciplinas, ejes de análisis, etc. sino más bien, ofrece el develamiento de las complejas formas de abstracción que residen en su objeto. Los conceptos sientan condiciones de equidad cognitiva, participan en la formación/deformación, en la estabilización/desestabilización y en la comprensión/distorsión de los objetos de conocimiento, desempeñan un papel de regulación epistemológica y analítica. El poder del trabajo con conceptos a juicio de Bal (2009) fomenta la capacidad de enfrentar opciones interpretativas –las que, en este campo, expresan un carácter multiaxial y ambivalente–, instaura condiciones de equidad cognitiva –esto es justamente lo que no tiene el campo– permitiéndole a todo el mundo poder emplearlo. Un concepto sólidamente elaborado fomenta el reconocimiento y encuentro con sus objetos, teorías y supuestos. De acuerdo con esto, las nociones de ‘inclusión’ y ‘educación inclusiva’, develan algunos nudos problemáticos a nivel conceptual, entre los cuales destacan: a) la superposición y travestización de ambos significados y significantes, b) un dudoso valor heurístico, traducido en categorías poco claras y débilmente definidas, c) contribuyen a extender su espectro de inteligibilidad y aproximación a su objeto –problema morfológico–, d) sus formas de intencionalismo se alejan de la autenticidad de su objeto.
La educación inclusiva devela un singular mecanismo de encuentro, constelación y plasticidad, albergando su centro de producción alrededor de un embalaje dinámico de diversos teorías, prácticas metodológicas, marcos disciplinarios, proyectos políticos, compromisos éticos y comunidades interpretativas, las que desarrollan su propia comprensión en torno a su objeto u objetos específicos. Los problemas de definición del término, dominio y territorio, en parte, son el resultado de complejas formas de falsificación de sus cuerpos de saberes, así como, la reiterativa aplicación de su objeto en términos de ficción de regulación. No es se pretende contribuir a la imposición de límites rígidos y canónicos asociados a la comprensión teórica y metodológica de la educación inclusiva, lo que sin duda deviene en un examen miope de la realidad. La constitución del campo no sólo inscribe su fuerza analítica en la fabricación de una estrategia de comprensión, sino más bien aporta elementos para avanzar en la creación de otro estilo de subjetividad y producción de otros mundos que escapan y desbordan las delimitaciones conceptuales, analíticas y metodológicas ofrecidas hasta ahora por la literatura especializada.
4.2.-La educación inclusiva como estrategia analítica
Concebida la educación inclusiva como estrategia analítica, refiere a las condiciones de producción del conocimiento, operatorias articuladas sobre las siguientes dimensiones: a) la naturaleza del saber, b) su orden de producción –diseminación y diasporismo–, c) el conjunto de condiciones que crean y garantizan la producción de su saber –malla de conexión reticular–, d) el conjunto de condiciones intra y extrateóricas. La comprensión epistemológica de la educación inclusiva es ante todo una epistemología de la dispersión. Su saber epistemológico impone un signo heterodoxo y un conjunto de operaciones articuladas a través de la metáfora de punto de mutación. Sin duda, la ‘inclusión’ y la ‘educación inclusiva’ proporcionan un marco provocativo y alterativo para analizar las realidades políticas, educativas, sociales, económicas y culturales de una amplia multiplicidad de ciudadanos. La educación inclusiva como campo de estudio alberga una amplitud de diversos nuevos conocimientos y ejes de análisis, sin embargo, muchos de ellos, constituyen temas de análisis y discusiones de base en diversos campos de estudio, por lo que resulta llamativo observar la revisitación permanente de tópicos de análisis. Frente a esto, cabe preguntarse: ¿cuáles son los temas propios de la educación inclusiva?, ¿cuáles de estas formas de producción del conocimiento emplean la inclusión y la educación inclusiva en tanto estrategia analítica?
¿Qué es lo que hace que un análisis sea inclusivo o bien construya justicia centrado en la multiplicidad de diferencias? Sin duda, no refiere, exclusivamente, al uso del término, como muchas de las políticas de formación del profesorado en la última década ha incurrido en la operación de insertar los adjetivos de inclusión/inclusiva, diversidad, diferencias, etc. en diversos programas de asignaturas en titulaciones de pre y postgrado, etc. –abducción de nomenclaturas que no dialogan con el contexto epistémico auténtico del fenómeno–. Situación similar ocurre en campos tales como, el deporte, la lectura, la didáctica, el currículo, las políticas públicas. No se aborda y examina la especificidad del fenómeno, exclusivamente, mediante la referencia al propio término. Lo que hace que un análisis o proceso de investigación reflexiva o aplicada sea significada a través de la fuerza interpretativa del adjetivo ‘inclusiva’, refiere a la adopción de un modo singular de pensar sobre determinados problemas educativos, sociales, políticos, económicos y pedagógicos ligados a la construcción de justicia, igualdad y equidad compleja para la multiplicidad de diferencias. La construcción de sentido sobre los conceptos ‘inclusión y ‘educación inclusiva’ debe ir más allá de la mera sensibilidad. Son categorías de análisis que recogen diversos sentidos y que contiene múltiples matices. Si bien, la exploración de los contornos teóricos de la educación inclusiva en tanto ámbito de circunscripción intelectual, resulta fértil en la medida que cada disciplina, objeto, teoría, método, concepto, discurso, etc. son sometidos a complejas condiciones de rearticulación, permitiendo la examinación de nuevos tipos de conocimientos y herramientas metodológicas, razón por la cual, la traducción desempeña un papel crucial en la construcción de un nuevo objeto y saber. La educación inclusiva en tanto campo y fenómeno devela un complejo dinámico que forja un saber en permanente movimiento y transformación. La interrogante que aborda los temas para el análisis constituye una de sus formas de focalización más elementales. Otra forma de análisis contribuye a expandir el enfoque, desde un razonamiento disyuntivo centrado en la ficción de regulación de incluido/excluido, por uno más cercano a la articulación de múltiples desigualdades estructurales que regulan la tarea educativa. En este desplazamiento, la “raza, clase y género incorporan la sexualidad, la nación, el origen étnico, la edad y la capacidad como categorías similares de análisis (Kim-Puri 2005)” (Hill Collins, 2015, p. 24). Sin embargo, la relación entre ciudadanía e inclusión, a pesar de expresar una relación hipónima –una contenida en la otra–, escasamente expone argumentos fértiles en torno la transformación del mundo y el empoderamiento crítico de las personas. La educación inclusiva nos invita a examinar y repensar los problemas sociales y escolares que se intersectan en la construcción del destino social, ofreciendo “una concepción más amplia de complejas desigualdades sociales” (Hill Collins, 2015, p. 24).
El funcionamiento epistemológico de la educación inclusiva, devela un conjunto de definiciones y aproximaciones de carácter heterogéneo, es decir, variadas y articuladas en su especificidad, a través de una amplitud de objetos específicos que tienen lugar en la constitución de su dominio. A pesar del escaso desarrollo epistemológico y teórico – se dice teórico en relación con el compromiso con la teoría y no con el pastiche que impone su actividad a través de una abducción desmedida de leyes y códigos de ordenación–, ha sido abordada como una perspectiva y un concepto, preferentemente. En oportunidades algunos autores confunden los términos de perspectiva, enfoque y paradigma, designando un significante vacío sin atender a las condiciones epistemológicas que posibilitan su comprensión en la interioridad de dichas categorías –se observa un problema morfológico que afecta a sus categorías de ensamblaje, análisis y producción–. Mientras que el abordaje del fenómeno en términos de ‘tipo de análisis’ y ‘punto nodal’ de los procesos educativos carece de soportes analítico-metodológicos. Sin embargo, a juicio de Hill Collins (2015) todas estas denominaciones “recurren a las teorías sociales existentes, con el objetivo de profundizar el análisis de desigualdad” (p.27). Las preocupaciones de orden metodológico constituyen una de sus nulidades analíticas, así como también lo es su validez empírica, develando ausencia de desarrollos metodológicos coherentes con su base epistémica. La educación inclusiva carece de un enfoque preciso y propio. ¿Cómo conceptualizar la inclusión dentro de un diseño de investigación? integra aportes procedentes desde lo postcolonial, los estudios queer, los estudios de género, de la mujer, feministas, interseccionales, etc. Sin duda la configuración epistémica y metodológica de la educación inclusiva emerge a través de una gran constelación de proyectos intelectuales.
Una de las principales características de la epistemología de la educación inclusiva refiere a su dimensión ‘micropolítica’ de carácter ‘analítica’, configura una estrategia de resistencia a los efectos del poder en la fabricación del conocimiento. En tal caso, Hill Collins (2015) señala que, el nuevo conocimiento y el método de la educación inclusiva, forman parte de las relaciones de poder, ambos se encuentran en lo más profundo de lo que examinan. Lo micropolítico de su episteme dedica una porción esencial a reconocer que el conocimiento no es políticamente neutral –énfasis actual del discurso más extendido sobre inclusión–. Otra deuda pendiente consiste en develar los supuestos epistemológicos de su propia práctica. Concebir la inclusión como “cualquier otro marco teórico, ya fuera como teoría social que puede ser utilizada y criticada dentro de las normas académicas prevalecientes mal interpreta este campo” (Hill Collins, 2015, p.28).
El conocimiento institucionalizado de la educación inclusiva articula un proyecto intelectual y político subversivo que inscribe su fuerza analítica y teórica en la interioridad y reproducción de relaciones sociales complejas. Estas operaciones, constituyen un conjunto de tecnologías de cooptación de la subjetividad, la inclusión y la justicia social y educativa alojadas al interior del capitalismo hegemónico. Su regulación intelectual contribuye a la articulación/reproducción imperceptible e interna al discurso de la inclusión de diversas expresiones del poder, imponiendo una ficción de regulación para comprender el mundo y la cristalización de condiciones de justicia, igualdad y equidad, devenidas en prácticas homogéneas a través de las cuales se emplea la inclusión como estrategia de análisis, a pesar de constituir un campo con suposiciones específicas de interpretación, queda la deuda por múltiples colectivos que este discurso excluye estratégicamente de sus temas de análisis.
El conocimiento de la educación inclusiva opera en términos relacionales, atendiendo a las formas de regeneración y rearticulación permanentes en las que convergen las preocupaciones acerca de la raza, el género, la igualdad, la equidad, la multiplicidad de capacidades distribuidas multiaxialmente en diversos segmentos de la sociedad. Las categorías que ensamblan su campo de trabajo operan en términos de construcción/transformación mutua. La inclusión surge de la necesidad de responder estratégicamente al conjunto de cruces que sustentan las articulaciones de los diversos formatos del poder, exigiendo atender al funcionamiento metodológico de las caras ocultas del poder. Su discurso se forja en la interioridad de una formación social específica, concebida como medida de superación de complejas formas de desigualdades estructurales múltiples. Vista así, la inclusión se convierte en un fenómeno transcultural estructural-específico.
4.3.-La educación inclusiva como praxis crítica
La tercera preocupación epistemológica que enfrenta la educación inclusiva aborda los contornos de su praxis crítica, orientados a describir aquello que está en juego. Esencialmente, establece un conjunto de conexiones con la construcción de condiciones de justicia social y educativa, la examinación de relaciones estructurales que crean poblaciones excedentes, la regeneración permanente de la multiplicidad de expresiones del poder, etc. concebir la ‘inclusión’ y la ‘educación inclusiva’ en tanto praxis crítica, permite emplear un gran abanico de preocupaciones, cruces y rearticulaciones teóricas y metodológicas y conceptos de diversas maneras. Reclama la visibilización de proyectos intelectuales interconectados. Por esta razón, se prefiere concebir la ‘inclusión’ como proyecto de justicia social y la ‘educación inclusiva’ como proyecto de justicia educativa, ambos coinciden en la lucha contra diversos tipos de desigualdades estructurales. Constituye una estrategia que agudiza el compromiso político de la educación. La praxis crítica que instala el discurso de la inclusión instala un conjunto de normas sobre las cuales operará una singular comunidad interpretativa. Su interés fundacional consiste en el develamiento de nuevas formas intelectuales y metodológicas que interroguen los modos de pensar, experimentar y practicar la Educación Inclusiva, desde la cristalización de nuevas espacialidades educativas, estrategias que contribuyan a movilizar nuevas racionalidades para problematizar la escolarización, el desarrollo ciudadano y político, así como interrogar acerca de las posibilidades que proporcionan los marcos y vocabularios existentes, ante la heterotopicalidad de tensiones analítico-metodológicas que atraviesan su campo de producción.
La preocupación por el tipo de praxis que configura la educación inclusiva, comienza examinando cómo determinados colectivos de profesionales e intelectuales usan la inclusión y la educación inclusiva. Si bien, en la configuración de su dominio, uno de sus ejes de trabajo consiste en la lucha contra la multiplicidad de desigualdades sociales complejas, ámbito que constituye un tópico analítico multiaxial y ambivalente –presente en diversos dominios y niveles de análisis–. ¿Qué elementos permiten describir la ‘inclusión’ y la ‘educación inclusiva’ en tanto praxis crítica? La inclusión es, ante todo, un dispositivo dinámico, posee la capacidad de operar en términos de un concepto maleta, es decir, captura diversos elementos ideológicos y discursivos que modelizan las coordenadas de su praxis. La educación inclusiva en términos epistemológicos opera en términos de interconexión, rearticulación y traducción de diversos proyectos de conocimiento. Su campo puede ser significado como un espacio de confluencia de lo múltiple, regulado bajo la performatividad de lo rearticulatorio. Las categorías de ‘inclusión’ y ‘educación inclusiva’ posibilitan el análisis de cuestiones sociales profundas, inscritas en lo más profundo de la constitución del mundo. Desde una perspectiva relacional, asume el carácter dinámico de las relaciones estructurales de producción que crean poblaciones excedentes o en riesgo. El análisis relacional aplicado al estudio de la educación inclusiva ha sido introducido por Ocampo (2017, 2018 y 2019). Como tal, profundiza en temas más amplios, permitiendo entender la inclusión y la educación inclusiva como proyecto de justicia social y educativa. ¿Cuáles son los temas centrales y los contenidos sobre los que se articula el proyecto de conocimiento de la educación inclusiva? Se excluye en la interrogante, la categoría de inclusión, pues esta alude al fenómeno y al campo, mientras que, el sintagma educación inclusiva alude a la circunscripción intelectual, al corpus de ejes de delimitación disciplinaria, en este caso, de carácter postdisciplinar. Una de las formas interpretativas más comunes ligadas al reconocimiento de la ‘educación inclusiva’ y la ‘inclusión’ en tanto proyecto crítico-complejo22 de justicia social, al proponerse remediar las complejas formas de desigualdades sociales de carácter estructural e interroga las representaciones culturales23 que sustentan la comprensión ontológica de determinados grupos. Es menester, interrogar críticamente, las operatorias que dan lugar al problema ontológico de los grupos sociales. Explicita así, una “conexión entre lo social, la justicia y la solución de las desigualdades sociales complejas” (Hill Collins, 2015, p. 28).
Es plausible afirmar que en la comprensión analítico-metodológica de la educación inclusiva explicita diversos patrones que articulan sus marcos de entendimiento. Retorna aquí, el problema del aplicacionismo epistémico, estrategia que por antonomasia conduce a la articulación pasiva de diversos elementos, configurando un pastiche, es decir, una mezcla de cosas que intenta imponer un sello completamente nuevo de algo. El riesgo que se observa en el aplicacionismo consiste en intentan crear un nuevo saber atrapándolo en marcos externos al fenómeno, imponiendo sutilmente, un mecanismo de falsificación del saber. Sin duda, este último problema merece una nota a pie de página. A pesar de no presentar estatus disciplinario, fabrica un objeto ambivalente, complejo y multidimensional, de carácter eminentemente fronterizo y post-disciplinar, articulando cuestiones específicas en torno a este objeto, vinculadas esencialmente a la educación, pudiendo ser aplicado en términos sociales, políticos, culturales, etc. Concebida así, configura un objeto abierto, utilizándose de diferentes maneras. Al concebir la inclusión como un pegamento epistémico-metodológico y analítico, se convierte en un entramado gramatical complejo, resulta de la asociación de múltiples predicados concebidos como recursos epistemológicos heterogéneos. De modo que, el campo de la inclusión “requiere ser analizado a partir de conceptos que provienen de ámbitos y autores diversos” (Virno, 2003, p.75). Concebir la educación inclusiva en tanto praxis crítica, sugiere una relación significativa con la opresión, la dominación, la violencia estructural, etc.
La Educación inclusiva en tanto praxis crítica contribuye: a) visibilizar la acción/agencia de grupos históricamente significados como poblaciones en riesgo y en situación de exclusión, pero, excluidos estratégicamente de este discurso, b) la creación de mecanismos que permitan enfrentar, estratégicamente, las persistentes desigualdades estructurales que permean y se reproducen a través de la enseñanza y la construcción curricular, c) atiende al conjunto de renegociaciones de identificación del sujeto a través del concepto de multiplicidad de diferencias. Sin embargo, los vínculos entre inclusión y política, siguen siendo estériles, especialmente, en la producción científica. Las estructuras académicas institucionales tienden a evitar, a naturalizar y a restringir el conjunto de implicancias políticas relevantes que residen en el discurso de la inclusión. En tal caso, su propósito consiste en examinar “proyectos de conocimiento que tomen posición; tales proyectos harían criticar las injusticias sociales que caracterizan las desigualdades sociales complejas, imaginar alternativas y/o proponer estrategias de acción viables para el cambio” (Hill Collins, 2015, p. 32). La enseñanza de la justicia social y educativa y de los derechos humanos, constituye otro ámbito analítico en la constitución de la educación inclusiva en tanto praxis crítica, orientada al abordaje de problemas de orden post-crítico –la educación inclusión es una expresión teórica de lo ‘post-’–. La enseñanza de los derechos humanos considera la sugerencia analítica efectuada por Hill Collins (2015), quien, enfatiza que:
los derechos humanos requieren herramientas más efectivas para identificar los tipos de distinciones que constituyen discriminación. En un mundo donde las peticiones de violaciones de derechos humanos podrían agruparse en varias categorías, conceptualizar la discriminación se vuelve importante. (p. 30)
Una preocupación intelectual que atraviesa el dominio de análisis de la educación inclusiva, en tanto praxis crítica y estrategia analítica, consiste en examinar los mecanismos de alojamiento de las nociones de inclusión, justicia social y educativa, equidad e igualdad al interior del centro del capitalismo hegemónico. Esta preocupación intelectual vio la luz por primera vez, en verano de 2017, materializándose en la publicación de la editorial del número 2, volumen 1, de Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva, publicación científica del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva (CELEI).
La educación inclusiva como movimiento ya que, debido a la precariedad comprehensiva de sus contornos teóricos y metodológicos, no puede ser definida en términos de paradigma, perspectiva o enfoque, alcanzó su madurez durante las dos primeras décadas del siglo XXI, consolidación extremadamente emparejada con una estructura de conocimiento falsificada. Lo auspicioso que introduce dicho movimiento, consiste en imponer un significante que lucha sin cesar contra las caras ocultas de la opresión y la dominación, que atraviesan relacionalmente, a la totalidad de la población concebida en términos de singularidades múltiples, contribuyendo a develar “nuevas formas de ver las desigualdades sociales y las posibilidades de cambio social” (Hill Collins, 2019, p.3). ¿Qué posibilidades plantea para el cambio social? Si bien, la idea de cambio y transformación parecen estar en todas partes, no siempre logra consolidar una estrategia de alteración del orden social. Entre los ejes clave para teorizar la educación inclusiva, consiste en develar las tradiciones de conocimientos resistentes que crean y garantizan el conocimiento de la educación inclusiva. En tal caso, su ensamblaje recoge de la teoría de la interseccionalidad,
[…] la acción social y la experiencia han sido dimensiones interdependientes importantes de teorización avanzada por grupos subordinados. Para las personas penalizadas por el colonialismo, el patriarcado, el racismo, el nacionalismo y sistemas similares de poder, las experiencias con la opresión son a menudo el catalizador para analizar críticamente estos sistemas y tomar medidas dentro de ellos. (Hill Collins, 2019, p.19)
Sobre este particular, insiste la teórica norteamericana, señalando que,
[…] además, la experiencia y la acción social están vinculadas al contexto social: constituyen formas de fundamentar la teorización dentro de las relaciones de poder, no como una reacción al poder, sino como una acción social en respuesta a las relaciones de poder. Dentro de la teoría social occidental, las acciones sociales y las experiencias que a menudo se interpretan como datos que se incluirán dentro de las teorías sociales existentes o sesgos que se excluirán de ellas. La experiencia no es valorada, la forma de saber y teorizar a través de la acción social no puede verse como teorizando en absoluto. Estos supuestos epistemológicos devalúan importantes herramientas teóricas que catalizan y dan forma al conocimiento resistente. Grupos que promueven estudios críticos de raza, feminismo y estudios decoloniales, entre otros, confrontan acusaciones de ser demasiado particularistas tanto al invocar sus propias experiencias al analizar el mundo y al enfocarse en la opresión y dominación. Sus acciones para cambiar el mundo social no los hacen más bien informados, pero más sesgados (Hill Collins, 2019, p.20).
A nivel metodológico, los desafíos de la educación inclusiva ratifican la necesidad de consolidar un vocabulario capaz de analizar el mundo social, escolar y educativo, por sobre un mero mecanismo de aglutinación de colectivos matriculados en la escuela, o bien, la persistente constelación de individuales atravesados por el significante de la abyección. El campo de educación inclusiva alberga un conjunto de comunidades investigativas de carácter heterogéneo, enriqueciéndose a través de la interconexión interpretativa de diversos proyectos intelectuales. Con relación al contexto de descubrimiento de la educación inclusiva, emergen nuevas preguntas a nivel epistémico y metodológico, para ello se observa necesario indagar en un vasto corpus de conocimientos que se encuentran fuera del canon tradicional que reafirman las estructuras académicas institucionalizadas, facilitan la comprensión de sus contornos teóricos y metodológicos. Si bien es cierto, el núcleo de construcciones que convergen en su estudio, constituye un punto espinoso, ciertamente, es inteligible la condición de dispositivo teórico post-crítico (Ocampo, 2018).
¿Qué tan crítica y post-crítica es hoy?, ¿a qué tipo de análisis crítico y post-crítico nos conduce? Antes de ofrecer cualquier tipo de respuestas, se quiere analizar las posibilidades y limitaciones de las teorías críticas, respecto del objeto y dominio que construye la educación inclusiva. Asimismo, se quiere examinar, aunque, brevemente, las advertencias críticas de lo post-. Desde el surgimiento del movimiento de lucha por educación inclusiva han estado presentes diversas tradiciones críticas, muchas de ellas han operado a través de una construcción diaspórica, no siempre reconocidas. Consecuencia de ello, ha sido incapaz de consolidar un cuerpo específico de teóricas críticas que permitan abordar la comprensión de su objeto, sentido y alcance. En efecto, “estos modelos de práctica se basan en las tradiciones intelectuales críticas y en los movimientos sociales radicales que adquirieron relevancia a finales de los sesenta y principios de los setenta” (Healy, 2001, p. 13).
Una de sus deudas pendientes consiste en encontrar los conceptos que definen su práctica –en sus diversos niveles de análisis–, claro está, no son los conceptos del individualismo metodológico o del esencialismo liberal, lenguajes que conducen a una práctica teórica y pedagógica de inclusión opresiva y esencialista. Los conceptos de la educación inclusiva corresponden al universo de la multiplicidad, puesto que, nociones como la alteridad, la raza, la otredad, la heterogeneidad, la diferencia y la singularidad, entre otras, se albergan en el centro crítico de la multiplicidad. Por esta razón, se defiende la opción analítica que plantea el desarrollo conceptual de la educación inclusiva a través de la multiplicidad de diferencias –evita la carga esencialista (en sus diversas expresiones) y opresiva– como mecanismo de superación del concepto de necesidades educativas especiales, propiedad de la ingeniería del individualismo metodológico, cuya función de regulación impone un signo de ficción en torno a la comprensión del sujeto y sus procesos de aprendizaje, legitimando el efecto multicategórico, necesario para el funcionamiento de las políticas públicas y la asignación de recursos. Todo ello, da cuenta del entrecruzamiento de diversos estilos de oportunismos políticos y reduccionismos epistémicos. En suma, se convierte en un significante de carácter esencialista liberal, al tiempo que impone una concepción de sujeto incluido basada en la abyección y en la disyunción. La multiplicidad de diferencias, por su parte, impone un signo que no cierra las posibilidades del sujeto en sistemas de enmarcamientos reduccionistas que producen alteridades restringidas, sino más bien, encuentra su función de regulación en la exterioridad, espacio compuesto por un entorno no-organizado. La clave ontológica para la comprensión del sujeto de la inclusión radica en la noción de ‘exterior constitutivo’. La educación inclusiva construye un sistema ‘recognoscitivo’24, es decir, una nueva forma de racionalidad o razón teórica, cuya sustancia comprende que los supuestos que esta persigue son en su mayoría los mismos que los planteamos por la justicia social más radical. Se adopta este último término de la literatura de Mouffe y Laclau (2007). Muchos de los temas de investigación que son legitimados como parte de la estructura teórica de la educación inclusiva, carecen de compromiso con la lucha por la justicia en sus dimensiones sociales y educativas. Esta afirmación, sólo es visible en la medida que atendemos a la ventaja ‘crítica’ y ‘postcrítica’ de la educación inclusiva. Los lazos que devela la primera remiten a cuerpos de conocimientos y estrategias de resistencias epistémicas –dimensión micropolítica–, orientados a superar la reproducción implícita de explicaciones opresivas, ejemplo de ellos, son los mapas abstractos del desarrollo. Mientras que, la ventaja post-crítica enfatiza en la búsqueda persistente de condiciones para entender la educación de la multiplicidad de diferencias. Sin embargo, ambas dimensiones, carecen de conceptos definitorios de su propia práctica.
¿Inclusión (anti)opresiva y (anti)esencialista? El prefijo ‘anti’, en esta oportunidad, no designa la operación intelectual negadora, o bien, un mecanismo de oposición, exclusivamente. Si bien las integra en su función analítica, se propone abrir nuevos espacios de examinación acerca de las deficiencias lógicas ligadas al funcionamiento del argumento central de la educación inclusiva como proyecto de conocimiento ligado a la justicia social y educativa. Un factor clave consiste en reconocer que la literatura significada como parte del sintagma educación inclusiva, no siempre, ayuda entender y desarrollar su práctica. Mayoritariamente, reafirma un fundamento dificultoso capaz de concebirla en términos de una propuesta educativa y política progresista. La educación inclusiva se vuelve opresiva en la medida que carece de sistemas de razonamientos que conducen a la reproducción de condiciones de opresión en su implementación. La tabla que se presenta a continuación tiene como propósito sintetizar los principales elementos de la visión ‘esencialista’ y ‘crítica’ de la Educación Inclusiva.
Tabla 1: Características de la visión esencialista y crítica de la Educación Inclusiva.
| Educación Inclusiva Esencialista | Educación Inclusiva Crítica |
| •Acrítica y funcionalista.•Sustenta su actividad en los principios del individualismo metodológico.•Sujeta a una invasión positivista.•Preeminencia de una visión tecnológica.•Al ser acrítica articula su actividad sobre mecanismos de asistencialismo y estrategias de acomodación, a través de las cuales, se reproduce el orden dominante legitimando los marcos de valores de la cultura dominante.•Los sujetos emergen a partir de categorías analíticas específicas, propias de sistemas de regulación capitalista.•Su centro crítico intelectual se encuentra contenido en el déficit, asume el sujeto desde la teoría del riesgo.•Las diferencias son esencializadas.•Énfasis en políticas de afirmación positiva.•Visión objetivista de la democracia, la igualdad y la justicia social.•Reproduce la ideología liberal de justicia e inclusión. | •Crítica, emancipadora y deconstruccionista.•Dependencia a movimientos sociales críticos contemporáneos.•Su centro crítico contenido en la noción de multiplicidad, reemplaza los conceptos de necesidades educativas especiales por multiplicidad de diferencias.•Las diferencias son concebidas como propiedades inherentes al ser humano. Rechazan las medidas ficticias de comparación entre grupos. Se interesa más bien, por abordar las diferencias en un plano de equidad e igualdad analítica.•Énfasis en políticas de transformación.•Sujeta a una invasión postestructuralista y antiopresiva.•Otorga pautas para la resignificación de las prácticas sociales, de sus mecanismos de reconocimiento de los sujetos y de sus modalidades de categorización.•Orienta su actividad a la construcción de categorías propias de la multiplicidad, pues sus conceptos epistemológicos surgen de esta gramática.•Énfasis relacional en la comprensión de las múltiples desigualdades y expresiones del poder. |
Fuente: Elaboración propia.
5.-PRINCIPALES PROPIEDADES DEL CONCEPTO EDUCACIÓN INCLUSIVA
El trabajo con conceptos desempeña un papel crucial en la compresión epistemológica de la educación inclusiva, no sólo se convierten en herramientas que facilitan el entendimiento y la comunicación entre diversas singularidades epistemológicas que crean y garantizan la producción de su saber auténtico. El trabajo con conceptos, siempre aborda, un problema de carácter morfológico. Los conceptos se convierten en poderosas herramientas de regulación cognitiva, poseen la capacidad de deformar, desestabilizar y distorsionar un objeto, o bien, de ayudarnos a comprender su sentido, alcance y función en su potencia. De esta forma, la operación destinada a la distorsión del objeto, ha sido denominada por Ocampo (2018) como tropismo negativo, caracterizada por un giro que invierte, aleja o bien, anula las rutas de acceso a la comprensión auténtica del fenómeno de la educación inclusiva, dando paso a la consolidación de una gramática falsificada a nivel epistémico-metodológico. Mientras que al emplearse debidamente cada uno de sus conceptos, emerge la operación del tropismo positivo, es decir, fomentan una aproximación hacia la autenticidad del fenómeno, produciendo la transformación.
En la actualidad, los conceptos mediante los cuales se fundamenta la práctica teórica y analítica de la educación inclusiva alejan al analista de la comprensión auténtica del objeto, herramientas conceptuales, tales como, ‘necesidades educativas especiales’, ‘discapacidad’, ‘adaptaciones curriculares’, entre otras; contribuyen a desvirtuar la comprensión de objeto –postdisciplinar–. Los conceptos desempeñan un papel crucial en la examinación de la realidad, ingresamos con ellos al mundo, tomamos posición en él. Un concepto mal empleado pierde fuerza operativa –especialmente, cuando las regulaciones cognitivas, recurren a la abducción y contaminación lingüística–, esto es lo que comúnmente sucede en el campo analizado, producto de no estar claramente delimitados, explicitados y definidos. El universo de conceptos de la educación inclusiva carece de condiciones de equidad cognitiva, demostrando un exceso de ambigüedad en su significado y significante. Por tanto, la actividad sígnica que construye acontece en un status de ambigüedad.
Para Bal (2009) los conceptos generan un marco de entendimiento, enfrentan opciones interpretativas, pueden reemplazar a los métodos, en terrenos emergentes como es el campo de estudio de la educación inclusiva. Otra dificultad que enfrentan los conceptos que ensamblan los desarrollos genealógicos y actuales de este campo, enfrentan la ausencia de intencionalismo, es decir, no existe relación entre la proyección del significado y la intención de sus usuarios a nivel teórico, político, ciudadano y pedagógico. Una de las formas más recurrentes del trabajo con conceptos en este terreno, refiere a la abducción desmedida de conceptos extraídos de diversos campos del conocimiento, operación devenida en la articulación de complejas condiciones de contaminación. Al expresar un dudoso valor heurístico, carecen de fuerza operativa y, por tanto, de condiciones analíticas, sometiéndose a la moda. Se comparte con Bal (2009) que los conceptos pueden realizar la tarea metodológica que antes efectuaban las tradiciones disciplinarias, es decir, aportan herramientas de análisis que permiten abordar su aplicación a diversos objetos, sentando complejas formas de confrontación entre ellos. Justamente, esta capacidad de crear condiciones de escrutinio sobre los conceptos aplicados a la compresión del objeto de la educación inclusiva constituye uno de sus puntos más espinosos, particularmente, no representa un objetivo analítico en sus agendas de investigación.
Los conceptos son objetos sensibles al cambio, fomentan la comprensión de las diferencias epistémicas, históricas y culturales, a pesar de que algún dominio pueda desaparecer, tienden a sobrevivir y readaptarse mediante complejas condiciones de rearticulación. Los conceptos de la educación inclusiva expresan una naturaleza diaspórica y viajera, viajan y se movilizan entre diversas disciplinas, métodos, objetos, teorías, discursos, compromisos éticos, proyectos políticos, sujetos, territorios, interdisciplinas, espacios de tiempos, proyectos de conocimientos, etc., mutando en cada nuevo aterrizaje, diálogo y circulación. Los conceptos se convierten en sistemas de enmarcamiento del objeto, es decir, inciden en las formas de regulación de su función epistémica, analítica, metodológica, etc. Según Bal (2015) la naturaleza perfomativa de los pactos subjetivos que residen en los conceptos, sus adherencias, empatías, acuerdos, rechazos, etc., se orientan a determinadas formas interpretativas en las que se cruzan y desbordan una complejidad de múltiples significados acerca de la experiencia de la exclusión, dominación, etc. El estudio de los conceptos nos introduce en el problema morfológico de la educación inclusiva. Siempre el problema es de categorías, con ellas ensamblamos, intervenimos y leemos el mundo. Lo ‘morfológico’ según Propp (1968) refiere al estudio de las formas, comprende el análisis de las partes constituyentes y sus estrategias de relación unas con otras. Refiere a la estructura del fenómeno y campo de producción analizado. A la fecha, se observa un vacío analítico sobre las condiciones que contribuyen a delimitar el terreno morfológico de la Educación Inclusiva como fenómeno y circunscripción intelectual. Lo morfológico refiere al conjunto de categorías mediante las cuales accedemos y comprendemos su dominio y objeto. Como tal, este es un campo abierto al encuentro de lo nuevo –no de novedosidades–. Su interés se orienta al estudio de la estructura y forma del dominio. Al sostener que la educación inclusiva construye un saber en permanente movimiento, esto quiere decir, que sus categorías, conceptos, saberes, disciplinas, teóricas, objetos, métodos, compromisos éticos, proyectos políticos y práctica teóricas, se encuentran en permanente cambio, operan en un exterior constitutivo que permite el redoblamiento y la apertura.
Si el conocimiento de la educación inclusiva viaja por diferentes campos del conocimiento, develando un conjunto de complejas mutaciones, migraciones, forclusiones, etc. da cuenta de las intenciones y movimientos de cada una de sus herramientas conceptuales. Si atendemos a la especificad del sintagma ‘educación inclusiva’, es posible reconocer entre sus principales características, un concepto flexible, flotante, viajero, con un significante vacío y superpuesto, con un alcance demasiado grande. ¿Qué tipo de prácticas de inclusión se crean a partir del uso de determinados conceptos? Sin duda, la más extendida es una práctica analítica de carácter estratégica articulada en torno a la racionalidad del individualismo metodológico.
La tabla que se presenta a continuación tiene por objeto abordar las principales características del sintagma educación inclusiva. No obstante, exige una advertencia preliminar. Cada una de las dimensiones contenidas en la tabla, se inscriben y desprenden de la sección del sintagma ‘inclusiva’. En esta oportunidad, debido al espacio editorial que se dispone, no se podrá explorar debidamente, el carácter conjuntivo y la lógica de ‘y-cidad’ que designa este campo. Se sugiere consultar el prólogo de la edición del tercer volumen de la colección Cuadernos de Educación Inclusiva, titulado: “La ‘y-cidad’ de la educación inclusiva”. Preliminarmente, con la intención de evitar un sinsabor en el lector, se sostiene que en la y-cidad se pone de manifiesto un conjunto de conexiones que no están visibilizadas por la investigación y los análisis meta-teóricos. La ‘y-cidad’ no es solamente un sistema de relaciones sino de implicaciones profundas en la construcción del conocimiento, la unión refleja un plan de composición, es un campo de experimentación conceptual.
a) La ‘y-cidad’ define su funcionamiento a través del principio de complementariedad, estrategia que tiende a la unión de elementos de naturaleza heterogénea y contraria, b) la infinidad de elementos entre campos, conceptos, teóricas, disciplinas en contradicción, c) la ‘y-cidad’ opera a través de la metáfora del tercero incluido –la lógica de ‘y’ o ‘e’, mecanismo de interrelaciones e integración de diversas herramientas epistemológicas, es una lógica que a partir de la contribución de Lupasco, designa un estado dinámico intermedio y en potencia –lo no manifestado– y actualización –lo manifestado–. La ‘y-cidad’ como espacio intermedio o zona de intermediación epistemológica, opera en términos de un campo de fuerza conciliador de una amplia multiplicidad de elementos, es un lugar en permanente interacción y mutación.
La ‘y-cidad’ es clave para comprender el espacio de diáspora, desborda las programaticidades convencionales, explicita un sistema re-cognoscitivo, opera como un espacio de intersticialidad. El campo epistemológico de la educación inclusiva es un terreno compuesto por múltiples conexiones –principio de heterogénesis–, lo intermedio del sintagma es lo que establece conexiones singulares, forma una particular conjunción, articulada a través de la metáfora de ‘síntesis-disyuntiva’. En efecto,
[…] para hacer conexiones uno no necesita conocimiento, certeza, o incluso ontología, sino más bien una confianza que algo puede salir, aunque uno todavía no está completamente seguro que Hume sustituyó a la certeza cartesiana una probabilidad de creencia, pero Deleuze empuja la cuestión de la creencia en esa zona de una “posibilidad improbable” que ningún lanzamiento de dados puede abolir. (Rachjman, 2000, p. 7)
En este sentido, se retoma la metáfora de la ‘y-cidad’, puesto que facilita la propensión al conjunto de procesos que legitiman su acción en el mundo, así como, el conjunto de interconexiones que delimitan lo que realmente es. La ‘y-cidad’ de la educación inclusiva opera en términos de una singular y compleja forma conjuntiva de carácter disyuntiva, cuyas líneas de segmentariedad, estratificación y fuga, operan en términos de reciprocidades multiniveles. La dimensión viajera de la educación, precedida por la idea de campo y objeto en permanente movimiento y acción relacional, indica que, “las teorías pueden perder su originalidad y posición crítica a medida que viajan de un dominio a otro” (Hill Collins, 2015, p. 12). El viaje como metáfora clave en la construcción del conocimiento impone un conjunto de tecnologías de rearticulación de sus objetos, saberes y conceptos. Sus usuarios son siempre heterogéneos, marcados por diversas referencias geopolíticas, demostrando una preocupación endémica por el quehacer educativo.
Tabla 2: Principales características
del adjetivo ‘inclusiva’.
| Características del concepto | Principales características |
| a) Estructural | Analiza críticamente la multiplicidad de formas de funcionamiento de las estructuras sociales. En su acepción tradicional, su tarea es articulada en torno a un problema ‘técnico’; sustentada en la imposición del modelo epistémico y didáctico tradicional de la Educación Especial –principal fracaso cognitivo–, en la convivencia de marcos de valores antagónicos que justifican y apelan su necesidad en la sociedad actual, al tiempo que desplazan su potencial crítico al interior del capitalismo hegemónico. Todo ello demuestra dos cosas: a) la incapacidad de los investigadores para aproximarse a su real objeto, precedido por la nebulosa que condiciona su estructura de conocimiento y b) la incapacidad para entender el propio término. La Educación Inclusiva concebida bajo estos términos, sugiere atender, tal como indica Young (2002) a “las prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad liberal” (p. 74), así como al conjunto de impedimentos sistemáticos que afectan transversalmente a la multiplicidad de diferencias –universo mosaico– que componen la totalidad. Concebida así, la inclusión, se convierte en un fenómeno ‘estructural’ y ‘relacional’, lo que confirma lo señalado por Young (2002), respecto que no sería “el resultado de elecciones o políticas de unas pocas personas” (p. 74). La Educación Inclusiva como fenómeno estructural se dirige a intervenir en los formatos del poder, en las normas, marcos de valores, símbolos, sistemas de relación y mediación político-cultural que modelizan su tarea y discurso. En suma, es la transformación de las reglas institucionales que trazan el funcionamiento de la sociedad. |
| b) Relacional | El carácter relacional que introduce el calificativo ‘inclusiva’ permite superar los efectos opresivos en la comprensión de las diversas patologías sociales crónicas, reconoce que su estudio no puede ser delimitado en marcos estáticos, sino que opera en el dinamismo permanente. En este caso, la relacionalidad se opone al enfoque categorial, razón analítica por antonomasia que estructura los sistemas de razonamientos de la educación inclusiva. El pensamiento de la relación otorga elementos metodológicos para intervenir en los patrones inter-institucionales del poder –formas configurantes del funcionamiento estructural– sistemáticos que impiden que las personas construyan formas de vida más vivibles. Examina cómo operan las estructuras sociales. ¿A qué tipo de relacionalidad nos conduce el discurso de la inclusión? El pensamiento relacional introduce implicancias significativas en la comprensión crítica de la educación inclusiva, referida al corpus de relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interroga. El calificativo ‘inclusiva’ introduce un singular modo de análisis acerca de los procesos relacionales que se encuentran en su misma naturaleza. Las formas de relacionalidad que tienen lugar en la interioridad de este campo, son similares a las determinadas por Hill Collins (2019) en el terreno de la interseccionalidad, entre ellas, se encuentran: a) la suma, la articulación y la co-formación. Lo relacional opera mediante una inter-acción que envuelve e involucra diversas perspectivas y variables de análisis. |
| c) Escultórico | La dimensión escultórica del adjetivo ‘inclusivo’ refiere a la capacidad del discurso para intervenir, modelar la realidad. La condición escultórica es proyectiva y arquitectónica, construye un singular estilo de subjetividad y realidad, se encuentra estrechamente ligada a la creación de otro mundo. Al operar en la consciencia del sujeto y en la realidad, su acción se constituye en el centro de la palabra, en él tienen lugar diversas formas de actuación y afectación. En tanto fuerza de intervención en la realidad, moviliza la transformación, altera la gramática dominante, sus vocabularios e instrumentos de acción. Se caracteriza por forzar las cosas al avance. La dimensión escultórica del calificativo inclusiva impone al enunciarse un signo heterodoxo, que provoca cambios epistémicos, políticos éticos y pedagógicos, construye un nuevo estilo de subjetividad. Lo inclusivo jamás adopta un carácter ambiguo, es siempre interactivo, relacional, solicita la atención e implicación activa del espectador. Lo inclusivo siempre es político; no vale de nada reducirlo a una práctica arbitraria en la que conviven diversos –concebidos a través del problema ontológico de los grupos sociales–, siempre es un acto político, si no logra una intervención crítica y transformadora en el mundo. La inclusión instala un signo cuestionador que invita a la producción de nuevos mundos, constituye una instancia de interpelación, una mirada recelosa de la realidad y de sus principales patologías sociales crónicas, como dispositivo de perturbación empática pone en tensión prácticas sociales, principios éticos, significantes políticos y saberes académicos, discursos e instituciones. Altera el pensamiento social, invita a salir de las categorías epistemológicas tradicionales en las que se fundamenta dichos fenómeno, muchas de ellas, tienden a distorsionar la comprensión de su objeto teórico y empírico. |
| d) Intransitivo | Incluir es un verbo que posee sentido por sí solo. No requiere de recursos complementarios para alcanzar su propósito y desplegar su función epistemológica, política, ética e interpretativa. Si bien, todo verbo es definido como una categoría gramatical compleja, al expresar su estructura superficial una forma verbal infinitiva, su función analítica aborda descriptivamente funciones sobre el sentido y existencia del concepto o bien, como régimen proposicional. Sin embargo, la depuración de la estructura profunda del objeto de la Educación Inclusiva, devela que, el verbo incluir, expresa un complejo carácter intransitivo, fundamentalmente, posee la capacidad de actuar por sí sólo, provocar algo en la realidad. En esta arista la función imperceptible que reside en el verbo incluir se conecta con dos propiedades epistemológicas significativas del concepto, la capacidad escultórica, proyectiva y arquitectónica de la realidad y la capacidad de audibilidad. Su carácter intransitivo se conecta además, con la premisa de la performatividad, cuya fuerza enunciativa interviene la realidad, dislocándola hacia otros rumbos inimaginados. La fuerza interpretativa del verbo incluir en su dimensión intransitiva, altera los estados de conciencia, remueve los regímenes escópicos, reinventa vocabularios, instala condiciones provocativas a nivel epistémico y político. Lo intransitivo en este caso viene dado por la fuerza escultórica que reside en el concepto. Forja un signo de cambio de mentalidad. A través de su condición de audibilidad establece complejas formas de afectación e interpelación al sujeto, su conciencia e historicidad. El verbo incluir afecta al sujeto. Las formas de afectación del sujeto y de la realidad cultural, política, económica, educativa, etc. A través del verbo incluir, denotan una operatoria orquestada, fundamentalmente, en la diátesis. El verbo incluir25 es además, un verbo performativo. |
| e) Performativo | El calificativo ‘inclusiva’ devela una compleja naturaleza provocativa, opera en tanto estrategia alterativa de la realidad social y escolar. Es un signo de movilización de la frontera. Esta forma adjetival realiza lo que enuncia, esculpe e interviene la realidad. Es una invitación, una incitación o provocación. |
| f) Audibilidad | Propiedad que surge del encuentro y rearticulación de las categorías de ‘performatividad’, ‘intransitividad’ y ‘escultórica’. La audibilidad se asocia con el ethos que instala a nivel de conciencia del espectador/interpretante. Devela una compleja operación cognitiva, que sólo con escuchar dicha categoría activa otros niveles de sensibilidad y conciencia social. Audibilidad y capacidad escultórica participan en la consolidación del enlace de realización. |
| g) Abierto | Opera en un conjunto de relaciones exteriores –exterior constitutivo–, la configuración de su conocimiento opera más allá de los confines heredados, transforma los entendimientos intelectuales y metodológicos. Es en la exterioridad y en la apertura en la que acontecen nuevas posibilidades de rearticulación. La categoría de exterior constitutivo posibilita el entendimiento que toda forma de producción de la identidad –del sujeto y en la producción del saber– se establece en relación con lo diferente. Lo abierto en tanto dimensión de análisis, permite dar cuenta de los itinerarios y el conjunto de circunstancias que movilizan la acción y el cambio, es decir, un ejercicio que cobra su sentido en función de un determinado marco de recepción, análisis e interpretación. |
| h) Dispositivo de intermediación | Posee la capacidad de conectar y albergar una amplia multiplicidad de elementos, dispersados por diversas geografías del conocimiento, conectados en algún punto al objeto –abierto y ambivalente– de la educación inclusiva. La noción de intermediación se encuentra contenida en la metáfora de la red y en la estrategia decisional de dispositivo de Foucault. La captura siempre es re-articulatoria. |
| i) Y-cidad26 | Se convierte en un comentario performativo, es una estrategia que excede las operatorias de los límites y campos disciplinares, se interesa por indagar en aquello que habita entre ambos términos, es decir, el conjunto de preocupaciones y elementos que entregan en contacto en la formación del sintagma ‘educación inclusiva’. Obedece a la lógica de y, es decir, a las múltiples formas de conexión –lógica del tercero incluido–.La Educación Inclusiva como fuerza tropológica consolida un giro en la comprensión de su estatus ontológico, epistemológico, metodológico y conceptual. A nivel ontológico, es decir, la comprensión del ser se reestructura dislocando la fuerza de abyección que reside en el concepto de ‘necesidades educativas especiales’ modificándose por los elementos analítico-metodológicos que explican la noción de ‘multiplicidad de diferencias’. |
| j) Tropológico | El adjetivo ‘inclusiva’ devela una compleja naturaleza tropológica. El tropo en esta oportunidad se convierte en una estrategia propia de la filosofía analítica, destinada a develar un conjunto de sistemas de razonamientos alterativos de la realidad. Su función reside en la capacidad de invertir y girar las cosas hacia otras perspectivas de comprensión. La acción tropológica se encuentra estrechamente ligada al trabajo con conceptos. A través de los determinados conceptos podemos girar positiva o negativamente, la producción de sentidos de un determinado objeto de conocimiento. Los tropos en epistemología no sólo invierten, modifican o alteran las formas de aprobación a un determinado fenómeno, sino que otorgan un sentido distinto a lo habitual a las categorías que ensamblan su estructura. |
| k) Vector de desestabilización | El calificativo ‘inclusiva’ posee la fuerza teórica y analítica para movilizar la frontera, es decir, penetrar en otras lógicas de funcionamiento y operación. Actúa en términos de dispositivo de fractura y desestabilización de la realidad, su intelectualidad y pensamiento. Quebranta las lógicas de operación de las estructuras educativas, sociales, políticas y económicas. Desarma las categorías vigentes. La actividad sígnica de la educación inclusiva impone un signo de carácter heterodoxo. |
| l) Dispositivo de perturbación empática | Conceptualizar el adjetivo ‘inclusiva’ en términos de ‘dispositivo de perturbación empática’ sugiere una operación que emerge “aquello que nos incómoda, perturba, frustra, su constitución oscila entre la implicación y la ruptura, nos reformula de manera productiva” (Hite, 2016, p.19). Insiste la investigadora norteamericana, agregando que, es “un terreno cognitivo y emocional que se mueve entre la implicación y la ruptura, la dinámica entre la transición y la recepción” (Hite, 2016, p. 19). |
| m) Trayecto abierto | El adjetivo ‘inclusiva’ opera en términos en términos de ‘trayecto abierto’, alude a la propiedad epistémica de permanente movimiento, es decir, configura un saber que se perfila en permanente construcción, movimiento, cambio, en proceso, construcción y situación, incorpora lo social y lo político en una singular trama de configuraciones de subjetividad. |
Fuente: elaboración propia.
La educación inclusiva como dispositivo heurístico puede ser lecturada en términos de ‘parodia del sin original’, en tanto identidad paródica fomenta condiciones desestabilizadoras, crea novedosas formas de irrupción, denota una condición móvil, sin una ubicación exacta. ¿Qué redes de significación introduce la ‘inclusión’ y la ‘educación inclusiva’, en términos de un sistema de no-identificación con las formas y códigos históricamente legitimados en la experiencia social, educativa y política? Entre sus principales desafíos destacan: a) la necesidad de dar cuenta de la relación existente entre los múltiples sujetos de la inclusión y los proyectos estado-nación y b) la formulación de un horizonte de interpelación del pensamiento educativo en la interioridad de este entramado de relaciones propuestas a través de la razón de la educación inclusiva. Finalmente, la educación inclusiva en términos epistemológicos, traza una nueva intelectualidad, impone un complejo entramado gramatical, un singular campo de latencias, sobresaltos, residuos y palimpsestos. Cada una de las dimensiones antes descritas sobre la fuerza analítica y teórica del adjetivo ‘inclusiva’, se convierte en un sitio de contra-enunciación dominante de la escolarización y de diversos proyectos intelectuales y políticos.
6.-CONCLUSIONES. INCLUIR, UN VERBO INTRANSITIVO
El verbo incluir en tanto vector de análisis y configuración de la realidad, articula su actividad a través de las nociones de performatividad –capacidad para realizar lo enunciado– y performance –múltiples formas de actuación e intervención de la realidad y del espacio–. A través de esta última, establece condiciones para permanecer en la consciencia y memoria27 de sus interlocutores, mediante singulares formas de alteración del(os) estado(s) mentales de quien(es) la(os) oye(n) –dispositivo de ecologización mental–. En tanto categoría de análisis, expresa la cualidad de mutualidad, es decir, su fuerza analítica impacta en el propio concepto –afectándolo– y afecta al entorno. Sólo con oír el susurro del verbo activa otros niveles de sensibilidad y conciencia social. Vista así, la Educación Inclusiva es una expresión teórica de la post-crítica, de la multiplicidad de diferencias, de la trasformación y de la transgresión. Es una pedagogía de lo menor. Bajo ningún punto de vista constituye una práctica específica para un tipo particular de estudiantes, tampoco se concibe como una modalidad alternativa de la educación, pues, implícitamente, atrapa su performatividad en un cambio reduccionista y absolutista, sin efecto en la realidad. Es, ante todo, un comentario constructivo que desafía al saber pedagógico contemporáneo. Las obstrucciones que enfrenta la noción de inclusión, en tanto campo y fenómeno residen, sin duda alguna, en el centro crítico del propio verbo.
¿Por qué el verbo incluir es un verbo realizativo? Lo realizativo constituye un objeto polisémico y de larga data en la filosofía analítica. A objeto de atender a la interrogante, se recurre a la contribución del lenguaje realizativo inaugurada por J.L. Austin y ampliamente difundida en su obra póstuma: “¿Cómo hacer cosas con palabras?”. La premisa central del lenguaje realizativo consiste en señalar que sus enunciados “no son verdaderos ni falsos y en realidad realizan la acción que describen” (Culler, 1998, p. 115). Son enunciados que actúan e intervienen la realidad. El verbo incluir, en este sentido, no designa acciones, realiza, moviliza, pone en acción, esculpe y activa, es ante todo un verbo activador de la transformación y la alteración del orden dominante. Es en la fuerza activadora donde reside la conexión con la metáfora ‘movilización de la frontera’, a través de su fuerza enunciativa asume la función de penetrar en otras lógicas, mover fronteras en la interpretación de la realidad, consolidar nuevas modalidades de vida y espacialidades educativas. El sentido realizativo del verbo incluir permite, primariamente, abrazar el lenguaje y sentido de la inclusión, es un sistema que hace cosas en el mundo, que activa, esculpe, afecta e interviene. Sus enunciados movilizan la conciencia, la búsqueda de otras formas de vida más centradas en las necesidades de la revolución molecular. Crea condiciones que permitan develar por una nueva esperanza social, mágicamente da vida a sus ideas y conceptos –principio de audibilidad–. Es un verbo creador de mundo, razón por la cual Ocampo (2019) sostiene que los conceptos de acontecimiento y performatividad expresan un estado hipónimo. Otra propiedad que expresa el verbo incluir es su estatus de acontecimiento –giro acontecimental–, es un verbo que transforma el mundo. Si la inclusión –campo de conocimiento y fenómeno– y la educación inclusiva –circunscripción intelectual– fundan su actividad en el ideal de la transformación social, entonces, genealógicamente, su función enunciativa impone el legado de la tesis número once de Feuerbach, trazando una compleja política de imaginación.
2 Determinación extraída de la literatura de Hill Collins.
3 Concepto introducido por Ocampo.
4 Alude al conjunto de sistemas intelectuales entrelazados, unidos o capturados, mediante complejas formas de rearticulación dan vida a un nuevo saber.
5 En adelante, estructura teórica abierta, ambivalente e intersticial. posee la capacidad de funcionar en términos de pegamento epistémico-conceptual.
6 Existe un atrapamiento que conduce a una estructura de conocimiento de carácter falsificada. La circunscripción del(los) objeto(s) de la educación inclusiva a la región de la educación especial, puede ser lecturada en términos de ‘palimpsestos’, es decir, aquello que no se puede borrar.
7 Errores en la construcción del conocimiento (Ocampo, 2017a).
8 Por expresiones del poder entiendo el conjunto de operaciones de la opresión, la dominación, la exclusión, la desigualdad estructural, la discriminación silenciada, etc.
9 Es necesario avanzar en la creación de categorías que permitan comprender su objeto, campo y método de investigación.
10 Debido a la precariedad de sistemas intelectuales que la fundan, no puede ser concebida como enfoque, perspectiva o paradigma. Observo con mayor fertilidad, abordarla como un campo de complejas influencias.
11 Los sistemas de razonamientos que permiten concebirla en términos de teoría, configuran una estructura de conocimiento falsificada, producto de la imposición del modelo epistémico y didáctico de Educación Especial. Sus distancias y proximidades teórico-metodológicas expresan un estatus complejo. Ciertamente, la Educación Inclusiva expresa un carácter transversal a todos los campos, dimensiones y ejes de tematización abordados por la Ciencia Educativa, mientras que lo especial, constituye como un campo específico, que demanda actualización a la luz de la epistemología de la Educación Inclusiva.
12 Corresponden a sistemas de anudamientos entre sus diversos recursos epistemológicos y metodológicos.
13 El saber epistemológico de la Educación Inclusiva es eminentemente sociopolítico. Se concibe como un sistema de actualización y dislocación.
14 Plantea una doble operación.
15 Su universo conceptual configurado en la imposición de la Educación Especial, articula un lenguaje de la disyunción, el esencialismo y el individualismo metodológico.
16 Instala una formación paradisciplinar. Para mayores detalles, véase: “La enseñanza de la Educación Inclusiva y la pregunta por el método: un análisis antidisciplinar”.
17 Principal característica de su campo de investigación.
18 ¿A qué tipo de relacionalidad conduce el análisis inclusivo?
19 Forma conjuntiva, alude a la lógica de y.
20 Lugar de complejas intermediaciones y rearticulaciones.
21 Se orienta a analizar cómo el poder epistémico traza límites y posibilidades a sus investigadores.
22 Expresión acuñada por Ocampo (2018).
23 No se conocen cuáles son las representaciones culturales que interroga la inclusión como tal.
24 Refiere a la instalación de una nueva razón teórica.
25 Verbo activo. Según la RAE (2019), los verbos intransitivos constituyen expresiones gramaticales que no requieren de un complemento para para que una oración singular tenga sentido. Poseen la capacidad de actuar por sí solos.
26 Concepto tomado de Bal (2018).
27 Aludo a la memoria social que actúa en tanto dispositivo de citacionalidad –aquello que hace que un evento se repita–.