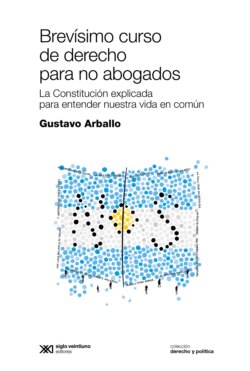Читать книгу Brevísimo curso de derecho para no abogados - Gustavo Arballo - Страница 7
ОглавлениеBienvenida y aclaraciones
Un texto que está en todos lados
Todo lector medianamente escolarizado ha leído y conoce bien la Constitución, pienso al comenzar a escribir este libro. Y acto seguido tengo presente lo que cuenta Barack Obama sobre su experiencia como profesor:
Imaginaba que mi trabajo no debía ser muy distinto del de los profesores de teología que daban clase en el otro extremo del campus, pues, como imagino que les sucedía a los que enseñaban las Escrituras, me encontraba a menudo con que mis estudiantes creían conocer la Constitución pero no la habían leído. Parecían acostumbrados a tomar de ella frases sueltas que habían oído para reforzar el razonamiento que estaban elaborando y a ignorar los párrafos que parecían contradecir sus opiniones.[1]
Nuestra relación con la Constitución tiene esa dualidad: es una pieza muy conocida, y a la vez es algo que nunca vamos a terminar de aprender y discutir. Se impone al lector entonces una advertencia que puede ser tanto frustrante como motivadora: este libro no pretende acabar con las discusiones, sino por el contrario multiplicarlas (nos vamos a dar cuenta de que podríamos discutir mucho más), apreciar nuestra extraordinaria capacidad de respuesta (hemos resuelto muchas de ellas), y finalmente estimularlas (a pesar de lo anterior, hay muchas que quedan sin resolver y tal vez queden así para siempre).
No debemos perder de vista que una Constitución como la nuestra no solo tiene encapsulado un pack de normas, sino también toda una aventura. Por eso, al concebir la idea de este libro hemos pensado primero en hacer la disección a un nivel explicativo, descriptivo y técnico, pero además hemos querido buscar un objetivo más específico: transmitir un entusiasmo y no mostrar una Constitución cristalizada, sacralizada, inerte, encerrada en una caja de cristal, sino como quería Alberdi, una “constitución-andamio”: un artefacto constitucional para la aventura de una vida cívica en común.
Hoja de ruta
Este modesto libro está pensado para el “usuario final” del sistema jurídico; no para los intermediarios (abogados, profesores, judiciales), ni para los filósofos del derecho. En él un jurista formado o en formación reconocerá igualmente los perfiles generales de ideas clásicas y modernas, que hemos expuesto de modo condensado e ilustrado con ejemplos, y tratando de que esa sea una simplificación didáctica y no reduccionista.
Hemos buscado ser amables con el lector más curioso, que quiera ir más allá de lo que la Constitución suele resolver o deja prometido con adverbios, conceptos vagos y medias palabras. Ello nos llevará a mostrar y examinar las piezas que el derecho argentino ha cobijado –o querido cobijar– bajo el maternal molde de la Constitución, la mamushka mayor del ordenamiento jurídico. Y también a visibilizar, con datos, qué fue lo que sucedió “en la práctica” con eso (algo que en muchos manuales teóricos de la disciplina se echa en falta).
Por eso, no pretendemos plantear solo lo que la Constitución argentina tiene a nivel superficial, sino además echar luz sobre los botones, las poleas y los engranajes ocultos del artefacto, una caja mecánica de frenos y contrapesos que en parte es un felizmente inacabado modelo para armar, y no –como se suele ver– una losa de mármol con cláusulas pétreas, mandonas e inertes.
En este libro hay túneles y autopistas. En los túneles vamos a acompañar al lector a zonas poco conocidas, oscuras, que buscaremos esclarecer y describir para escudriñar las entrañas del sistema. En las autopistas veremos paisajes generales con visión panorámica. Vamos a mostrar datos y reglas explicadas, así como –todo el tiempo– habrá ideas y conceptos que las nutren. Un cierto “estado del arte” constitucional que, pasado en limpio y razonado, pueda ayudarnos a entender cómo se conjugan las reglas de la gramática del poder y de los derechos, bajo ese artefacto quintaesencial y tan reputado de nuestra incipiente pero entusiasta cultura cívica.
Constitución: de la legalidad a los derechos
En efecto, si lo vemos a un nivel descriptivo, la Constitución funciona como una metarregla, una regla para definir reglas: para eso ha tenido que predeterminar el ámbito válido de cosas que pueden hacer las autoridades (sus “competencias”), los procedimientos que deben seguir y, lo más importante de todo, los derechos que deben tener en cuenta mientras regulan y mientras actúan.
Pensemos que la sola legalidad es el nivel básico del desarrollo jurídico, a punto tal que siempre va a estar en alguna forma presente en cualquier sistema de gobierno, incluso opresivo: el sistema de apartheid tenía efectivamente normas escritas. La legalidad puede garantizar cierta aplicación uniforme de reglas, pero no más que eso.
Los sistemas jurídicos constitucionales tienen (con esa metarregla como condicionante) en cambio un concepto distinto, que es el de pensar la ley como subordinada a los derechos. Y las constituciones –inicialmente pactos entre el monarca absoluto y sus nobles– fueron medios de ir pasando en limpio esa lista de derechos, puesto que –entre otros problemas– si los dejábamos a criterio trascendental o divino la cuestión iba a ser siempre discutible y belicosa. En sus enunciaciones más rústicas, los derechos fueron simples “barreras” o impedimentos que buscaban civilizar el bruto y omnímodo poder del monarca.
Algunos siglos de historia del derecho después, tenemos ya una serie de vocablos que nos suenan familiares: derechos humanos, derechos fundamentales, libertades civiles, derechos y garantías constitucionales. No hablamos solo en lengua de ley, sino en lengua (constitucional) de derechos. Lo más importante es que entonces empecemos a indagar cómo fue que inventamos ese idioma.
¡Derechos!
Seguimos aquí en general una trayectoria advertida por el jurista español Gregorio Peces-Barba. Esta historia nos cuenta que los derechos han funcionado a muy grandes rasgos en una serie de fases que tienen mucho sentido conceptual.[2]
La primera etapa es la positivización. De los vagos derechos de origen religioso o del derecho “natural” (ese “disparate en zancos” como decía Bentham) encontramos que los derechos se pusieron en prosa y en letras de molde. Ya no serían una invocación al cielo de la Justicia Divina o la Justicia Social, ni una descripción más minuciosa dada en tablas de mandamientos. Hablaremos con frecuencia de “cláusulas”, lo que tiene el indicio de que ya estamos (casi) en el mundo del contrato.
La segunda etapa es la generalización. Los derechos que eran asignados a un grupo privilegiado (como los nobles frente a un rey, o los que tenían las calificaciones especiales para ser ciudadanos en un régimen) luego fueron expandiéndose a todas las personas, sin distinción. Y por esta vía encontraremos derechos que van más allá de una titularidad individual: derechos colectivos, que no corresponden a una persona en particular, sino a la comunidad toda, como el derecho a un ambiente sano (lo cual determinará reglas nuevas de litigio y consideración).
Una tercera etapa es la de la internacionalización. Esto se fue dando de diversas maneras. La primera, por la influencia que muchas constituciones precursoras más relevantes han tenido sobre el desarrollo de las que las imitaron, en el que la copia de normas y secciones enteras fue frecuente.
La segunda, por la idea de que las propias naciones se comprometían ante las demás a respetar los derechos de sus habitantes. Este proceso llevó su tiempo, pero se aceleró notablemente cuando la tragedia moral del nazismo dejó abierta la idea de que un nuevo orden mundial demandaba un consenso amplio para pasar a “formato cláusula” las verdades inherentes y autoevidentes del iluminismo. Por eso hacia mediados del siglo XX ya vemos realizado el primer intento global de formalizar el catálogo, y de ponerlo en prosa –y hacerlo póster– en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948 (esa fecha es, por cierto, la que tomamos para el Día Internacional de los Derechos Humanos).
Eleanor Roosevelt fue quien asumió, junto con un equipo internacional de juristas, la improbable tarea de encontrar un consenso global de derechos, y redactar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la entonces naciente Organización de las Naciones Unidas.
Una vez que aceptamos que la idea de los derechos trasciende conceptualmente las fronteras, ya está listo el formato para otro vector de internacionalización que aparece en el siglo XX: el surgimiento de sistemas de protección internacional a través de tratados de derechos humanos. En algunos existirán órganos de aplicación del tratado, y así surgen comités y tribunales internacionales.
A la par, otros agentes de contagio tenían un accionar mucho más discreto, pero igualmente relevante: el uso de la jurisprudencia extranjera como fuente de inspiración e ideas, un fenómeno que en su inicio estaba muy anclado en el modelo estadounidense, se hizo multipolar. Es algo lógico si se advierte que muchos tribunales tenían que decidir casos bastante parecidos, a raíz de cláusulas bastante parecidas.
Podríamos agregar una fase más contemporánea, que es la de especificación. Aparece la constitucionalización a nivel granular: se constitucionaliza, por ejemplo, el derecho a tener vacaciones pagas. Las constituciones comienzan a poner más “reglamentaristas”. Y empezaremos a notar –y ya veremos por qué esto es así– un movimiento que complementa a la generalidad de los derechos con la identificación de sujetos y de temas en los que la tutela constitucional ha querido adoptar una tutela más robusta: es un movimiento que contrarresta la debilidad y la desigualdad estructural con medidas de acción compensatorias.
Por todo esto, las constituciones crecieron en derechos en forma ininterrumpida. Lo podemos observar en un estudio de Beck, Meyer, Hosoki y Drori que, siguiendo una codificación de 65 derechos, releva su inclusión en constituciones nacionales, donde se aprecia un promedio consistentemente creciente.[3]
Derechos incluidos en las constituciones del mundo, 1800-2013. Evolución de la Escala UDHR
Fuente: Beck, Meyer, Hosoki y Drori (2019).
Otro estudio cuantitativo nos muestra que la expansión de derechos se dio con saltos diferenciales: se trata de un trabajo de Adam Chilton y Mila Versteeg que ha relevado 196 constituciones con foco en ocho derechos específicos, mostrando su evolución entre 1946 y 2016. Podemos apreciar que cinco de ellos no llegaban a estar ni siquiera en la mitad de las constituciones relevadas en 1946, mientras que en la actualidad su presencia en todos los casos supera ampliamente esa vara.[4] En función de ello, las constituciones “convergen” hacia un set de derechos más amplio.
Ocho derechos clave: porcentaje de constituciones que los incluyen, 1946 y 2016
Fuente: Chilton y Versteeg (2020).
Además, incluso en constituciones formalmente “cortas”, el pequeño repertorio de derechos ha sido expandido hacia una “lista sábana” por vías de la legislación, la jurisprudencia y los cambios culturales. Muchas veces suponemos que la judicialización (el reclamo llevado a tribunales) es un fenómeno local y reciente, pero el error no podría ser más grande. Charles Epp hace notar la influencia de la democratización del acceso a la agenda judicial como un vector de incidencia en el desarrollo de los derechos.
En 1915, el universo de personas en condiciones de emprender una litigación estratégica sostenida estaba compuesto casi exclusivamente por gente de negocios. Para la década de 1970, este universo se había expandido de manera notable en varios países e incluía no solo a comerciantes sino a acusados del fuero penal, mujeres, disidentes políticos y miembros de minorías religiosas y raciales, entre otros. Esa ampliación del acceso transformó el campo de la litigación estratégica.[5]
Así fue como el derecho se llenó de derechos (y ello implica que esa alta densidad genera más probabilidades de colisiones, controversias, roces, desilusiones y conflictos interpretativos).
Cartografía y Constitución
Mucho de lo que diremos en esta obra debe comprenderse al nivel de generalización propio de una escala cartográfica. Todas sus afirmaciones y conclusiones deben leerse como intentos de señalizar un territorio que puede ir cambiando a medida que lo recorremos, y que todavía estamos tratando de mensurar.
Esta visión cartográfica no es por cierto original. En el siglo pasado, el juez de la Corte de los Estados Unidos Felix Frankfurter asignaba a los jueces la función de “los cartógrafos que dan temporariamente definidad pero no definitividad a los límites indefinidos y siempre cambiantes entre Estado y Nación, entre libertad y autoridad”.[6] Pero ya un siglo antes de eso en Latinoamérica se había echado mano de la alegoría geográfica en una obra que conoció cierta notoriedad. En sus Bases, Alberdi había señalado esperanzadamente:
La Constitución general es la carta de navegación de la Confederación Argentina. En todas las borrascas, en todos los malos tiempos, en todos los trances difíciles, la Confederación tendrá siempre un camino seguro para llegar a puerto de salvación, con solo volver sus ojos a la Constitución y seguir el gobierno y para reglar su marcha.[7]
Está claro que las normas constitucionales representan la matriz: en una metáfora biologicista, las normas constitucionales son, en efecto, las “células madre” del ordenamiento jurídico. Pero la Constitución no contiene dentro de sí a todas las normas, y sus cláusulas no trazan más que grandes líneas: las têtes de chapitre, como las caracterizara Pellegrino Rossi en una definición que también recogió Alberdi en las Bases.[8] Cabezas de capítulos que no incluyen los detalles que faltan para transformar “derechos” (como el derecho de propiedad o el derecho de libertad) en “instituciones jurídicas” (como las categorías de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales que contiene un código civil, o la forma de articular un pedido de excarcelación en un código procesal penal). Los derechos parecen “autoevidentes” en abstracto, pero en sus consecuencias jurídicas no hay tantas autoevidencias.
De modo que lo que postula Alberdi puede resultar bastante ingenuo. Supongamos que el país X, con la Constitución X1, tiene dificultades financieras (que podemos calificar genuinamente de “emergencia”) y su ministro de Economía estudia las distintas alternativas para proponer al Congreso. ¿Crear un impuesto extraordinario indirecto que puede tener efectos distorsivos sobre la equidad tributaria? ¿Dar al órgano de aplicación fiscal la facultad de clausurar comercios con la esperanza de mejorar la recaudación? ¿Quizá retener de manera temporal los depósitos en los bancos?[9] Suponiendo que la Constitución X1 sea fortuitamente igual a nuestra Constitución vigente, quien busque una orientación precisa se verá desengañado. Podrá decir, a lo sumo, que el impuesto no puede tener una tasa confiscatoria, que la clausura no podrá quedar exenta de la revisión judicial, o que los depósitos no podrían luego ser canjeados de manera compulsiva por títulos públicos. Pero en cuanto a cuál es la medida a seguir ante el problema concreto, se quedará en ayunas.
En este punto Alberdi nos decepciona, pero no es su culpa, porque lo mismo pasa con cualquier constitución, antigua, moderna o futura. No solo es inútil para saber ex ante cuál de estos caminos es el adecuado para llevarnos a buen puerto, sino que incluso puede ser que no quede claro si ciertos caminos son o no caminos constitucionales. Ante todos estos escollos, la constitución se parece menos a una carta de navegación y más a los obtusos mapas medievales que dibujaban obesos continentes y vastas terras incognitas.
Dejemos de lado, por el momento, las Bases, y pasemos al propio texto constitucional. La superstición alberdiana se traspasa a la Convención Constituyente de 1853 que, en frase de su propia cosecha (porque no figuraba en el proyecto del tucumano), formuló el conocido texto del art. 31 de “esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten”.
Al redactor lo ha traicionado el inconsciente, quizá porque pensaba que una vez sancionada la Constitución que tanto había costado todas las demás leyes vendrían por añadidura, como mera consecuencia algorítmica. Y emociona el candor que atribuye esa causalidad casi mágica a la producción normativa. Hay una norma que regula la propiedad en tres renglones, y otra norma que regula el debido proceso en cuatro. Que dicen mucho, es verdad, pero también dicen bastante menos de lo que necesitaríamos para practicar un escrutinio de constitucionalidad sobre esa exclusiva base.
El problema es que, aun contando con principios de hermenéutica más o menos pacíficos, desarrollados y depurados a lo largo de siglos de desarrollo de la ciencia jurídica, positivizados en normas y concretados en la jurisprudencia,[10] nos encontramos con que las interpretaciones que pueden hacerse del texto constitucional son potencialmente extensas, y no siempre tienen una fundamentación transparente, a punto tal que las controversias entre litigantes sobre la interpretación constitucional cuentan con frecuencia con un resultado incierto.
Parecería que allí donde termina la letra –que a veces termina muy pronto– el intérprete entra en un finisterre donde aquello que se sostenga empieza a ser una petición de principio siempre refutable. Con todo acierto –¡y naturalidad!– solemos hablar de jueces, abogados y funcionarios como “operadores del derecho”, lo cual da la importante pauta de que el intérprete no tiene sobre el objeto de conocimiento un rol pasivo sino un rol activo, en el sentido de que “opera” para sustentar una interpretación o derivación normativa determinada.
Ahora bien: esto no significa que el derecho sea un juego argumentativo de posibilidades ilimitadas –lo que implicaría que sería esquivo a toda pretensión de conocimiento científico y conllevaría la pérdida de su sentido regulador–. Los operadores trabajan en un campo delimitado y con reglas dadas, en forma de límites, prohibiciones, permisos y garantías.
Hay un mapa físico, que mide alturas y depresiones del mundo, y un mapa político, normativo, que busca trazar sus fronteras. Cuando los yuxtaponemos vemos que el mapa refleja el territorio, pero el mapa también define el territorio, nos da paralelos y meridianos para transitar y navegarlo.
Hemos tenido muchos naufragios, pero tal vez no lo hayamos hecho tan mal. Nos resulta especialmente sugerente este balance de María Angélica Gelli en el prólogo a la cuarta edición de su Constitución comentada, uno de los materiales de referencia más influyentes de nuestra época en la materia. Dice Gelli:
Después de las primeras irradiaciones de 1983 cuando con algo de ingenuidad muchos ciudadanos y ciudadanas proclamaban que “estábamos en democracia” –los mayores lo recordarán– para justificar algunas transgresiones menores y creer que todo era posible bajo el sistema recuperado, la Argentina resolvió –con sus más y con sus menos– los conflictos que emergían bajo las reglas de la Constitución. Resultó notable observar que en una sociedad impaciente y poco propensa a examinar sus propias responsabilidades en las crisis y los desvíos institucionales germinaba algo más que el respeto por la democracia incuestionada: el valor de la Constitución. Ocurrió que la ley de todos fue percibida como el compendio de los derechos, el límite al poder, el paradigma que debía alcanzarse en la institucionalización efectiva de la organización estatal.[11]
¿Con qué quedarse? ¿Con esta visión casi optimista de Gelli, o con la visión derrotista y escéptica, o directamente con la anómica que pone en primer plano Carlos Nino en su ya clásico ensayo Un país al margen de la ley?[12]
Promediar algo de estas cuestiones es una respuesta razonable. Sabemos muchas cosas, a la vez que en otras vislumbramos perfiles en continuo cambio: para mejor y para peor.
En lo que sigue trataremos de ver cómo se dibuja (y cómo se interpreta) una posible cartografía constitucional argentina, un mapa político y jurídico en la mejor versión que nos pueda entregar el estado del arte de nuestra disciplina. Dentro de este mapa de pura tinta legal está el magma y la vida de la historia: el viaje y la aventura; las inclemencias del Sol y los inviernos serán siempre nuestras.
[1] B. Obama, The Audacity of Hope, Nueva York,Crown Publishers, 2006, p. 85.
[2] G. Peces Barba, “Los modelos de evolución histórica de los derechos fundamentales” (cap. 6), en Curso de derechos fundamentales, Madrid, Universidad Carlos III, 1999, pp. 145-199.
[3] C. Beck, J. Meyer, R. Hosoki y G. Drori, “Constitutions in World Society: A New Measure of Human Rights”, en G. Shaffer, T. Ginsburg y T. Halliday (eds.), Constitution-Making and Transnational Legal Order, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 85-109.
[4] A. Chilton y M. Versteeg, How Constitutional Rights Matter, Nueva York, Oxford University Press, 2020, pp. 86-87.
[5] C. Epp, La revolución de los derechos, Buenos Aires, Siglo XXI, 2013, p. 299.
[6] Citado en A. Santiago (h), La Corte Suprema y el control político, Buenos Aires, Ábaco, 1999, p. 221.
[7] J. B. Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, 1852, cap. 34, bajo el sugestivo título de “Política conveniente para después de sancionada la Constitución”.
[8] “Los artículos de la Constitución, decía Rossi, son como cabezas de capítulos del derecho administrativo. Toda constitución se realiza por medio de leyes orgánicas”. J. B. Alberdi, Bases, ob. cit., cap. 19.
[9] Estos ejemplos no son del todo originales, pero convengamos que nuestra riquísima historia en la materia ha consignado procedimientos de esta índole en una variedad tal que deja muy poco margen para la creatividad del ensayista.
[10] No sin razón afirmaba Genaro Carrió que, en los años transcurridos desde la sanción de la Ley Fundamental, “prácticamente todas las cláusulas de ella con virtualidad para suscitar litigios relativos a su alcance o sentido han quedado recubiertas, por decirlo así, por sucesivas capas de interpretaciones de la Corte, la que ha ido restringiendo o ampliando los concisos textos originales”. G. Carrió, Cómo fundar un recurso, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996, p. 81.
[11] M. A. Gelli, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, t. I, 4ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2008, p. XI.
[12] C. S. Nino, Un país al margen de la ley. Estudio de la anomia como componente del subdesarrollo argentino, Buenos Aires, Emecé, 1992.