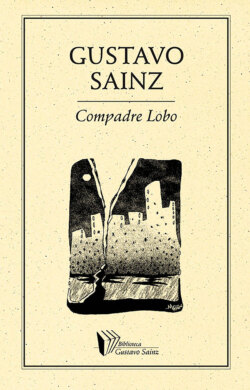Читать книгу Compadre Lobo - Gustavo Sainz - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAl asumir la noche fuera del Chivo Encantado, Lobo negaba los cartones de cerveza, las botellas de ron Potrero y las de cocacolas, su propia borrachera y hasta la presencia de sus más ruidosos amigos. Después de un enorme trago alzaba la vista como a la búsqueda de un platillo volador y permanecía inmóvil, petrificado, absorto en la noche… Mientras los demás alborotaban entre escupitajos y chasquidos de botellas, él calculaba las posibilidades de una guerra interplanetaria, el incendio de un avión de pasajeros, King Kong violando a la flor más bella del ejido, el juicio final o cualquier visión que fascinara su entendimiento. ¿Su entendimiento? Por anodina y plana que fuese, la noche superaba esas limitaciones…
Realmente no veía nada, y es que la noche no era nada, ni siquiera un espejismo de los colores, la promesa o el final de la oscuridad, el anverso o el reverso de la luz. Entonces ¿por qué contemplar la noche? Todo era insensible en ella, todo terminaba desvaneciéndose en ella… ¿Por qué perderse en la noche? Lobo pretendía comunicarse con lo desconocido de él mismo, con los misterios que se oponían y dominaban eso que a veces era él y que con tanta facilidad se desgarraba, dolía o se extenuaba. El escándalo de su verdad intestinal lo deslumbraba y poseía. ¿Era su naturaleza coloidal, ese amasijo de huesos y heces, empapado en sangre, lo que lo arrastraba hacia lo turbio? ¿O eran secretas maquinaciones de la noche las que lo llevaban hacia la decadencia y el mal?
A través de los anuncios luminosos y el resplandor de la ciudad sucia, y sobre las frases indescifrables y el entrechocar de botellas de sus amigos, creía ver algunos planetas solitarios antes de desembocar en penumbras religiosas o en imágenes provocadoras y reconocer, desconcertado y vacío, que estaba cerca de la nada. Nada: ni oscuridad, ni recuerdos, ni planes, ni palabras… Nada… Se obstinaba en estas ideas torciendo la boca, hostil a la razón, mientras el Mapache y el Ratón Vaquero trataban de rescatarlo para brindar en nombre de quién sabe qué despropósito.
—Pásate el Rompolano…
—Pásame a tu hermana, pendejo…
Si los otros hablaban, la noche se negaba a acogerlo. Requería un silencio cómplice y unánime.
—Éste sí es el mero mero, manito…
Y como la noche no se abría, Lobo reclamaba la botella y bebía a sorbos. Se había creído llamado y se descubría profundamente desatendido. Iba a conquistarlo todo, a rebasarlo todo; iba a apurar hasta la hez todas las malditas posibilidades que le ofrecía la vida. ¿Llegaría a pensar sin pensamientos, a ser habitado, traspasado, confundido con la noche? ¿A ser, él mismo, noche? Entonces se extendería y algo invisible se haría ver al abrigo y a pedido de sus tinieblas…
—Ándale, buey —gruñía el Ganso frotándose vigorosamente las manos.
Pero él estaba sordo a lo que no fuera el llamado de la oscuridad, ese llamado que lo liberaría del ser, que lo llevaría a confundirse con las sombras para escapar de los innumerables desafíos cotidianos, a extraviarse en un universo negro e inhumano…
—Órale, pinche Lobo, vamos a quemar unos leñitos ¿no?
A duras penas entendía que querían hacer algo además de beber. Creía oír la respiración de la noche, creía verla, disponiéndose bajo su mirada. Planteaba así una relación desnuda, sin mitos, libre de religión, libre de sentimientos, privada de razón, que no podía dar lugar ni a goce ni a conocimientos. La noche era su proveedora de ideas negras.
—Agárrense las rejas de los arbolitos —ordenaba el Mapache—, al cabo son nuestras…
—Y si no, pues les hacemos otras ¿no?
A veces sus amigos le resultaban extraños, desconocidos. Entonces invocaba recuerdos para descargar el peso de esa angustia… Y los recuerdos eran la desgracia de su pensamiento…
Habían roto el pavimento de esa calle en cuadritos, dos delante de cada casa. Y habían hecho rejas de madera pintadas de blanco para proteger los pequeños arbustos que eran su contribución a la ecología del lugar, entre el Chivo Encantado y la gasolinera, las mismas rejas que arrancaban ahora para armar una fogata y defenderse de las inclemencias nocturnas.
Lobo veía las llamas danzantes y los rostros iluminados, rijosos, destemplados. Pensó que cuando los árboles estuvieran más altos que las casas, todos habrían muerto. ¿Habrían muerto? ¿No estaban muertos aún? Esas preguntas necesariamente falseaban lo que pretendía atraer al ámbito de las preguntas. Pero le gustaba dramatizar y saboreaba la idea de que todo lo que veía, alguna vez estaría muerto, definitivamente muerto. ¿Muerto? Cuando trataba de pensar en esto lo invadía cierta desazón. En el espacio de ese miedo participaba y se unía a eso que le daba miedo. No sólo tenía miedo de pensar sino que él mismo era el miedo, es decir, la irrupción de lo que surge y se revela en el miedo. De manera que esos árboles y esas casas todavía estarían allí cuando él se deshiciera en intangible polvo…
Se sacudió violentamente…
Chapeados y entre humaredas, como si estuvieran en el infierno, sus amigos descubrían nuevas necesidades.
—Vamos a robarnos un pollo de la tía y nos lo asamos…
—Pero cómo lo vamos a asar…
—Pues aquí lo asamos —insistía el Sapo—, a ver qué chingados sale ¿no?
—¿Cómo nos vamos a organizar?
—¿A quién subimos?
Cada uno engañaba a los demás y se engañaba sobre ellos.
—El pinche Lobo es el más ligero.
—Para que se le quite lo distraído…
Lobo no entendía nada, pero estaba dispuesto a creer que lo sabía todo ya que disponía de la complicidad de la noche, en la que supuestamente sólo bastaría integrarse…
—Ándale, buey, y no te quiebres ¿eh?
Lo empujaban incitándolo a subir a la azotea, lo izaban y él creía que lo ayudaban finalmente a incorporarse a la noche. Poblaría el mundo con su cuerpo inaccesible, nos abrazaría a todos durante horas y horas. Arriba de la pirámide humana pidió un último trago y miró la calle deformada a través de la botella… Paradójicamente cobró más importancia que la anhelada oscuridad: parecía sacarlos de la noche, insertarlos en el texto social, comprometerlos con la realidad… Sintió el aire caliente que ascendía de la hoguera… Estaba bañado en sudor cuando se abrieron las fauces nocturnas y cayó entre pollos alharaquientos y gallinas puntiagudas…
—Órale, pinche Lobo, apúrate…
Le pareció oír voces que le hablaban desde la Vía Láctea.
—Asústalos para acá…
No entendía si los pollos lo correteaban a él o si eran engendros de su imaginación exaltada. ¿O era el futuro que parecía tomar cuerpo en esos monstruos chillones e insaciables, blandos y agudos?
—Échalos para abajo, manito.
Todo era batir de alas y plumas dispersas. Atrapaba uno y los otros, innumerables y ruidosos, brincaban o revoloteaban alrededor hasta sofocarlo. Había dado el salto a una noche esencialmente impura, situación rara y peligrosa contra la que se sentía inclinado a reaccionar. Tropezaba constantemente y los pollos lo arañaban. ¿Qué infierno era ése? Si no escapaba perdería su bienestar, sus placeres, esa náusea casi feliz…
—Ya bájate —gritaba el Ganso, entre aullidos de júbilo.
Un pollo maltratado había volado hasta la calle.
—Éste es el gallito inglés, mírenlo con disimulo… —Era la voz del Ganso—. Quítenle el pico y los pies…
—Órale… —los muchachos hacían una escalera montándose uno sobre otro, entre pujidos y risotadas.
Lobo se acercó a la orilla de la azotea, se sentó en el pretil y vio entre brumas cómo se derrumbaba la columna de amigos.
—Mejor me voy a jetear un rato aquí —bostezó.
—¡No seas buey!
—Bájate…
—No seas mamón…
—¡Te vas a caer!
—No, no me caigo —suplicó—. Aquí aguanto bien.
—Voy a subir por ti y te voy a bajar a chingadazos…
—Déjenme dormir —lloriqueaba.
—Bájate, no seas pendejo…
Hicieron la escalera otra vez. Deben haber sido tres o cuatro metros, pero para Lobo era una distancia imposible de precisar —como la que hay entre quienes leen esta página y yo, que la escribo—, una distancia que de pronto ingresó en la esfera misma de su obsesión nocturna, de manera que se dejó caer sobre los muchachos como si fuera al encuentro del espacio interestelar…
El penetrante silbido del ferrocarril de Cuernavaca ahogó el impacto de su caída, pero no las mentadas de madre ni los golpes que le propinaron por todas partes.
—Ya déjenlo…
Lo arrastraron hasta aproximarlo a la hoguera que se movía con desplazamientos de amibas y mariposas.
—¿Qué pasó con el pinche pollo?
—Pues hay que cocinarlo…
—¿Cómo?
—Pues así nada más…
—No, chinga a tu madre, ¿quién se va a comer eso?
—Pues a ver a qué sabe, buey.
—Bueno, pues pélenlo…
—¿Cómo lo vamos a pelar?… Primero hay que hervirlo, no sean pendejos…
—Hay que echarle agua caliente…
Lobo oía esas voces sin abrir los ojos. Por instinto, pensó, seguramente había alcanzado a recoger la cabeza. La tenía en su lugar, podía pensar, pero le dolía la espalda. Volvió a oírse el silbato del ferrocarril, pero ya muy lejos.
—¿Qué pasó? Vamos a tatemarlo…
—Espérate, buey, hay que sacarle lo de adentro…
—No, pues que sea el relleno…
—¿Y la cabeza?
—No, pues ésa sí se la quitamos ¿no?
—¿Cómo?
—Préstamelo…
—Pues órale ¿no?
—¡Dale vueltas!
—Acérquenlo a la lumbre…
¿Era su embriaguez la que creaba esa escena? No podía desaparecer ni en la noche ni en el alcohol y por eso estaba allí, abandonado como un perro, arrojado estúpidamente a un lado de la hoguera…
—Huele a quemado.
—Nomás se está quemando de un lado…
La desgracia instaura disimilitudes increíbles, pensó, y luego se habla de la igualdad en la desgracia… Una igualdad sin nada igual.
—Pues todavía está cruda la carne…
—A ver, déjame a mí, nomás lo estás chamuscando…
Se esforzaba denodadamente por intervenir y sólo emitía débiles quejidos. Para no verlos necesitaba hablar, increparlos, reír de sus afanes y sus palabras. Hablar lo desviaría también de los fantasmas que lo acechaban desde las llamas. ¿Y si cantara? Cantar liberaría sus pensamientos de esos dolores que le oprimían la espalda y los brazos…
—A ver, dale una mordida…
Era la jeta enorme de Sarro atrás del pollo casi vivo atravesado por una vara.
Lobo trató de incorporarse.
Todas las llamas parecían dirigirse hacia él…
—Digo que le des una mordida…
Le embarraron parte del pollo en la cara.
—A ver, dásela tú…— Era el Ganso que apartó al gordo Sarro mientras Lobo trataba de escupir dos o tres plumas atrapadas entre los labios sucios de sangre—. Con mi pinche padrinito no te metas…
El Ratón Vaquero gritó desgarradoramente a su espalda, apagando con su grito todos los ruidos. Lobo tosía y tosía y terminó provocándose una estrepitosa vomitona, abierto al más allá de sí mismo, entre las carcajadas de sus compinches…
Lejos de allí, en el Club France, el Grapa y yo asaltábamos a los que entraban al baño de hombres.
—Órale, compa, una pinche copa por dos varos ¿no?
Habíamos metido vasos de cartón, hielo, cocacolas y tres botellas de ron, y al cuidador lo expulsamos con buenas maneras.
—Vamos a poner un negocito aquí adentro —dijimos—, pero no hagas pedo, nos echas aguas y te damos diez varos ¿ya vas?
Una escuela celebraba el fin de cursos. Entraban los adolescentes y brindaban con nosotros, sonriendo por el bajo precio de las cubas.
—¡Salud, compadre!
El Grapa era pequeño y prieto, pero gastaba tacón cubano y siempre muy tieso y muy erguido. Les había declarado la guerra a los gatos y por las noches era común verlo rondar con un saco de ropavejero por los mercados y las vecindades.
—Bichito, bichito…— llamaba apenas descubría a uno con voz meliflua y cariñosa… Conquistaba su confianza, animaba su capacidad de gozo, le pasaba la mano por el lomo y los metía en su saco.
Nunca faltaba una señora suplicante con triple papada.
—Joven, devuélvame a mi gato…
—¿Cuál gato, señora? Cálmese, por favor… —Y se escabullía con facilidad si es que no lo bañaban con agua sucia o lo zarandeaban a escobazos.
Al final de la noche se echaba a cuestas los cinco o seis gatos secuestrados y los llevaba a la escuela de Veterinaria o de Medicina Rural. Por los perros pagaban diez pesos, pero eran más difíciles de cargar, se necesitaba un coche. Y por cada gato le daban cinco pesos y hasta alcanzaba algún consejo.
—¿Sabes por dónde hay muchos? Por Pensil…
—No te imaginas, hay toneladas, date una vuelta por allí y verás…
Junto a la caja de refrescos, a un lado de los lavabos en el baño del Club France, se agitaba el saco de ropavejero. Nuestros clientes lo descubrían ronroneando o revolviéndose como si respirara.
—Es un gato —se precipitaba el Grapa y trataba de ocultarlo.
La risa nos quitaba de encima aquel vago mareo de tabaco, alcohol y exceso de charla.
Al final de la noche, casi siempre, caíamos en una taquería que estaba por San Cosme. Se adelantaba uno de nosotros, seguro, pérfido e inexorable…
—Pásate un taquito ¿no, Caca?
—¿Traes dinero, buey?
Estaba cacarizo y alrededor de los ojos sufría un cerquillo rosado, seguramente por conjuntivitis.
—Claro, pendejo, sí te voy a pagar…
O si era Lobo, casi a gritos:
—¿Alguna vez te he dejado de pagar, cabrón?
—No, no, a ti sí te doy, carajo, cómo diablos no… —tragaba saliva y sonreía como un conejo.
—Bueno, dame catorce.
—No la friegues ¿cómo catorce?
—¿Y mis amigos qué van a comer, cabrón?
Aparecíamos entonces, bulliciosos e innumerables.
—No me vayan a joder —se retorcía—. He tenido muy mala noche, en serio, no me chinguen…
—Ya dije que nos des catorce, cabrón. ¡Yo te voy a pagar!
—Compréndeme, ñero, no es que desconfíe…
—¿Quieres mi chamarra? ¿Mi camisa? ¿Los pantalones? —con grandes aspavientos Lobo empezaba a desvestirse. Enarbolaba su chamarra y amenazaba arrojarla contra la vitrina.
—Ahí déjala —proponía el cacarizo.
—¿La estás aceptando, infeliz?
—Digo que ahí la dejes…
—¿Estás queriendo decir que desconfías de mí, desgraciado?
Cuando no era Lobo era otro. Y cuando le tocó al Grapa por primera vez, parado de puntas y arrugando la jeta cetrina, vimos al cacarizo más incrédulo que nunca.
—Si no nos das los tacos —gritó el Grapa en el colmo de su desesperación—, te echamos al gato…
Y arrojó uno sobre la carne expuesta en la vitrina: un animal bilioso y casi eléctrico que brincó entre el vapor de charola en charola, tiró platos y vasos y arañó lo que se interpuso en su histérica huida…
En El Sol Sale Para Todos, otra vez, arrojamos tres gatos adentro de un enorme barril de pulque. En las tepacherías amenazábamos con lo mismo, aunque al final siempre pagábamos. En el fondo teníamos miedo de ser lo que éramos, siempre retrocedíamos. Pero con el cacarizo teníamos confianza. Nos veía llegar y sonreía entrecerrando los ojos enrojecidos, rutilantes sus dientes de conejo.
—Ya les tengo sus tacos, muchachos…
Bromeábamos durante media hora, mientras cenábamos, pedíamos la cuenta y pagábamos reuniendo el dinero entre todos.
—Ahora —anunciaba Lobo con la bolsa del Grapa en las manos—, para que se te quite lo ojete te vamos a echar los gatos… —y sacudía la bolsa sobre el mostrador liberando feroces y sarnosos felinos.
Sarro empezaba siempre pidiendo un taco de cabeza. Lo revisaba como si se tratara de un reloj descompuesto y reclamaba violentamente:
—No, chinga a tu madre, pues échale más carne ¿no? ¿Qué pinche clase de taco es éste?
A veces cedían, pero a veces no y Sarro volvía a la carga.
—Échale más carne, cabrón. Sí te vamos a pagar.
Protestaban y les embarraba el taco en la cara. Volvían a protestar y empezaba a tirar golpes y a romper lo que podía.
Cuando nos veían con él, los taqueros cerraban sus expendios.
—Ábrenos, pinche Caca, no te va a pasar nada, te vamos a pagar, no seas mamón, ándale… Por favor.
Sarro tenía una carcachita y como era sumamente hábil para la mecánica la mantenía bien afinada. Era su gran orgullo. En las noches recorríamos la ciudad buscando pleitos gratuitos, sobre todo él, que era un monstruo de 120 kilos y mirada lúbrica y adormilada. Cuando trabajaba lo ponían a escarmentar vendedores ambulantes. No podía dedicarse a otra cosa: era abusivo, arbitrario, despótico, tiránico y pedante… Nos llevaba a dar la vuelta procurando irritar, provocar, despertar animosidades…
—¿Qué traes, buey?
Lejos del crimen por timidez y cierta debilidad inculcada cuidadosamente en nuestros hogares, inmaduros para el manicomio, pero coqueteando curiosa y apasionadamente con esa posibilidad…
—¿Qué traes, hijo de tu pinche madre?
Sarro descendía y tomaba al contrincante de las solapas y lo sacaba por la ventanilla.
—Ése era su chiste —afirmaba Lobo. Los extirpaba por la ventanilla totalmente dueño de la situación.
Y los otros, nada más de verlo tan sombrío y espectacular se derretían de miedo…
Sarro podía con todos… La noche del zafarrancho en la calle Edison un mesero lo golpeaba en la nuca, otro le pateaba las espinillas y una puta se abrazaba desesperada a sus muslos descomunales… Agarró al primero y empezó a girar hasta desprenderle el brazo de las articulaciones. La mujer aquella salió también despedida hasta chocar con un auto estacionado, y el que lo pateaba recibió encima al mesero desarticulado y después a Sarro que no dejó de cebarse en ellos hasta astillarles los huesos de las manos y las piernas con sus botas de excursionista…
Otra noche Sarro y Lobo golpearon a dos policías. Los habían sacado del Caracol y pretendían llevarlos a la Delegación, pero trataron de arreglarse antes de subir a la patrulla.
—Pónganse en medio ¿no? ¿Cuánto traen?
Sarro empezó a quitarse el cinturón.
—Pónganse a mano y ya no van… —insistía uno de los agentes lamiéndose los labios.
Sarro lo lazó del cuello y comenzó a estrellarlo contra la pared, una y otra vez, una y otra vez. Lobo también se quitó el cinturón y trató de estrangular al otro, pero era más corpulento que él y logró zafarse. En eso llegó otra patrulla. Los golpearon con las macanas y después los subieron a empellones advirtiéndoles que los encerrarían en la Séptima Delegación. Pero en el camino recapitularon…
—¿Cuánto traen?
Llevaban como sesenta pesos.
—Bueno, cabrones, echen los sesenta pesos y pírenle…
Regresaron al salón César felices, orgullosos de haber cambiado golpes con cuatro policías y de que les hubiera costado sesenta pesos.
Acompañaba a Lobo a robar fruta a la Merced y conseguíamos veinte o veinticinco naranjas, por ejemplo, las distribuíamos sobre hojas de periódicos, en el suelo, en la glorieta de Avenida del Trabajo, y generalmente las vendíamos. O lo acompañaba a tirar basura. Nos daban cinco centavos por cada bolsa, o diez si el bote era muy grande, o veinte si era de noche y teníamos que arrojarlo adonde pudiéramos, a espaldas de vigilantes y vecinos. Claro que a propósito no acudíamos cuando el carro de la basura hacía sonar su campana y pasábamos por la noche, dispuestos al riesgo y a ganancias mayores.
—¿Por qué no vinieron en la mañana?
—No pasó el carro, señora.
—Cómo no, si yo oí la campana.
—No, señora, se lo juramos que no pasó…
A mi padre le divertían mucho nuestras aventuras. Era un hombre que tenía grandes manos de chofer de autobús y que en esa época se enorgullecía de sus músculos y de su colección de timbres postales. Llegaba con un ejemplar de un periódico deportivo y con la ropa manchada de grasa. Se quitaba los zapatos y se recostaba en un sofá adonde mi tía le llevaba una jarra enorme de café y algunos tamales.
—Pon el radio —decía.
Añoraba su infancia y su juventud; el primer amor, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto; los viajes que no hizo y los amigos que lo abandonaron. Se imaginaba pensado por las mujeres en las que pensaba, gratificado por recompensas repentinas; importante y significativo, además de simpático. Los domingos salía de excursión, a subir volcanes o descender a ríos subterráneos. Y el recuerdo de esos paseos, adonde a veces lo acompañaba, se le imponía como una especie de rumor sordo, inconsciente, que servía de fondo a su cotidianidad poniendo en ella un punto de inexplicable zozobra…
Canturreaba canciones de Agustín Lara y se quedaba dormido sobre el sofá, roncando y babeando como un cerdo.
En la trastienda del Chivo Encantado había un gran patio que una vez adornamos con serpentinas y faroles de papel para celebrar la boda religiosa de unos tíos de Lobo y nuestra primera comunión. Sirvieron chocolate y pastel para todos los niños. Y como también se festejaban los quince años de la hermana del Ganso, con la comida llegó un escandaloso equipo de sonido. La abuela de las doscientas enaguas corría cargando cartones de cerveza o platones con sopes, y quien menos llevaba dos o tres botellas de ron o de tequila.
—Órale, pinche compadrito —afirmaba el Ganso—, te voy a poner un cartón para ti solito…
—Cómo vas a poner un cartón, buey, y los invitados que se chupen el dedo ¿no?
Destapaba botellas con los dientes, olisqueándolas como si se tratara de vinos finos y ofreciéndolas en consagración.
—Ésta es para mis padrinos —brindaba, porque habíamos hecho nuestra primera comunión—. Aquí están mis pinches padrinitos —alborotado. Y si alguien se atrevía a protestar o a agredir—, no —gritaba—, con mis pinches padrinitos no se metan, que nadie se meta —quitándose el cinturón y descargando cinturonazos feroces.
Por la tarde fuimos por Amparo Carmen Teresa Yolanda, ojerosa y alarmada, y al llegar la orillamos a bailar mambo, Lobo, ella y yo entre las filas de los adultos, sin perder el paso.
Yo soy el ruletero, que sí, señor, el ruletero.
Yo soy el chafirete, que sí, señor, el chafirete…
—¿No será pecado? —sonreía Amparo Carmen Teresa Yolanda—. Acaban de hacer su primera comunión…
—Pues luego nos confesamos…
—Que venga el mambo…
Yo soy el matalacachimba, que sí, señor,
el matalacachimba.
Yo soy el icuiricui, que sí, señor,
el icuiricui.
El Ganso estaba derrumbado junto a los lavaderos.
—¿Por qué te pones estas borracheras tan horribles? —inquirió Amparo Carmen Teresa Yolanda.
Guardó silencio un buen rato, zumbando como una calculadora antes de dar un resultado complicado.
—Pues por equis causa, manita…
Volvía la música y regresábamos a bailotear.
Caba-lló negro, tú tie-nes la co-la blanca,
tú tienes la co, la co-la…
Se acercó la abuela de las doscientas enaguas y fulminó con su mirada ultracáustica el cuerpecito de Amparo Carmen Teresa Yolanda.
—Óyeme, hijo —le gritó a Lobo—, ¿y a esta puta quién la invitó?
—No, abuelita, es mi amiga, es una vecina…
—Pues me vale una chingada, pero me la sacas de aquí…
Detuvo el tocadiscos.
—La señora es muy grosera —gruñía alguien.
—Es muy inconsciente…
—Pues ya nos vamos todos…
—Pues como quieran, pero esa pinche vieja se me va de aquí.
Amparo Carmen Teresa Yolanda corrió, corrió desesperadamente, asustada del episodio, del escándalo que seguiría al episodio, sin saber que su miedo no era más que la proyección de un miedo que se remontaba días, semanas atrás. El ruido y el odio, el desprecio, la vergüenza y la incomprensión estaban atrás, no delante de ella. Por eso corría y corría, furiosa, persiguiendo un verdadero vértigo.
Siempre había niños lavando coches en esa calle, y en el Chivo Encantado bullicio de canciones y risas estridentes de docenas de choferes y amigos de los choferes que bebían cervezas. Había también una sinfonola, y cuando la abuela de las doscientas enaguas veía que alguien iba a ponerle una moneda, se acercaba retadora y autoritaria.
—A ver, ¿a cuál le vas a echar?
—Pues no sé…
—Échale al veinte, o al treinta y cuatro, y si no, pues mejor ni le eches porque te la desconecto…
Y si veía que algunos clientes empezaban a alzar la voz, iba y les recogía las cervezas.
—¡A la chingada, cabrones! Aquí no es cantina…
—No, señora, espérese, mire…
—Se me van todos inmediatamente, pero ya, no quiero hablar más.
—Pero, señora, es que…
—Yo con pinches borrachos no trato. ¡No hay más cervezas! ¿Entendido? Aquí no es cantina…
Los sacaba a empujones y malos tratos. Y si había algún taxista respondón, ya fuera por altanería o por borrachera, entonces intervenía Lobo.
—¿Qué te traes? —reclamaba ensombreciendo la voz.
—No, pues salte —retaba el tipo y desenvainaba un desarmador.
—Pues ya vas —respondía Lobo y tomaba la tranca.
A su alrededor crecía un mundo de murmullos: la calle hervía y allí estaba Lobo con una tranca de casi dos metros de largo y la expresión más feroz que podía conseguir… Titubeos, oscilaciones, incertidumbres… Los contendientes medían cada uno la fuerza del otro, acercándose y retirándose. Pero salía la abuela de las doscientas enaguas azuzándolos con una tea casi mitológica.
—A ver, pinches mugrosos, ¿cómo creen que se van a pelear con mi nieto? Ni que fuera igual a ustedes, pinches rateros…
Y dispersaba a la muchedumbre.
—¿Soy o me parezco? Qué ¿tengo monos en la cara?
Luego nos invitaba a entrar, lánguidos y despeinados.
—Órale, raza, échense unos taquitos de sopa ¿eh?
Pero nos gustaban más las mendozas. Ella misma se encargaba de ponerles carne en medio y doblarlas, condimentadas con cebolla, ajo y perejil.
—¿Le ayudamos con los doblajes? —proponía la prima del novio de mi cuñada.
Movíamos también las cajas de refrescos, separando las botellas vacías de las llenas.
—La Superior hasta arriba —dirigía la abuela de las doscientas enaguas—, y luego la Corona, sí. La Manzanita déjenla porque viene hasta pasado mañana —arrugaba la nariz, olisqueándonos, y regañaba—: Ya anduvieron con las pestilencias, desgraciados, me las van a pagar, van a acordarse de mí…
Una noche las muchachas del Java se presentaron a exigir un pago pendiente. Cruzaban una y otra vez, frente al Chivo, en busca de cualquiera de los amigos.
—Por ahí andan las pestilencias, hijos —advertía la abuela de las doscientas enaguas, un poco por avisar, un poco en son de reproche—. Miren nada más, párense un ratito allí afuera para que vean cómo dejan el jedor…
Amparo Carmen Teresa Yolanda empezaba a salir con Lobo, en parte mujer, en parte niña. Era esmirriada como un zancudo, pálida como sólo se puede ser en la adolescencia, pero de negro y entristecido mirar.
Invadía nuestros aquelarres.
—¿No han visto a Lobo?
—¿A quién?
—A Lobo.
—No, a ese buey ni lo conocemos…
—¿Se enojaron con él?
—Sí, con esos tipos no hacemos ronda…
—Con pendejos ni a bañarse —gritaba el que bebía como campeón, desde lejos.
—Pero por qué, ¿qué les hizo?
—No, no, pues para qué te vamos a decir…
—No, no podemos.
—¿Deveras se pelearon con él?
—Sí —escupía Sarro—, ese pinche ojete no vuelve a poner un pie en esta calle.
—Pero ¿por qué?
—Pues no te podemos decir porque eres nuestra amiga, luego hasta nos lo vas a agradecer…
—¿Qué fue lo que hizo?
—No, pues tú qué culpa tienes…
—Qué hizo, díganme qué hizo…
—No, pues son chingaderas ¿no? Qué ojete, digo, está bien que lo haga cuando no estás, pero nosotros somos tus amigos ¿no? ¿Por qué hace esas cosas delante de nosotros?
—¿Pues qué hizo? ¿Andaba con otra?
—No, no realmente, bueno, creo que no podemos decírtelo…
—¡Con la Bola de Humo!
—No, nada de eso…
—Sí, ella fue, por eso no me quieren decir ¿verdad? Siempre me anda viendo la cara. ¿Qué pensará que me chupo el dedo?
—Bueno, sí, pero no es como tú crees…
—Entonces ¿con quién fue?
—Bueno —terciaba el Ratón Vaquero—, la Bola de Humo realmente andaba por allí, pero eso es aparte…
—¿Cómo que es aparte?…
—Sí, es aparte. No es como tú crees…
—Pues díganme entonces, no sean desgraciados…
—Bueno —empezaba el Ganso—, mira, te vamos a contar todo, pero son chingaderas, porque Lobo es también nuestro cuate ¿verdad?, pero este, necesitamos quince pesos para ir al cine…
—Sí, se los doy, les doy lo que quieran —gemía.
—Bueno, y también necesitamos para el camión porque pensamos ir hasta el Balmori y está bien lejos. Y mira nada más cuántos somos.
—Está bien, les doy lo que quieran…
El Mapache reanimaba la hoguera casi exangüe.
A veces iba a visitar a Amparo Carmen Teresa Yolanda, aprovechando las ausencias de su madrastra. Me invitaba a cenar churros con chocolate y yo le hablaba de desnudeces voluptuosas y liberadoras fingiendo comentar el programa de televisión que divertía tanto a sus hermanas.
—¿Qué estoy pintada? —en tono de zarzuela—. Te he estado esperando toda la tarde…
Me inquietaba profundamente que ella, precisamente ella, fuera el objeto de mis deseos. Y me preguntaba si era su ser de carne y hueso lo que me atraía, o era su pésima suerte, sin padre ni madre, atrapada en una maquinaria castradora y atrozmente represiva, con hermanas hostiles y amigos ocasionales y anodinos. ¿Habría realmente algo entre ella y mi necesidad inquietante de amar y ser amado?
—¿Quieres azúcar?
Lo singular de su situación no ponía realmente su vida en peligro, sino sólo su integridad, sus posibilidades expansivas y su lujuria.
Su madrastra no la mataba cada día lentamente, pero la ensuciaba, la cargaba con miedos y ascos insuperables.
—Enderézala, que no está comiendo nada.
La más callada de sus hermanas le daba el biberón a la más pequeña, y al quitarle la mamila para reacomodarla, la hacía llorar furiosamente.
—Fíjate que Lobo me invitó a una bailada… —desatendiendo chillidos y angustias ajenas.
La niña sudaba al mamar y parecía sumergida en una intensa experiencia. Luego quedó amodorrada de satisfacción y se durmió. Parecía que soñaba en seguir comiendo: hacía movimientos de succión con la boca y toda su expresión denotaba felicidad.
—No debe tardar en venir por mí…
Nos animaba discutir las proposiciones de Lobo, caricias atrevidas o invitaciones grotescas que la abrían a juegos carnales y a un estado de ánimo más inquietante y estremecedor en el que no alcanzaba a precisar la naturaleza de sus deseos. ¿Y qué aprendería después de someterse cotidianamente a tentaciones sexuales? Buscábamos la respuesta hundiendo churros en el chocolate espesísimo: que ella sola no era nada, que el extravío sexual era una salida posible del hastío…
—Pero no la única, no me arruines —arriesgaba segura y satisfecha.
En efecto, la vida nos reservaba numerosas comunicaciones, pero nos atraían más que otras aquellas que nos ponían en juego volviéndonos penetrables el uno para el otro.
—Por ahora no me interesa más que ser una niña buena —murmuró con el timbre de feligrés apocado de su madrastra.
—La beatitud es intolerable —debí haber dicho en esa ocasión, pero no estaba habitado por otra idea que no fuera rasgar su vestido y acariciarla en la oscuridad del sótano o en la soledad de su cuarto de azotea. ¡No podía pensar!
—A mí lo que me gusta más, sinceramente, es asolearme y bailar… Te lo juro. ¡Me la pasaría bailando toda la vida!
Su entereza me llevaba a suponer que era posible ignorar y desconocer la angustia erótica, que incluso hasta yo podría lograrlo si reducía mis pensamientos al análisis, o si me plegaba a los cánones más ortodoxos del catecismo.
Llegaba Lobo y la antipatía que le tenían dos de las hermanas se nulificaba con la simpatía de las demás.
—Fíjense que fuimos al cine y no nos cobraron…
Le quitaban atención al televisor.
—Preguntaron ¿cuántos son, muchachos? Y dijimos cinco, bueno, en fin, los que éramos ¿no? Bueno, pásenle, invitaron, pero no hagan desmadre. Y nos portamos bien, me cae, discreta la cosa. Fuimos al César. Híjole, es como un pecado entrar en ese cine ¿no? Hicimos una fiesta retesuave allá en las galeras, hasta arriba. Llevamos anforitas, papas, cacahuates, servilletas, vasos y quién sabe qué más. Fuimos temprano para agarrar bancas corridas hasta adelante ¿no? Y luego echábamos los vasos sobre los de abajo. ¡Qué chinga para el lunetario!
Y reía llenándose bruscamente el pecho de una respiración voluptuosa, muscular, nerviosa, mientras se rascaba las costillas con un tenedor.
—¿Tomas un poquito de chocolate?
Ante cada palabrota las mejillas de las hermanas de Amparo Carmen Teresa Yolanda se llenaban de un rubor licencioso.
—Siempre metemos al cine ocho o nueve anforitas —seguía Lobo— y a la hora que ya estamos pedísimos armamos unos desmadres que para qué les cuento…
Le encantaba desvalorizar sus aventuras, divulgarlas, reiterarlas. El impudor parecía su regla.
—Como la tía de Judith ¿no? —planteaba Lobo—, ya saben que tiene como doscientos conejos en un patio ¿no?
Mi atención se fijaba en los contornos de Amparo Carmen Teresa Yolanda, en las arrugas de la ropa sobre su cuerpo, tratando al mismo tiempo de hipnotizarla y sin entender que su rechazo hacia mis partes sexuales no hacía más que componer los movimientos y aumentar la fuerza de la comunicación…
—Entonces siempre llegamos —recomenzó Lobo con voz ronca—, y Luchita, regálenos un conejito ¿no? Cómo no, muchachos, nomás no se lleven las hembras. Los correteamos, luego hagan de cuenta que nos vamos al cine Cosmos con cuatro conejos, vamos a decir, pero unos pinches conejotes así. Entonces los amarramos con un mecate de esos de tendederos y los bajamos al suelo, cuchi cuchi, los empujamos para que caminen hacia delante hasta que, de pronto, chíngale, cuatro o cinco filas más allá una vieja, casi siempre una pinche vieja, pega un brinco de este tamaño y lanza un gritote destemplado. Entonces jalamos la cuerda y ahí viene otra vez el conejo y lo escondemos entre las piernas ¿no? Salimos enfermos de risa, me cae…
—¿Después del cine a dónde van? —preguntó una de las hermanas, atentas todas las demás.
—Pues nos vamos a otro cine —dijo Lobo riendo agresivamente—. Imagínense en el Venus… Pásenle, dicen, pásenle, pero no hagan escándalo. Y como entre semana hay mucha tira pues nos quedamos quietecitos, pero los domingos ¡híjole!, las grandes bailadas. Por eso elegimos puras películas musicales…
—Y si no hay…
—Entonces llevamos nuestras chamarras y nos tapamos con nuestras novias ¿no? Hacemos casita…
—¿Deveras? —y no atinaban a murmurar ninguna otra cosa.
—Siempre nos preguntan ¿a cuál van a ir? Pues al Tlacopan. Y quedamos de vernos hasta adelante y del lado derecho, porque digo, cómo les vamos a pagar la entrada, si ni para eso están ¿verdad, compadre? Están para bailar y nada más. La Bola de Humo es caifansísima para bailar, cómo goza, caray, no se la imaginan. Báilame, dice, báilame, papacito, dáme hartas vueltas. Y fíjense, nada más le digo con los ojos para dónde nos vamos a mover y ahí va la condenada, pero así, de eso que dicen que hasta nacimos el uno para el otro. Y es que es pero si coyotísima para bailar…
Cuando Lobo hablaba era como si se originara una nueva disposición de su alma y su espíritu, como si reordenara la verdadera turbulencia de sus pasiones, su necesidad de aventuras trastornadoras.
—Siempre pasan las mismas —rubricaba—. Miren, siempre pasan Música y lágrimas y El escudo negro o El escudo negro y Música y lágrimas… —Y ya con la taza de chocolate en la mano—. ¿No está demasiado caliente?
—¿Y cuando pasan El escudo negro qué hacen? —preguntó otra, su rostro alineado con las demás: cuentas de un ábaco familiar.
—Pues sacamos las chamarrotas —sonrió Lobo dando un sorbo de la espesa bebida y relamiéndose satisfecho—. Una vez nos decía la mamá del Ratón Vaquero ¿y por qué van siempre con esas chamarrotas al cine? Han de estar muriéndose de calor… No, señora, si hasta arriba hace mucho frío, deveras, hace un frío tremendo…Y le guiñó un ojo a la hermana silenciosa. Quería probar que si llegaba a asaltarla, desvestirla y violarla no escucharía palabra, como si fuera muda realmente.
Y ella lo miraba y sonreía. Y sus ojos eran grandes y estremecedores…
—Fíjense, vamos al cine Goya, al Díaz de León, al Morelos, al Máximo, al Victoria, al Bahía, al Acapulco, al Ópera… Vamos al Aladino ¿verdad? Vemos las tres y a la salida pues nos vamos al Ritz a ver otras tres… —Sentía que la vida, en él, tendía a desbordarse.
Y yo comía a gran velocidad churros y churros, azorado del sueño de la bebita pese a nuestros gritos y carcajadas.
—¿Nos vamos? —dijo Lobo, dirigiéndose a Amparo Carmen Teresa Yolanda.
Ella se regía por el miedo a lo que fueran a decir sus hermanas y a las golpizas o los castigos que le infligía su madrastra. Yo centraba mi atención en la niña recién nacida, confundida con todos nosotros, creyéndose una misma cosa, especialmente con su mamila y con la mujer que la cargaba. No faltaba mucho para que aprendiera que no era el mundo entero. Al aparecer discrepancias entre sus necesidades internas y sus satisfacciones externas, descubriría que no era autónoma, que hay algo externo, un no sí mismo, un otro que alimenta o del cual dependemos. Aprendería que ese otro es un ser separado y cobraría conciencia de su propia identidad…
No sabíamos en aquella época que nuestro completo sentido de identidad se manifiesta al tener que aguardar, esperar, soportar el retraso y confiar en que el otro vendrá…
—¿No vienes con nosotros? —preguntó Lobo.
Miraba el fondo de una taza sucia de chocolate con estremecimientos libidinosos, quizá porque pensé en el sexo de Amparo Carmen Teresa Yolanda. Ella estaba a punto de salir, aunque parecía súbitamente arrepentida… Por encima de los diálogos televisados y durante unos segundos, una especie de región de silencio se introdujo entre nosotros imponiéndose de una manera hechizadora…
Cuando Lobo abrió la puerta del Java, Amparo Carmen Teresa Yolanda retrocedió:
—No, muchachos, no, no, no, mejor vámonos…
—No, pinche niña, pues ahora entras. No nos vas a dejar con la puerta abierta ¿verdad?
Me quité la corbata antes de entrar.
—Yo ahorita me regreso —seguía ella.
—Pues no te regresas ni madres —gruñó Lobo—. ¡Ahora entras!
Todas las mesas estaban ocupadas, pero los meseros nos conocían.
—Quiúbo, maestros, ahorita les buscamos una mesita…
Pasaron unas ficheras que andaban por allí y nos sentaron.
—Yo hasta el rincón y ustedes aquí…
—Está bien —acepté.
—¿Qué van a tomar?
—Pues yo una cuba —murmuró Lobo.
—Pues yo una cerveza, pero sin vaso —pidió ella.
—Pues yo tres cervezas —dije.
—Quiúbo, manito —saludó Margot. No dejaba de aplicarse al oficio ni una sola noche—. Uy, desde que andas con las de afuera ya ni saludas ¿no? Y qué ¿no vas a bailar?
—Sí, ahorita, espérame, nada más voy al baño.
—No te vayas —rogó Amparo Carmen Teresa Yolanda—, no nos dejes solos…
—Pero si nada más es aquí en el patio, y además ahí te cuida mi compadre. Ah, pero ya sabes, ¿eh? Si te sacan a bailar les cobras cincuenta centavos…
—¿Qué? —un poco desconcertada.
—Cincuenta centavos nada más ¿eh? No te vayas a mandar…
Regresó y se puso a bailar. Era el único que no parecía movido por un titiritero morboso. Y en Margot encontraba el placer esperado.
—Vamos a echarnos otras cervezas —eructé entrecerrando los ojos como para escapar del lugar—, pues ¿cómo nos vamos a ir así nada más? Van a pensar que tenemos miedo. ¿O quieres bailar?
—¿No nos vamos a ir?
Lobo se acercó a la mesa.
—Salud —brindó y acabó con su cuba.
—Tráiganos las otras…— gruñí.
—Pues yo me tengo que ir —dijo Amparo Carmen Teresa Yolanda y se levantó bruscamente.
—Qué ¿no estás contenta?…
—Es que ya es muy tarde…
—Pinche vieja, pues qué le hicimos —escupió Margot palmeando a Lobo cariñosamente en la espalda.
—Espérame —aplazó Lobo y la hizo a un lado—, vamos a llevar a mi amiga a su casa porque tiene un compromiso y regresamos luego luego. No tardamos nada…
—Pinches niñas apretadas ¿para qué las dejan salir de su huacal? —rezongó Margot y se marchó contoneando hasta el centro de la pista.
Lobo terminó con su nueva cerveza.
Cuando llegamos a la puerta, un grupo de hombres empezó a acicatearnos…
—Uy, uy, uy, con esa vieja y con esas nalgas, híjole manito…
—Pues yo les voy más a las de los chómpiras…
—Qué frío hace —murmuró Lobo.
—No oigo nada —comenté.
—¡Me quiero morir! —chilló Amparo Carmen Teresa Yolanda. Sus pisadas sonaban en la calle como anhelantes llamadas de socorro.
Cuando en su casa supieron de esa visita la castigaron.
—¡Eres una puta! —decían sus hermanas una y otra vez.
Amparo Carmen Teresa Yolanda quedó cegada y ensordecida, experimentándose a sí misma como un objeto. Ser puta era un principio monstruoso que había residido, sin que lo notara, dentro de ella, y que ahora quedaba revelado como su verdad, su única verdad, su esencia eterna. Si buscaba refugio de esa condena escondiéndose dentro de sí, sólo encontraría en su interior una condena peor. Se convirtió en su propia carcelera, desinteresada de aclarar el episodio, incluso justificándolo e intentando comprender a sus hermanas. Pero su comprensión era la de una puta…
Hasta sus deseos en apariencia más inocentes se convertían en los deseos de una puta…
—¡Eres una puta!
Y como era una puta, podía contaminar la pureza de sus hermanas, criadas religiosamente, y su madrastra la confinó a vivir en el cuarto de la azotea.
Amparo Carmen Teresa Yolanda descubrió que ese accidente la había convertido en otra persona, que esa persona era un monstruo, y que hiciese lo que hiciese en su vida, en adelante le estaría prohibido olvidar este episodio. Las acusaciones de los demás habían penetrado hasta las profundidades de su corazón y dejado un residuo permanente de angustia, una parte de ella que era distinta de ella misma.
Yo alquilaba una bicicleta liviana y pedaleaba a menudo hasta su casa. Si no me recibía, deambulaba sin rumbo fijo. La luz del poniente y las primeras sombras del atardecer me abrumaban de melancolía, y no atinaba con más solución que pedalear hasta cansarme. Convertía en mi esposa a cada muchacha en la que se detenían mis ojos. Tenía una enorme necesidad de enamorarme. Estaba hecho de risas pueriles, de agotamientos precoces, de vagidos de alegría y asombros inaprehensibles. Así me entregaba a la noche y a los golpes de la suerte. Pero con todo mi corazón, con toda la energía que podía reunir, quería enamorarme, quería estar desnudo, quería acariciar y ser acariciado. Y me atormentaba la idea de que amar era renunciar porque no quería renunciar.
A Amparo Carmen Teresa Yolanda la encerraban con llave.
—¡No estoy loca! —gritaba.
Ni sus hermanas ni su madrastra le hablaban nunca, como no fuera para insultarla.
—¡Eres una puta!
Permanecía acurrucada en el miedo, pronta a sollozar, dolida de soportar la angustia de ser ella misma.
Junto a su casa había un árbol que podía escalarse para acceder a la azotea. Amarraba la bicicleta y subía por allí, nudilleaba en su puerta y la oía acercarse. Le describía nuestras aventuras y ella guardaba tal silencio que parecía no estar allí y yo terminaba totalmente idiota, creyendo hablar solo, como un loco benigno.
—Lo malo de la vida es que de cien mujeres tienes que escoger una y vivir con la nostalgia de las otras noventa y nueve…
La puerta brindaba una ilusión de proximidad. Sospechar la respiración de Amparo Carmen Teresa Yolanda era excusa suficiente para padecer la frialdad, la estupidez, la vastedad, la crueldad de esa puerta. Pero pasada la primera ilusión de compañía la puerta también nos revelaba nuevas facetas de nuestro aislamiento.
Cada fin de semana me enviaban al mercado y me tocaba hacer fila en una tortillería confundido entre sirvientas y niños pequeños. De aquella tienda tiznada y caliente surgía una especie de radiación de vaho infernal, de calor ruidoso y destructor. Oían radionovelas de Mimí Bequelani o Félix B. Caignet: dramas sentimentales con secretarias que se enamoraban de señores feudales para procrear hijos atípicos, o madres que perdían a sus hijos para encontrarlos cuarenta años después, reconociéndolos en aquellos que las estafaban o vejaban…
Yo no sabía aún que Amparo Carmen Teresa Yolanda escaparía cada noche a bailar, que ganaría frascos de vaselina, pares de medias y adornitos en concursos de baile, ni que su madrastra iba a esperarla una noche con unas tijeras, que discutirían y lucharía con ella, ni que finalmente sería dominada y tusada; ni que luego iba a raparse y a mantenerse encerrada durante meses, hasta que el pelo volviera a crecerle; ni que volvería a las andadas pese a nuevas y más filosas amenazas.
—Vas a ver, desgraciada, te voy a hacer lo mismo, ya sabes, nada más me colmas el plato, pero yo te voy a quitar esa maldita maña de irte a bailar…
Ni que habría otra lucha, ni que Amparo Carmen Teresa Yolanda dominaría a su madrastra, montaría en ella quitándole las tijeras y sonriendo sardónica; ni que desde entonces sería independiente y se sentiría más segura de sí.
No sabíamos, pero ya sospechaba que mi historia, y mucho más las historias de quienes me rodeaban, eran infinitamente más impresionantes y más desgarradoras que aquellas que pasaban por el radio, y bailando en mi lugar dentro de la fila, como un fauno, agobiado por las bocanadas de aire caliente de la tortillería, empezaba a decirme:
—Seré escritor. Algún día llegaré a escribir todo esto que veo y hablarán de mí como ahora exaltan a Félix B. Caignet, y mi padre, y Lobo, y Amparo Carmen Teresa Yolanda, y las ficheras de los cabarets y los amigos de la calle hablarán a través de mí y la gente nos escuchará…
Sólo quedaba esperar que alguna vez mi lenguaje estallara a fuerza de irlo depurando, de irlo despojando poco a poco de todos sus delirios; poblándolo de un vago horror cortésmente refrenado, aguzando sin cesar sus aristas hasta darle un filo de bisturí…