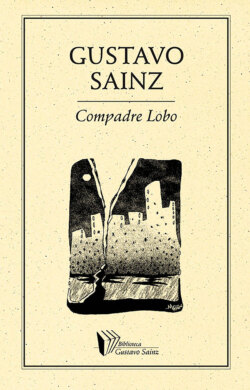Читать книгу Compadre Lobo - Gustavo Sainz - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеConocí a Lobo en pleno fragor infantil.
—Cuando me fue a entregar mi mamá por primera vez —contaba él, nostálgico y con una expresión de implacable franqueza en su rostro velludo y brillante—, la noche que me dio su bendición, y se hincó y me hizo hincar a mí… ¡Híjole, compadre! Y que Dios te cuide y que esto y esto otro… Hagan de cuenta que iba a la guerra. Lloraba muchísimo y me abrazaba y quién sabe qué… En la escuela la recibió el director y le dijo pues ahora sí, señora, su hijo ya no es su hijo… Mi madre aulló. Y yo estaba muy tranquilo, deveras, ni lloré ni nada, y veía a los otros cuates que los llevaban arrastrando como cochinos, así, al matadero, y se agarraban desesperadamente de los barrotes. Y decía está bien ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo que quería era probarme el uniforme, jalarles las trenzas a las niñas, subirles la falda, tirarlas en la alberca. Me dijeron eres del primer pelotón, de la primera sección de la tercera compañía; tu cama está en el dormitorio Guanajuato, aquí vas a dormir y mañana ya sabrás qué… Era un dormitorio muy largo, dividido en brigadas de once camas cada una. A las seis de la mañana tocaban diana y entraba un prefecto que golpeaba con una regla las orillas de las camas…
—¡Arriba, haraganes! ¡Vamos! ¡Arriba! Y a tender su cama todos.
Entonces nos vimos las caras. Se disipaban las voces carnales de la noche. Estábamos en el mismo grupo, en la misma sección, y dormíamos en camas colindantes. Lobo era el 420 y yo, el 421. En esa época lloraba todas las noches y Lobo, intrigado, me interrogaba con los mismos ojos feroces con que captaba el mundo.
Mi tía me había arrastrado hasta la escuela y dos veces había logrado zafármele y correr hasta la casa. Me peinaban con jugo de limón y apenas se descuidaban revolvía mis cabellos, desarreglándome. Por la mañana el radio transmitía un programa terrorífico a cuyo ritmo había que lavarse, vestirse, desayunar y ordenar los útiles escolares…
Una vez entré en la recámara de mi padre y vi una mujer en la cama. Una incitante aparición, allí en la cama, y yo, con la imaginación encendida, observando, fingiendo que buscaba algo… Mi padre trabajaba como chofer en la línea de camiones Lomas Chapultepec y había salido. Intuía golosamente que la mujer estaba desnuda bajo las cobijas y me acerqué: el empujón de la libido y la sangre en el rostro y a la mejor el pitito de seis años estremecido al levantar la colcha despacio, despacio, muy nervioso… Entre sueños ella dio un manotazo, cubriéndose cuando apenas había logrado verla. Dije: se me cayó un botón de la camisa, lo ando buscando… Sí, claro, un botón al encontrar el umbral del misterio, la revelación del umbral. Me engarruñé debajo de la cama aunque mi imaginación quedaba arriba. ¡Me arranqué un botón! Para muestra basta un botón… Mi cuerpo allí, anonadado por la presencia turbadora de lo erótico, transpirando debajo de la cama, junto a la bacinica y las pantuflas, en la sombra, en ese pequeño abismo doméstico…
Le hablaba a Lobo de estas cosas para explicar mis sollozos nocturnos. ¿Cómo justificar mis lágrimas infantiles que desde el fondo de la noche, todas las noches, murmuraban angustiosamente que en ese mundo yo era un extranjero, un extranjero que estaba solo en la noche animal…?
Cara a cara: su pequeño rostro de garbanzo transformándose repentinamente en una mueca frenética.
—¡Chilletas! —espetaba, feliz de su ferocidad.
Mi venganza se cumplía durante las clases. Lobo vivía ajeno al discurso del mundo, a cualquier tipo de respuesta, aberrante o no.
—¿Cuáles son las elevaciones máximas de México? —preguntó la maestra de Geografía.
—Puta, las elevaciones… —susurró Lobo, mirándome desesperado—. ¿Cuáles serán las elevaciones? —y como estábamos en Geografía exclamó—: Rotación y traslación —seguro de sí mismo, casi orgulloso.
—Usted está perdido —rubricó la maestra, oscilando su rostro con incredulidad.
Jadeábamos de risa, una risa desenfrenada, desconocida, encarnizada, lúcida, espontánea.
Amparo Carmen Teresa Yolanda luchaba por destacar en esa clase. Decían:
—Los que se aprendan los ríos de la República se salen…
Los leía dos veces y levantaba la mano.
—¿Qué?
—Ya me los sé.
—No estés molestando…
—Ya me los sé, maestra.
—A ver, dímelos…
—Usumacinta, Lerma, Pánuco, Balsas, Grijalva, Chiquihuite, Cebollas, Tepehuanes, Coneto, Nazas, Cuencame, Sardinas, Nogales… —fascinada por las palabras arbitrarias, por los sonidos majestuosos, en el límite de una dicha intolerable, pueril, alocada.
En aritmética, Lobo no sabía dividir y restaba y multiplicaba sin ton ni son. Pero descubrió que la maestra no revisaba los resultados, que se conformaba con recibirlos. Entonces lo único que hacía era llenar su hoja de números: siete por ocho treinta y cuatro entre tres a seis y sacas cuatro, pones tres, cero y llevamos uno…
—Ya terminé, maestra.
—Salte.
Entregábamos los trabajos y salíamos juntos. Tras esas tensiones la soledad del patio de cemento nos hacía reír…
Amparo Carmen Teresa Yolanda era muy torpe o muy tímida para jugar. Subía a los árboles, a unas ramas donde nadie subía, ni aun los muchachos más infernales. Tenía tarjeta roja y nos prestaba revistas de historietas y libros de aventuras que leíamos bajo las cobijas, en el dormitorio. Los recibía por debajo del portón, al final del patio, de un muchacho a quien nunca vio ni vimos nosotros, aunque Lobo simulaba encontrárselo algunos fines de semana y volvía con noticias sobre su corpulencia o el color de sus ojos. Ella lo conoció siempre como una voz. Al principio una voz que anunciaba merengues y otras golosinas.
Lo llamaba a través de la puerta.
—Oiga, páseme merengues, señor.
Lo insólito de estas situaciones era su suerte. Se fascinaba.
—¿Traes historietas?
Deslizaba dinero por debajo de la puerta y recibía dulces aplastados como tortillas.
—¿Viene mañana?
—Sí —respondía el merenguero.
Siempre le contaba historias maravillosas y preguntaba cada vez con mayor pasión:
—¿Cuándo sales?
Sus proposiciones chocaban con la puerta.
—Quiero invitarte a pasear. Quiero ser tu novio…
—Eso no puedo —decía ella, con serenidad—. No, eso no puedo. Pero vamos a conversar. Hasta que me muera vamos a conversar por esta puerta…
Para entonces ya tenía fama de loca. Los compañeros secreteaban que hablaba sola. Y es que a veces se acercaban a la puerta y la oían decir cosas que ella inventaba para que no sospecharan la existencia del merenguero. Entonces la acusaban con los prefectos y la tachaban de trastorna y desorbitada. Le escribían a su madrastra, la mandaban llamar…
Es extraordinario el poder que tienen los adultos para ensombrecer la vida por todos lados, la facilidad con que pueden ser envidiosos y mezquinos, obtusos e intolerantes…
A través de la cerradura de la puerta infranqueable, el merenguero le hablaba suavemente. Le contaba películas, le describía las ferias y los circos… Ella ofrecía las mejillas, no los oídos… Las operaciones más sencillas y hermosas de la vida exigen que nos acerquemos al misterio. Y ese aliento que recorría su rostro infantil era misterioso. ¿Cómo es que rozaba los límites de la razón y la llevaba tan lejos, hasta el borde mismo del amor y la violencia carnal? Creía haber esperado ese aliento desde siempre, lo reconocía… Por unos momentos esa zona del patio se poblaba de figuras amables, el universo era legible… Como si hubiera música, una música que traspasaba su corazón y lo llenaba de indecible alegría, de una exaltación y desesperación infinitas…
La encontrábamos para cambiar revistas.
—Vi al merenguero —decía Lobo—. Pobre niño, le falta un remo —insidioso y calculador—. Camina como pato…
—¿Deveras? —preguntaba en voz baja, mirándonos con dolor y asombro cada vez más intensos…
Pretendíamos dejarla sin recursos, sin ninguna clase de apoyo, abandonada en una incoherencia sin fin en la que sólo el diablo podría guiarla…
En su corta vida se acumulaban los sinsabores, los terrores, las vacilaciones…
Cada vez que regresaba a su casa se enfrentaba enloquecida de incomprensión y rabia con un nuevo hermanito. Mareada por el exceso de voces y bultos humanos, acechaba el momento de encontrarlo a solas, y desde la orilla de la cuna donde dormía abotagado y quieto, lo vigilaba con un ansia criminal que le nacía en mitad del pecho… Tardaba en decidirse porque un olor agridulce de talco y orines, enrarecido por el calor que ascendía desde el piso, la exasperaba, distrayéndola, pero cobraba valor invocando al diablo y le apretaba las naricitas hasta ver el rostro rubicundo y rosado congestionarse, ahora azul, volviendo la vista hacia otra parte y apretando, apretando, apretando, apretando… ¡Le molestaban tanto los bebés! Era la séptima de nueve niñas y vivía con su madrastra y con cinco hermanas. Debían ser más, pero algunas habían muerto… Y ella no era tan ajena…
Una vez cargó al nuevo bebé en la espalda sujetándolo con un rebozo, como hacen las indias, y se puso a trapear la recámara de su madrastra. La cama era de latón, muy alta, y ella la cruzaba por abajo sin dificultad. Se olvidó del niño y de pronto se atoró, jaloneó hacia delante y oyó un ruido de castaña asándose que se revienta. El bebé resoplaba como una locomotora, cada vez menos encantador. Lo acostó en la cuna cubriéndole el golpe con la capucha de su chambrita, mirándolo de hito en hito. Nunca supo si sonrió o se quejaba. Se escondió en el sótano disfrazándose de pieza de vitrina, satisfecha de ser tan flaca y desalmada…
Amparo Carmen Teresa Yolanda tenía los brazos muy delgados y sus hermanas la obligaban a hundirlos en los frascos de cajeta. No podían sacarla de otro modo: no era posible voltear los frascos y no dejaban cucharas a su alcance. La crucificaban con los brazos embarrados de dulce y la lamían todas, hasta el gato, chupaban y chupaban, y a ella le gustaba. No podía servir para otra cosa ni sabía qué deseaba. Volvía sus enormes ojos hacia los brazos y veía las lengüitas ávidas, las lenguas rojas, obscenas. Eran sus hermanas infinitamente pícaras y abusivas, sonriendo felices e hipócritas, relamiéndose como cachorros. ¿Como cachorros? Entonces ella debía ser como una perra… Le intrigaba sentirse bien.
Las despertaban a las cinco de la mañana. Se paraban muy firmes a un lado de las camas y cuando su madrastra asomaba gritaban al unísono:
—¡Viva Jesús!
Leían la Biblia a la hora de la comida y a ella le encantaban las batallas y las venganzas…
Los domingos las llevaban a misa de seis. La iglesia tenía tres altares y cuando el padre terminaba los ritos en uno, entraba otro sacerdote y empezaba en otro. Su madrastra se emocionaba y permanecía allí hasta la una o dos de la tarde, arrobada en éxtasis místico, y ellas enloquecían de hambre, pues las llevaban sin desayunar. De una misa se colgaban a otra y a otra y a otra y Amparo Carmen Teresa Yolanda acabó por llevar revistas. Nada más se hincaba en el momento de la consagración y cuando comulgaba. Todo el demás tiempo:
—Dios mío, perdóname… —y se ponía a leer azorada por la gravedad de la bóveda y los colores de los vitrales.
Cuando se confesaba los sacerdotes la perdonaban o cuando mucho le hacían rezar tres padres nuestros y tres aves marías. La iglesia era su salón de lectura…
En la escuela se organizaban kermeses a las que nunca iba. Una vez su madrastra le prometió durante la comida que podría ir si terminaba con su carne. Sus hermanas le arreglaron un vestido de fiesta lleno de gasas y listones, rizaron sus cabellos, le esparcieron diamantina en las mejillas y le implantaron una estrellita plateada en la frente. ¡Parecía una reina! Cuando su madrastra volvió de sus ejercicios espirituales sonrió por encontrarla así, la tomó de la mano y la llevó hasta un espejo:
—Mira qué bonita estás —zalamera—, pero tú, como vas a ser una santa —le hablaba como si fuera retrasada mental—, vas a ofrecer tu belleza al creador y a renunciar a los bienes del mundo ¿verdad? De manera que no irás a esa fiesta…
No podía responder ni preguntar nada.
—Reza conmigo…
Hizo pedazos el vestido, se golpeó contra las paredes, rasguñándose. ¡Nunca había ido a una fiesta! Tomó a escondidas una caja de veneno para ratas y otra con chiclosos. Hundía los dulces en el trigo rojo, los mascaba y volvía a llenarlos de veneno. Quería morirse un poquito, que amaneciera y la encontraran agonizante, toda torcida. Pero al primer espasmo se asustó tanto que empezó a llorar como si estuviera en juego su razón… La llevaron a la Cruz Roja. Estaba trabada y tuvieron que romperle los dientes para lavarle el estómago…
En el patio de la escuela, durante el recreo, nos rodeaban jetas desconocidas.
—Están validos a maravilla —afirmaban, sedientos de poder.
A partir de ese momento, si nos descubrían y señalaban maravilla, teníamos que inmovilizarnos completamente, hasta nueva orden, so pena de perder una ración de pan. Amparo Carmen Teresa Yolanda le llegó a deber a un jefe de grupo, que era un muchacho igual a nosotros, cuarenta raciones de pan. Llegaba la hora del desayuno y ya estaba allí, furunculoso y rapaz. Teníamos que cederle nuestra chilindrina y quedarnos con frijoles y café con leche. Todo ocurría vertiginosamente en la penumbra del ruidoso comedor. Íbamos entonces a la mesa de sobrantes, adonde recluían a los muchachos que se habían inscrito tarde, y nos sentábamos allí y nos daban de desayunar nuevamente. Ella escondía su pan para mordisquear en la hora del recreo, pero el verdugo terminaba por descubrirla.
—¿Quiúbo? ¿Cuántos me debes?
—Pues te debo treinta y ocho…
—Ya nada más treinta y siete —y se lo arrebataba, igual que a otros de nuestro grupo. Y claro que no podía comérselos todos: pisoteaba las piezas de pan, las arrojaba por encima de la barda, las colmaba de escupitajos.
Estábamos en clase y Lobo me hacía pedir permiso para ir al baño. Después me alcanzaba. Había vidrios rotos en muchos dormitorios, inclusive en el de las mujeres, porque era una escuela mixta, y allí nos metíamos. Todo parecía nuevo, pues los mismos alumnos se encargaban de la limpieza. Todo estaba limpio y ordenado. Allí, enroscados como fetos, caminando en cuclillas, como ranas hemipléjicas a lo largo de todo el pasillo, nos cagábamos y batíamos la mierda con ayuda de una regla, una almohada o algún crucifijo, gimiendo desafiantes. Salíamos con sonrisitas solapadas y regresábamos a clase.
Nos formaban frente al astabandera.
—¿Quiénes son esos enfermos que se cagan? Nada más que los encontremos… —Y otras expresiones del hampa cinematográfica.
Lobo sugería:
Ahora en el de las viejas ya no, ahora vamos a cagarnos en el nuestro, así menos van a pensar que somos nosotros…
Volvíamos a pedir permiso. Los dormitorios permanecían cerrados porque se perdían las cosas, pero nos ingeniábamos para entrar sin ser vistos. Teníamos además que volver, si no, el juego era imposible.
—Órale, tú cágate en la sección…
—¿Deveras?
—Ahora nos cagamos en la cama del maestro…
Hacíamos tiras las sábanas, desfondábamos los colchones, las almohadas. Pero en pleno aquelarre preveíamos el reflujo de las aguas y volvíamos a clase, sigilosos y mustios.
En la prefectura conservaban una caja de objetos perdidos. Lobo me arrastraba hasta allí.
—Profesor…
—¿Qué pasó?
—Se nos perdió una llave. Vamos a la caja a buscarla…
—Sí, pásenle…
Hurgábamos entre lapiceros, llaveros, botones, silbatos, cuerdas de trompo, canicas, amuletos, y cargábamos con todo lo que podíamos.
—No la encontramos, profesor.
Y ya llevábamos tres kilos de cosas. Teníamos llaveros con cientos de llaves, argollas enormes totalmente cargadas. Cuando entrábamos en los dormitorios las ensayábamos en armarios y burós y hurtábamos gorras, corbatas, cinturones, libros, todo lo que queríamos…
—Aquí ya sacamos para el pan —gritaba Lobo alegremente, mientras nuevos proyectos se insinuaban en su fecundo cerebro.
Vivíamos en estado de concentración vandálica, desazonados permanentemente, iracundos. Durante varios meses escribí cada noche en las paredes de los baños Las aventuras del Flaco Anemia. Usábamos lápices de cera sobre los mosaicos brillantes y Lobo ilustraba cada episodio con monigotes desgarrados y escatológicos. Los prefectos se molestaban demencialmente y castigaban a los alumnos quitándoles el postre… Y al día siguiente aparecía el capítulo dos.
Todos querían entrar al baño. De pronto alguien daba el aviso:
—En aquel baño está el capítulo diez…
O el dieciocho, el treinta, el cuarenta… Y corrían los mozos con esponjas y alcohol industrial: fuertes pisadas sobre el cemento, miradas hoscas… Era nuestro frenesí que triunfaba sin grandes frases sobre los obstáculos que se oponían. Era el demonio desenfrenado del juego que se agitaba en los conductos de nuestra sangre, incansable y pícaro… Y era un secreto entre pocos, un escondite donde el Flaco Anemia —capítulo veintiuno—, escondía el sello de Netzahualcóyotl en la vagina de una princesita oaxaqueña…
Los jueves teníamos visita. Mi tía me llevaba revistas y la mamá de Lobo se quedaba parada en la puerta.
—Oye —rogaba—, grítale al cuatrocientos veinte…
Lo voceábamos por todos los patios.
—El cuatrocientos veinte… El cuatrocientos veinte…
De un momento a otro el internado retumbaba con ese número y Lobo estaba tirado allá lejos, muy lejos, en el pasto. La soledad lo preparaba para meditar…
—¡El cuatrocientos veinte!
Tirado en el pasto, viendo al universo expandirse, sintiéndolo comprimirse enloquecido en un solo pensamiento. Cada uno de sus ensueños, los escolares tanto como los interplanetarios, los del bosque y los del ring o el campo de fut, se fijaban allí enseguida, en una nube, en la hebilla de su cinturón…
Sus pensamientos fermentaban en esa soledad.
—¡El cuatrocientos veinte!
En la giba de una nube deshilachada ordenaba su vida de crápula. Allí estaban los hermanos que lo recibían con quiúbo, pinche interno, cómo está el cuartel. O pásale, pinche sardo… Creíamos que estaba dormido y fantaseaba… Él me enseñó que la nube más anodina, fielmente contemplada, nos enfrenta a nuestros más secretos fantasmas… Llegado a este punto, o a uno semejante, interrumpía el castigo a su mamá e iba a su encuentro.
—Ay, hijito, cómo estás, cómo te va…
—Muy a todo dar —buscando en el tono tremenda trascendencia.
—Te veo muy flaco…
Cuando él se observaba, él era otro.
—¿Cómo vas en la escuela? —le preguntaban a ese otro.
Recibía un peso y una bolsa de fruta, generalmente de plátanos verdes para darles tiempo a que maduraran. Lobito sentía que lo comprometían demasiado y decidía recomenzar, rectificar, componer. Caminaba hasta la cooperativa y cambiaba el peso por moneditas de cinco centavos y solemnemente, en un rito que tenía el poder de animar la noche, una por una, las arrojaba al fondo de la alberca. Nunca gastaba ni un centavo de lo que le daba su madre. Cada moneda que arrojaba trastornaba su ser íntimo, lo restablecía.
Después del timbre de silencio, a las nueve de la noche, cuando se animaban las dudas de nuestras almas nocturnas y crecían los atractivos cósmicos de la noche, Lobito y yo descendíamos de las camas. Esperábamos hasta que el último castigado terminaba con su sesión de sentadillas o lagartijas, y nos escabullíamos del dormitorio, bárbaros y subrepticios. Luego nos escondíamos nada más de los veladores, los únicos despiertos además de nosotros. ¿De dónde sacábamos fuerzas para atravesar la noche? Llegábamos a una fuente que había en el jardín frente al salón de actos, y penetrábamos en el agua fría. Había llegado el tiempo de ser duros: era preciso transformarnos en hombres, fortalecernos para resistir el tiempo de la desdicha, para hacer frente, inconmovibles, a eventualidades catastróficas. Y para eso, abismarnos en nosotros mismos, ser blindados… ¿Respondería otra cosa a nuestro vértigo? Eran las doce de la noche o la una, nunca podíamos comprobarlo, y el agua estaba helada, era cruel e inhumana.
—Órale, pinche compadre, métete…
Lo hacíamos todas las noches y regresábamos casi desnudos, en ropa interior. Una vez nos sorprendió un velador iluminándonos de pronto…
—Quiúbo, cabrones, ¿quién vive?
—Córrele, compadre…
Corrimos con tal ruidero que despertamos al director. Los prefectos salieron armados con palos de escoba o cuchillos cebolleros, pero nunca supieron quién había sido.
—Que andaban unos rateros ayer —susurraban en el dormitorio.
—Se querían meter en la casa del director…
—Les tiraron de balazos.
—¡No la chinguen!
Nuestras aventuras se definían por el secreto. No podían ser públicas…
Una vez nos castigaron porque rompimos una botella de ácido con la que limpiábamos alguna cosa en la Dirección. Construían unos cuartos al final de la escuela y nos mandaron a trabajar con los albañiles. Acarreábamos tabiques y alineábamos el yeso. Usábamos gorros del papel como navíos capaces de capear los más insólitos peligros, y no descansamos hasta que se terminó de construir una barda enorme.
Amparo Carmen Teresa Yolanda propuso:
—Vamos a escalarla ¿no?
La cabalgamos de inmediato, a horcajadas, una, dos, una, dos, empezamos a balancearnos y a gozar el ligero vaivén de la barda que estaba fresca, apenas armada.
—Qué brutal se siente…
—Como pescaditos ¿no?
Cada vez más fuerte, hasta provocar un estrepitoso derrumbe.
—¿Qué nos irán a hacer?
Habíamos creado la noche entre nubes de polvo, estruendo y escalofrío…
—Ahora sí nos van a fusilar —previno Amparo Carmen Teresa Yolanda con voz alarmada y conmovida.
Los fines de semana siempre estábamos castigados.
—El cuatrocientos veinte, castigado.
—El cuatrocientos veintiuno, castigado.
Teníamos tarjetas rojas. Las ponían después de no recuerdo qué número de castigos o qué faltas. Tarjetas que señalaban que no podíamos salir nunca, iguales a las de los muchachos que no tenían padres o cuyos padres no los querían, como era el caso de Amparo Carmen Teresa Yolanda… Cada sábado arrinconados, sitiados, abandonados… Pero Lobo no se amilanaba y recorría el patio.
—Prefecto Pelagallo, estoy castigado…
—Ya sé que estás castigado, siempre estás castigado…
Iba a su oficina y sacaba nuestros expedientes. Ni mi tía ni la madre de Lobo lo supieron nunca. Salíamos vestidos de gala.
—Vámonos a casa —decían, buscando ansiosamente nuestras miradas bajo las gorras.
—¿Y qué les enseñaron, hijos? —como pidiendo ansiosamente noticias de un planeta desconocido.
—Pues muchas cosas de la guerra —afirmaba Lobo y desataba innumerables mentiras.
—¿Y qué más hacen?
—Pues marchamos…
—¿A qué horas marchan?
—Pues marchamos en las mañanas…
—Qué cosa tan horrible ¿no? Todas las mañanas nos sacaban a la calle a dar vueltas —comenzaba Lobo distraídamente—. Con un frío de la chingada —tosía y golpeaba la mesa con su vaso—, porque recuerdo que cuando regresábamos y me olvidaba del maquinof, toda la semana era una tortura, compadre. A las seis de la mañana hacía un frío de diez mil demonios y yo me decía “Wama no tiene frío”, “Wama no tiene frío”. Y ahí me iba convenciendo de que si Wama no tenía frío y andaba desnudo, pues a mí tampoco me iba a dar frío ¿verdad? Y me la soplaba tranquilo… —Reía exuberante antes de llenar de nueva cuenta el vaso con Habanero Berreteaga, y proseguía—. Había cuates que marchaban descalzos. ¿Se imaginan el piso cómo estaba? Una vez le pregunté a uno: Oye, ¿qué se siente descalzo? Pues cosquillitas, dijo el muy desgraciado. Y al día siguiente que me salgo descalzo, compadre. ¿Y los zapatos? Pues no tengo. ¿Cómo que no tienes? No, pues no tengo, profesor… ¡Hijos, compadre! Casi tuvieron que amputarme las patas, deveras, las tenía entumidas completamente —y reía, devastador y desdeñoso.
Nos retenía a jalones, asustado del hastío de la vida cerrándose sobre nosotros. A la tercera botella lo habitaba la nostalgia.
—No me acuerdo con qué frecuencia nos daban una cosa que se llamaba Pre. Nunca supimos por qué se llamaba así ¿verdad? Pero nos hacían firmar unas nóminas por dieciocho, por veinticinco pesos, y nos daban cinco ¿no?
Conjuraba el silencio con recuerdos, de otra manera caía en una bovina estupefacción. Se mantenía así, hablando y bebiendo incesantemente. Y cuando la danzonera desataba sus ritmos calientes y las ficheras ronroneaban invitándonos a la pista, desaparecían la angustia y el abatimiento. Siempre las mujeres, las nalgas y los senos de las mujeres nos inspiraban una alegría diabólica…
Una vez recibimos un Pre de quince pesos. Era el diez de mayo y se trataba de que compráramos un regalo para nuestras mamás.
—Voy a darle el dinero a mi tía —le dije a Lobo.
—Yo voy a comprar una caja de chocolates —sentenció.
Y compró una caja de cuatro pesos.
El dinero sobrante lo cambió por moneditas y lo arrojó a la alberca… Siempre elegía entre el ascetismo y el juego, y jugar para él, era una especie de renuncia. Renunciaba a la tranquilidad, a la seguridad, a sus recuerdos… La alberca se convertía en una extraña alcancía… Pero de pronto necesitaba veinte centavos para una tarjeta conmemorativa. ¿Cómo entregar la caja así, sin mensajes ni aspavientos conmovedores?
En esto apareció otro niño.
—Véndeme unos chocolates ¿no?
—Bueno, te vendo dos a diez centavos cada uno, porque necesito comprar una tarjeta…
—No —reclamó el otro—, a quinto, no seas desgraciado…
—Bueno, ya vas.
Abrió la caja y le vendió cuatro chocolates.
Las tarjetas las imprimían los muchachos de sexto año, allí mismo, en el taller de imprenta. De un reducido muestrario eligió una dominada por un ramo de flores. Invocó musas casquivanas hasta dar con un pensamiento retorcido cuya belleza y sinceridad le parecieron sospechosamente extraterrestres…
Un jefe de grupo lo miraba asombrado: por espacio de diez minutos Lobo había permanecido pensativo, el mentón en la mano, y de pronto escribía, arrebatado y lírico… Se adelantó hasta él.
—A ver, dame eso.
Lobo le entregó la tarjeta.
—Ándale, buey, si esto está retebonito —y se la guardó, inquisitivo y prepotente—. Se la voy a llevar a mi mamá.
Lobo quedó perplejo, con la caja de chocolates empezada y sin tarjeta.
—Voy a tener que vender otros cuatro —reflexionó, levantándose bruscamente. No se sentía desilusionado, realmente no… Abrió la caja y empezó a gritar al mismo tiempo que deambulaba por los patios de la escuela—: Chocolates, chocolates, chocolates…
Muy pronto los vendió todos.
—Ahora ya no me alcanza para nada —se dijo—. Ni modo que lleve la pura tarjeta ¿no?
Arrojó las monedas en la alberca. Había dudado entre comprar un refresco o chicles, pero decidió echar todo en la alberca, incluso la caja. No había cólera ni alienación en ese gesto, sólo se trataba de rechazar sus propiedades. Y las monedas se hundían con chasquidos eróticos, provocando ondas que se esfumaban rápidamente como anuncio de quién sabe qué victorias…
Su mamá lo esperaba en la puerta de la escuela.
—¿No les dieron el Pre?
—No nos dieron nada.
—Pero, ¿por qué? Si me habían dicho que les iban a dar…
—Bueno, pues no me dieron. ¿Qué quieres que haga?
Sus mentiras le provocaban placer.
Con un cuchillo en la manita mugrosa de sudor torpe y con tufo de recién salido de la cueva, Lobito aparecía y eructaba al regresar de la azotea adonde aislaba a su hermano, arrojaba el arma rutilante sobre la mesa y se restregaba los ojos despojándolos de iras y velos nocturnos, arrugando el uniforme escolar, pringoso el hocico de mermelada… ¿Monaguillo de qué culto, portador de qué noticias, dueño de qué diabólico secreto?
—Ni que fueran perros —gritaba su madre—. ¿Cómo es que le quieres dar una cuchillada? Si son hermanos… —Exuberante, abierta a su vez a la violencia.
—Entonces me voy —gruñía Lobo, desdeñosísimo.
—Pues no te puedes ir… Te vas mañana o te vas el lunes…
La abuela de las doscientas enaguas lo sujetaba de un brazo; el tío, agente de tránsito, de otro; el tío carpintero, por atraparlo, le quitaba una bota, y los primos vestidos de mariachi bloqueaban la puerta sin dejar de comer tacos.
—Pues ya me voy —perseveraba Lobo con una sonrisa plena de sorna.
—No, mijito, mejor échese unas mendozas…
Forcejeaba con todos y terminaba escapando…
Dejaba atrás el letrero luminoso del Chivo Encantado, a la abuela de las doscientas enaguas y a toda su descendencia…
Una noche, después de otra discusión similar salió sin zapatos. Vestía de gala y debía regresar al colegio con sus botas altas.
—Así me voy —refunfuñó para sí mismo, escupió de lado y caminó marcialmente.
—¿Y las botas? —reclamaron en la escuela.
—No tengo botas… —provocador y deferencial.
—Pues no entra aquí hasta que no tenga sus botas —cortante y nervioso, mostrando los dientes.
Cuando regresó todavía estaba en el Chivo Encantado su padrino de bautizo. Lobo no lo sabía, pero buscaba un guía, un consuelo entre las sombras de la noche.
—Ya llegó, mijo, órale, échese veinticinco mendozas —torciendo la cara al descubrirlo descalzo.
—No, padrino, nada más dieciocho…
—¿Deveras?
—No, pues cómo cree, padrino, quién cree que soy o qué, deme nada más dos y a ver si puedo…
—Eran unos quesadillones así —nos contaba, abriendo los brazos como si abarcara unas nalgas descomunales—. Debían pesar como tres kilos —ligeramente azorado, asintiendo con entusiasmo.
La abuela de las doscientas enaguas tenía un ejército de nietos. La madre de Lobo era la menor de dieciocho hijas y él era el último de siete hermanos. Así como la séptima hija está destinada a convertirse en hechicera nocturna, el séptimo hijo varón siempre es un hombre lobo.
Y él lo sabía…
Todos los sábados y domingos gran parte de la familia se reunía para sablear, reír y comer en El Chivo Encantado. Un rollizo sobrino requinteaba una vihuelita durante más de una hora y después tosía bruscamente y con voz chillona y alta se ponía a cantar sones veracruzanos: otro hablaba de sus hijos tuberculosos y de su ahijada que estudiaba inglés en una escuela de la calle Donceles… El gran viento nocturno los empujaba a ellos y lo que eran a las habitaciones llenas de humo y de grasa…
Había guajolotes desplumados al lado de cerdos degollados, cervezas y refrescos de todas marcas. Se abría la puerta de vidrios de colores y entraba un primo con un violín bajo el brazo olisqueando estúpidamente a su parentela. Irrumpía una comadre para contar que su vecina había envenenado a dos niños con sopa enlatada. Llegaba otro con vihuela y otro con guitarrón y entre mendoza y mendoza se ponían a entonar los instrumentos. Tardaban como dos horas en acoplarse…
Ay, ay, ay, ay, ay, cuánto me gustan las olas.
Ay, ay, ay, ay, ay, las solas no las casadas.
¡Cuánto me gustan las olas!
Y Lobito estaba allí, ardiendo, rogando con toda la pasión y la lucidez malvada que podía reunir, que la vida se desatara, se desanudara, se desnudara… Quería afirmarse en este mundo: alcohol, toda clase de excesos, éxtasis… Iniciar una avasalladora búsqueda de lo verdadero, desenmascarar a sus enemigos, transgredir todas las prohibiciones…
—A ver… Dame el tono, Jesús María…
Ay, ay, ay, ay, ay, las olas de la laguna…
Ay, ay, ay, ay, ay, cómo vienen, cómo van…
¡Las olas de la laguna!
—Súbele tantito, tantito…
Llegaba el del guitarrón. Marcaba todos los tiempos y metía el orden.
—Anda usted muy alto, compadre.
—No la amuele, compadre.
De tierras abajo vengo de rezar una novena…
Ahora que vengo santito ven y abrázame, morena…
—Échate un solito, Refugio…
Todos tenían nombres de mujer: Guadalupe, Eduviges, Rosario, Inés, José María.
—No le agarro el tono, compadre.
—Pues bájele…
Yo soy un gavilancillo que ando por aquí perdido…
A ver si puedo agarrar a una pollita en el nido…
Llegaba otra guitarra y se sumaba al desorden.
La mayoría de las canciones eran risibles. Lobo intuía que los lenguajes que hipnotizan, las amenazas, la violencia, el poder, pertenecen al silencio…
Lo que esperaba de la vida no era expresable en palabras, pero los gritos agudos y desgarradores de los mariachis le estimulaban un ánimo salvaje… Se reunían más de veinticinco. ¡Parecían un mariachi sinfónico!
Y nunca se sabían los nombres de las canciones.
—¿Se acuerda usted de aquella…?
Cuándo me traes a mi negra que la quiero ver aquí
con su rebozo de seda que le traje de Tepic…
—Túpele, túpele, compadre…
Una marea de risa arrebataba el ánimo de Lobito. Tenía la sensación de bailar con la luz de los focos enormes que pendían sobre las carnitas… Se abandonaba a las delicias de la música, a padrinos que lo apreciaban, tías que lo querían y hermanos y primos a los que odiaba como sólo se puede odiar a un hermano…
Negrita de mis pesares, ojos de papel volando,
a todos diles que sí, pero no les digas cuándo…
—¡No te rajes, Jalisco!
Cuando el mundo reía de esa manera, Lobo no soportaba el saco de botones y galones dorados…
Sudaba como un pecador…
Los domingos por la noche permanecía en casa y una vez descubrió que su madre, después de lustrarle cuidadosamente las botitas escolares, las besaba con cierto arrobo. Era ridículo e insalubre, pero no trató de impedírselo. Franqueaba los límites, tenía algo de profanación, de rito secreto y de pecado…
Algunas palabras se debatieron en su garganta, pero prefirió dar vuelta y retirarse…
Su corazón reía con delirio, regocijado por despertar amor, vibrante de júbilo y poder…
Marchaba la banda de guerra advirtiendo que era tiempo de pasar lista en los dormitorios. Ninguno de nosotros hubiera podido con un tambor, menos con una trompeta, así que íbamos atrás, siguiéndoles el paso, simulando tocar con apostura jubilosa. O nos quedábamos con Amparo Carmen Teresa Yolanda, en el fondo de la alberca cuando estaba seca… Soñábamos con quitarle el vestido y verla allí, crispada, descoyuntada de vergüenza, intolerablemente obscena… Oíamos el llamado de la tropa allá arriba… Lobo aspiraría el olor a piel desnuda de ese cuerpo y comenzaríamos de pie contra la pared de mosaico, en el advenimiento de la noche, abandonados a las violencias del frío y al placer dulzón de la carne; lentamente, abriéndonos a la oscuridad, sintiendo palpitar las estrellas en nuestras mejillas…
¡Cuánto crecía en mí, en ese momento, por mi evidente impotencia de poseerla! Estábamos indefensos bajo el cielo negro, sin recursos para soportar el orden de las cosas, abandonados al deseo de desnudeces imposibles…
En El Chivo Encantado la abuela de las doscientas enaguas se irritaba:
—¿Todavía andas con esa pinche zopilota?
Lobo pretendía no hacerle caso. Se concentraba en nuestros planes, en lo que tendría de fiera y cruelmente dulce la desnudez de Amparo Carmen Teresa Yolanda.
—Búscate una que esté güera —insistía la abuela—, una más bonita. No seas zoquete…
Uno de los hermanos había ido con el chisme y Lobito no podía golpearlo, ya que era mayor y perdería. Buscó entonces un arma y dio con un cuchillo. Lo persiguió por las recámaras y lo obligó a subir a la azotea, desgreñado y feroz. Le quitó la escalera de mano por la que había accedido a esa altura y se sentó sobre ella.
—Tienes que bajar, desgraciado, aquí te estoy esperando… —rugía con labios apretados.
Una noche se presentó la madrastra de Amparo Carmen Teresa Yolanda en El Chivo Encantado.
—¿Qué deseaba? —preguntó la abuela de las doscientas enaguas.
—Quiero hablar con Lobo. ¿Es su nieto? —Todo en ella era falaz e irritante—. ¿No lo quiere llamar, por favor?
Lobo apareció relamiéndose e introduciendo los dedos en los cabellos hirsutos y negros.
—Dígame, señora…
—Ven conmigo, niñito.
Cruzaron hasta el otro lado de la calle ante la mirada atónita de la abuela.
—Óyeme, Lobo, fíjate que no estoy dispuesta a que hables con mi hija, en la escuela o donde sea, no me importa pero no quiero que vuelvas a verla ni a cruzar palabra con ella. ¿Entendido?
Los domingos pedía dinero en la iglesia y le hablaba con la voz que usaba para pedir.
Ni una, pero ni una palabra más con ella. ¿De acuerdo?
Lobito no quería problemas, elegiría otras amistades, pero al mismo tiempo cierta sexualidad lo reclamaba, ávida e insaciable.
—¡Nunca más! ¿Entiendes? —La madrastra se agitaba cada vez peor. Parecía tener un cangrejo en la cabeza.
—Sí, señora, claro, señora, lo que usted diga, señora…
En El Chivo Encantado la abuela de las doscientas enaguas se remangaba la blusa. Había hecho a un lado el delantal y se había quitado los aretes…
De pocas cosas tenía más miedo Lobo…
—Compermiso, señora, no tenga usted cuidado, no se preocupe —sin quitar los ojos de la abuela, realmente asustado—, compermiso… —Y corrió hasta la tienda.
—Oye, hijo —tronó la abuela—, ¿qué tanto te manotea esa pinche vieja, qué trae contigo?
Lobo se restregaba contra su abuela como un gato. Si la azuzara, llorando, por ejemplo, la vería arremeter contra la mujer esa, golpearla y arrastrarla de los cabellos… Al final las arrastraba de los cabellos… De otra manera no quedaba conforme…
En casa de Amparo Carmen Teresa Yolanda, el día que cumplía años, todos los invitados interrumpieron su conversación cuando entramos. La festejada se puso de pie y se acercó vacilante, con la dificultad y embarazo propios de haber tomado la iniciativa.
—No los esperaba —balbuceó en tono casi inaudible, y un poco más alto y como exhibiendo su seguridad en público por primera vez—, no, pues este, no sé —desgarrada por la angustia, la esperanza, el temor y la orgullosa incertidumbre de sus quince años. Y dirigiéndose a mí en especial—: ¿No te parezco bonita?
Su madrastra apareció y se precipitó hacia nosotros.
—¿Quién los invitó? Me hacen el favor de irse inmediatamente.
Al mismo tiempo un grupo de hombres jóvenes se acercaba.
—Sí, ¿a ustedes quién los invitó?
—Pues qué chingados les importa —respondió el Ganso, empujándolos.
—Agárrense el pastel —gritó el Mapache.
—¡Aguas con ese buey!
Siguieron otros empellones y gritos destemplados.
—¡Sálganse para afuera, hijos de la chingada!
—Pues métanse para adentro, cabrones.
Amparo Carmen Teresa Yolanda parecía ahogarse de furia. Sus hermanas intervenían con vestidos acampanados y peinados estrafalarios mezclándose entre unos y otros, evitando que aquello se convirtiera en una disputa violenta.
—¡Váyanse por Dios! —rogaban—. Por favor, por lo que más quieran…
Amparo Carmen Teresa Yolanda tuvo un gesto inesperado de zozobra y desesperación, y volviéndose, corrió escaleras arriba…
Tomé del brazo a una de las hermanas.
—Déjame —dijo, sofocando un sollozo ronco y al mismo tiempo esquivándome para que un cadete del Colegio Militar me empujara.
Nos arrojaron a la calle brumosa y ultraterrena, donde el frío implacable, crudo y cruelmente penetrante se introducía entre la ropa calando los huesos. Lobo y el Ratón Vaquero fueron por piedras y las arrojamos contra la puerta, que era de lámina, produciendo un sonido ensordecedor. Salían los invitados más valientes y huíamos entre risas y palabras al amparo de esa noche cómplice, para atacarlos con mayor violencia apenas cerraban. Algo sutilmente privado de sentido se animaba cuando la noche se nos ofrecía de esa manera, disponible e interminable. El frío lastimaba como millares de agujas, y pese a eso, golpeando los pies ateridos contra el suelo, agitando los brazos endurecidos y soplándonos vigorosamente en los dedos para devolverles un poco de calor, arrojamos piedras y botes, golpeamos con palos y a patadas la puerta cada vez más endeble, y corrimos siempre que salían los cadetes, primos y amigos de ellas cada vez más enardecidos y desconcertados.
Toda esa noche estuvimos entregados a las formas nocturnas que organizan la violencia y el miedo.
Frecuentábamos el gimnasio Gloria. El papá del Ratón Vaquero era boxeador.
—¿Me ayudan a cargar la maleta? Órale, para que vean los vestidores ¿no?
—Íbamos con él y conseguíamos buenos lugares.
—Va a boxear la Marrana —corríamos completamente excitados y felices, tocando de puerta en puerta por toda la colonia—, vamos a ver a la Marrana…
Pero siempre perdía.
—¿Qué pasó, Marrana? Te noquearon…
—Es que traía el anillo puesto…
—¿Y eso qué?
—A ver, ponte el anillo —lo insertaba en uno de los dedos de Lobo y sin soltarle la mano explicaba—, fíjate, luego viene la venda, pás, pás —y le envolvía los dedos apretándolos ferozmente.
Lobo gritaba.
—¿Cómo creen que iba a poder? —seguía la Marrana entre derrotado y satisfecho—. Si traía el anillo puesto…
—¿Y a poco no te dabas cuenta cuando te vendaban? —increpaba Lobito sobándose la mano.
Cada adulto era extraño a nuestro universo, pertenecía a otro mundo de comidas formales, responsabilidades y conversaciones oscuras que los encerraban en su particularidad y los dejaban en la ignorancia de todo lo demás…
—¿Qué pasó, Marrana? Volvieron a noquearte…
—No, manito, es que estos zapatos se resbalan un chingo…
Siempre tenía una excusa.
—¿No quieren ser boxeadores?
Entrábamos con él en los vestidores. Nos aventaban las toallas o nos ponían las conchas en la cabeza.
—Sí, cómo no, sí, nos gustaría realmente…
—Pues órale, súbanse al ring.
Cada guante era del tamaño de nuestro tórax. Pesaban tanto que no podíamos ni alzar las manos.
—A ver, tú, déjate, ponte en guardia…
Era la época de Luis Castillo, el Acorazado de Bolsillo, del Canelo Urbina, de Fili Nava, de Manuel Ojeda, de Memo Díez, del Ratón Macías. A veces los boxeadores subían al ring borrachos de pulque, o había luchas de mujeres, o de parejas, en relevos, un hombre y una mujer contra otro hombre y otra mujer. Empezaba la televisión y comenzaban a hacerse populares el Santo y Gori Guerrero, el Cavernario Galindo y el Murciélago Velázquez. Cuando lanzaban a un luchador fuera del ring la gente lo pateaba, lo escupía, lo mordía, verdaderamente molesta y delirante. No podíamos faltar.
—¿Nos llevas a las luchas, Marrana?
Tomábamos la casa del Ratón Vaquero como cuartel general, porque era el único que vivía en casa propia, en una privada allí mismo, en Santa Julia. Su mamá siempre confundía a Lobo con uno de sus hijos. Había tenido nueve, así que cualquier niño que entraba pensaba que era uno de ellos. Y Lobo entraba y salía sin pedir permiso, se quedaba a dormir, y ella con frecuencia lo secuestraba, atrapándolo con sus manos crispadas, casi eléctricas.
—Lobo ¿tú crees? Estos cabrones me quieren matar porque ya no les sirvo para nada, ya los mantuve, ya les di mi juventud… —y de pronto, con violencia y hacia algún lugar en la penumbra de la casa—, tú, ¿qué cosa estás oyendo? —Era la Marrana que andaba por allí, tonto de alcohol y marihuana—, lárgate cabrón, desgraciado, qué haces ahí, parando la oreja a ver qué oyes, lárgate de aquí…
Lobo se afligía y no sabía si llamarla madrina, tía, mamá, vecina, señora o comadre.
—Cálmese, no se enoje, no se pelee, no se enoje…
—¿Cómo diablos no? Si acabo de agarrar a patadas al cabrón…
En lugar de evitarlos ella profundizaba en sus problemas. Olía a alcohol y tartamudeaba al hablar. Sus ojos parecían darse vuelta.
—Y te lo digo, Lobito —se apoyaba en sus hombros como si fuera un bastón—, si un día amanezco muerta les doy a ti y a tu abuela todas las facultades para que me hagan la autopsia, y si estoy envenenada meten a la cárcel a todos mis hijos, aunque sean tus amigos, porque ellos son los que me quieren envenenar…
—Pero ¿cómo cree que vamos a meter en la cárcel a todos sus hijos?
—Chingan a todos, a todos, pero a todos…
Quería mucho a Lobo y pensaba que era el único que no la traicionaría, hasta que una noche, invadido de odio por necesidad, él le gritó cosas desde la calle. Lo habíamos provocado.
—¿A que no les mientas la madre a los Vaquero? —propuso el Ganso con la nariz sucia de espuma de cerveza.
—A que sí —empezó Lobo desde la oscuridad de su primera o segunda borrachera—. ¿Cómo chingados no? — tambaleándose y como aspirando a la incongruencia de un idiota, a la dicha de gemir por los otros, a un infierno ruidoso donde bailaría y reiría mientras derribaba todos los obstáculos… Tiró la reja de la entrada de la casa a patadas y mentadas de madre.
—Va a salir la Marrana —dijo el Mapache.
Pero no salió nadie. Sólo las persianas de la planta alta se movieron como si los hermanos del Ratón Vaquero o su madre vigilaran los acontecimientos.
—Bueno —seguía Lobo, casi apoteótico—, pues ahora ya tiramos la puerta ¿no? Entonces vamos a cagarnos en la puerta…
Y empezamos a desabrocharnos los pantalones, enloquecidos y turbulentos.
El padre de Lobo hubiera logrado sacarnos de la demencia, pero había muerto en un accidente. Era maestro de escuela en la provincia, y el camión en que viajaba a México se desbarrancó en la carretera. La abuela de las doscientas enaguas lo evocaba con voz cavernosa.
—¿Tú crees, Lobito? Todas las noches tenía que esperarlo en la madrugada para lavarle el cuchillo. Todas las noches regresaba con el cuchillo lleno de sangre…
Su mamá se enojaba:
—Yo le voy a decir quién es la malvada, ya me están dando ganas de recordarle cuántas veces la he ido a sacar de la Delegación…
Porque la abuela de las doscientas enaguas se acercaba a los choferes que alzaban la voz después de la tercera o cuarta cerveza y les decía:
—Ya no, pinche buey, porque luego te emborrachas, tiras todo y te vas sin pagar. No, ya no te vendo cervezas, vete a la cantina —decía—, aquí no es cantina…
O le contaba a Lobo:
—Hijo, no te imaginas… Me di una peleada con un cabrón que hasta corrió la sangre. Él con un machete y yo con el hacha…
O agarraba la plancha y les daba con la plancha, con las tijeras o con lo que encontrara… La mamá de Lobo acabó volviéndose a casar con un empleado administrativo de la Primera Delegación de tantas veces que fue a rescatarla…
—¿Qué tal, abuela? —llegaba Lobo irónico y complaciente—. ¿Nos echamos un tequilita?
—Claro que sí, mijito, nos lo echamos, cómo chingados no…Nada más que no nos vea tu mamá…
Lo abrazaba y le hundía la cara entre los enormes senos antediluvianos.
Lobito cerraba los ojos. ¡No había escapatoria!
—Hijo de mi vida, ¿no sabes que estuve a punto de regalar a tu mamá? Ya no podía con tantos hijos, y como era güerita, unos americanos querían llevársela a Estados Unidos…
Lobo se preguntaba si él sería comerciable o no.
—La escondí luego luego y le teñí las greñas…
—Hubiera dejado que se la llevaran, así por lo menos hablaríamos inglés…
—Cállate, hijo de mi vida, si eran unos desgraciados… ¡Sabría Dios en que idioma hablaban!
Bebía una copa tras otra, y cuando la nostalgia la invadía, entonces suplicaba con frases suaves que traspasaban el corazón de Lobo con una compasión salvaje y sin nombre, con una pena y una lamentación infinitas:
—Hijito, cántame Como dos puñales…
—No, abuelita, me da mucha pena…
—Ándale, no seas rogón, cántame Como dos puñales…
Lobo se retorcía de vergüenza. Podían oírlo sus amigos, podía verlo Amparo Carmen Teresa Yolanda.
No accedía a cantar si no cerraban la puerta del Chivo Encantado…
—Ándale, hijito, no seas malvado.
Empezaba como extraño a sí mismo, como si sus gritos vinieran de otra parte con voz tipluda y canallesca, melodiosa y rítmica:
Quiero ver
en tus ojos el atardecer
y cantar
la tristeza que hay en tu mirar…
Miraba al techo, como si escuchase a sus nervios.
Que asesinen tus ojos sensuales
como dos puñales
mi melancolía…
Le pedían otra y otra. Le arrancaban gritos que comprometían la tranquilidad de la noche y el espíritu de nuestra edad. Seguían Ladrona de besos, Se me hizo fácil, La mal pagadora, Cien mujeres, Aventurera y muchas más.
¿Qué es lo que sé de compadre Lobo realmente?
Abierto a todo lo posible, desesperado e indómito, descreído de las palabras y de los mundos que construyen…
Mi vida en su compañía implica asombro, rencores, complicidad…
Este libro hablará de esa complicidad.
Lobito salía de la escuela vestido de gala, amanerado y prepotente.
—¿Cómo estás, mijo?
—Muy bien —seco, orgulloso, viril, fiero, automático.
—Déjame darte un beso —rogaba su madre, solícita como sólo ella podía serlo.
—¡No me beses porque soy militar!
En él todo era brutalidad, vanidad, soberbia…
En mí se cebaban aprehensiones de todas clases. Durante la noche despertaba sin cesar, y lo que quizás no he vuelto a hacer, gemía, gemía murmurando sobre la almohada, miserablemente…
—Dios mío…
Quería consuelo. Quería ser confortado. Quería huir con nuestra Amparo Carmen Teresa Yolanda…
Subiríamos las escaleras de la dirección y le besaría el rostro en cada rellano, con el cerebro desequilibrado por la risa; besos locos en la lisa frente, en los párpados palpitantes, en los labios niños. La besaría tantas veces como fuese posible, hasta que los esqueletos del Panteón Dolores cayesen en impalpable polvo…
Sentía arder las mejillas.
El Flaco Anemia rebosante de risa iba a huir con su novia, la Reina de las Aves Zancudas…
Pero no pretendo desenmascararme.