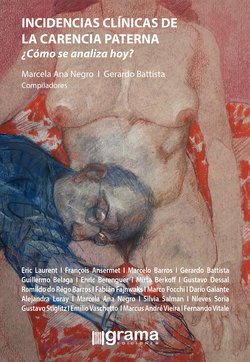Читать книгу Incidencias clínicas de la carencia paterna - Gustavo Stiglitz, Eric Laurent - Страница 12
ОглавлениеApuntes clínicos a la luz de la transformación del discurso amo y la pluralización de los nombres del padre Guillermo Belaga
La ética del psicoanalista es definida por J. Lacan como una ética del “bien decir”.
En este sentido, a los fines de la construcción del caso, Lacan habló de la “fidelidad a la envoltura formal del síntoma” (1) como una orientación precisa para situar una ética del goce uno por uno.
Se podría decir que en el inicio de esta investigación de las psicosis ordinarias, inaugurada por J.-A. Miller, en aquello que se denominó como “casos raros”, fue sensible a que algo de la “envoltura formal del síntoma” había cambiado en la clínica cotidiana.
1. Consecuencias de la transformación del discurso amo y la pluralización de los nombres del padre.
La época actual se caracteriza por el dominio de dos discursos: el discurso de la ciencia y el discurso del capitalismo, ambos tienen en común, como señala Lacan, la Verwerfung, el rechazo de la castración, llegando así al rechazo del inconsciente y del amor, poniendo en este sentido en cuestión la transferencia.
Al respecto, teniendo en cuenta el nuevo discurso amo, Lacan en su última enseñanza llama la atención sobre el par locura o debilidad mental. Como también, J.-A. Miller ha señalado que las formas del lazo social actual se caracterizarían por paranoia o debilidad.
En este punto resulta importante recordar el axioma con que Lacan definía la experiencia psicoanalítica de las psicosis: “el loco es el hombre libre”. (2)
Así, según esta definición encontramos en la psicosis dos vertientes, por un lado es esa estructura clínica en la que el objeto no está perdido, en la que el sujeto lo tiene a su disposición, por esto el sujeto psicótico reivindica y no demanda. En la otra vertiente, la locura se caracteriza por desprenderse del atractivo de las identificaciones que tienen efecto de masa. El sujeto psicótico rechaza, por su certeza, el sentido que viene del Otro, y por esto, es un hombre libre.
En consecuencia, todo sujeto debiera ser confrontado a la decisión y al consentimiento del Otro. Es decir, tanto la alienación del narcisismo como alienación semántica, pasando por las servidumbres voluntarias, pasan al campo de la ética.
Asimismo, Miller ha dicho, que en la psicosis, el Otro no está separado del goce: “el fantasma paranoico implica la identificación del goce en el lugar del Otro”. (3)
A su vez, mientras que la esquizofrenia no tiene otro Otro que lalengua, la diferencia del Otro en la paranoia y la neurosis es que el Otro en la paranoia es un Otro que es real. Es decir, efectivamente, “el Otro de la paranoia existe y es incluso goloso del objeto a”. (4)
Es por esto que el paranoico encarna al amo.
Estos planteos, deben ser leídos a la luz del nuevo discurso amo que Lacan llamó discurso capitalista cuya consecuencia es el “ascenso al cenit del objeto a” (5) lo que implica una modificación inédita teniendo en cuenta lo que era hasta ese momento las permutaciones de los cuatro discursos, en tanto lazo social.
Así, en “La salvación por los desechos” Miller dice que el lazo social es por esencia paranoico, y la dificultad para insertarse es del orden de la debilidad, entendiendo por debilidad al deslizamiento subjetivo entre dos discursos.
Ya que se trata de un problema de discursos, Miller va a decir que “no es sino por el sesgo de la sublimación que el goce hace lazo social”. (6)
Recordemos la definición de Lacan de la sublimación: “Elevar el objeto [el objeto a] a la dignidad de la Cosa”. (7)
Pero, según Miller, la Cosa ya “es el goce idealizado, limpiado, vaciado, reducido a la falta, reducido a la castración, reducido a la ausencia de relación sexual”. (8) De esta manera resulta fundamental la cuestión de detenerse en torno a la sublimación por el sesgo de que el goce es profundamente autístico de lo Uno, y sus posibilidades de conectar o no, con el discurso del Otro e inscribirse en el lazo social.
Cuestión que nos interesa remarcar, en relación a la explicación de los “casos raros”, proponiendo una investigación clínica entre las “neurosis de carácter” y las llamadas “psicosis ordinarias”, donde justamente muchas de ellas serían “paranoias atemperadas”.
En este sentido, es interesante también mencionar el Curso de la Orientación Lacaniana “Causa y consentimiento” donde Miller comenta la noción de locura de Lacan en “Acerca de la Causalidad psíquica”, justamente cuando respondía y criticaba el organodinamismo que H. Ey. Así, explica que en la locura se trata de una alienación narcisística y que, a su vez, debe ser distinguida de la “alienación semántica”.
Esta teoría de la “alienación” muestra que la dependencia de la imagen del Otro no permite en absoluto, clínicamente, establecer la diferencia entre histeria y psicosis, el alma bella y ley del corazón, respectivamente.
Por último, así como la variación del discurso amo trae variaciones en el lazo social, con el síntoma ocurre lo mismo, como ejemplo podemos mencionar “la clínica de las adic- ciones”. Estos cambios han traído como consecuencias las dificultades diagnósticas de esos casos de psicosis que se caracterizan no por no estar “fuera de discurso” sino todo lo contrario por estar enganchadas al discurso, de un modo “hipersocial”.
Es decir, las psicosis “ordinarias”, son las que hacen serie, son las que están dentro del “orden social”.
2. Las neurosis contemporáneas
Esta expresión es usada por J. Lacan en 1938 en “Los Complejos familiares…”: “estas neurosis (freudianas) […] parecen haber evolucionado en el sentido de un complejo caracterial en el que tanto por la especificidad de su forma como por su generalización –es el núcleo del mayor número de neurosis– podemos reconocer la gran neurosis contemporánea”. (9) Es decir, para Lacan, la “neurosis de carácter” es la que caracteriza a la época de la declinación del padre.
Al respecto, Miller en “Efecto retorno sobre las psicosis ordinarias” propone los siguientes criterios para diagnosticar las neurosis: “una relación al Nombre-del-Padre –no un Nombre-del-Padre–; deben encontrar algunas pruebas de la existencia de menos phi, de la relación a la castración, la impotencia y a la imposibilidad” (10), por último, en referencia a la segunda tópica freudiana “tiene que haber una diferenciación tajante entre el yo y el ello, entre los significantes y las pulsiones; un superyó claramente trazado”. (11)
Entonces Freud, justamente en “El yo y el ello” habla del carácter, –a diferencia del síntoma al que presenta como una formación del inconsciente– que se caracteriza por: una relación a lo que llama el inconsciente reprimido, como también, la incorporación de la instancia parental como superyó y de la identificación como los dos elementos de la pareja parental. Es decir, J.-A. Miller define que el carácter no remite a una intencionalidad inconsciente, no se deja leer como una formación del inconsciente. Agregando que de lo que se trata en el carácter es: la pulsión más la identificación, como goce del cuerpo propio.
En este sentido, el “empresario de sí mismo” (12), como decía Foucault, o como lo reformula E. Laurent como “el empresario de su deseo”. (13) Ambos se podrían comparar con lo que Freud denomina el “carácter de excepción” (14) en tanto coinciden en el modo en que se describen actualmente estos sujetos que declaman su derecho a gozar, fijados tenazmente a una posición de alienación (S1 – a) a los significantes amos de la época: eficacia, rendimiento.
En definitiva, estamos ante una nueva presentación clínica, que si antes era el par neurosis/psicosis extraordinaria, donde el punto era la inclusión o no dentro de un discurso, ahora resulta en el par neurosis de carácter/psicosis ordinaria, donde, más bien, una pregunta sería si existe o no una articulación del inconsciente con el cuerpo.
3. La envoltura formal del síntoma en las psicosis ordinarias
J.-A. Miller ha señalado en relación a las psicosis ordinarias una manera posible de orientarse para la localización de “envoltura formal de síntoma” en lo que respecta al goce, se trata de un signo discreto: “un desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida en el sujeto”. Con sus tres externalidades: social, corporal, subjetiva que permiten una construcción del caso.
En este sentido, a los fines de organizar esta búsqueda de indicios, Miller ha propuesto localizar este “desorden” en tres registros, que define como tres externalidades:
1. Una externalidad social
2. Una externalidad corporal
3. Una externalidad subjetiva
Veamos la primera desde el punto de vista de lo que estamos desarrollando, la externalidad social tiene como índice la identificación del sujeto con una función social, tanto en una vertiente negativa como en una positiva.
En su versión negativa se manifiesta en que el sujeto no se ajusta con respecto a lo social, debiendo distinguirse de la rebeldía histérica o de la autonomía obsesiva. Se trataría más bien de desenganches, de desconexión, de errancias, en una metonimia muy frecuente en la esquizofrenia.
Del lado de la vertiente positiva, se trata de sujetos que han logrado una compensación “como sí” al “orden social”, se trata de un comportamiento “rígido”, “rutinario”, según los usos y los imperativos de la época. Es aquí, donde se presenta a veces una dificultad con los casos de “neurosis de carácter”.
La externalidad corporal, aquí se trata de pesquisar lo que J.-A. Miller ha subrayado en “Habeas corpus” que “el inconsciente procede del cuerpo hablante”. (15) Señalando tres puntos muy importantes a tener en cuenta:
-el hombre, a diferencia del sujeto, tiene un cuerpo.
- este cuerpo es hablante.
- no es el cuerpo quien habla. El cuerpo no habla por iniciativa propia, es siempre el hombre quien habla con su cuerpo.
Con es una preposición de Lacan que tiene un sentido preciso: la instrumentación. Como explica Miller: “El hombre se sirve del cuerpo para hablar. La fórmula del cuerpo hablante no está hecha entonces para abrir la puerta a la palabra del cuerpo. Abre la puerta al hombre en tanto se sirve del cuerpo para hablar”. (16)
Así encontramos sujetos con un desajuste con el cuerpo, en la brecha donde el cuerpo se descompone, es llevado a inventarse lazos artificiales para reapropiarse de su cuerpo, para “ceñirse” a su cuerpo. Quizás, como ocurre muchas veces, en este sentido podamos detenernos en las manifestaciones del arte para entender estas soluciones, me refiero al Body Art (ej. Marina Abramovic) y/o el arte carnal como Orlan prefiere denominar lo que hace. Podremos explorar la diferencia entre la histeria obligada por los límites de la neurosis, limitada por el menos phi, y el infinito, la metonimia, en la falla presente en la relación del psicótico ordinario a su cuerpo.
Por último, la externalidad subjetiva puede presentarse como una experiencia del vacío cuya naturaleza es no dialectizable, donde se comprueba una fijación especial. O bien, su presentación como identificación al objeto a como desecho, una identificación real, donde el sujeto puede llegar al extremo de realizarlo en su propia persona.
Aquí, cabe hacer otra referencia como parte de la preocupación de Lacan por mostrar la articulación del inconsciente con el cuerpo, en 1973, en “Televisión”, plantea una orientación decisiva cuando no empuja en absoluto el afecto hacia la emoción sino que, muy por el contrario, hace una distinción bien clara de los mismos y, a la vez, empuja el afecto hacia la pasión, más precisamente a las pasiones del alma (la tristeza, el saber alegre, la felicidad, la beatitud, el tedio, y el mal humor).
Así, Lacan plantea el pasaje de la psicofisiología a la ética cuando prefiere el término tristeza al de depresión, planteando que no se trata de un estado de ánimo, sino que “es simplemente una falta moral […] un pecado, lo que quiere decir una cobardía moral”. (17) Conectando más bien esta pasión a lo que se conocía en el siglo IV como la acedia. En este sentido, la misma será descripta, en los tratados de la época, como una combinación de estados: tristeza, pereza, fastidio y aburrimiento.
Es decir, Lacan recurre a esta figura, que no dista mucho de presentaciones clínicas actuales, para subrayar que se trata de la posición de goce y cuyo tratamiento es a partir del deber de bien decir o de orientarse en el inconsciente. Pero también agrega, que esta cobardía, puede ser un rechazo del inconsciente, y entonces vaya a la psicosis, “es el retorno en lo real de lo que es rechazado del lenguaje; es la excitación maníaca por la cual ese retorno se hace mortal”. (18) La manía como máxima disyunción entre lenguaje y cuerpo.
4. Conclusión: La inclusión del analista en el tratamiento.
Por lo dicho, la clínica actual toma otra posición que la de interpretación del inconsciente, sino más bien la de perturbar la defensa, válido para las neurosis de carácter.
En este sentido, diríamos con respecto a las psicosis ordinarias que se trata de un cálculo: acompañar/sostener/mantener una defensa, en tanto el sinthome es la última defensa contra lo real.
Lo resumiríamos así: ceñirse al par ordenado (S1 - a) en todas las variantes no standard de las psicosis ordinarias.
1- Lacan J., “De nuestros antecedentes”, Escritos I, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1988, p. 60.
2- Lacan, J., ”Breve Discurso a los psiquiatras”, 1967, inédito.
3- Miller, J.-A., “Ironía”, Consecuencias 7, Buenos Aires, 2011.
4- Ibíd.
5- Lacan, J., “Radiofonía”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2010.
6- J.-A., Miller, “La salvación por los desechos”, Punto cenit. Política, religión y psicoanálisis, Diva, Buenos Aires, 2012.
7- Lacan, J., El Seminario, Libro 7, La ética del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, p. 138.
8- Miller, J.-A., “La salvación por los desechos”, op. cit.
9- Lacan, J., “Los complejos familiares en la formación del individuo”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2010, p. 72.
10- Miller, J.-A., “Efecto retorno sobre las psicosis ordinarias”, Consecuencias 15, Buenos Aires, 2015.
11- Ibíd.
12- Foucault, M., El nacimiento de la biopolitica, Fondo de la Cultura, Buenos Aires, 2007.
13- Miller, J.-A., Un esfuerzo de poesía, Paidós, Buenos Aires, 2016, p. 118.
14- Freud, S., “Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico”, Obras completas, t. XIV, Amorrortu, Buenos Aires, 1979.
15- Miller, J.-A., “Habeas corpus”, en AMP Blog://ampblog2006.blogspot.com/2016/07/habeas-corpus-por-jacques-alain-miller.html
16- Ibíd.
17- Lacan, J., “Televisión”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, pp. 551-2.
18- Ibíd.