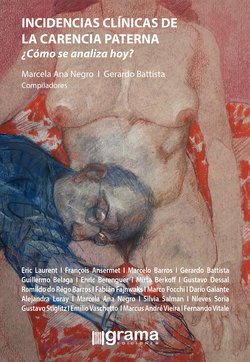Читать книгу Incidencias clínicas de la carencia paterna - Gustavo Stiglitz, Eric Laurent - Страница 13
ОглавлениеFluctuat, nec mergitur Marcelo Barros
“Para Joyce, se trataría de acabar con la literatura. Para Lacan, se trataría de acabar con el psicoanálisis, de sólo dejar detrás de él un desastre. Hay algo de ese orden.
Algunos lo sospecharon, y tenían algo de razón”.
J.-A. Miller, El ultimísimo Lacan
Freud vio las nociones de salud y enfermedad como inadecuadas para describir los hechos de la vida psíquica. Sin embargo, dice, no podemos prescindir de ellas. Podemos despojarlas de su normativismo médico y moralizante, usarlas inventivamente, es decir, servirnos de ellas. Pero no sin ellas. Del mismo modo, las objeciones a la distinción neurosis-psicosis que la realidad nos plantea, llevan el sello de esa distinción misma. Decir que los “inclasificables” hacen estallar esa diferencia, es una facilidad. Un concepto fundamental no estalla por estar agujereado. De hecho, es por estar agujereado que funciona. Es el agujero lo que lo hace un concepto fundamental. No es destruible por ser discutible, dado que es su nombre lo que engendra la discusión, o si se quiere, un programa de investigación. ¿Sabemos lo que es la psicosis? Eso es dudoso, sobre todo porque todavía la seguimos confundiendo con el delirio. Porque la psicosis, toda psicosis, es “ordinaria”, silenciosa. Sólo después sus soluciones nos revelarán tardíamente su presencia, ya sea por su acierto o por su fracaso. Habría que poner en cuestión la idea de que el terreno de las estructuras clínicas es un terreno “conocido”.
Si hay tipos de síntomas, ellos no pueden ser “lo conocido” porque tocan lo real. Creer que la dimensión de metáfora del síntoma lo hace “conocido”, lo reduce a lo simbólico, es no tener la más mínima idea de lo que es la metáfora. Sorprende que hoy se afirme con ligereza, por ejemplo, que la histeria es una categoría obsoleta, que ya no encontramos a “las histéricas de antes”, lo cual es una evidencia porque se murieron. Encontramos a las de ahora, y lo cierto es que vivimos una de las epidemias de histeria más formidables que hayan tenido lugar alguna vez. Si muchos se abstienen de nombrarla como tal, es por lo mismo que se abstienen de mencionar a la psicosis en el transexualismo. La razón de esa abstención no es la de la superación de “lo conocido”, sino el temor a la Santa Inquisición del Progresismo. Cuando Deodoro Roca dijo en 1918 que los artífices de la reforma universitaria habían decidido “llamar las cosas por su nombre”, anunciaba el hartazgo de la censura eclesiástica. Hoy nos enfrentamos con otra censura, no menos imbécil y feroz.
Freud no ignoró que la distinción neurosis-psicosis es puesta a prueba por numerosos casos que él reconoció como formaciones mixtas. Hay que advertir que ese hecho no confirma la idea del continuismo en la clínica, cuyo “aplanamiento” es congruente con los ideales de la época. Porque la caída de la función-excepción, la “carencia paterna” (y no, no nos sacamos al padre de encima) implica la emergencia radical del “todos iguales”. Lejos de implicar una “caída de lo simbólico”, eso es más bien lo contrario, la potenciación del afán calculador, codificador y regulador. La pretendida “caída de lo simbólico” no es otra cosa que prevalencia del cálculo sobre el pensar, cosa que Heidegger supo anticipar muy bien. No puede haber pensar si no hay nombres que señalen los bordes del saber. Por más “sin ley” que lo pensemos, lo real no es lo que “desordena”. Lo que “desordena” es precisamente lo simbólico cuando no está anclado –y subordinado– a lo real. Después de todo, el deseo ilimitado de la madre no es otra cosa que una metonimia radicalizada. Bien dijo Chesterton que el loco es quien lo ha perdido todo menos la razón. La era post-patriarcal, contra lo que se cree, aspira a una hegemonía radical de lo simbólico, y la exacerbación del narcisismo es su efecto.
El estadio del espejo es la puerta justa para entrar a la dimensión del narcisismo, pero no la agota. Es ahí donde hallamos lo que hoy se llama “nueva” clínica. Que no es otra que la clínica que pone en primer plano la cuestión de lo que se es en el deseo del Otro, y no ya la cuestión de la falta. Y de eso se trata, de los avatares del narcisismo cuando no hay nada que le diga no. La mejor caracterización que podemos hacer del narcisismo es operativa: es lo que se opone a la transferencia. Y por ello abarca todo el espectro de aquellos padecimientos que difícilmente llevan a la constitución del sujeto como tal. Diana Rabinovich los llamó “pacientes en posición de objeto”, y los posfreudianos –Kohut, Kernberg, et alii– “pacientes con patología nuclear narcisista”. Hay muchos modos de nombrar estas dos dimensiones de la clínica, se nota que ahí hay algo real, una condición incircuncisa. También hay algo real en la distinción que los psiquiatras clásicos percibieron muy bien entre el onirismo como invasión imaginaria y el parasitismo del significante como fenómeno de cadena rota. Es verdad que todos deliramos. Ya lo dijo Freud con todas las letras en “El malestar en la cultura”. Pero hay una diferencia fundamental entre Delirien y Wahn. En español no existe esa distinción, y no importa que exista en alemán. Lo que importa es que existe en la clínica.
Hay una violencia inherente al corte que todo binarismo implica. La tolerancia recomienda los matices y también la rebelión contra esa fatalidad. ¿Pero se trata de la prescindencia del binarismo, o de su buen uso? ¿Hay un buen uso del binario que sea? ¿Hay un buen uso del diagnóstico, de la identificación del tipo clínico o del tipo de síntoma? ¿O acaso cada vez que reconocemos una psicosis estamos incurriendo en una “condena” del sujeto? ¿Formular un diagnóstico nos equipara con la sous-préfecture? ¿O ello depende del uso, de para qué un psicoanalista reconoce un tipo clínico? Con razón Winnicott le dijo a Hanna Segal que si ella no hacía la diferencia entre la psicosis y la neurosis, entonces sus pacientes psicóticos –los de ella– estaban en problemas. Gisela Pankow también lo advirtió. Es un debate que existe desde los orígenes del psicoanálisis. Y es tan antiguo como el Edipo. Porque el Edipo no es otra cosa que la tensión entre el sujeto y el Otro, en tanto el Otro es el peso de la herencia, del estado de las cosas.
¿El “todos deliramos” está unido a la idea de que la psicopatología analítica es de la vida cotidiana, o por el contrario satisface el imperativo moderno del “todos iguales”? Porque en el segundo caso estamos en la ética del mercado y no en la del psicoanálisis. Bien dice Carl Schmitt que la sociedad liberal se halla dominada por el pathos de la violencia. Conforme a su narcisismo, el sujeto de la modernidad ve micro-agresiones por todas partes, y una de ellas es el autoritarismo del concepto, que vulnera su singularidad. ¿Estamos seguros de no haber hecho de ella un fetiche ideológico? Decir que el sinthome es un “concepto singular” no es más que un giro retórico. Que cada sujeto invente su sinthome no impide la estabilización conceptual de la noción. Hay ahí una noción general con la que podemos pensar muchos otros casos además del de Joyce. Si Freud postuló que el psicoanalista no está impedido de hacer formulaciones generales es porque sabía que la fobia al concepto conduce a la esterilidad del pensamiento.
Por supuesto, podemos afirmar que no se pretende prescindir de conceptos, lo que es imposible, sino de no sacralizarlos. Por eso la subjetividad capitalista asume el partido de un nominalismo radical. Muy a la altura de la subjetividad de su época, un psicoanalista dijo una vez que la salud (otra vez el binario) era ser nominalista. Eso que Lacan, justamente, no era. Porque ser nominalista es pensar que hay autores que pueden ser superados, que sus ideas tienen fecha de vencimiento. Por eso muchos piensan que la orientación a lo real en psicoanálisis supone pensar que todo es deleznable, bagatela, defensa contra lo real (una noción, la de defensa, cuya complejidad no debe saltearse). Ese reconocimiento de la caducidad de las herramientas conceptuales está a tono con el espíritu del capitalismo para el cual el mundo no es inestable, sino que debe serlo. Asimismo, no sólo los maestros y sus ideas pueden ser destituidos, sino que deben serlo. La esencia del capitalismo es la de un poder que opera por destitución de la autoridad. ¿No es eso la “salud” –maldita fatalidad del lenguaje– el liberarnos de una vez por todas de la tutela del Otro y la obligada reverencia? Así será, pero hay que decir que las herejías obligatorias no prometen nada bueno. Si Lacan consiguió acceder a la herejía, tengo para mí que lo logró por estar convencido de que hay autores que no pueden ser superados. Es ahí, en ese punto, donde recién empieza la lucha por ganar el nombre.
¿Cambió de parecer al final de su enseñanza, cuando empezó a decir que el Edipo era una ensoñación freudiana, o más bien fue a partir de ahí que él consolidó su propia elaboración del Edipo con Freud? Goethe dice que cada uno debe hacer algo con su herencia simbólica. ¿Tenerla en cuenta implica una reverencia ovejuna, o acaso gratitud? Para Melanie Klein la gratitud bien puede ser contestataria. Y la envidia aduladora. De esta última está henchido el sujeto moderno, que tiene un instinto infalible para detectar la grandeza, y cuando la encuentra la rechaza con entusiasmo. Quiere lo nuevo. Pero como dijo Borges, el desprecio por la tradición lo expone a descubrir cosas que ya fueron descubiertas.
Hay un punto en que el binarismo, como el destino, nos encuentra. Y desbarata la ilusión narcisista de construir la torre de la lengua perfecta, libre de diferencias, de las servidumbres del sexo y la muerte a las que nos somete la castración. La fatalidad del binarismo se hace presente incluso al final de la enseñanza de Lacan en un punto central: cuando afirma que hay que ser hereje de la buena manera. Y eso significa que hay una mala manera de serlo. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente eso. Contra la máxima del “nuevo orden simbólico” que dice que todo es igual, nada es mejor, hay una ética del psicoanálisis que establece la posibilidad de que alguien, cualquiera, sea culpable respecto del deseo que lo habita. No da todo lo mismo. No hay ningún aplanamiento, porque el aplanamiento es un espejismo narcisista que la enfermedad de lo simbólico genera. Por el contrario, es lo real lo que nos confronta con el relieve. Y como en el amor, lo relevante empieza con un nombre.
La época está dominada por los ideales de la evolución y el progreso. Que estemos a su altura no nos obliga a conformarnos a ella. Martin Buber opone a esos dos imperativos la noción de renovación. Ella supone un acontecimiento radical, no paulatino, pero impensable sin una tradición. Porque la renovación es la renovación de algo. Y es nuestro deber dejarnos encontrar por ella. Tal vez la psicosis da testimonio, como ninguna otra posición, de la posibilidad de renovación. Por eso Freud dijo que una conducta “sana” debía compartir con la psicosis –justamente con ella– algo de ese esfuerzo. Seguramente no de la misma manera. Si no, Lacan no hubiese dicho que “la psicosis es una lástima para el psicótico”. Por cierto, de la neurosis podemos decir lo mismo.
Bibliografía
Borges, J. L., El aprendizaje del escritor, Sudamericana, Buenos Aires, 2014.
Buber, M., Ocho discursos sobre el judaísmo, Trotta, Madrid, 2018.
Freud, S., Obras Completas, Biblioteca Nueva, Madrid, 1973.
Lacan, J., El Seminario, Libro 23, El sinthoma, Paidós, Buenos Aires, 2006.
Miller, J.-A., El ultimísimo Lacan, Paidós, Buenos Aires, 2013.
Rabinovich, D., Una clínica de la pulsión: las impulsiones, Manantial, Buenos Aires, 1989.
Winnicott, D.W., El gesto espontáneo, Paidós, Buenos Aires, 1990.