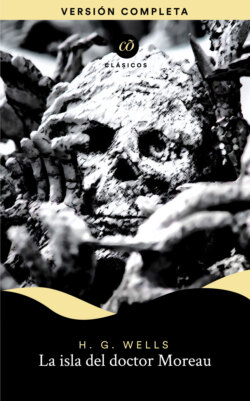Читать книгу La isla del doctor Moreau - H. G. Wells - Страница 11
La puerta cerrada
ОглавлениеTal vez el lector haya comprendido lo extraño que al principio era todo para mí; además, la situación era el resultado de aventuras tan inesperadas que ya no tenía criterio para juzgar la extravagancia de las cosas. Seguí a la llama playa arriba hasta que Montgomery me alcanzó para decirme que no entrara al recinto de piedra. Advertí que la jaula del puma y el montón de paquetes se encontraban a la entrada del recinto.
Me volví y comprobé que ya habían terminado de descargar la lancha, que reposaba ahora varada en la playa, y que el hombre del pelo blanco caminaba hacia nosotros. Se dirigió a Montgomery.
—Ahora empieza el problema con este invitado indeseado. ¿Qué vamos a hacer con él?
—Sabe algo de ciencias —dijo Montgomery.
—Estoy impaciente por volver al trabajo con el nuevo material —dijo el hombre del pelo blanco, señalando con la cabeza hacia el recinto de piedra. Se le iluminaron los ojos.
—No me cabe duda —dijo Montgomery, con un tono que era cualquier cosa menos cordial.
—No podemos mandarlo allí ni perder tiempo en construirle una nueva choza. Y tampoco podemos confiar en él por el momento.
—Estoy en sus manos —dije yo, que no tenía la menor idea de lo que quería decir con «allí».
—Yo también he pensado en ello —respondió Montgomery—. Queda mi habitación con puerta al exterior.
—¡Eso es! —se apresuró a decir el anciano, mirando a Montgomery. Y los tres nos dirigimos hacia el recinto de piedra. Luego continuó:
—Siento ser tan misterioso, señor Prendick, pero recuerde que nadie lo ha invitado. Nuestro establecimiento encierra un par de secretos; en realidad es una especie de cámara de Barba Azul. Nada terrible para un hombre en su sano juicio. Pero aún no sabemos quién es usted.
—Decididamente sería estúpido si me sintiera ofendido por su desconfianza.
Esbozó una débil sonrisa —era una de esas personas taciturnas que sonríen con las comisuras de los labios hacia abajo— e inclinó la cabeza en reconocimiento a mi habilidad. Habíamos pasado la entrada principal del recinto: una pesada puerta de madera con marco de hierro ante la cual se amontonaba la carga del barco. Al llegar a la esquina nos encontramos con una puerta pequeña en la que no había reparado hasta entonces. El hombre del pelo blanco sacó un manojo de llaves del bolsillo de su mugrienta chaqueta azul, abrió la puerta y entró. La expresión de sus ojos y las complicadas medidas de seguridad del lugar llamaron mi atención.
Lo seguí hasta una pequeña habitación, sencilla, aunque confortablemente amueblada, con una puerta interior ligeramente entornada que daba a un patio empedrado. Montgomery la cerró de inmediato. En el rincón más oscuro de la habitación había una hamaca y una ventana pequeña y sin cristal, protegida por unos barrotes de hierro que miraba hacia el mar.
El hombre del pelo blanco me explicó que aquella sería mi habitación y que la puerta interior se cerraría desde fuera, «para evitar accidentes», según dijo. Señaló una tumbona que había junto a la ventana y un montón de libros viejos, principalmente obras de cirugía y ediciones de los clásicos latinos y griegos –cuya lengua no podía leer con facilidad–, apilados en una estantería cerca de la hamaca. Salió de la habitación por la puerta exterior, como para no tener que abrir de nuevo la otra.
—Normalmente comemos aquí —dijo Montgomery; y luego, como si dudara, salió detrás del otro. Oí que lo llamaba Moreau, y en aquel momento no caí en cuenta. Luego, mientras ojeaba los libros de la estantería, me vino a la mente: ¿dónde había oído yo el nombre de Moreau?
Me senté junto a la ventana, saqué las galletas que me quedaban y las comí con excelente apetito.
Por la ventana vi a uno de los numerosos hombres de blanco que arrastraba una caja por la playa. Luego el marco de la ventana lo ocultó de mi vista. Poco después oí que alguien introducía una llave en la cerradura y cerraba la puerta. Al cabo de un rato, a través de la puerta cerrada, oí a los perros, que ya habían llegado de la playa. No ladraban, pero olfateaban y gruñían de un modo extraño. Oí sus rápidas pisadas y la voz de Montgomery apaciguándolos.
Estaba muy impresionado por la misteriosa discreción de los dos hombres respecto del contenido de aquel lugar y durante algún tiempo no paré de pensar en ello y en lo familiar que me resultaba el nombre de Moreau. Pero así es la memoria humana, y en ese momento no fui capaz de relacionar debidamente aquel nombre famoso. Mis pensamientos pasaron a la indescriptible rareza del hombre deforme y envuelto con vendas blancas que nos esperaba en la playa.
Jamás había visto semejantes andares ni movimientos tan extraños como los que él hacía al arrastrar la caja. Luego recordé que ninguno de ellos me había dirigido la palabra, aunque a todos los había sorprendido mirándome furtivamente en algún momento. Me preguntaba qué idioma hablarían. Parecían muy taciturnos, y hablaban con voces misteriosas. ¿Qué les pasaba? Entonces recordé la mirada del torpe ayudante de Montgomery.
Justo cuando estaba pensando en él, entró en la habitación. Iba vestido de blanco y traía una bandeja con café y verdura hervida. Apenas pude evitar un estremecimiento de horror cuando entró, inclinándose amablemente, y dejó la bandeja sobre la mesa, delante de mí.
Me quedé paralizado de asombro. Bajo sus fibrosos mechones de pelo vislumbré una oreja. La vi de pronto, muy cerca de mí. ¡Tenía las orejas puntiagudas y cubiertas de un vello fino de color marrón!
—Su desayuno, señor —dijo.
Lo miré fijamente sin intentar responderle. Se volvió y se dirigió hacia la puerta, mirándome por encima del hombro de un modo extraño.
Lo seguí con la mirada y, entonces, por alguna función cerebral inconsciente, me vino a la cabeza una frase: «¿Los dolores de Moreau?». ¿Cómo era? Mi memoria dio un salto de diez años. «¡Los horrores de Moreau!». La frase divagó a su antojo por mi cabeza durante un momento y luego la vi en un rótulo rojo impreso sobre un pequeño folleto amarillo, cuya lectura producía escalofríos. Lo recordé todo perfectamente. El folleto olvidado volvió a mi memoria con asombrosa nitidez. Yo no era entonces más que un joven, y Moreau debía de tener, creo, unos cincuenta años; era un eminente cirujano, conocido en los círculos científicos por su extraordinaria imaginación y su brutal franqueza en el debate.
¿Sería el mismo Moreau? Había publicado ciertos descubrimientos de lo más sorprendentes sobre la transfusión de sangre, y se sabía además que estaba realizando una valiosa labor de investigación sobre tumores malignos. Pero su carrera se vio súbitamente interrumpida. Tuvo que abandonar Inglaterra. Un periodista consiguió entrar a su laboratorio en calidad de ayudante, con la intención deliberada de hacer un reportaje sensacionalista y, merced a un increíble accidente –si es que realmente fue un accidente–, su truculento folleto alcanzó notoriedad. El mismo día de su publicación un pobre perro, desollado y mutilado, escapó del laboratorio de Moreau.
Ocurrió durante el verano, cuando escasean las noticias, y un destacado editor, primo del supuesto ayudante de laboratorio, apeló al sentido común de la nación. No era la primera vez que el sentido común se oponía a los métodos de investigación. El doctor fue expulsado del país sin contemplaciones. Quizá lo mereciera, pero sigo creyendo que el tibio apoyo de sus colegas, y el abandono del que fue objeto por parte del cuerpo de investigadores científicos, resultó algo vergonzoso. Sin embargo, algunos de sus experimentos, según el relato del periodista, eran de una crueldad desmesurada. Tal vez habría podido calmar a la opinión pública abandonando sus investigaciones, pero al parecer optó por estas últimas, como habría hecho la mayoría de las personas que han sucumbido al irresistible hechizo de la investigación. Era soltero, por lo que sólo debía pensar en sus propios intereses...
Estaba convencido de que se trataba del mismo hombre. Todo así lo indicaba. Entonces caí en la cuenta de cuál era el destino del puma y de los otros animales, que para entonces ya habían sido encerrados, junto con el resto de la carga, en el recinto situado detrás de la casa. Un leve y curioso olor, el hálito de algo familiar, un olor que había permanecido hasta ahora en el fondo de mi conciencia, ocupó de pronto el primer plano de mis pensamientos. Era el olor a antiséptico del quirófano. Oí el rugido del puma al otro lado de la pared, y uno de los perros gimió como si lo hubieran golpeado.
Sin embargo, y especialmente para otro hombre de ciencia, la vivisección no era tan horrible como para justificar tanto secreto. Y por un extraño salto mental, las orejas puntiagudas y los ojos brillantes del ayudante de Montgomery volvieron a mí con la más absoluta nitidez. Clavé la mirada en el mar azul, que la refrescante brisa cubría de espuma, y dejé que éstos y otros extraños recuerdos de los últimos días corretearan por mi mente.
¿Qué significaría todo aquello? Un recinto cerrado en una isla solitaria; un vivisector de mala fama y esos hombres tullidos y deformes...