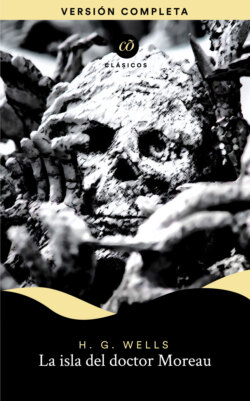Читать книгу La isla del doctor Moreau - H. G. Wells - Страница 5
En el chinchorro de Lady Vain
ОглавлениеNo es mi intención añadir nada más a lo ya escrito sobre la desaparición del Lady Vain. Como todo el mundo sabe, la nave colisionó con un pecio diez días después de abandonar Callao. El bote salvavidas, con siete tripulantes, fue encontrado ocho días más tarde por el cañonero Mirtle, y el relato de sus tremendas penurias se ha hecho tan famoso como el aún más terrible caso del Medusa. Sin embargo, me toca ahora añadir a la historia del Lady Vain otra igualmente terrible, pero aún más extraña. Hasta el momento se ha creído que los cuatro hombres que viajaban en el bote perecieron, pero no es cierto. Tengo la mejor de las pruebas para hacer esa afirmación: yo era uno de esos hombres.
En primer lugar debo explicar que nunca hubo cuatro hombres en el bote; éramos tres. Constans, «a quien el capitán vio saltar a la lancha» (Daily News, 17 de marzo, 1887), afortunadamente para nosotros, aunque desgraciadamente para él, no consiguió alcanzarnos. Descendía entre la maraña de cabos bajo los estays del destrozado bauprés; una cuerda se le enredó en el tobillo en el momento de saltar y quedó por un instante colgando cabeza abajo; luego cayó y chocó contra un motón o un palo que flotaba en el agua. Remamos hacia él, pero no volvió a salir a la superficie.
Digo que afortunadamente para nosotros no nos alcanzó y casi podría añadir que afortunadamente también para él, pues no teníamos más que un pequeño barril de agua y unas cuantas galletas empapadas, tan repentina había sido la alarma y tan poco preparado estaba el buque para cualquier calamidad. Pensamos que la gente de la lancha iría mejor provista (aunque al parecer no era así) e intentamos llamarlos. No debieron de oírnos, y al día siguiente, cuando dejó de lloviznar, lo que no ocurrió hasta después del mediodía, ya no vimos rastro de ellos. No podíamos ponernos de pie para mirar a nuestro alrededor a causa del cabeceo del bote. Las olas eran enormes y teníamos grandes dificultades para tomarlas de proa. Los otros dos hombres que habían logrado escapar conmigo eran un tal Helmar, pasajero como yo, y un marinero cuyo nombre desconozco, un hombre bajito, robusto y tartamudo.
Navegamos a la deriva, muertos de hambre y, desde que se acabó el agua, atormentados por una terrible sed, por espacio de ocho días y ocho noches. Transcurrido el segundo día el mar fue apaciguándose lentamente hasta quedar como un espejo. El lector es incapaz de imaginar cómo fueron aquellos ocho días. Por fortuna nada hay en su memoria que le permita imaginarlo. Pasado el primer día apenas hablamos entre nosotros; permanecíamos inmóviles en nuestro lugar, mirando al horizonte u observando, con ojos cada vez más grandes y extraviados, cómo el desánimo y la debilidad se apoderaban de nuestros compañeros. El sol era implacable. El cuarto día se terminó el agua y empezamos a pensar cosas extrañas y a decirlas con la mirada, hasta que el sexto día –creo– Helmar se decidió a expresar de viva voz lo que todos teníamos en la cabeza. Recuerdo nuestras voces, débiles y roncas: nos acercábamos mucho unos a otros y ahorrábamos palabras. Yo me opuse con todas mis fuerzas; prefería barrenar el bote y que pereciéramos entre los tiburones que nos seguían, pero cuando Helmar dijo que si aceptábamos su propuesta podríamos beber, el marinero se puso de su parte.
Pero yo no quise echarlo a suertes y, por la noche, el marinero no paraba de hablar con Helmar en voz baja, mientras yo permanecía sentado en la proa, con mi navaja en la mano, aunque dudo de que hubiera tenido valor para luchar. Por la mañana acepté la propuesta de Helmar y lanzamos al aire medio penique para decidir nuestra suerte.
Le tocó al marinero, pero era el más fuerte de los tres y no estaba dispuesto a acatarlo, de modo que se abalanzó sobre Helmar. Lucharon cuerpo a cuerpo hasta casi ponerse de pie. Yo me arrastré por el suelo del bote e intenté ayudar a Helmar agarrando al marinero por la pierna, pero con el balanceo del barco el marinero tropezó y los dos cayeron por la borda. Se hundieron como piedras. Recuerdo que me reí y me pregunté por qué me reía. La risa se apoderó de mí sin que pudiera evitarlo.
Me tumbé sobre una de las bancadas durante no sé cuánto tiempo, pensando en que, si tuviera valor, bebería agua del mar hasta enloquecer, para morir rápidamente. Y mientras estaba allí tumbado avisté, con tan poco interés como si fuera un cuadro, un barco que avanzaba hacia mí desde la línea del cielo. A buen seguro había estado divagando durante mucho tiempo, y sin embargo recuerdo con claridad todo lo que sucedió. Recuerdo que mi cabeza se balanceaba con el mar, y que el horizonte, con el barco que lo surcaba, oscilaba arriba y abajo. Pero también recuerdo con idéntica claridad que tuve la impresión de estar muerto, y pensé en la ironía de que por muy poco no hubieran llegado a tiempo de encontrarme con vida.
Durante un tiempo, que se me antojó interminable, permanecí tumbado con la cabeza apoyada en la bancada, contemplando la goleta que bailaba sobre las olas. Era una pequeña embarcación, con aparejos en proa y en popa, que aparecía y desaparecía entre las aguas. Se balanceaba en creciente compás, pues navegaba a merced del viento. En ningún momento se me ocurrió llamar su atención y, desde que vi su costado hasta que desperté en un camarote, no recuerdo nada con claridad. Conservo la vaga noción de que fui izado hasta la pasarela y de un gran semblante cubierto de pecas y enmarcado por una mata de pelo rojo que me observaba desde la batayola. También me pareció entrever una cara oscura y unos ojos extraordinarios muy cerca de la mía, pero pensé que se trataba de una pesadilla hasta que volví a encontrarla. Creo recordar que me hicieron tragar cierto mejunje. Y eso es todo.