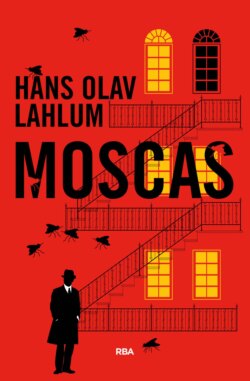Читать книгу Moscas - Hans Olav Lahlum - Страница 7
DÍA DOS SIETE INQUILINOS Y UN CHUBASQUERO AZUL SIN DUEÑO
Оглавление1
El viernes 5 de abril de 1968 me levanté más temprano de lo habitual. A las seis y media estaba sentado a la mesa del desayuno manteniendo una fascinante conversación con mi reflejo en la cafetera. Acordamos de inmediato que no le permitiría a ningún inspector más veterano arrebatarme el caso. Eran capaces de cargarme con el trabajo sucio y llevarse todos los méritos una vez resuelto el misterio. Por suerte, mi jefe solía llegar al trabajo antes que ellos, y ese día yo llegué aún más temprano que él. A las ocho menos cuarto, cuando se disponía a entrar en su despacho de la comisaría, yo ya estaba esperándolo en el pasillo.
Mi jefe era un hombre sexagenario abierto de mente que apreciaba a los jóvenes trabajadores y con gran ambición. En varias ocasiones festivas había reconocido que él mismo había sido un joven muy ambicioso hasta que cumplió los cincuenta años. Por eso no fue de extrañar que apreciara mi entusiasmo e interés por el caso. También ayudaba el hecho de que yo hubiera sido el primer agente en personarse en el lugar de los hechos. Cuando el reloj marcó las ocho, llegamos a un acuerdo que sellamos con un apretón de manos: se me adjudicaría el caso en exclusiva y se me otorgaría la autoridad necesaria para dirigir la investigación. Asentí con la cabeza y le aseguré que buscaría su consejo y el de otros colegas más experimentados si la situación así lo requiriese. Después avancé con paso firme hacia mi primer caso de asesinato, embriagado por la idea de que me procuraría honores y gloria.
Los periódicos del viernes poco pudieron decir sobre el asesinato en Krebs’ gate 25. Dos de ellos publicaron una breve nota sobre el caso, y uno de ellos señalaba, sin mencionar su nombre, que el asesinado era «un ciudadano conocido y respetado que participó, entre otras cosas, en el movimiento de Resistencia». Durante mi breve visita a la comisaría de Møllergata 19 la mañana del 5 de abril, me confirmaron que los medios de comunicación mostraban un interés cada vez mayor por el caso. Antes de salir para Krebs’ gate redacté una apresurada nota de prensa. En primer lugar, me encargué de transmitir lo más importante: que yo era el principal responsable de la investigación. También confirmé que a quien habían asesinado por un tiro de bala en su apartamento de Krebs’ gate la tarde del 4 de abril era al exministro y antiguo miembro de la Resistencia Harald Olesen. Por último, señalé que, puesto que la investigación estaba en curso, no se facilitaría más información sobre el caso.
Cuando llegué al lugar de los hechos la mañana del 5 de abril, empecé por lo más evidente: la ordenada mesita del conserje, que se encontraba justo a la entrada. La esposa del conserje, que estaba allí sentada, se llamaba Randi Hansen y era una mujer bajita, regordeta y canosa de sesenta y pocos años. Vivía en el piso de un dormitorio del conserje, en el sótano. Era su marido quien ejercía de conserje, pero, según ella, esa semana estaba de viaje. Sus hijos se habían independizado muchos años antes, por lo que se pasaba la mayor parte del día sola en la entrada, a unos pocos escalones de distancia de los apartamentos de la planta baja. Le correspondían las porterías de los números 25 y 27 de Krebs’ gate, y alternaba entre un portal y otro. También atendía las llamadas. Daba la casualidad de que el 4 de abril lo había pasado en el número 25. Juró que se quedaría en su puesto hasta que finalizara la investigación.
Randi Hansen resultó ser una persona muy concienzuda que había apuntado todas las entradas y salidas de la tarde y de la noche. Como era la esposa del conserje, conocía bien a los inquilinos y estaba familiarizada con sus rutinas. Señaló con diligencia que solo trabajaba en ese portal un día sí y otro no, y que a veces estaba enferma o tenía que ausentarse unas cuantas horas. Aun así, pensaba que su impresión sobre los inquilinos y sus rutinas sería bastante acertada. No tenía motivos para dudar de su palabra, pero enseguida reparé en que había más de un cincuenta por ciento de probabilidades de que se le hubieran escapado algunas visitas o acontecimientos. Por si fuera poco, ni los pasillos ni las puertas de entrada a los apartamentos, incluidas las de la planta baja, se veían desde la portería.
La víctima, Harald Olesen, vivía en el segundo piso desde justo antes de que estallara la guerra. En sus tiempos de ministro, había sido uno de los hombres más conocidos del barrio, y el orgullo de la calle. Durante los últimos años había llevado una vida tranquila de jubilado, pero entraba y salía cada día a una hora diferente. La esposa del conserje lo había visto muchas veces con políticos y otros miembros conocidos de la Resistencia a lo largo de los años, algo que cada vez era menos frecuente. Las visitas familiares también habían empezado a escasear tras la muerte de su esposa, hacía cinco años. La mujer del conserje creía que enviudar había sido muy duro para Olesen, aunque tratase de guardar las apariencias. Más allá de las compras en la cooperativa de la esquina, Olesen cada vez salía menos de casa. Era un hombre amable y correcto, que siempre saludaba de viva voz y con un gesto de la cabeza al pasar. Si necesitaba ayuda con la limpieza o cualquier otra tarea, se la pedía con educación y pagaba bien. La esposa del conserje nunca había presenciado ninguna tirantez entre él y el resto de los inquilinos. De hecho, no le cabía en la cabeza que alguien pudiera querer matar a un pilar de la sociedad tan amable y respetado.
El vecino del segundo de Olesen era estadounidense y se llamaba Darrell Williams. Según la esposa del conserje, debía de tener unos cuarenta y pocos años. Se había mudado hacía ocho meses escasos y el alquiler lo pagaba la embajada de Estados Unidos. La mujer del conserje no le había preguntado en qué trabajaba exactamente, pero debía de tratarse de un alto cargo. Describió a Williams como un hombre «muy bien vestido y seguramente importante». Después de unas pocas semanas aquí, ya parecía dominar el noruego. Darrell Williams solía ir temprano al trabajo y a menudo no regresaba hasta la noche, pero nunca lo hacía acompañado.
La señorita Sara Sundqvist ocupaba el apartamento situado debajo del de Olesen. Era una joven estudiante sueca y vivía allí desde el principio del curso, en agosto. Al mudarse sorprendió a la esposa del conserje con flores y bombones. Sara Sundqvist era elegante y siempre iba bien vestida. Podía parecer distante, pero siempre saludaba y sonreía. La señorita Sundqvist era una estudiante responsable y llevaba una vida bastante ordenada. Solía salir de casa entre las ocho y las nueve de la mañana y regresaba entre las tres y las cinco de la tarde. Al principio traía de vez en cuando a algunos compañeros de clase. Siempre habían tenido un comportamiento ejemplar y se habían marchado mucho antes de las once.
Quedaba claro que Sara Sundqvist se había ganado la simpatía de la esposa del conserje. Aun así, había algo en su rostro que me hacía pensar que ocultaba alguna cosa. Una expresión rígida que se mantuvo mientras hablaba del joven matrimonio formado por Kristian y Karen Lund, que vivían en el primero izquierda. Aquellos jóvenes tan agradables y serviciales parecían una exultante pareja de enamorados incluso después de que naciera su primer hijo. Los Lund habían llegado al edificio de recién casados, hacía unos dos años, y vivían ahí con su hijo de poco más de un año. La señora Lund tenía veinticinco años y era la hija del dueño de una fábrica en una de las mejores zonas de Oslo. Su marido era dos años mayor y era el encargado de una tienda de deportes en Hammersborg.
En el bajo izquierda vivía el taxista Konrad Jensen, un hombre soltero de unos cincuenta años. La esposa del conserje le había oído decir a un sobrino suyo, también taxista, que Konrad Jensen conducía uno de los taxis más antiguos de Oslo, pero que aun así se movía por los intrincados callejones de la ciudad más deprisa que la mayoría de sus colegas. Konrad Jensen trabajaba mucho y solía terminar a las tantas. Por lo demás, solo salía a ver algún que otro acontecimiento deportivo. Nunca había recibido visitas, al menos que la esposa del conserje recordara, en los casi veinte años que llevaba en el edificio.
La esposa del conserje abrió y cerró la boca un par de veces después de hablar de Konrad Jensen. Esta vez tampoco me lo había dicho todo. No me quedaba claro qué estaba omitiendo, y de momento no quería insistirle a la amable señora.
El último inquilino vivía en el bajo derecha. Era un hombre que iba en silla de ruedas y respondía al nombre de Andreas Gullestad. Tenía unos cuarenta años y, según la esposa del conserje, vivía de las rentas, o más bien de una herencia. Esta debió de ser cuantiosa, porque iba muy bien vestido y, quitando su discapacidad, llevaba una vida despreocupada. A pesar de sus tribulaciones cotidianas, Andreas Gullestad siempre estaba de buen humor y era amable y educado con todo el mundo. Se había mudado al barrio desde la zona noble de la ciudad, cuando renovaron el edificio hace tres años. Un accidente lo había dejado en silla de ruedas y estaba entusiasmado por haber encontrado un apartamento de fácil acceso en la planta baja. Gullestad fue, junto con Harald Olesen, el único que aceptó la oferta de comprarle el piso al propietario.
A Andreas Gullestad solían visitarlo su hermana y su sobrina. Por lo demás, llevaba una vida tranquila y tal vez bastante solitaria. En verano, cuando hacía buen tiempo, algunas veces se aventuraba a salir a la calle. En invierno, por el contrario, se quedaba en casa y solía pedirle a la esposa del conserje que se ocupara de hacerle la compra semanal. Le pagaba la tarea generosamente y les hacía regalos a ella y a su marido en Navidad y en sus respectivos cumpleaños. Que la mujer del conserje supiera, Andreas Gullestad era incapaz de arreglárselas sin la silla de ruedas, pero parecía tener movilidad completa en los brazos y la parte superior del cuerpo. De la cabeza estaba estupendamente. De hecho, parecía una persona dotada de una inteligencia y una cultura excepcionales.
Por suerte, la esposa del conserje, Randi Hansen, no solo se había pasado toda la tarde y la noche del asesinato en su puesto, sino que también había apuntado las salidas y llegadas de los vecinos. Harald Olesen había salido a comprar por la mañana, pero a las doce ya estaba de regreso y había pasado sus últimas diez horas de vida en casa. Nadie había llamado para preguntar por él ese día. Las únicas llamadas con un mínimo de interés que se registraron durante las semanas previas a su muerte eran varias conversaciones con su abogado del bufete Rønning, Rønning & Rønning.
En cuanto a los demás vecinos, Andreas Gullestad se había pasado todo el día en casa, como de costumbre. La señora Lund se había quedado en casa con su bebé. El señor Lund, según la lista de la esposa del conserje, había salido a las ocho de la mañana y no había regresado a casa hasta las nueve de la noche. La única llamada que recibió el matrimonio fue la del señor Lund, cuatro horas antes de volver a casa. Sara Sundqvist se había ido a clase a las nueve y media de la mañana y había regresado a las cuatro y cuarto. Darrell Williams había salido poco antes de las nueve de la mañana y no había regresado hasta las ocho de la tarde. Konrad Jensen trabajó en el turno de tarde esa semana. Salió del edificio en coche a las doce del mediodía y entró por la puerta un par de pasos después de Williams. El único inquilino que volvió a salir de casa más tarde, según los apuntes de la esposa del conserje, fue Darrell Williams. Salió a dar un paseo nocturno a las diez menos cinco y regresó un cuarto de hora más tarde.
La esposa del conserje no había visto a ningún desconocido en el edificio el día del asesinato y era poco probable que alguien se hubiera colado sin que ella lo viera. Solo ella y los inquilinos tenían la llave de la puerta trasera. El resto debía entrar por el portal y pasar por la portería. Y el jueves 4 de abril había tenido a la vista la puerta trasera durante las seis horas previas al asesinato.
Antes de irme de la portería, le pregunté a la mujer del conserje si desde su puesto había visto algo especial en las horas previas y posteriores al asesinato.
—Hay una cosa que me escama —me contestó, y se puso de pie.
Me indicó con un gesto que la siguiera hasta un cuartito. En la mesa había un chubasquero azul grande y con capucha, y una bufanda roja.
—Los encontré encima del contenedor, junto a la puerta, cuando lo vacié esta mañana. Nunca he visto a ninguno de los inquilinos con un chubasquero o una bufanda semejantes. Ambas prendas parecen nuevas. Y se diría que quien se deshizo de ellas las había lavado justo antes, porque siguen húmedas. No estaban aquí cuando bajé al cuarto de las basuras con unas sobras de comida por la tarde. Es raro, ¿no? Me pareció que merecía la pena mencionarlo.
No podía estar más de acuerdo con ella. Era raro y merecía la pena mencionar que alguien, el mismo día del asesinato, decidiera tirar un chubasquero casi nuevo y recién lavado. El chubasquero azul entró de inmediato en la lista de preguntas que les quería hacer a los vecinos.
2
En el 2.º B vivía Darrell Williams, un estadounidense corpulento de pelo oscuro y voz inesperadamente agradable. Me dio un firme apretón de manos y me presentó un pasaporte diplomático que confirmaba que tenía cuarenta y cinco años, aunque aparentaba bastantes menos. Medía al menos un metro noventa y pesaba más de cien kilos, pero no le sobraba nada de grasa. Hablaba noruego con una corrección pasmosa y muy poco acento.
Darrell Williams me contó que su nombre, tan poco frecuente, era de origen irlandés. Sus abuelos habían emigrado de Irlanda durante la hambruna de la década de 1870. Darrell nació y se crio en Nueva York. Su padre era un abogado de renombre. Él, por su parte, había abandonado la carrera de Derecho para alistarse en el ejército cuando Estados Unidos entró en la guerra, y participó en el desembarco de Normandía el verano de 1944. Un año más tarde, el entonces joven teniente se unió a la delegación de Estados Unidos que llegó a Oslo justo después de la liberación. Se echó una novia noruega, consiguió trabajo en la misión militar y se quedó en el país hasta la primavera de 1948. Aprendió el idioma, y conservaba tantos y tan buenos recuerdos de esa época que, veinte años después, se postuló como agregado en la embajada en Oslo. Entre una cosa y otra, había seguido trabajando en el ejército y obtenido el rango de sargento mayor. En 1960 ingresó en la carrera diplomática.
Cuando le pregunté por su estado civil, Darrell Williams me dedicó una sonrisa burlona y desenfadada.
—Me casé en Estados Unidos en 1951, pero lo mejor de ese matrimonio fue el momento en el que firmamos el divorcio tres años más tarde. Esa unión me supuso un sinfín de discusiones y ningún hijo. Mi esposa decía que se separó de mí porque amaba a otro hombre. Apenas le doy crédito a su explicación, porque después se casó con un tercero y tuvo un hijo con un cuarto.
El diplomático hablaba sin tapujos de su matrimonio fallido. Soltero y sin hijos, había cumplido su sueño de la infancia de conocer Asia y Europa. Durante la última década había trabajado en distintas embajadas, pero «con la mano en el corazón» diría que nunca había visto una capital tan bonita como Oslo.
Este apartamento se lo había conseguido la embajada, que además le pagaba el alquiler. Darrell Williams no tenía quejas, pero las largas jornadas de trabajo y las cenas oficiales le impedían pasar mucho tiempo en casa y por eso no conocía demasiado a los demás inquilinos. Del conserje y su esposa dijo que eran «ordenados y serviciales». Del vecino de la planta baja, el de la silla de ruedas, que era «un hombre amigable y cultivado», con un buen nivel de inglés y capaz de mantener una conversación sobre Jack London y otros de sus escritores estadounidenses favoritos. También la estudiante sueca le parecía «agradable y culta» a juzgar por las escasas conversaciones que había mantenido con ella. El taxista de la planta baja era «una persona sencilla» y discreta, pero le interesaba el fútbol y también algún que otro deporte, así que Williams había intercambiado un par de palabras con él. El día del asesinato, cuando se cruzaron en el rellano, se pararon a charlar un rato sobre los siguientes partidos de la liga.
El estadounidense apenas había hablado con el joven matrimonio del primero, pero en su opinión parecían «más felices y afortunados de lo habitual, incluso para una pareja de recién casados». La noche del asesinato, Kristian Lund había entrado en el edificio solo unos segundos antes que él. Williams se había tocado el ala del sombrero a modo de saludo, como era su costumbre, y había recibido un «que pase una buena noche» como respuesta. Ese era el tipo de contacto que mantenían: breve, pero cordial.
Darrell Williams recordaba el nombre de Harald Olesen de los años 1945 y 1946, y le había parecido emocionante vivir en el mismo portal que él. Cuando terminó la mudanza, aprovechó para llamar a la puerta de su vecino y fue bien recibido. Pero en esa visita y en conversaciones posteriores le dio la impresión de que Olesen estaba apesadumbrado por algo y no quiso entrometerse en su vida. Olesen siguió saludándolo con una amable sonrisa. Sin embargo, a Williams más de una vez le había dado la impresión de que el viejo héroe de guerra estaba cada vez más aislado, y poco a poco se estaba convirtiendo en un anciano triste.
El día del asesinato, Williams no había visto a Olesen con vida. Había llegado a casa tarde, a eso de las ocho, después de una cena oficial en la embajada. Tras su paseo nocturno había conversado durante un par de minutos con Konrad Jensen en la escalera, cuando de repente oyó el disparo del segundo piso. Williams subió corriendo por instinto. Jensen le pisaba los talones. Se reencontraron en el rellano y no vieron a nadie en el pasillo al llegar al segundo. Llamaron varias veces a la puerta de Olesen; no hubo respuesta. Un par de minutos más tarde llegó Kristian Lund, seguido de cerca por la esposa del conserje, que bajó a buscar la llave y llamó a la policía cuando comprobaron que no se oía ni un ruido dentro del piso. Mientras ella estaba ausente, Gullestad subió en el ascensor. Los cinco debatieron sobre la conveniencia de abrir la puerta, pero acordaron esperar a que llegara la policía. No había ni rastro de nadie ajeno al edificio y ni se plantearon que alguien hubiera podido escabullirse delante de sus narices escaleras abajo.
Williams no recordaba haber visto un chubasquero azul en Krebs’ gate 25 ni el día del asesinato ni en ningún otro momento. Cuando le pregunté si tenía armas de fuego, me respondió con total sinceridad.
—Cuando llegué a Noruega tenía un revólver Colt del calibre 36 y una pistola Luger del calibre 7,65. Pero aquí me sentía tan seguro que hace unas semanas las envié a mi casa en Estados Unidos.
En realidad, ni siquiera tenía permiso de armas en Noruega, pero, dadas las circunstancias, no me pareció pertinente importunar con eso a un hombre que tenía pasaporte diplomático estadounidense. El registro policial de la noche anterior había confirmado que ni Williams ni ninguno de los demás inquilinos tenían armas de fuego en el edificio durante la noche del asesinato. Aun así, no podía tacharlo de la lista de posibles sospechosos.
3
Sara Sundqvist, la vecina del 1.º A, era una mujer delgada, esbelta de brazos y piernas y extraordinariamente alta. Esperó un minuto antes de abrir la puerta y dejó echada la cadena hasta que me vio el uniforme. Pese a medir cerca del metro ochenta, dudo que pesara más de sesenta kilos. Parecía como si se le fueran a partir los brazos y las muñecas en cualquier momento, pero, a pesar de su diminuta cintura, tenía un cuerpo armónico y un porte elegante. No obstante su expresión seria y lúgubre, acorde a las circunstancias, era imposible no fijarse en su contorno, tan femenino. Su vestido de cuello alto, en apariencia recatado, resaltaba unos pechos perfectos.
Sara Sundqvist estaba seria y algo afectada por el asesinato. Aun así, me resultó sensata y me inspiró confianza. Hablaba un noruego correcto desde el punto de vista gramatical, con un ligerísimo acento sueco. Me dijo que había nacido en Gotemburgo y que tenía veinticuatro años. Había llegado a Oslo en otoño del año anterior a estudiar filología inglesa y filosofía y había encontrado el piso gracias a un anuncio por palabras que había publicado el propietario. Pagaba el alquiler con la beca de estudios que recibía del gobierno sueco y también con ayuda de sus padres. Además de estudiar, trabajaba algunas horas a la semana en la biblioteca de la universidad.
Al preguntarle más cosas sobre ella, Sara Sundqvist me respondió que dedicaba muchas horas a los estudios y que en su tiempo libre hacía teatro. Por lo demás, apenas salía por las noches. La noche del asesinato estaba sola en casa, a punto de hacerse un café, cuando sonó el disparo. Lo oyó perfectamente, pero pensó que algo se había caído al suelo. Después se asustó un poco al oír el barullo procedente de las escaleras, y consideró más seguro encerrarse con llave en su apartamento, donde permaneció hasta que la policía llamó a la puerta. Aunque no llegó a ver nada, todo aquello le resultó «una experiencia terrorífica». Se reafirmó en sus declaraciones de la noche anterior: no había salido de su piso desde que llegó a casa a las cuatro y cuarto.
Estaba convencido de que, en días más alegres, la joven sueca debía de sonreír más y no rehuir la mirada tanto como en ese momento. Era fácil comprender cuán terrorífico puede resultarle a una estudiante extranjera un asesinato en su mismo bloque.
Las estanterías del apartamento 1.º A estaban repletas de libros en noruego, sueco e inglés, pero por lo demás era el piso de una mujer joven y ordenada. Aparte de los cuchillos de cocina, no parecía haber armas de ningún tipo. Cuando le pregunté si había visto a una persona con un chubasquero azul, me miró algo confundida durante un instante y luego me contestó que no había visto a nadie así vestido ni el día anterior ni en ningún otro momento.
Sara Sundqvist declaró que solo había hablado un par de veces con el difunto Harald Olesen. Parecía un hombre agradable, si bien era callado y correcto. Se esforzaba por tener una relación más cercana con la esposa del conserje y el resto de los inquilinos y no tenía nada negativo que decir de nadie. Por otra parte, tampoco se podía decir que conociera bien a ninguno de ellos.
—Los Lund pasan la mayor parte del tiempo juntos y con su hijo, como es natural, y el resto son hombres mucho mayores que yo —me dijo.
Tanto el apartamento del 1.º A como su inquilina me parecieron muy poco dramáticos y me inspiraron cierta confianza. Me lo pensé, pero al final no taché a Sara Sundqvist de la lista de sospechosos.
4
En el 1.º B, como se podía leer en un letrero rojo en forma de corazón, vivían Kristian y Karen Lund. Eran una pareja de revista, el ideal de pareja joven y feliz cuyo hijo de trece meses dormía plácidamente en la cuna. Aunque sonreían al mirarse entre ellos y al mirar a su hijo, recordaron la gravedad del asunto nada más volver la vista hacia mí. Kristian Lund era un hombre rubio y bastante robusto que debía de medir un metro ochenta y parecía relajado y encantador. Sin embargo, se notaba que la situación le había afectado. Insistió en que un asesinato en el edificio era un motivo de honda preocupación para cualquiera que tuviese mujer e hijos, y que no sabía si podría dejarlos solos para ir a trabajar mientras no detuvieran al asesino.
Ni el señor ni la señora Lund creían que el autor de los hechos fuera un vecino. En su opinión, el asesino tenía que haber venido de fuera. De Harald Olesen solo podían decir cosas buenas. Era un jubilado viudo, y parecía un hombre solitario, y, al mismo tiempo, elegante y vital. Los Lund no habían visto armas de fuego en el edificio, y desde luego no en su propia casa. Las palabras «chubasquero azul» no les decían nada.
Sobre sí misma, Karen Lund dijo que era la única hija del dueño de una fábrica de Bærum. Había conocido a su marido «en un curso bastante aburrido del Instituto de Economía y Empresa». Después había trabajado un tiempo en una empresa de moda, hasta que se casó. Kristian Lund era de extracción social más modesta, hijo de una secretaria y madre soltera de Drammen. En un momento especialmente emotivo me confió que «mi padre podría ser cualquiera, y ya no me preocupa saber quién es». Su madre, a quien tanto le debía, había muerto de cáncer el año anterior, pocos días antes de que naciera su primer nieto. Kristian Lund era economista de formación, titulado en el Instituto de Economía y Empresa. Sonrió satisfecho un instante cuando me dijo que sus notas habían sido «mejores de lo que todo el mundo, a excepción de mí mismo, esperaba». De un tiempo a esa parte había recibido varias propuestas de trabajo «muy atractivas», pero le gustaba su puesto de encargado de una tienda de deportes. Su esposa se apresuró a añadir que los padres de ella estaban muy satisfechos tanto con su yerno como con su nieto. En general, parecía estar más tranquila y sosegada que su marido.
Tras mi visita a los Lund, una misteriosa y sencilla pregunta sobre la hora de llegada a casa de Kristian Lund se quedó sin respuesta. Su esposa estaba segura de que había llegado a las nueve en punto. Según ella, entró por la puerta justo después de que empezara The Danny Kaye Show, a las nueve menos cinco. Kristian Lund aseguró que se había tenido que quedar un rato a solas después de cerrar la tienda para ocuparse de la contabilidad, y que se había subido al coche a eso de las nueve menos cuarto. Esa declaración coincidía también con los apuntes de la esposa del conserje, según los cuales Kristian Lund había llegado a casa a las nueve.
Sin embargo, había un pequeño detalle que me confundía: Darrell Williams aseguraba haber visto a Kristian Lund entrar en el edificio a la vez que él y que Konrad Jensen, una hora antes. Cuando mencioné ese detalle, Kristian Lund se mostró inquieto. Repitió varias veces que no había llegado hasta las nueve. Si los otros dos vecinos vieron otra cosa, o bien no recordaban a qué hora habían llegado a casa, o bien lo habían confundido con otra persona. Su esposa acudió al rescate. Añadió entusiasmada que tenía el esposo más sincero del mundo y que confiaba plenamente en él, y también que había llamado unas horas antes para decir que no llegaría hasta las nueve. Después de eso maticé la pregunta y me retiré discretamente para poder seguir dándole vueltas.
De allí me fui a la portería. La mujer del conserje frunció el ceño e insistió en que «anoche, Kristian no llegó a casa hasta las nueve». Su letra lo dejaba claro, y además había apuntado el nombre de los inquilinos en el orden en el que habían llegado a casa.
—Si Kristian hubiera llegado antes que Darrell Williams y Konrad Jensen, sería un poco raro que lo hubiese anotado una línea más abajo —explicó la esposa del conserje.
No tuve más remedio que reconocer que tenía sentido. Además, la esposa del conserje había anotado el recado telefónico que mencionó Lund, con arreglo al cual su esposo le decía que llegaría a eso de las nueve.
Cuando vi la lista de la esposa del conserje, tan prolija y ordenada, me resultó difícil de imaginar que pudiera equivocarse. Pero también me pareció verosímil que Darrell Williams asegurara tanto haber visto a Kristian Lund como haberlo saludado en el portal una hora antes. Por eso tampoco taché a los Lund de mi lista de sospechosos.
5
Lo que me esperaba en el bajo izquierda fue algo más dramático. Konrad Jensen era un hombre de mediana edad y baja estatura que llevaba un jersey rojo y pantalones azules de gabardina. Me confirmó que trabajaba como taxista y me presentó los papeles que demostraban que era el dueño de un viejo Peugeot con un letrero de taxi que estaba aparcado junto a la acera. Konrad Jensen declaró que vivía en ese piso desde 1948, que era soltero, no tenía hijos y que, por lo tanto, había vivido solo durante toda su vida adulta.
Konrad Jensen estaba encaneciendo y, del mismo modo que su cabello estaba en proceso de cambiar del negro al gris, mientras hablábamos, su rostro sin afeitar parecía pasar de la frustración a la desesperación más pura. Sus respuestas a mis preguntas rutinarias cada vez eran más breves y malhumoradas. Sí, estaba seguro de que había vuelto a casa del trabajo antes de las ocho, siguiéndoles los pasos a Kristian Lund y a Darrell Williams. Sí, estaba convencido de que se trataba de Kristian Lund. Sí, se había quedado en el descansillo hablando de fútbol con Williams a las diez y cuarto, cuando oyeron un ruido en el segundo piso. Sí, los dos habían corrido escaleras arriba enseguida y se habían quedado esperando frente a la puerta. Sí, Kristian Lund, la esposa del conserje y Andreas Gullestad también habían llegado a la carrera pocos minutos más tarde. No, no había visto ningún chubasquero azul en Krebs’ gate 25.
Entonces fue capaz de reunir el valor suficiente para levantar un poco la voz.
—Te lo puedo contar yo mismo, porque tarde o temprano saldrá a la luz de todas formas. Fui miembro del NS y apoyé a los nazis durante la guerra. Por ello pasé seis meses en la cárcel, de 1945 a 1946. Me había afiliado antes de la guerra, seguí afiliado después del 9 de abril y trabajé de chófer para los alemanes. Nunca lo he negado. Pero la cosa no pasó de ahí. Nunca llegué a nada, para bien o para mal.
Como es lógico, a partir de entonces lo vi de otra manera, más crítica. No tardó en continuar con su relato.
—No conocía a Harald Olesen en la guerra y tampoco nos vimos después, y no tengo nada que ver con su muerte. Su muerte es lo peor que podría pasarme ahora.
Tras una breve pausa, prosiguió con su característico estilo lento y gruñón.
—Todo el mundo sospechará automáticamente de mí. Dentro de nada, los periódicos dirán que soy nazi y estaré en el punto de mira. Lucho contra este estado de cosas desde que salí de la cárcel. Me he cambiado dos veces de nombre, primero de Konrad Hansen a Konrad Pedersen, y más tarde a Konrad Jensen. Pero siempre hay alguien que conoce a alguien que lo sabe, y siempre me acaban llamando Konrad Quisling. Aún hay quien no se quiere subir a mi taxi porque se ha enterado de que estuve afiliado al NS, aunque cada vez menos. Ahora todo irá a peor.
Konrad Jensen se levantó despacio del sofá. Se acercó a la ventana y señaló una calle perpendicular.
—Ahí está mi coche. No es nuevo, y cuando lo era tampoco se puede decir que fuera el mejor del mundo. Pero aún funciona, y lo conozco mejor que a muchas personas. Se ha convertido en mi amigo fiel. Sé que resulta pueril, pero me gusta llamarlo Petter, por un amigo que tuve en la infancia. Petter Peugeot y Konrad Jensen son dos fósiles que envejecen juntos y conocen las calles de Oslo como nadie —dijo. Después continuó con un gesto triste—. En febrero cumplí cincuenta años, pero lo celebré solo en un restaurante. No quiero relacionarme con los antiguos miembros del NS, y es difícil hacer amigos. Mis padres fallecieron hace tiempo y no tengo mucho contacto con mis hermanos. De mi hermano no tengo noticias desde 1940, cuando pidió un préstamo con unos intereses abusivos para devolverme un dinero que le había prestado hacía tiempo. Por mi cumpleaños, mi hermana me envió una postal que constaba de siete palabras y que recibí con cinco días de retraso.
Estas frustraciones personales y familiares no me interesaban lo más mínimo. Cuando Konrad Jensen tomó aire, aproveché para preguntarle por su relación con los vecinos.
—Tampoco hay mucho que contar al respecto. Nos cruzamos por los pasillos e intercambiamos alguna que otra palabra sobre cuestiones prácticas. El conserje y su mujer están al corriente de mi pasado durante la guerra. Nunca sacan el tema, pero tampoco es que hablemos mucho en general. Olesen también lo sabía. Él ya vivía aquí cuando llegué yo, y seguro que algún amigo de la guerra se lo contó. Jamás hubo ningún conflicto entre nosotros, pero tampoco tuvimos ningún contacto. Nunca me dirigió la palabra, y yo no me atrevía a hablar con él. Cuando nos cruzábamos por el pasillo, me miraba con desprecio. Harald Olesen no me caía bien, lo admito, pero tampoco tenía motivos para matarlo. Su muerte me pone las cosas más difíciles, sobre todo si tardan en encontrar al asesino.
Guardó silencio por un instante y siguió repasando los otros apartamentos.
—El estadounidense del segundo se mudó hace relativamente poco, pero habla noruego muy bien y parece agradable. He hablado un par de veces con él de deporte y cosas así. El inválido es un hombre educado que siempre saluda y sonríe, pero no habla mucho. Siempre ha sido rico e inteligente y, como es lógico, no le intereso demasiado. En el primero vive la pareja de recién casados, pero siguen en su mundo. De vez en cuando me piden que los lleve a algún sitio cuando necesitan un taxi. A fiestas y así. Pero apenas tenemos temas de conversación. Son gente joven y les aguardan alegrías y oportunidades. Pero yo soy un anciano solitario que camina dibujando siempre el mismo círculo hacia una tumba de la que nadie se ocupará.
Cuando mencioné a Sara Sundqvist, Konrad Jensen se echó a reír. Estalló en una carcajada breve y burlona.
—Resulta irónico que yo, con el pasado que arrastro, haya acabado aquí, dos pisos por debajo de un conocido miembro de la Resistencia y un piso por debajo de una judía, ¿verdad? Hasta se podría decir que esa judía está por encima de mí. No me gusta. Pero es una judía callada y tranquila que no se hace notar en exceso.
No había oído ni visto nada que indicara que Sara Sundqvist fuera judía y de inmediato le pregunté si estaba seguro. De nuevo, Konrad Jensen me dedicó una carcajada burlona.
—Si hay algo que sé hacer además de conducir es reconocer a un judío cuando lo veo. Se les nota en la nariz, en el pelo y en los ojos. Estoy convencido de que esa chica es judía.
Konrad Jensen no estaba muy acostumbrado a que lo escucharan y parecía como si le hubieran dado cuerda. Intentó callarse durante un segundo, pero enseguida volvió a la carga.
—Sé que no es buena idea hablar abiertamente de todo esto, pero ya se ha visto que los miembros del NS teníamos razón con respecto a Stalin y sus amigos los bolcheviques. Hasta el Partido Laborista lo reconoce. Algún día nos darán la razón también con los judíos. Yo no quería que los mataran, solo quería que se fueran. Me parece muy bien que tengan su propio Estado en la otra punta del planeta, y espero que casi todos se vayan a vivir allí. Será lo mejor para todos.
Señaló el techo con un gesto de la cabeza y bajó la voz.
—A decir verdad, no hace demasiado ruido y tampoco es conflictiva. No sé yo si tendrá también algo de sangre nórdica en las venas. Eso tendrás que preguntárselo tú mismo.
Después se hizo el silencio. Saltaba a la vista que había percibido mi falta de empatía con lo que me estaba contando y retomó su tono habitual.
—Por aquí no hay mucho más que sacar en claro, a menos que busques un chivo expiatorio en vez de al asesino.
No era el caso, y ya había respondido a mis preguntas; al menos, de momento. Así pues, me despedí de Konrad Jensen con toda la educación que me fue posible. Cuando salí de su apartamento lo anoté como principal sospechoso.
Después subí de nuevo al primero y llamé a la puerta de Sara Sundqvist. Abrió tan despacio y con tanto cuidado como antes, pero esta vez sonrió algo más al verme. Me disculpé por haber olvidado preguntarle por su familia. Después de pensárselo durante un instante, me respondió que sus padres eran judíos y habían muerto en la guerra. Que ella supiera, no habían tenido más hijos y de su familia judía no sabía mucho más. Había tenido la suerte de que la adoptase un matrimonio de maestros de Gotemburgo, que la criaron junto a sus dos hijas biológicas.
No juzgué conveniente pedirle más detalles por el momento, pero hube de admitir a regañadientes que, a pesar de todo, Konrad Jensen no parecía mentir y que Sara Sundqvist no estaba exenta de interés para el caso que me ocupaba. Al mismo tiempo, el misterio de cuándo llegó a casa Kristian Lund la noche del asesinato se volvía más extraño por momentos.
6
La puerta del piso de Andreas Gullestad, en el bajo A, tardó más de un minuto en abrirse. Cuando por fin se abrió, me encontré con un hombre sonriente que me miraba desde su silla de ruedas y que enseguida me indicó que pasara al salón con un gesto de la mano. Andreas Gullestad era un hombre de pelo claro que declaró tener treinta y nueve años. Su vida sedentaria le había hecho ganar unos kilos, que reforzaban su jovialidad natural. Calculé que, de poder ponerse de pie, mediría cerca del metro setenta y cinco. Tenía una voz liviana y su léxico demostraba que era una persona cultivada. No parecía estar tan afectado por el asesinato como feliz por tener visita.
—Bienvenido a mi humilde morada, estimado inspector. Esperaba tu llegada, y con gusto contribuiré en todo lo que esté en mi mano a la resolución de este espantoso crimen. ¿Se te ofrece un café o un té?
Había puesto la mesa para dos y tenía agua caliente, así que le acepté una taza de té. La selección de bolsas de té era irreprochable y pegaba bien con el piso. El apartamento de Andreas Gullestad era un colorido oasis de paz, con cuadros en las paredes, estanterías llenas de libros, un televisor y muebles lujosos. Cómodamente sentado en su silla de ruedas, y sobre un cojín, mi anfitrión parecía conforme con su destino. Daba la impresión de ser una persona extraordinariamente reflexiva, incluso en lo relativo a la investigación de un asesinato en su mismo edificio.
Gullestad me dijo que su antigua vivienda le resultaba «poco práctica» después del «tan lamentable» accidente que había sufrido cuatro años antes y que lo había dejado paralizado de cintura para abajo. Pero, con una sonrisa socarrona, añadió lo siguiente:
—Ni en mis peores pesadillas me habría podido imaginar que acabaría viviendo al este del río.
Sin embargo, el apartamento le gustó nada más verlo, y nunca se arrepintió de haberlo comprado. Para él era importante vivir en el bajo de un edificio con ascensor y los umbrales a ras de suelo, y además le había sorprendido la amabilidad del resto de los vecinos. El difunto Harald Olesen siempre se había mostrado simpático y educado y, para alguien que había sido un niño en la guerra, era un honor poder vivir en el mismo bloque que un antiguo héroe de la Resistencia. Gullestad no concebía que el asesino de Olesen fuera un vecino del edificio, ni tampoco que nadie tuviera motivos para hacerlo. Creía que el asesino se había colado de alguna manera, aunque no consiguió explicar cómo.
También apuntó que al conserje le gustaban las bebidas fuertes, y que esa afición afectaba a su esposa. Pero cuando estaba sobrio, el conserje era un hombre diligente, al igual que su esposa, que lo era siempre. Darrell Williams era nuevo en el edificio, pero había aceptado su invitación a un café de bienvenida y le había causado una impresión «favorable». Como vivía dos pisos más abajo, Gullestad no sabía mucho de los vecinos del segundo. Con quien mejor relación tenía era con el joven matrimonio del primero.
En cuanto a Konrad Jensen, Gullestad estaba al corriente de la postura «tan desafortunada» que había defendido durante la guerra, y por supuesto renegó abiertamente de ella. Pero estaba dispuesto a perdonarle sus antiguos pecados siempre y cuando Jensen se comportase como es debido. Jensen no lo había tenido fácil después de la guerra, y parecía sentirse solo y desilusionado. Aun así, Gullestad no se lo imaginaba como un asesino a sangre fría. La señorita sueca también había aceptado su invitación de tomar café en su casa cuando llegó en otoño del año anterior, y tanto entonces como en posteriores ocasiones le resultó «verdaderamente encantadora».
Gullestad hizo una pausa y masticó pensativo un terrón de azúcar. Añadió con timidez que, «sin ánimo de resultar indiscreto», tal vez debería mencionar un detalle relativo a Sara Sundqvist que podría ser relevante para la investigación. Aunque nunca la había visto con ningún novio ni la había oído nombrar a nadie, le daba la impresión de que había un hombre en su vida. El dormitorio de Gullestad estaba justo debajo del de Sara Sundqvist y, a juzgar por los ruidos que le llegaban del piso de arriba, se podría intuir que su vecina de vez en cuando recibía «unas visitas muy agradables y animadas». Solo los había oído alguna vez, entre las cinco y las siete de la tarde. Nunca por la noche. Así pues, todo parecía indicar que Sara Sundqvist tenía un novio que la visitaba por las tardes, pero que nunca se quedaba a dormir.
Andreas Gullestad se apresuró a responder que no tenía armas en casa, y que nunca había visto ninguna en casa de nadie. Pero cuando le pregunté por el chubasquero azul, se quedó un rato pensando y me respondió muy serio.
—Estoy seguro de que no vi ningún chubasquero azul en el edificio la noche del asesinato. Pero el verano pasado vi a un desconocido en el descansillo con un chubasquero azul y una bufanda roja que le cubría el rostro.
Como es natural, me interesaron mucho estas declaraciones y le pedí que me diera más detalles. Gullestad se quedó pensando, muy concentrado, antes de contestar.
—Estoy bastante seguro de haber visto por aquí a un hombre con un chubasquero azul el año pasado. Me fijé porque ese día hacía buen tiempo y no había ni una gota de humedad, y me puse a especular sobre a quién podría visitar ese hombre tan misterioso. La fecha no la recuerdo, pero creo que fue el fin de semana de Pentecostés. Me pregunté si tendría algo que ver con una especie de carnaval o una celebración por el estilo. Por desgracia, no me acuerdo de nada más.
No pude pasar por alto este inesperado avistamiento del hombre del chubasquero y le pregunté si estaba seguro de que, en efecto, se trataba de un hombre. Gullestad se volvió a quedar pensando un instante antes de contestar. Resultó ser un testigo diligente y reflexivo.
—Eso creo, porque parecía medir alrededor de un metro ochenta. Aun así, no me atrevo a aseverarlo. Solo lo vi de pasada, y no es fácil saber qué se oculta bajo un chubasquero de ese tipo.
Andreas Gullestad me contó que había nacido en un pueblo que estaba al lado de Gjøvik, en Oppland. A pesar de la muerte temprana de su padre, había tenido una infancia privilegiada. Su madre falleció cuando él tenía veinticinco años y, tras su muerte, Andreas recibió la herencia de su padre, que resultó ser tan cuantiosa que, si la administraba con sensatez, podría vivir cómodamente durante el resto de su vida. Había ingresado la mayor parte del dinero en el banco e invertido el resto en acciones, que, por ahora, le estaban reportando unos beneficios «nada desdeñables». El accidente que lo dejó en silla de ruedas le había supuesto una conmoción y había cambiado el rumbo de su vida. Aun así, el trastorno había sido menor para él de lo que podría haber sido para mucha gente. Como no tenía la presión de conseguir un sueldo, antes del accidente había estudiado un poco de esto y otro poco de aquello y, durante la veintena, había llevado una vida tranquila y relajada. Con una sonrisa que denotaba autocrítica, Andreas Gullestad apuntó lo siguiente:
—Ahora me paso la mayor parte del tiempo aquí sentado escuchando la radio, viendo la tele y leyendo libros y prensa. Pero por desgracia hacía casi lo mismo en mi otro piso, antes del accidente. La principal diferencia en mi día a día es que ahora no tengo cargo de conciencia si pago a alguien para que me haga la compra.
Antes de despedirse de mí, Andreas Gullestad me preguntó si consideraba «aceptable» que visitara a su hermana en Gjøvik el fin de semana, tal como había planeado. Tenían que hablar de «algunos asuntos familiares», y estaba seguro de que tanto su hermana como su sobrina estarían preocupadas por él y con ganas de saber más sobre toda la situación. Me aseguró que volvería el domingo por la tarde y me dejó un número de contacto. No vi la necesidad de prohibirle que se ausentara durante el fin de semana.
Salí del apartamento de Andreas Gullestad con la impresión de que se trataba de uno de los vecinos con menos probabilidades de estar implicado en el asesinato, pero que, de todas formas, bien podría ocultar información de manera consciente o inconsciente. Lo más interesante de nuestra conversación había sido la alusión a que había visto al hombre del chubasquero azul, sobre todo porque también mencionó la bufanda roja, sin que yo le dijera nada. También anoté dos preguntas relevantes que surgieron de nuestra conversación: quién podría ser el invitado secreto de Sara Sundqvist y cómo conseguía pasar desapercibido al entrar y salir del edificio.
Volví a la portería y le pregunté de nuevo a la esposa del conserje por el chubasquero azul. Esta vez le planteé si era posible que el año anterior hubiera visto a una persona con un chubasquero como ese dentro del edificio. La mujer del conserje se quedó pensando un par de minutos y me dijo que no estaba segura, pero que sí que era posible que hubiera visto a un hombre con un chubasquero parecido el verano anterior. En cualquier caso, de haberlo visto, habría sido solo de pasada, en el pasillo o en la escalera. Tal vez se equivocara, porque no había visto entrar ni salir del edificio a nadie que llevara ese chubasquero. Aunque, como es lógico, en ese momento tal vez estuviera haciendo recados o cualquier otra tarea.
Volví a llamar a la puerta de Sara Sundqvist. Le pedí disculpas y le dije que se me había olvidado preguntarle si solía recibir visitas. Me respondió que rara vez había llevado a amigos a casa, y que, en las semanas previas al asesinato, no había acudido nadie a verla. Durante las últimas semanas apenas había tenido contacto con sus compañeros, porque los exámenes estaban a la vuelta de la esquina. Cuando le pregunté sin rodeos si tenía novio o si estaba prometida, me dijo que no, y en voz baja añadió lo siguiente:
—En los ocho meses que llevo viviendo aquí, nunca se ha quedado nadie a dormir.
Con la información que me había dado Andreas Gullestad aún fresca, asentí con la cabeza para manifestar mi conformidad con eso último, aunque no me acabé de creer lo primero. El sospechoso visitante que algunas tardes pasaba por el apartamento de Sara Sundqvist seguía siendo todo un misterio.
7
Los informes técnicos estaban ya listos en mi escritorio de la comisaría, pero por ahora resultaban poco esclarecedores. El patólogo forense ya había descartado la teoría de que el disparo viniera de otro edificio. Harald Olesen había muerto de un disparo a menos de dos metros de distancia con una pistola Colt del calibre 45. La bala le había atravesado el corazón, lo que le produjo una muerte instantánea. No había otras señales de lesiones previas al disparo, que, según el informe del forense, se había producido entre las ocho y las once. Este dato no resultaba demasiado interesante, ya que los vecinos nos habían dado la hora exacta en sus declaraciones: las diez y cuarto.
La información censal relativa a Harald Olesen solo confirmaba lo que ya se sabía. Nació en 1895 y era el hijo de un conocido farmacéutico de Hamar. Harald Olesen se casó en 1923. El matrimonio duró hasta el fallecimiento de su mujer cuarenta años más tarde. Su esposa era la hija de un armador, tenía estudios y siempre fue ama de casa. Olesen tenía un hermano mayor y una hermana más joven, y los había sobrevivido a ambos. Como sus padres habían fallecido tiempo atrás y no tenía hijos, sus parientes más cercanos y supuestos herederos eran una sobrina y un sobrino que vivían en la zona oeste de Oslo. Olesen se había mudado de casa varias veces durante el periodo de entreguerras, pero desde 1939 vivía en Krebs’ gate 25.
El único vecino con antecedentes penales era Konrad Jensen. Había cumplido condena durante seis meses por traición a la patria de 1945 a 1946, pero eso era todo.
En el censo no constaba información alguna ni sobre Darrell Williams, el estadounidense, ni sobre Sara Sundqvist, la sueca, y la información que había sobre los inquilinos noruegos solo confirmaba lo que ellos mismos habían dicho. Sobre Konrad Jensen y Karen Lund no había nada nuevo que resultara de interés. El único dato destacable sobre Andreas Gullestad era que solo respondía a ese nombre desde hacía cuatro años; antes se llamaba Ivar A. Storskog. El resto coincidía punto por punto con su declaración. Su padre era un latifundista y propietario forestal de Oppland que había muerto a los cuarenta y ocho años, en 1941, y su madre falleció en 1953. Andreas Gullestad no se había casado ni tenido hijos, y su pariente más cercana era una hermana mayor que vivía en Gjøvik.
La revelación más interesante del censo estaba relacionada con Kristian Lund. Tal como nos había dicho, su padre constaba como «desconocido» y su madre era una secretaria de Drammen. Sin embargo, lo que Kristian Lund no me había contado o bien porque lo desconocía, o bien porque no me lo había querido decir, es que esa misma madre había sido miembro del NS de 1937 a 1945. Había desempeñado varios puestos de secretaria para las fuerzas de ocupación durante los últimos tres años de la guerra. Se adjuntaba el protocolo de su condena de ocho meses de cárcel después de la guerra, que se redujo a la mitad por buen comportamiento y por consideración hacia su hijo pequeño. Según el censo, nació en Drammen el 17 de febrero de 1941, y fue el único hijo de su madre.
Después de esto, llegué a la conclusión de que, de entre todos los vecinos de Olesen, Kristian Lund era el primero con quien tenía que volver a hablar. Ninguno de los inquilinos tenía vínculos conocidos con Harald Olesen que supusieran un motivo para asesinarlo y, para mi decepción, apenas había hecho progresos en todo el día. La impresión de Darrell Williams de que Harald Olesen estaba preocupado por algo parecía plausible, si se tenía en cuenta el asesinato, pero aún no sabíamos cuál era el motivo de dicha preocupación. A falta de mejores pistas, decidí dedicar el día siguiente a inquirir qué le preocupaba a la víctima en sus últimos años de vida.
Tras un par de llamadas telefónicas infructuosas, logré contactar con Joachim Olesen, el sobrino de Harald. Era economista de formación y trabajaba como consultor en el Ministerio de Finanzas. Estaba esperando una llamada de la policía y enseguida se ofreció a asistir a la comisaría central con su hermana a las nueve de la mañana siguiente. Le pregunté por el médico y el banco del difunto y me dio la información de inmediato. Dos llamadas más tarde, me enteré de que el médico estaba de baja y de que el banco estaba cerrado por una inspección.
Tuve que admitir que no me sentía más sabio que cuando volví solo en coche a casa la noche después del asesinato. A falta de una alternativa mejor, apunté al antiguo miembro del NS Konrad Jensen como principal sospechoso. Como sucedía con el resto de los vecinos, no solo me faltaban el móvil y el arma, sino también la oportunidad. Aún no sabía cómo encontrar ninguna de las tres cosas.
En resumen, no me enfrenté a los periódicos del sábado 6 de abril de 1968 con alegría ni con optimismo. Me empecé a dar cuenta de que, si bien las oportunidades que me ofrecía la condición de único responsable del caso de asesinato eran importantes, el batacazo también podría resultar mayúsculo. Aún ignoraba que el caso me llevaría a enfrentarme cara a cara no solo con uno de los criminales más ingeniosos que he conocido nunca, sino también con la persona más notable con la que he tenido el placer de trabajar. En mi infeliz inconsciencia, le di vueltas al caso, sin avanzar demasiado, hasta que me quedé dormido.