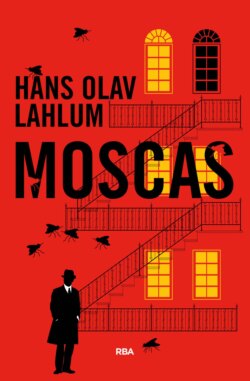Читать книгу Moscas - Hans Olav Lahlum - Страница 8
DÍA TRES LA PRINCESA DE ERLING SKJALGSSONS GATE Y SUS SENSACIONALES DESCUBRIMIENTOS
Оглавление1
El sábado 6 de abril de 1968 comenzó más temprano de lo esperado. Me había puesto el despertador a las ocho, pero me desperté cuando sonó el teléfono quince minutos antes. El mío era un teléfono paciente y siguió sonando hasta que me levanté de la cama y descolgué el auricular. Del otro lado llegaba una voz masculina grave y autoritaria, que enseguida reconocí haber escuchado antes.
—Disculpe que lo moleste tan temprano un sábado, pero lo que tengo que decirle puede ser importante para usted. ¿Hablo con el inspector jefe Kolbjørn Kristiansen?
Le dije que sí mientras trataba de recordar dónde demonios había oído esa voz. Por suerte, no tuve que pensarlo durante mucho más tiempo.
—Soy el profesor Ragnar Sverre Borchmann. Enhorabuena por su reciente ascenso. Espero que podamos tutearnos y que recuerdes mis visitas a tu casa de la infancia.
Claro que lo recordaba. El profesor Ragnar Borchmann era un compañero de estudios de mi padre, un hombre ocupado y conocido. No había estado en mi casa tan a menudo, pero cuando iba se ganaba la atención de todo el mundo.
—Te llamo por el trágico caso del asesinato de Harald Olesen. No quiero crear falsas esperanzas, pero creo que podría ayudar con la investigación. Por supuesto, tú eres quien debe valorar si merece la pena dedicarle tiempo a esto, en lugar de seguir otras pistas importantes.
La verdad era que no tenía muchas otras pistas importantes, y estaba dispuesto a escuchar a todas aquellas fuentes fiables que pudieran ayudar con la investigación. Además, me interesaba todo lo que el profesor Ragnar Borchmann tuviese a bien decirme. Y, ante todo, sentía muchísima curiosidad por lo que me pudiera contar sobre ese caso. En resumen, le respondí que con gusto sacaría tiempo para reunirme con él, por ejemplo, de once a doce.
—Estupendo. Entonces, nos vemos a las once en punto. Por una serie de circunstancias, tendremos que reunirnos en mi casa, pero si quieres puedo enviar un coche para recogerte.
Decliné con educación su oferta de acudir a buscarme, comprobé que su dirección aún fuese Erling Skjalgssons gate 104-108 y le prometí que estaría allí a las once en punto.
2
Como era de esperar, los periódicos del día proporcionaban bastante más información sobre el caso. Todos incluían imágenes de Krebs’ gate 25, y la mayoría había publicado antiguas fotos de guerra de Harald Olesen en primera plana. Los titulares variaban de «Héroe de la Resistencia asesinado en su domicilio» a «Misterioso asesinato en Krebs’ gate». El nombre del responsable principal de la investigación por ahora solo aparecía en fórmulas amables del tipo «un joven investigador aparentemente muy cualificado». Uno de ellos indicaba que mis compañeros más jóvenes me conocían como «K2», y me definía como un hombre con gran capacidad para enfrentarme a grandes retos y a alturas de vértigo.
Los demás inquilinos de Krebs’ gate 25 encontraron deprimentes los periódicos. Los vecinos de la víctima eran anónimos, pero la dirección y las fotografías del edificio facilitaban su identificación, para quien estuviera interesado en conocer su identidad. La lectura fue especialmente desoladora para Konrad Jensen. Muchos periódicos mencionaron que entre los habitantes de la finca se encontraba un nazi condenado. Ninguno desveló su nombre. Sin embargo, uno de los periódicos reveló que trabajaba como taxista, y publicó una foto de su taxi aparcado.
Los sobrinos de Harald Olesen tenían cuarenta y tantos años. Me inspiraron confianza en cuanto llegaron a mi despacho a las nueve de la mañana. Además, se notaba que les iba bien en la vida. La sobrina era alta y rubia, se llamaba Cecilia Olesen y era encargada de una de las oficinas de la cooperativa de viviendas OBOS. Su hermano era de su misma estatura, algo más serio y con el pelo más oscuro. Joachim Olesen estaba casado y tenía dos hijos que aún no iban al colegio. Su hermana había estado casada y tenía una hija, pero había recuperado el apellido de soltera tras la separación. Ambos aseguraron haber tenido una buena relación con su tío, aunque apenas se veían. Se había distanciado un poco tras la muerte de su esposa, pero mantenía un contacto regular con la familia. Apenas hablaba de los vecinos.
Los sobrinos de Harald Olesen me confirmaron mi impresión de que su tío había estado más taciturno de lo habitual durante el último año, pero aclararon que existía una explicación médica al respecto. Después de la fiesta de Navidad del año anterior les había confiado que le habían diagnosticado un cáncer y que tal vez no llegara vivo a las Navidades del año siguiente. Su muerte, por lo tanto, no les había llegado por sorpresa, pero las circunstancias que la rodeaban habían conmocionado a toda la familia.
Ambos sobrinos entendían que, al ser los familiares más directos de la víctima, podrían esperar una sustanciosa herencia. Sin embargo, nunca le habían preguntado nada al respecto, y él nunca había abordado el tema directamente. Harald Olesen había heredado una gran suma de dinero de su padre y nunca había tenido grandes gastos, pese a haber disfrutado de un buen sueldo durante años. Por todo ello, la familia había dado por supuesto que era un hombre rico. Su única comunicación con el abogado de su tío había consistido en un mensaje corto y profesional en el que se les informaba de que, por deseo expreso del difunto, el testamento se leería en el bufete del abogado seis días después del fallecimiento, es decir, el miércoles 10 de abril, a mediodía.
Apunté el cáncer como la novedad más importante que me habían aportado los sobrinos de Olesen. El siguiente dato más significativo llegó más tarde, cuando me dijeron que el año anterior Harald Olesen le había pedido permiso a su familia para escribir su autobiografía. Esta idea venía motivada por una propuesta del joven historiador Bjørn Erik Svendsen. Sin necesidad de hacer demasiadas preguntas, los sobrinos comprendieron más tarde que el proceso de escritura del libro ya estaba en marcha, y que Harald Olesen había tenido varias conversaciones sinceras con el biógrafo, con quien había compartido parte de su archivo.
Los sobrinos no tenían mucho más que contarme. Me despedí de ellos a eso de las diez y les prometí que los informaría de inmediato de cualquier novedad relativa a la investigación. El historiador Bjørn Erik Svendsen se convirtió en el primero en la lista de personas con quienes tenía que contactar. Me pareció raro que dos días después del asesinato aún no hubiera oído hablar de él. Por suerte, el misterio se resolvió enseguida con una llamada de una mujer que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Se trataba de Hanne Line Svendsen, la madre de Bjørn Erik Svendsen. Me aclaró que su hijo se había tenido que ir a un congreso de juventudes socialistas en Roma, pero que le habían informado del asesinato por teléfono y por medio de un telegrama. Se esperaba que regresase el domingo por la noche y me dijo que iría a comisaría a primera hora del lunes. En el transcurso de una llamada telefónica con problemas de conexión, Bjørn Erik Svendsen le había comunicado que tenía información importante sobre la vida anterior de Harald Olesen y que, por supuesto, quería ponerla en conocimiento del inspector jefe. A regañadientes, me resigné a no poder comunicarme con Bjørn Erik Svendsen antes del lunes y traté de verle la parte positiva: había nueva información sobre Harald Olesen en camino.
Entretanto, llamé al bufete de abogados Rønning, Rønning & Rønning. Por desgracia, el Rønning con quien quería hablar, el abogado Edvard Rønning júnior, no estaba disponible. Según su secretaria, había tomado un vuelo a Berlín Occidental un par de días antes. La secretaria se disculpó y me explicó que «todo parecía indicar» que Rønning júnior iba a reunirse con varios amigos en Europa central, pero que nadie sabía ni quiénes eran ni adónde iría desde el aeropuerto. Por supuesto, cuando llamó al bufete por otro asunto el viernes, se le informó del asesinato de Harald Olesen. Rønning júnior hizo constar enseguida que el testamento de Harald Olesen se había «reformulado» y que, con arreglo a la voluntad del fallecido, se haría público seis días después de su muerte.
El más joven de los Rønning había prometido estar presente durante la lectura del testamento en las oficinas del bufete a las doce del mediodía del miércoles 10 de abril. También se comprometió a enviar un telegrama con la lista de los invitados a la lectura «en cuanto tuviera ocasión» y rogó que se nos informara de que la última versión del testamento se hallaba en un lugar seguro junto con el resto de documentos y que estábamos invitados a la lectura del testamento. Acto seguido añadió que debía irse «a una reunión muy importante», y colgó. El testamento no estaba en su despacho y aún no habían recibido el telegrama. Por lo tanto, el bufete se limitó a disculparse por no poder contribuir más a la investigación de momento. Rønning júnior era «un joven y talentoso jurista, muy preocupado por los protocolos y la discreción por el bien de sus clientes», concluyó la secretaria a modo de disculpa. No me costó creerla y solo acerté a pedirle que Rønning júnior se pusiera en contacto conmigo de inmediato en caso de disponer de más información antes del miércoles por la mañana.
El médico de Harald Olesen seguía de baja, pero estaba dispuesto a contestar algunas preguntas por teléfono. Después de pensárselo mucho, llegó a la conclusión de que podía hacer una excepción con la policía y romper de forma extraordinaria y por puro pragmatismo el secreto profesional, ya que, además, estábamos hablando de un paciente a quien habían asesinado. Después me confirmó que casi un año antes le habían diagnosticado un cáncer de estómago. Como se le estaba extendiendo con pasmosa velocidad, le calcularon apenas unos meses de vida. Olesen se lo había tomado con una entereza admirable. Sin levantarse del asiento, agradeció la sinceridad y dijo que tenía varios asuntos importantes de los que ocuparse antes de que fuera demasiado tarde. Al médico le pareció una reacción bastante natural, y no le preguntó a qué se refería con eso.
El banco de Harald Olesen estaba cerrado. No obstante, tras el registro de su apartamento se encontró documentación que respondía algunas de las preguntas que quería plantearle al banco. Era evidente que Olesen había sido una persona muy organizada. En una carpeta de su escritorio se encontraron los extractos bancarios de los últimos cinco años, que confirmaban que Harald Olesen había muerto rico. El último databa de marzo de 1968 y mostraba un saldo de un poco más de un millón de coronas. Lo más llamativo, sin embargo, era que los extractos fechados entre 1966 y el primer semestre de 1967 mostraban una cantidad aún mayor. En los últimos seis meses, los ahorros de Harald Olesen habían disminuido en más de un cuarto de millón, pese a que su pensión como exministro debía de cubrir con creces los gastos de un jubilado viudo. Lo más raro de todo era la ausencia de documentos que explicasen adónde había ido a parar ese dinero. La suma parecía haberse dividido en tres retiradas de efectivo. Harald Olesen había sacado cien mil coronas en octubre de 1967, otras cien mil en febrero de 1968 y cincuenta mil más al cabo de un mes.
A primera vista solo encontré dos posibilidades: o bien Olesen había dedicado sus últimos años al juego o a las inversiones arriesgadas, o bien durante los últimos seis meses había pagado grandes cantidades de dinero a una o varias personas. La última opción parecía más probable, y cabía suponer que una posible extorsión guardase alguna relación con el asesinato.
Me ofuscaba recibir información importante sin que ello redundara en beneficio de la investigación. Pero eran las diez y media pasadas y ya era hora de desvelar el único misterio que iba a poder resolver ese día: las aportaciones del profesor y empresario Ragnar Borchmann al esclarecimiento del asesinato de Harald Olesen. No dejé de darle vueltas mientras me dirigía en coche a Erling Skjalgssons gate 104-108, pero tampoco conseguí sacar nada en claro de ese tema.
3
Con sus dos metros de altura y sus ciento veinte kilos de peso, Ragnar Borchmann era una de las personas más imponentes que jamás hubiese conocido. Aun así, lo que más imponía de él no era su físico, sino su personalidad y su capacidad intelectual. Ragnar Borchmann era el único hijo de un cónsul y director de empresa y procedía de una de las familias más conocidas de Oslo. Había heredado el imperio empresarial de su padre, pero lo dirigía casi como si de un pasatiempo se tratara. Trabajaba como profesor de economía, y gozaba de muy buena reputación, y de una larga lista de publicaciones. A sus sesenta y cuatro años, Ragnar Borchmann era uno de los hombres más ricos de Oslo y uno de los intelectuales mejor valorados de Noruega.
Pero Ragnar Borchmann arrastraba una gran pena desde hacía varios años. Lo supe por primera vez a los diez años. Era sábado por la tarde y vivíamos el alivio de la liberación. Ragmar Borchmann y su mujer estuvieron un buen rato conmigo y con mis padres. Parecían muy interesados en mí, en mis estudios y en lo que iba a hacer con mi vida. Antes de acostarme esa noche, mi padre me dijo lo siguiente: «Hay muchas cosas que envidio de Ragnar Bochmann, pero yo soy el más rico de los dos, porque te tengo a ti». Ragnar Borchmann se había casado a los veintipocos años con una mujer de muy buena familia que también estaba haciendo carrera académica. Vistos desde fuera, parecían un matrimonio feliz y bien avenido, pero no tenían hijos, algo que les pesaba a los dos y de manera muy especial a él. A los cuarenta y cuatro años, en 1948, Ragnar Borchmann se había hecho con un patrimonio espectacular de libros, bienes inmuebles y dinero, pero no tenía herederos, y esa situación no tenía visos de cambiar.
Crecí en un hogar de clase alta donde rara vez se exteriorizaban los sentimientos en público. Solo recuerdo haber visto llorar a mis padres en una ocasión, y fue de alegría. Un día de primavera de 1949, cuando volví del colegio, escuché la noticia de que la señora Caroline Borchmann, de cuarenta y tres años, estaba embarazada. Solo entonces comprendí qué tremenda tristeza les había supuesto a los Borchmann y a su círculo la incapacidad de tener hijos. Nunca he visto tanta alegría y emoción como las que emanaban de aquel matrimonio de mediana edad durante ese verano. En enero de 1950 asistí al bautizo de la niña con mis padres y alrededor de trescientos cincuenta «amigos cercanos» de la élite económica, cultural e intelectual de la ciudad. Medio en broma medio en serio, se decía que era el bautizo más caro que se había celebrado en Oslo desde el del príncipe heredero en 1937, pero tenía sentido, ya que nos hallábamos ante la hija de un emperador. Elegir un nombre para la única hija de unos padres con tan rancio abolengo no fue tarea fácil. Al final se decidieron por Patricia Louise Isabelle Elizabeth Borchmann.
«La niña de los Borchmann» leía libros desde los cuatro años, o al menos eso aseguraban mis padres. A los ocho años, leyó su primera obra de Ibsen. A los diez, sin buscarlo, apareció en la portada de uno de los periódicos de tirada nacional, con el siguiente titular: «La hija superinteligente de un empresario hace que se cuestione la división por cursos del sistema escolar». El problema era que el director del colegio, con el apoyo del Ministerio de Educación, solo quería permitirle adelantar un curso, mientras que tanto sus padres como los profesores veían más lógico que adelantara tres. Un año más tarde, Patricia Louise I. E. Borchmann volvió a salir en los periódicos, esta vez en la sección de deportes, en el apartado de patinaje, con titulares del estilo «¿La nueva Sonja Heine?». El reportaje añadía que, además, era una de las tiradoras más prometedoras del país, y que había obtenido unos resultados óptimos en los campeonatos nacionales juveniles.
Conocí a Patricia Louise con mis padres un día de invierno en 1963, al volver de la pista de patinaje sobre hielo. Como siempre, el profesor Borchmann acaparó la conversación. Sin embargo, mientras analizaba el asunto del día —las perspectivas del nuevo gobierno de Gerhardsen después del caso Kings Bay—, sucedió algo inaudito. La niña no solo le corrigió su presentación de los hechos, sino que además le cuestionó su análisis. Aún más increíble fue el buen humor con el que él se lo tomó todo, la manera en que reconoció sus imprecisiones y le dio unas palmaditas en la cabeza a su crítica. Mi madre y yo nos quedamos atónitos. «Esta chica va a dar que hablar», dijo mi madre cuando se marcharon.
Por desgracia, recuerdo ese episodio y las palabras de mi madre debido a la tragedia que los mancharía para siempre. Esa fue la última vez que vi a la señora Borchmann con vida, y Patricia abandonó la práctica del patinaje. Unos días más tarde, uno de los coches de Borchmann se salió de la carretera en un cruce, lo que produjo un choque frontal con un camión articulado que giraba sin control. El chófer y la señora Borchmann iban delante y fallecieron en el acto, mientras que Patricia Louise, que iba en el asiento trasero, seguía en coma, luchando por su vida, cuatro días más tarde. Con posterioridad supe que los médicos habían dicho dos noches seguidas que no llegaría a la mañana siguiente. Diez días después del accidente, los periódicos publicaron que estaba fuera de peligro pero que seguramente le quedarían secuelas. Esa fue la última información que se publicó sobre Patricia Louise I. E. Borchmann.
Fue mi madre quien me contó que Patricia estaba paralizada de cintura para abajo y que la habían sacado de la escuela. Sin esperanza, su padre había buscado el consejo de varios médicos de referencia y, llevado por la desesperación, había llevado a su hija a un viejo curandero a las afueras de Lillehammer y a otro más joven en Snåsa. No había esperanzas de mejora. Es más, Patricia tendría que vivir con el miedo a empeorar durante el resto de su vida. Desde entonces, no volví a oír hablar ni de ella ni de su padre hasta que, de forma inesperada, él me llamó la mañana del 6 de abril de 1968 y me ofreció ayuda para resolver el misterioso asesinato que me ocupaba.
La fachada de Erling Skjalgssons 104-108, donde Ragnar Borchmann tenía tanto su casa como la sede de su negocio, todavía era tan imponente como la recordaba. El enorme edificio estaba pintado de blanco de arriba abajo, lo que en el círculo de los Borchmann le había valido el sobrenombre de la Casa Blanca. Que los tres números se hubieran unido en uno solo se lo debía Ragnar Borchmann a su abuelo paterno, que ahora estaba en un pedestal bajo un techo de cuatro metros de altura en el exterior del despacho de su nieto. Para mí, entrar en la casa de los Borchmann era como regresar a los años treinta.
La secretaria del profesor Borchmann me mostró el camino más rápido a su despacho. La escalera, con sus veintitrés escalones, era casi tan larga como en mis recuerdos de infancia. Cuando por fin llegué arriba, vi que Ragnar Borchmann también seguía siendo prácticamente el mismo. Aparte de un aire serio en la mirada que no me resultaba familiar, mantenía la espalda igual de recta, la barba y el pelo igual de oscuros, el pulso igual de firme y la voz tan potente como recordaba.
—Bienvenido. Y enhorabuena de nuevo por tu reciente ascenso. Estoy segurísimo de que serás capaz de enfrentarte a este reto. ¿Quieres que te llame Kolbjørn o debería llamarte inspector Kristiansen?
Le aseguré que me tomaría como un halago que siguiera llamándome Kolbjørn, pero, por si acaso, yo seguí llamándolo «profesor Borchmann». Me sonrió, pero no me corrigió.
—Antes que nada, me gustaría disculparme si te he hecho venir hasta aquí con falsos motivos, pero quiero que quede claro que lo he hecho con la mejor de las intenciones. Por desgracia, yo no tengo mucho que aportar. Coincidí con Harald Olesen en distintas ocasiones a lo largo de varias décadas, pero apenas lo vi en los últimos años. Si no lo has hecho ya, deberías hablar sobre la guerra con un abogado del Tribunal Supremo, Jesper Christopher Haraldsen, y con el secretario del partido, Haavard Linde, sobre política y sobre el partido. Más allá de eso, no puedo darte muchos más consejos sobre el caso.
Aún no había hablado con ninguno de esos ilustres señores, pero estaba claro que debería hacerlo. Qué estaba haciendo yo ahí sentado en ese momento, seguía siendo un misterio sin resolver. Borchmann vio la confusión reflejada en mi rostro y se apresuró a continuar.
—Ya sé que esto no es ni ortodoxo ni lo más correcto, pero con quien tienes que hablar de todo esto no es conmigo, sino con Patricia.
Mi desconcierto no disminuyó con el siguiente comentario de mi interlocutor, que fue una pregunta completamente inesperada.
—¿Alguna vez has conocido a alguien que piense más, más rápido y mejor que tú? Encontrarse cara a cara con una persona que simplemente es más inteligente de lo que serás en toda tu vida es una experiencia fascinante y aterradora al mismo tiempo. Te hace sentir seguro y desvalido a la vez.
Asentí con un cabeceo casi imperceptible. No quería confirmárselo con palabras, pero sí que me había sentido así. Cada vez que hablaba con el profesor Borchmann, por ejemplo.
—Seguro que sí. A mí no me pasa tan a menudo como a la mayoría de la gente, pero alguna vez me he visto en una situación parecida. A menos que hablemos de mis áreas de especialidad, me ocurre cada vez que hablo con mi hija de dieciocho años. No solo lee el doble de rápido que yo, tanto en noruego como en inglés, alemán y francés, sino que además supera en velocidad y calidad mis comentarios acerca de la lectura que nos ocupe. Me asusta un poco, pero, al mismo tiempo, me llena de orgullo.
No supe qué decir ni cómo decirlo, así que no dije nada. El profesor prosiguió su charla infatigable.
—En los últimos años, nada le ha interesado más a Patricia que los asesinatos misteriosos sin resolver. Ha leído decenas de libros de historia criminal y al menos cien novelas policiacas. Más de una vez ha conseguido resolver grandes casos solo con la información que dan los medios. El asesinato de Krebs’ gate le interesa de una manera muy especial, en parte porque Harald Olesen era un conocido de la familia, y en parte por las extrañas circunstancias que rodean el caso. Tiene preguntas y comentarios que yo no puedo responder, e incluso una solución bastante verosímil que explica cómo se las arregló el asesino para huir del apartamento. Aunque, claro, es más que probable que tus colegas y tú hayáis resuelto el misterio y estéis a punto de detener al asesino.
Me miró expectante. Traté de negar con la cabeza sin parecer desesperado.
—En ese caso, te agradecería enormemente que dedicaras unos minutos a hablar del tema con Patricia; por supuesto, con total confidencialidad. No debería llevaros más de un cuarto de hora, y podría serte de gran ayuda.
Pensé que debería haber un límite legal a la hora de poner a un hijo por las nubes. Pero la pequeña Patricia y su mundo me intrigaban, como también lo hacía su respuesta a la misteriosa desaparición del asesino, ya que yo no tenía ninguna. Sonreí amablemente y le respondí que con total confidencialidad le dedicaría un cuarto de hora de mi tiempo a su hija.
El profesor Borchmann me devolvió la sonrisa, me estrechó la mano y tocó la campana sin más dilación. Apenas unos segundos más tarde, apareció una joven sirvienta rubia de unos veinte años.
—Haz el favor de conducir a mi invitado a la biblioteca, en presencia de la señorita Patricia Louise —dispuso el profesor. Después, volvió a concentrarse en los papeles del escritorio, con su eficiencia habitual.
4
A unos cinco metros de altura y diez de distancia de una transitada calle de Oslo, Patricia Louise Isabelle Elizabeth Borchmann tenía su armonioso y tranquilo reino. Allí me esperaba sola, junto a una mesa puesta para dos, en medio de una sala más grande que muchos gimnasios y rodeada de un número de libros mayor que el de cualquier biblioteca privada que hubiera visto en mi vida.
La joven Patricia no imponía por su físico. No creo que midiera más de metro cincuenta y cinco de haber podido ponerse de pie, y era tan delgada que no pesaría más de cuarenta y cinco kilos. Era el vivo retrato de su padre. Se veía en el pelo, tan negro, y, sobre todo, en los rasgos poderosos y la mirada firme. Igual que él, exudaba una autoridad natural y atraía toda la atención. No recordaba haber visto tanta fuerza en alguien tan joven ni en ninguna otra mujer.
Como si hubiera un acuerdo tácito, no nos saludamos con un apretón de manos. Me limité a asentir con la cabeza y Patricia se apresuró a señalar una butaca justo enfrente de ella. La joven estaba en su silla de ruedas, con el televisor, la radio y el equipo de música al alcance de la mano. La mesa que nos separaba era grande, y así parecía que tenía que ser. A su izquierda había un teléfono de último modelo. Delante tenía tres bolígrafos, un cuaderno y una pila con al menos seis periódicos de ese día. A juzgar por los periódicos, Patricia Louise I. E. Borchmann era una persona con la mente abierta y una visión transversal de la política. Leía de todo, desde el reaccionario Morgenbladet hasta el diario comunista Friheten. En el lado derecho de la mesa había tres libros con sendos marcapáginas. El de arriba estaba en francés y no entendí el título; el del medio parecía ser un libro de texto universitario, de sociología; el de abajo era una recopilación de novelas cortas en inglés de un autor que me resultaba desconocido: Stanley Ellin. En el centro de la mesa había una jarra de agua, otra de café y una tercera de té.
—Bienvenido. Valoro mucho que me haya concedido unos minutos de su tiempo. ¿Le apetecería tomar algo en particular?
Me apresuré a responder que no y a darle las gracias.
—En ese caso, puedes retirarte, Benedikte. Te llamaré de nuevo cuando volvamos a necesitar de tus servicios.
La criada hizo una reverencia y se retiró enseguida. Patricia Louise I. E. Borchmann era una mujer discreta y con principios. Se mantuvo en silencio hasta que estuvimos solos en la habitación. Entonces, como su padre, fue directa al grano.
—No le haré perder su valioso tiempo más de lo estrictamente necesario. La imagen que da la prensa de los residentes del edificio es bastante incompleta, así que, antes de aventurar comentarios que tengan cierto valor, necesito algo más de información. Todos los periódicos hablan del misterio sin resolver que supone la manera en la que el asesino consiguió escapar del edificio. Las ventanas estaban cerradas por dentro y no hay cristales rotos que hagan indicar que el disparo vino de fuera. La puerta se bloquea al cerrarla, lo que significa que el asesino podría haber salido del piso y cerrado la puerta tras de sí. Pero los vecinos llegaron tan rápido que es imposible que nadie huyese por las escaleras. ¿Dirías que este es un buen resumen del misterio y de cómo se llevó a cabo el asesinato? ¿Todavía supone un problema para ti y para la investigación?
Asentí de inmediato. Dos veces. La familia Borchmann tenía un talento claro para expresarse con concisión y para resolver problemas con un enfoque crítico.
Me pareció que la pequeña Patricia se había hecho mayor en la silla de ruedas. Se mordió los carrillos por dentro, pensativa, y después continuó.
—Se trata de una variante del misterio de la habitación cerrada, pero no es de los peores, porque la cadena de la puerta no estaba echada. Como dice Sherlock Holmes: «Cuando se elimina lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad». Al parecer, el asesino huyó por la puerta. En realidad, solo nos quedan dos posibles soluciones para esclarecer los hechos.
Escuché fascinado su voz firme y segura. Estaba claro que le emocionaba el caso. Aprovechó para dar un par de sorbos de agua fría antes de seguir.
—La primera posibilidad es una solución al estilo de las novelas más conocidas de Agatha Christie, en las que todos los demás personajes, por varios motivos, se han confabulado para acabar con la vida de la víctima. En ese caso, como es lógico, no cabe dar crédito alguno a las declaraciones de los testigos.
Esperaba algo más realista y se me notaba, así que se apresuró a continuar sin pararse a beber más agua.
—Pero este tipo de conspiraciones funciona mejor en las novelas británicas que en la realidad noruega, y resulta poco probable en este caso. Además, el riesgo aumentaría con tantas personas implicadas, y los vecinos parecen un grupo bastante dispar. Si dejamos a un lado la paranoia y aparcamos la teoría de una gran conspiración vecinal, lo cierto es que solo nos queda una posibilidad.
La miré con renovado interés. La cabeza me iba a mil por hora cuando se sirvió y se bebió medio vaso de agua. Aun así, no estaba preparado para su siguiente pregunta.
—¿Se han quejado mucho los vecinos del ruido que hace el bebé del primero?
Patricia sonrió al verme tan confundido y me lanzó una mirada condescendiente.
—Dicho de otro modo, ¿es el número 25 de Krebs’ gate un edificio excepcionalmente ruidoso, con paredes más finas de lo normal y muy buena acústica?
Empecé a entender por dónde iban los tiros, pero no tenía muy claro adónde quería ir a parar con todo eso. Medité por un rato y negué con la cabeza. Ninguno de los vecinos se había quejado del bebé.
—Entonces, ¿cómo me explica que, hasta en los apartamentos del piso bajo, se oyera un disparo en el segundo con tanta precisión?
Era una buena pregunta. Una pregunta excelente, de hecho, que me tendría que haber hecho yo mismo. Pero antes de comprender todas sus implicaciones, volví a escuchar su voz.
—Los vecinos, la prensa e incluso la policía han llegado a una típica e instructiva conclusión lógica errónea. Si uno oye un disparo y después se encuentra a un hombre muerto, es lógico pensar que murió por el disparo que acaba de oír. Es lógico, pero no necesariamente correcto. Harald Olesen no murió por el disparo que oyeron los vecinos a las diez y cuarto. Murió esa misma noche por un disparo que no sonó tan fuerte, probablemente realizado con silenciador. ¿Tú no usarías un silenciador si quisieras disparar a alguien y luego pasar desapercibido?
Por supuesto que sí. Resultaba tan evidente cuando me lo explicó de esa forma tan clara y sencilla que me dio rabia no haberlo visto antes. Sin embargo, enseguida me planteé una pregunta.
—Pero entonces, ¿de dónde demonios venía el disparo que escucharon? Registramos con lupa tanto su apartamento como los de los demás, y no encontramos ni rastro de radiotransmisores o equipos de vigilancia.
Patricia volvió a sonreír.
—Ya me lo imaginaba. Y eso demuestra que nos encontramos frente a un asesinato muy bien planeado que ha perpetrado un asesino especialmente calculador. Pero ¿no habría por casualidad un tocadiscos en casa de Harald Olesen?
Me sentí como si acabara de recibir un puñetazo en el plexo solar. Había visto el tocadiscos y tomado nota, incapaz de entender qué hacía allí. Asentí con la cabeza y me enjugué el sudor de la frente. Me avergonzaba por todo lo que Patricia había visto desde su habitación y a mí se me había escapado pese a haber inspeccionado el lugar de los hechos. Y, al parecer, ahora también había desarrollado la capacidad de leerme el pensamiento.
—Es extraño cómo suele resultar más fácil ver este tipo de conexiones cuando se observan los factores tranquilamente y de forma ordenada en un despacho, sin dejarse influir por los estímulos del lugar de los hechos. Pero eso de usar grabaciones para modificar la hora de un asesinato es bastante conocido, sobre todo si tenemos en cuenta que aparece en una de las primeras novelas de Agatha Christie. Si vuelves a Krebs’ gate 25 y enciendes el tocadiscos del piso de Harald Olesen, me apuesto la silla de ruedas y la mitad de la herencia de mi padre a que oirás un nuevo disparo.
Yo no me aposté nada. Por suerte, no necesitaba la silla de ruedas y, por desgracia, nunca tendría una cantidad de dinero equiparable a la mitad de la herencia de su padre. Además, no dudé ni por un segundo de que estaba en lo cierto. Le di las gracias casi con un murmullo y me levanté para marcharme. Ella llamó al servicio. Mientras esperábamos, Patricia apuntó un número en un trozo de papel y después me lo dio.
—Este es mi número de teléfono. Te agradecería que me llamaras cuando compruebes lo del tocadiscos. Entonces veremos si te puedo ayudar en algo más.
Apenas había reparado en que nos estábamos tuteando y, a pesar del ambiente anticuado de la casa de los Borchmann, me resultó de lo más natural. Asentí con la cabeza. Me guardé con cuidado el papel en la cartera y me dejé acompañar por la criada, obediente y en silencio, hasta la puerta. Ya en el coche, aún me sentía casi hipnotizado, pero comprendí, sin lugar a dudas, que me encontraba mucho más cerca de descifrar el misterio aparentemente irresoluble que me ocupaba.
5
Cuando llegué a Krebs’ gate 25 a las dos de la tarde, todo parecía estar tan tranquilo como antes. La esposa del conserje estaba en su puesto, en la entrada, y enseguida me abrió la puerta del apartamento de Harald Olesen. No había ni rastro del resto de los vecinos. Tenía nuevas preguntas que hacerles a cada uno de ellos, pero en ese momento solo podía pensar en el tocadiscos de Harald Olesen.
El aparato seguía ahí, y también el disco de la Orquesta Sinfónica de Viena. Con el corazón desbocado y la mano temblorosa, coloqué la aguja. Me esperaba que la etiqueta fuera falsa y que el disco estuviera vacío al principio. Me llevé una nueva sorpresa cuando las notas de un vals inundaron la estancia. El volumen estaba casi al máximo, pero el disco parecía de verdad. Ahora esperaba que la música dejara de sonar y se oyera un disparo al final del disco. Bajé el volumen y, cada vez más nervioso, esperé ese disparo que no terminaba de llegar. Al acabar la última estrofa, la aguja volvió en silencio y sin dramatismos a su sitio.
Al principio me quedé decepcionado. Después, a pesar de la decepción, me eché a reír al ver que la infalible teoría creativa de Patricia no se sostenía. Puse el disco y subí el volumen. Después me acerqué hasta el teléfono de Harald Olesen y marqué el número del papel que llevaba en la cartera.
Patricia contestó antes de que sonara el segundo tono. Percibí su sorpresa al oír la música y hablé más alto de lo habitual para que pudiera oírme.
—Estoy en el apartamento de Harald Olesen, he puesto el tocadiscos y he escuchado el disco completo y, como puedes oír, nos hallamos ante una pista falsa.
Durante un instante se hizo el silencio al otro lado de la línea. Patricia le dio vueltas a su teoría para sus adentros unos segundos, no demasiados.
—Tiene que ser así. Es la única solución realista. ¿Solo está el tocadiscos o forma parte de uno de estos equipos modernos con pletina?
Le eché un vistazo al tocadiscos y me asaltó una duda. En efecto, formaba parte de un equipo nuevo con pletina, y dentro había una cinta. Cuando se lo dije, Patricia respondió a la velocidad del rayo.
—Entonces está claro. La clave está en la cinta. Ponla, pero baja el volumen para no asustar a todo el vecindario; cuando suene el disparo, quiero decir. Llámame en cuanto la hayas escuchado. Por supuesto, si contra todo pronóstico no suena un disparo en la cinta, no tienes por qué perder más tiempo hablando conmigo —dijo Patricia Louise I. E. Borchmann sin pararse ni siquiera a respirar, y acto seguido colgó sin despedirse.
Miré no muy convencido el equipo de música, pero apagué el tocadiscos y rebobiné la cinta, que parecía auténtica y tenía un texto en alemán que anunciaba su contenido: la Novena sinfonía de Beethoven. Me pareció que tardaba una eternidad en rebobinar. Cuando por fin llegó al principio, bajé el volumen y me senté a esperar que la cinta empezara a sonar. Como cabía suponer, era la Novena sinfonía de Beethoven. Me pregunté si de verdad tenía sentido dedicarle un solo segundo más a todo aquello. Pero la música se detuvo con un chasquido a los pocos minutos. La cinta avanzó a paso de tortuga durante los veinticinco minutos siguientes. Al principio me paseé por la habitación, pero cuando la cinta llegaba a su fin, me acerqué a los enormes altavoces del equipo de música.
Esperaba que la cinta se detuviera de un momento a otro cuando, de repente, oí un nuevo chasquido, seguido de un violento disparo.
A pesar de que el volumen estaba bastante bajo, el disparo me resonó como una bomba atómica en los oídos. Di un brinco y me quedé paralizado mientras miraba cómo se detenía la cinta. Me mantuve ahí de pie durante cinco minutos más, preguntándome de quién sería la mano que puso la cinta la última vez que sonó.
Cuando conseguí reponerme para llamar, Patricia respondió al primer tono.
—¿Había un disparo al final? —me preguntó.
Susurré un sí y le di la enhorabuena, más bajito todavía. Después, un poco más alto, le expliqué que el disparo estaba al final del todo de una cinta con la Novena sinfonía de Beethoven. Sentí que me temblaba el teléfono cuando suspiró aliviada.
—Menos mal, ya me estaba empezando a preocupar. Recuerda que debes comprobar si hay huellas en la cinta y en el equipo de música, pero no te lleves ninguna decepción si no las encuentran. Nos hallamos ante un asesino especialmente astuto.
Le respondí que eso parecía, pero que teníamos a nuestro favor el haber descubierto cómo se las había arreglado para escapar y el haber establecido que el asesinato se produjo unos veinticinco minutos antes de que el asesino abandonara el apartamento. Esto pareció confundirla.
—Espera un momento. En primer lugar, no estoy segura de que el asesino sea un hombre. Y en segundo lugar, ¿de dónde has sacado lo de los veinticinco minutos?
Sonreí para mis adentros por haber pensado más deprisa que ella en esa ocasión y le señalé que la cinta duraba más o menos veinticinco minutos. Esperaba un «¡claro!», pero solo escuché un suspiro de alivio y un nuevo comentario demoledor.
—Pero no tenemos ningún motivo para pensar que el asesino o la asesina pusiera la cinta justo después de llevar a cabo el asesinato.
Reconocí que tenía razón. En teoría, el asesino —o asesina— podría haber esperado un rato en el apartamento antes de poner la cinta y marcharse. O podría haberla pasado hacia delante, de modo que el asesinato se hubiera producido pocos minutos antes del sonido del disparo. De repente, el hecho de que el forense solo hubiera conseguido establecer la hora de la muerte con un margen tan amplio, de ocho a once, se había vuelto más interesante. Patricia y yo coincidimos enseguida en que todos los vecinos que no tuvieran una coartada incuestionable para la franja horaria de ocho a diez eran sospechosos del asesinato. También acordamos que me acercaría a verla para hablar con ella de la situación antes de hacer una nueva ronda de preguntas a los habitantes del edificio.
6
Media hora más tarde me encontraba de nuevo en la biblioteca de la Casa Blanca, frente a la princesa Patricia. Como un conejillo satisfecho, mordisqueaba alegre una zanahoria que sostenía con la mano izquierda. Con la derecha, anotaba palabras clave a una velocidad impresionante mientras yo le daba sorbos a mi taza de té y reproducía las declaraciones de los vecinos. No dejaba de pensar que aquello era una infracción del procedimiento habitual de investigación y que, de salir a la luz, podría acarrearme problemas. Pero también me resultaba impensable que el padre o la hija pudieran irse de la lengua. La confianza que tenía en los Borchmann desde la infancia se mantenía intacta. Además, estaba convencido de que todo aquello me podría seguir siendo de ayuda. Por último, tenía que admitir que tal vez necesitara ayuda para detener al ingenioso asesino de Harald Olesen.
Por primera vez, Patricia demostró tener una gran capacidad de escucha. Con paciencia, prestó atención a mi relato de lo que había descubierto hasta el momento. Vi cómo le brillaban los ojos en varias ocasiones, y, cada vez que amagaba con detenerme, me indicaba que continuara.
—Toda esta información es interesante y algunos aspectos concretos resultan reveladores —dijo cuando acabé, a eso de las cuatro de la tarde.
Decidí tomármelo como un enorme cumplido.
—Entonces, ¿quién mató a Harald Olesen? —pregunté con convicción.
Ella sonrió con cautela y negó con la cabeza a modo de disculpa.
—Investigar un asesinato con un perpetrador desconocido es, en muchos aspectos, como pintar un retrato. El jueves teníamos un lienzo en blanco, pero, desde entonces, hemos esbozado algunas líneas de las que saldrán otras. Aunque puede que no tardemos en dibujar una imagen clara, es posible que tengamos que seguir trabajando un tiempo antes de plasmar un rostro reconocible en el lienzo. El periodo en el que se enmarca la muerte de la víctima aún no nos permite saber cómo consiguió entrar y salir el asesino y, además, pasar desapercibido en el proceso. A juzgar por la información de que disponemos, solo puede tratarse de uno de los vecinos. Pero tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. Dado que el asesinato tuvo lugar entre las ocho y las diez y diez, todos los que se encontraban en el edificio, a excepción del bebé, son sospechosos.
La miré y titubeé, pero finalmente hice una objeción.
—¿Quieres decir que ni siquiera podemos descartar al inválido?
Negó con la cabeza, muy segura de sí misma, y retrocedió con la silla de ruedas.
—Ni por asomo. Nada de lo que sabemos hasta ahora nos permite descartar la posibilidad de que un hombre que va en silla de ruedas, pero que por lo demás está sano, haya cometido el asesinato, solo o en compañía de otros. Deberías preguntarle cómo acabó en una silla de ruedas y cuán grave es su situación. Hasta la esposa del conserje es, mientras no se demuestre lo contrario, una asesina en potencia.
Patricia estaba verdaderamente inspirada, y siguió hablando sin pausa.
—Si nos basamos en las novelas de Agatha Christie, la siguiente pregunta debería ser: ¿quién tenía tanto que ganar con la muerte de Harald Olesen que decidió asesinarlo? Y, en esa misma línea, ¿por qué corría tanta prisa acabar con su vida si le quedaba tan poco tiempo?
—Tal vez el asesino no supiera nada de la enfermedad —observé.
Patricia asintió, pero enseguida negó con la cabeza.
—Por supuesto, cabe esa posibilidad. Pero insisto en que es más probable que el asesino supiera de la enfermedad y que, por paradójico que resulte, eso explicara por qué todo sucedió tan deprisa.
No pude evitar preguntar por qué. No sé qué tipo de respuesta esperaba, pero lo que sí sé es que no era la que recibí.
—Porque no hay arma homicida en el lugar de los hechos.
De nuevo, mi confusión la hizo sonreír. Esa sonrisa me parecía un rasgo arrogante y antipático de su personalidad, pero lo que tenía que decirme me interesaba demasiado para fijarme en esos detalles.
—Debo admitir que mis conclusiones no son más que mera especulación. Aún hay demasiadas incógnitas que resolver. Pero es raro. Si se hubiera encontrado un arma junto al cadáver, seguramente lo habrían interpretado como un claro caso de suicidio. Dejar allí el arma habría sido una opción más lógica que esta idea tan sofisticada del equipo de música. El hecho de que el asesino no dejara allí el arma demuestra que perpetró el asesinato antes de lo planeado. Solo se me ocurre otra explicación: que el asesino tuviera la necesidad de demostrar que no se trataba de un suicidio sino de un asesinato. En cualquier caso, no podemos cuestionarnos por qué ha ocurrido esto ahora sin preguntarnos a continuación por qué ha ocurrido en general. Tanto el testamento como el dinero desaparecido de la cuenta resultan de extraordinario interés. Deberías hacer un seguimiento de ambos asuntos cuanto antes, durante el fin de semana. Mientras tanto, te recomiendo que les preguntes a los vecinos si están dispuestos a facilitarte sus extractos bancarios para la investigación. Sus respuestas, tanto las positivas como las negativas, pueden ser interesantes por sí mismas.
Asentí con un cabeceo y a continuación le formulé otra pregunta.
—¿Crees que, al final, todo esto se reduce a una cuestión de dinero?
Patricia masticó pensativa la zanahoria durante unos minutos.
—El dinero siempre puede resultar decisivo. Pero creo que en este caso se trata más de una pista que de una solución, y que la respuesta es más seria y más importante. En cualquier caso, ya tenemos varios indicios que apuntan a los años de la guerra.
Volví a pensar que la gente que, por el motivo que sea, dice que el dinero no es importante no suele andar falta de él. Pero antes de decidir si exteriorizaba esta reflexión o no, la conversación alcanzó nuevas cotas.
—En resumen: creo que no estamos buscando a una persona que actúe de forma normal. Creo que estamos tras la pista de una mosca humana.
A pesar de mi cultura general en el campo de la zoología, hube de admitir que ese tipo de insecto me era desconocido, y que no le veía ningún sentido en ese contexto. Después de devanarme los sesos durante unos minutos, no tuve más remedio que preguntarle a qué se refería. Esbozó un conato de sonrisa, a modo de disculpa.
—Lo siento. He usado un concepto de mi propia creación. Como suelo pensar en él, a veces no soy consciente de que a los demás no les dice nada. Pero creo que resulta relevante en este caso. Hay muchas personas que alguna que otra vez han vivido algún trance tan complicado y doloroso que nunca lo han superado. Se convierten en moscas humanas y se pasan el resto de su existencia volando en círculos alrededor de lo sucedido. Como las moscas que sobrevuelan un montón de basura, para que me entiendas. Creo que el propio Harald Olesen, debajo del traje y detrás de la máscara, era una mosca humana. Y albergo algo más que una mera sospecha de que quien lo asesinó también lo es.
En ese momento entendí a lo que se refería, y traté de relacionarlo con mis propias teorías.
—Lo que nos llevaría a sospechar de Konrad Jensen, ¿verdad?
Patricia inclinó la cabeza, pensativa.
—Sí y no —me respondió—. Es cierto que, por el momento, Konrad Jensen es la mosca humana más clara de entre todos los vecinos. Pero mucho me temo que no sea la única, y no termino de ver claro que sea la persona que buscamos. Podríamos demostrar que es el asesino si encontrásemos una relación directa entre su experiencia en la guerra y la de Harald Olesen.
Estaba de acuerdo con todo lo que había dicho hasta ese momento. Y de repente pensé que debería preguntarle sobre el chubasquero azul. Cuando lo mencioné, se le iluminaron los ojos y me comentó algo que esperaba desde hacía tiempo.
—Tienes toda la razón. El chubasquero puede ser bastante importante. Cuando descubramos quién lo tiró, creo que le estaremos pisando los talones al asesino. El problema es que lo encontraron el viernes por la mañana. Y estoy segura de que el jueves por la noche no revisaste los armarios de los vecinos en busca de un chubasquero azul, ¿verdad?
Por fin había llegado la oportunidad que tanto deseaba.
—Pues claro que no registramos ningún armario en busca de un chubasquero de cuya existencia no sabíamos nada. Pero podemos afirmar casi con total seguridad que el chubasquero no estaba en casa de ninguno de los vecinos el jueves por la noche. Le pedí a mi equipo que inventariase toda la ropa de abrigo que hubiera en los apartamentos. Nadie apuntó un chubasquero grande azul, y una prenda así no es fácil de esconder en un registro policial.
Por un instante me pareció que Patricia iba a levantarse de la silla de ruedas. Durante unos segundos se le tensó el cuerpo. Los ojos casi le echaban chispas.
—Estupendo —respondió Patricia casi en un susurro—. Aún no es decisivo, pero podría serlo más adelante.
Esperaba una explicación más detallada, pero enseguida comprendí que me iba a quedar con las ganas. Entonces le pregunté qué pensaba de las declaraciones de los vecinos. La respuesta no se hizo esperar.
—Aún hay demasiados secretos en ese lugar. Bastante sospechoso resulta ya que ese grupo de personas haya acabado viviendo en el mismo edificio. El del diplomático estadounidense es el caso más extraño de todos, pero en ese lugar tampoco pintan nada ni la estudiante sueca ni el jubilado de Oppland ni la hija del millonario de Bærum. Seguro que algunos han acabado allí por casualidad, claro, pero no todos. De hecho, sospecho que solo uno de los vecinos ha sido completamente sincero hasta ahora.
Se detuvo de repente, sin duda porque sabía que le iba a preguntar a quién se refería. Cuando lo hice, me sonrió y arrancó una hoja de su bloc de notas. Se tapó con la mano izquierda, escribió un par de palabras y dobló el papel por el medio. Llamó a la criada con una campana. Mientras esperábamos, Patricia me dedicó su sonrisa más inocente y arrebatadora.
—Disculpa esta excentricidad, pero estoy dando palos de ciego y podría equivocarme. De ser así, mis especulaciones no deberían influirte en lo que queda de la investigación.
Cuando llamaron a la puerta, interrumpió la conversación y estiró la hoja doblada hacia la sirvienta.
—Mete este papel en un sobre, ciérralo y envíalo a la comisaría de Oslo, a la atención del inspector jefe Kolbjørn Kristiansen. La dirección está en el listín telefónico. Envía la carta esta noche, de camino a tu casa.
Benedikte miró confundida a Patricia y después me miró a mí.
—Benedikte, no intentes pensar por ti misma, que eso nunca ha salido bien. Limítate a hacer lo que se te pida, que eso siempre sale mucho mejor —dijo Patricia en un tono autoritario.
Benedikte asintió en silencio a modo de disculpa, agarró el papel y se retiró con premura. Ese episodio me resultó bastante incómodo, aunque es posible que esa fuera su forma de comunicarse. Además, ya tenía suficientes problemas como para meterme en las rutinas de comunicación interna de la residencia de los Borchmann.
Patricia volvió a esperar con la boca abierta a que la puerta se cerrara tras Benedikte.
—Hoy ya se ha recogido el correo, así que la carta no saldrá hasta el lunes, por lo que la recibirás a partir del martes. Puede que me confunda, pero será interesante ver si mis teorías de hoy concuerdan con lo que se descubra de aquí al martes. Me sorprendería si los vecinos no decidieran cambiar sus declaraciones de aquí a entonces.
Recordé uno de los cabos sueltos que me estaba costando atar, y lo saqué a colación.
—Kristian Lund entre ellos, ¿no? ¿Qué te parece ese desacuerdo sobre la hora en la que llegó a casa la noche del asesinato? Son tres contra dos y, si te soy sincero, no sé a quién creer.
Patricia estalló en una carcajada burlona.
—No debería reírme. Esta historia es un capítulo en sí misma, pero puede ser lo suficientemente grave. Si lo piensas, son tres contra dos, sí, pero a favor de Kristian Lund. Que su esposa confirme que llegó a casa a las nueve no contradice a los otros dos testigos, que afirman que llegó al edificio una hora antes. La única otra persona que apoya la teoría de que llegó a las nueve es la esposa del conserje, que, como dices, parecía preocupada por la situación. Creo que deberías hablar en serio con ella sobre este asunto. Sospecho que esa conversación podría aclarar las cosas.
Le prometí que lo haría, aunque no le veía mucho sentido.
—Pero ¿dónde estaba Kristian Lund mientras tanto? Es imposible que haya tardado una hora entera en llegar a su casa, una vez en el portal.
Patricia volvió a reírse, al menos al mismo volumen y con la misma socarronería que la última vez.
—De ser así, tendría más problemas en las piernas que Andreas Gullestad y yo juntos. Si Kristian Lund llegó a las ocho, en teoría pudo haber estado en cualquier otro apartamento del edificio. En la práctica, se me ocurren dos posibilidades. Una de ellas es bastante grave, y la otra, bastante embarazosa, y ambas pueden ser muy importantes para la investigación.
Miré a Patricia más fascinado que nunca. Me dedicó una sonrisa de lo más retorcida y masticó con fruición y a un ritmo moderado el resto de la zanahoria antes de continuar.
—La primera explicación, y la más grave, es que Kristian Lund se encontraba en el segundo, en el apartamento de Harald Olesen, por motivos que no puede o no se atreve a explicarnos. Es muy posible que eso sea lo que ocurrió, aunque hay una segunda teoría que resulta aún más probable.
La paciencia se me iba a acabar de un momento a otro. Y se me acabó del todo cuando aprovechó la oportunidad para sacar otra zanahoria y darle un par de mordiscos mientras pensaba. De repente tuve una regresión a mi etapa escolar, cuando los niños más inteligentes se burlaban de mí.
—¿Dónde estaba el señor Kristian Lund de ocho a nueve según la segunda y más embarazosa teoría? ¿Tendría a bien la señorita Borchmann compartir esta información con el jefe de la investigación?
Patricia frunció el ceño ante mi tono incisivo. Después me mostró una sonrisa encantadora, pero pícara. De repente, se había convertido en una joven de dieciocho años cualquiera, chismorreando en una excursión del colegio.
—Según esa segunda y más embarazosa teoría, se encontraba, por supuesto, en el primero. Más en concreto, en el dormitorio del primero A y, más en concreto aún, encima de la señorita Sara Sundqvist.
Se rio de nuevo, lo más seguro era que de la mueca que puse.
—Encaja sospechosamente bien, ¿verdad? Aclara el asunto del amante misterioso, ya que es difícil creer que, de ser otra persona, ni la mujer del conserje ni ningún otro vecino lo hubieran visto nunca. Además, explica por qué Kristian Lund negaba con tanta obstinación haber llegado antes a casa en presencia de su esposa.
En efecto, encajaba sospechosamente bien. Y también con las reacciones de la esposa del conserje, ahora que lo pensaba. Ya solo faltaba aclarar cómo no se me había ocurrido antes esta posibilidad. Y por qué me había mentido la esposa del conserje. Kristian Lund cada vez tenía más cosas que aclarar, aunque aún no me imaginaba a ese joven y responsable padre de familia como un asesino frío y calculador.
A modo de conclusión, Patricia y yo acordamos que convendría comunicarle a la prensa la hora del asesinato el domingo, después de haber hablado con los vecinos. Me dio la razón en que probablemente sería mejor presionar al asesino que crear una falsa impresión de seguridad. En mi fuero interno, lo que más me preocupaba era lo que la gente y los medios pudieran pensar si pasaban más días sin que se produjeran avances visibles de la investigación.
No me fui de la Casa Blanca hasta las seis de la tarde del sábado 6 de abril de 1968. Al contrario que hacía veinticuatro horas, esta vez volví a casa convencido de que, tarde o temprano, detendríamos al asesino de Harald Olesen y le haríamos cumplir su condena.
Justo antes de marcharme, cometí una metedura de pata en la que no pude dejar de pensar el resto de la noche. Cuando me levanté para irme, me pareció que tal vez debería enfatizar la seriedad del asunto.
—He sido completamente sincero y confío en que no harás un mal uso de la información que he compartido contigo. Pero no debes hablar de nuestras conversaciones con nadie en absoluto, a excepción, quizá, de tu padre, si fuera necesario.
Me lanzó la mirada más ofendida que jamás hubiera recibido de una mujer. Una mirada que por sí sola, y por desgracia, ya era lo suficientemente elocuente.
—Pero, querido inspector, ¿a quién demonios le iba a contar yo todo esto? —respondió seria y molesta.
Avergonzado, eché un vistazo a la sala en la que estaba ella sola, rodeada de libros. Entonces murmuré una disculpa, le di las gracias y salí acompañado por la criada, que sufría de mutismo crónico. Cuando crucé el umbral, Patricia ya había sacado el marcapáginas del libro que estaba arriba de la pila y masticaba con ganas la zanahoria, sin dedicarme ni una sola palabra más.
Cuando me acosté después del tercer día de investigación, influido por mis conversaciones con Patricia, me sentía mucho más optimista por el futuro del caso, pero, al mismo tiempo, sentía que estábamos tras la pista de un asesino particularmente ingenioso, y que podría pasar mucho tiempo hasta que lo detuviéramos por fin. Entonces no tenía ni idea de que me aguardaban seis días cargados de dramatismo en los que se desarrollaría una especie de extraña partida de ajedrez entre Patricia y el asesino, sin que estuvieran en la misma habitación ni existiera ningún tipo de contacto directo entre ellos.