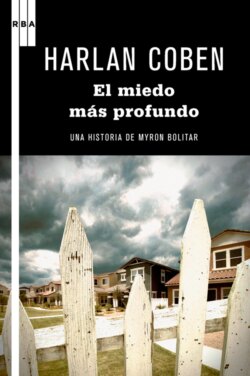Читать книгу El miedo más profundo - Харлан Кобен - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеMyron mezcló en un cuenco los cereales infantiles Froot Loops con los All-Bran, para adultos, y lo llenó de leche descremada. Para aquellos que no leíais las Cliffs Notes, esta acción denota que un hombre conserva todavía mucho de la infancia. Tiene un fuerte simbolismo. Impresionante.
El tren número I llevó a Myron hasta un andén de la calle 168 tan por debajo del nivel de la calle que los pasajeros que llegaban desde los suburbios tenían que meterse en un ascensor tipo urinario para llegar a la superficie. El ascensor era grande, oscuro y tembloroso, y hacía pensar en las imágenes de los documentales de la televisión pública sobre las minas de carbón.
Situado en Washington Heights, a un tiro de piedra de Harlem y directamente al otro lado de Broadway, delante de la Audubon Ballroom, donde tirotearon a Malcolm X, el prestigioso pabellón pediátrico del Centro Médico Columbia Presbyterian se llamaba Babies and Children’s Hospital. Antes era conocido simplemente como Babies Hospital, pero se convocó un comité de sesudos expertos médicos y, al cabo de varias horas de intenso estudio, decidieron cambiar el nombre por el de Babies and Children’s Hospital. Moraleja de la historia: los comités son muy, muy importantes.
Pero el nombre, a pesar de no ser muy comercial, tipo Madison Avenue, sí refleja adecuadamente la realidad de la situación: el hospital se dedica exclusivamente a pediatría y a partos, un vetusto edificio de doce plantas con once de ellas consagradas a los niños enfermos. Lo cual entraña algo completamente injusto y malvado, pero probablemente nada más allá de lo teológicamente obvio.
Myron se detuvo ante la puerta de entrada y miró a la pared de ladrillo de tono marrón contaminación. En la ciudad había mucha miseria y buena parte de ella acababa aquí. Entró y se dirigió al mostrador de seguridad. Le dio el nombre al guardia. El hombre le tiró un pase, sin apenas molestarse en levantar la vista de su revista TV Guide. Myron esperó mucho rato a que llegara el ascensor mientras leía la Lista de Derechos del Paciente, colgada en inglés y en español. Un cartel del Centro de Cardiología Sol Goldman estaba junto a un anuncio del Burguer King del hospital, a modo de contradicción de mensajes o como una manera de asegurarse nuevos clientes, no se sabía muy bien.
El ascensor abrió las puertas a la planta décima. Delante de él había un mural con colores del arco iris que decía «Salvemos los bosques tropicales» y que había sido pintado, según la etiqueta, por los «pacientes de pediatría» del hospital. Salvar los bosques tropicales, claro, como si esos niños no tuvieran ya bastantes problemas, ¿no?
Myron le preguntó a una enfermera dónde podía encontrar al doctor Singh. La enfermera le señaló una mujer que encabezaba un grupo de una docena de residentes por el pasillo. Myron se quedó un poco sorprendido de que el doctor Singh fuera del género femenino, principalmente porque le había parecido entender que era un hombre. Terriblemente sexista, tal vez, pero así era.
La doctora Singh era, como su nombre delataba, hindú. De entre treinta y cuarenta años, calculó, y con el pelo de un marrón más claro del que estaba acostumbrado a ver en los hindúes. Llevaba bata blanca de médico, lógicamente. Y también la llevaban todos los residentes, la mayoría de ellos con aspecto de chicos de catorce años, con las batas blancas más tipo bata de colegio, como si estuvieran a punto de ponerse a hacer pintura con los dedos o a diseccionar una rana en la clase de biología del instituto. Algunos tenían una expresión tan grave en sus caras de querubín que casi hacía reír, pero la mayoría desprendía aquel agotamiento de médico residente provocado por el exceso de noches de guardia.
Sólo dos de los residentes eran hombres, chicos, en realidad, ambos con vaqueros, corbatas de colores y zapatillas deportivas blancas, como los típicos camareros del Bennigan’s. Las mujeres —llamarlas «chicas» acabaría con la cuota semanal de Myron de afirmaciones políticamente incorrectas— más bien tendían a la vestimenta verde hospitalaria. Tan jóvenes. Como bebés que cuidaban de bebés.
Myron siguió al grupo a una distancia suficientemente discreta. De vez en cuando miraba el interior de una habitación y se arrepentía de inmediato. Las paredes del pasillo eran alegres y pintadas con colores llamativos, llenas de imágenes infantiles de Disney y otros canales para niños, collages, móviles, pero Myron lo veía todo negro. Una planta llena de niños moribundos. Niños y niñas calvos y doloridos, con las venas llenas de toxinas y de veneno. La mayoría parecían serenos y desprendían una valentía poco natural. Si querías ver el verdadero terror tenías que mirar a los ojos de sus padres, como si mamá y papá absorbieran el horror, asumiéndolo para que su hijo no tuviera que hacerlo.
—¿Señor Bolitar?
La doctora Singh lo miró a los ojos y le tendió la mano.
—Soy Karen Singh.
Myron estuvo a punto de preguntarle cómo lo hacía, cómo podía estar en aquella planta día tras día viendo morir a los niños. Pero no lo hizo. Intercambiaron los habituales comentarios. Myron esperaba encontrar a alguien con acento hindú, pero lo único que detectó fue cierto deje del Bronx.
—Podemos hablar aquí —dijo ella.
Empujó una de esas puertas tan pesadas y tan anchas típicas de los hospitales y los geriátricos y pasaron a una sala vacía con camas sin sábanas. Aquella desnudez encendió la imaginación de Myron. Casi podía imaginarse a un ser amado llegando a toda prisa al hospital, llamando el ascensor, metiéndose dentro, tocando más botones, corriendo pasillo abajo hasta entrar en esta sala silenciosa, mientras una enfermera deshacía la cama, y luego el grito repentino de angustia...
Myron movió la cabeza: tal vez veía demasiada televisión.
Karen Singh se sentó en una esquina del colchón y Myron escrutó su cara unos instantes. Tenía las facciones largas y afiladas, todo apuntaba hacia abajo: la nariz, el mentón, las cejas. Un poco severas.
—Me está observando —dijo.
—No era mi intención.
Ella se señaló la frente:
—¿Tal vez se esperaba que llevara un punto aquí?
—Ehm, no.
—Estupendo, pues en ese caso, hablemos del asunto, ¿quiere?
—Claro.
—La señora Downing me ha pedido que le diga todo lo que usted quiera saber.
—Le agradezco que me dedique su tiempo.
—¿Es usted investigador privado? —le preguntó.
—Más bien soy amigo de la familia.
—Jugaba usted a baloncesto con Greg Downing, ¿no?
Myron se sorprendía siempre de la memoria del público. Después de tantos años, la gente seguía acordándose de sus grandes partidos, de sus grandes canastas, a veces con mayor claridad que él mismo.
—¿Es usted fan?
—No —le aclaró—. De hecho, no soporto los deportes.
—Pues, así, ¿cómo sabe...?
—Lo he deducido. Es usted muy alto y más o menos de la misma edad, y ha dicho que era amigo de la familia, de modo que... —Se encogió de hombros.
—Buena deducción.
—Es a lo que nos dedicamos aquí, si lo piensa bien. A deducir cosas. Hay diagnósticos que son fáciles, otros han de deducirse a partir de las pruebas. ¿Ha leído usted algún libro de Sherlock Holmes?
—Claro.
—Sherlock dijo que no hay que teorizar nunca antes de contar con los hechos, porque entonces tergiversas los hechos para que se adapten a la teoría, en vez de tergiversar la teoría para que se adapte a los hechos. Si ve un diagnóstico equivocado, nueve veces de cada diez es porque se ha ignorado el axioma de Sherlock.
—¿Ocurrió esto con Jeremy Downing?
—Pues, de hecho así fue —confirmó.
Por algún punto del pasillo empezó a sonar el pitido de alguna máquina. Era un sonido que atacaba los nervios de la misma manera que las pistolas eléctricas de la policía.
—¿Así que su primer médico erró el veredicto?
—No voy a entrar en ese tema, pero la anemia de Fanconi no es una enfermedad común. Y debido a su parecido con otros cuadros médicos, a menudo se diagnostica mal.
—Cuénteme sobre el caso de Jeremy.
—¿Qué quiere que le cuente? Padece anemia de Fanconi. Para decirlo con palabras sencillas, tiene la médula ósea corrompida.
—¿Corrompida?
—En términos vulgares, hecha una mierda. Eso lo hace susceptible de contraer un montón de infecciones, incluso cáncer. Lo normal es que derive en LAM. —Vio la expresión confusa de su rostro y le aclaró—: Leucemia aguda mielógena.
—Pero ¿puede curarse?
—Curar es un verbo muy optimista —dijo—. Pero con un transplante de médula ósea y tratamientos a base de un nuevo compuesto de fludarabina, sí, creo que tiene una prognosis excelente.
—Fluda... ¿qué?
—No importa. Necesitamos a un donante de médula ósea compatible con Jeremy. Eso es lo que cuenta ahora.
—Y no lo tienen.
La doctora Singh cambió de postura en el colchón:
—Correcto.
Myron notó su resistencia. Decidió retroceder, atacar por otro flanco.
—¿Podría detallarme el proceso del transplante?
—¿Paso a paso?
—Si no es mucho pedir.
Ella se encogió de hombros.
—Primer paso: encontrar al donante compatible.
—¿Cómo lo hacen?
—Primero se prueban los familiares, por supuesto. Los hermanos son los que tienen mayores posibilidades de coincidir; luego los padres, y luego personas de historial parecido.
—¿A qué se refiere con «historial parecido»?
—Negros con negros, judíos con judíos, descendientes de latinos con descendientes de latinos. Lo verá a menudo en peticiones de médula ósea. Si el paciente es, por ejemplo, judío hasídico, las peticiones se harán dentro de sus shuls. Cuando hay sangre mezclada es más difícil de encontrar un donante compatible.
—Y la sangre de Jeremy, o lo que sea que tienen que encontrar, ¿es relativamente rara?
—Sí.
Tanto Emily como Greg eran descendientes de irlandeses. La familia de Myron, en cambio, procedía de la habitual combinación de la vieja Rusia, Polonia y hasta un poco de Palestina. Sangre mezclada. Pensó en las implicaciones de la paternidad.
—Entonces, una vez agotada la vía familiar, ¿dónde buscan donantes?
—Acudimos al registro nacional.
—¿Dónde se encuentra?
—En Washington. ¿Está usted registrado?
Myron asintió con la cabeza.
—Allá tienen una base de datos y buscamos un encaje preliminar en ese banco.
—Vale, y suponiendo que encuentra al donante compatible en sus ordenadores...
—Se trata de un encaje preliminar —lo corrigió—. Entonces el centro local llama al donante potencial y le pide que venga al hospital. Lo sometemos a una batería de pruebas, pero las probabilidades de que coincida siguen siendo relativamente escasas.
Myron percibió que Karen Singh se empezaba a relajar, cómoda con aquel tema de conversación, y eso era exactamente lo que él buscaba. Los interrogatorios son algo divertido. A veces buscas el ataque plenamente frontal y a veces decides acercarte sigilosamente, trabando amistad para colarte por detrás. Win lo expresaba de una manera más gráfica: a veces sacas más hormigas con un poco de miel, pero siempre hay que ir armado con un bote de Raid.
—Supongamos que encuentran al donante compatible —dijo Myron—. ¿Qué hacen entonces?
—El centro adquiere el permiso del donante.
—Cuando dice «el centro», ¿se refiere al registro nacional de Washington?
—No, al centro local. ¿Lleva usted encima la tarjeta de donante?
—Sí.
—Déjemela ver.
Myron sacó la cartera y se puso a buscar por entre su docena de tarjetas de descuento de supermercados, sus tres carnets de videoclub, uno de esos cupones de «diez céntimos de descuento al comprar cien cafés», cosas así. Al final encontró la tarjeta y se la mostró.
—¿Lo ve, aquí? —dijo ella, señalándole algo en el dorso—. Su centro local es el de East Orange, Nueva Jersey.
—O sea, que si se me considerara encaje preliminar, ¿el centro de East Orange me llamaría?
—Así es.
—¿Y si acabo siendo donante compatible?
—Le harían firmar unos papeles y donaría médula.
—¿Es algo así como dar sangre?
Karen Singh le devolvió la tarjeta y volvió a cambiar de postura.
—La extracción de médula ósea es un procedimiento más invasivo.
Invasivo. Cada profesión tenía sus palabrejas.
—¿En qué sentido?
—Por un lado, tienen que dormirte.
—¿Anestesiarte?
—Sí.
—Y luego, ¿qué te hacen?
—Un médico te introduce una aguja por el hueso y extrae médula con una jeringa.
Myron exclamó:
—¡Au!
—Como le he dicho, durante la extracción el paciente no está despierto.
—De todos modos, parece mucho más complicado que donar sangre.
—Lo es —afirmó ella—. Pero la técnica es inofensiva y relativamente indolora.
—Pero la gente debe de poner trabas. Quiero decir que la mayoría probablemente se registraron de la misma manera que yo, porque tenían un amigo enfermo y se hizo una campaña en su comunidad. Por alguien a quien conoces y le tienes cariño, estás dispuesto a sacrificarte, pero ¿por un desconocido?
Karen Singh lo miró a los ojos y se puso seria:
—Se trata de salvar una vida, señor Bolitar. Piénselo. ¿Cuántas oportunidades tenemos de salvar la vida de otro ser humano?
Había metido el dedo en la llaga:
—¿Me está diciendo que la gente no pone trabas?
—No estoy diciendo que no pase nunca —aclaró ella—, pero la mayoría de gente hace lo que tiene que hacer.
—¿Conoce el donante a la persona a la que está salvando?
—No. Es totalmente anónimo. En este proceso la confidencialidad es muy importante. Todo se hace bajo el secreto más riguroso.
Ahora se acercaban al tema y Myron pudo percibir que las defensas de ella empezaban a cerrarse de nuevo como una ventanilla de coche. Decidió volver a retroceder, dejarla volver a su zona de seguridad:
—¿Cómo se trata al paciente durante todo este proceso? —preguntó.
—¿En qué momento?
—Mientras se extrae la médula, ¿cómo se prepara al paciente? —Con toda aquella jerga, Myron se sentía como un médico de verdad. ¿Quién había dicho que mirar House era una pérdida de tiempo?
—Depende de lo que estés tratando —explicó ella—, pero, para la mayoría de enfermedades, el receptor sigue una semana de quimioterapia.
Quimioterapia, una de esas palabras capaces de dejar una sala en silencio como lo haría el ceño fruncido de una monja.
—¿Se les da quimio antes del transplante?
—Sí.
—Pensaba que eso más bien los debilitaba —dijo Myron.
—Hasta cierto punto, sí.
—Entonces, ¿por qué se hace?
—Es necesario. Le vas a dar una médula ósea nueva y, antes de hacerlo, tienes que matar la anterior. En pacientes de leucemia, por ejemplo, la dosis de quimio es alta porque hay que matar toda la médula viva. En el caso de anemia de Franconi se puede ser menos agresivo porque la médula ya está muy debilitada.
—¿Así que se mata toda la médula ósea?
—Sí.
—¿Y no es peligroso?
La doctora volvió a mirarlo fijamente:
—Evidentemente, estamos hablando de un procedimiento peligroso, señor Bolitar. En efecto, estamos sustituyendo la médula ósea de una persona.
—¿Y luego?
—Luego se introduce la nueva médula en el paciente a través de un IV. Las primeras dos semanas se lo mantiene aislado en un entorno estéril.
—¿En cuarentena?
—Exacto. ¿Recuerda aquella película de hace años, El niño de la burbuja?
—¡Quién no!
La doctora Singh sonrió.
—¿Es ahí donde tienen al paciente? —preguntó Myron.
—En una especie de cámara burbuja, sí.
—No tenía ni idea —dijo Myron—. ¿Y funciona?
—Siempre cabe la posibilidad de rechazo, claro, pero nuestra ratio de éxito es bastante alta. En el caso de Jeremy Downing, el transplante le permitiría llevar una vida totalmente normal y activa.
—¿Y sin el transplante?
—Podemos seguir tratándolo con hormonas masculinas y factores de crecimiento, pero su muerte prematura resultaría inevitable.
Silencio. Excepto por aquel pitido mecánico regular que venía del fondo del pasillo.
Myron se aclaró la garganta.
—Cuando ha dicho que todo lo relativo al donante es confidencial...
—Quería decir totalmente confidencial.
Ya no cabían más rodeos.
—¿Cómo le sienta a usted, doctora Sing?
—¿Qué quiere decir?
—El registro nacional ha identificado a un donante que encajaba con Jeremy, ¿no es cierto?
—Eso creo, sí.
—¿Y qué ha pasado?
La mujer se golpeó el mentón con el dedo índice:
—¿Puedo hablar con franqueza?
—Se lo ruego.
—Creo en la necesidad de secretismo y confidencialidad. La mayoría de la gente no entiende lo fácil, indoloro e importante que es apuntar su nombre en el registro. Lo único que tienen que hacer es dar un poco de sangre. Sólo un tubito, menos de lo que te extraerían para una donación de sangre normal. Con este gesto tan sencillo puedes salvar una vida. ¿Entiende la importancia que tiene?
—Creo que sí.
—Nosotros, la comunidad médica, tenemos que hacer todo lo posible para animar a la gente a apuntarse en el registro de médula ósea. La pedagogía, por supuesto, es importante, pero también lo es la confidencialidad. Ha de respetarse. Los donantes tienen que confiar en nosotros. —Se detuvo, cruzó las piernas, se reclinó sobre las manos—. Pero, en este caso, nos encontramos ante una especie de dilema. La importancia de la confidencialidad choca de frente contra la salud de mi paciente. Para mí, el dilema resulta fácil de resolver. El juramento hipocrático está por encima de todo. No soy ni abogado ni cura, mi prioridad es salvar una vida, no proteger confidencias. Y supongo que no soy el único médico que piensa así. Tal vez por eso no tenemos ningún contacto con los donantes. El centro hematológico, en este caso el de East Orange, se encarga de todo. Extraen la médula y nos la envían.
—¿O sea que usted no sabe quién es el donante?
—Correcto.
—¿Ni si es hombre o mujer, ni dónde vive, ni nada?
Karen Singh asintió con la cabeza:
—Sólo puedo decirle que el registro nacional encontró un donante que cuadraba. Me llamaron para decírmelo, pero luego me volvieron a llamar para decirme que ya no estaba disponible.
—¿Y eso qué significa?
—Es exactamente lo que les pregunté.
—¿Le respondieron?
—No. Y mientras yo veo las cosas a nivel micro, el registro nacional tiene que permanecer en el macro. Y yo lo respeto.
—Simplemente, ha tirado la toalla.
Ante estas palabras, ella se puso rígida. Se le pusieron los ojos pequeños y oscuros:
—No, señor Bolitar, no he tirado la toalla. Me enfurecí contra la maquinaria, pero la gente del registro nacional no son ogros. Entienden que estamos ante una situación de vida o muerte. Si un donante se echa atrás, intentan hacer todo lo que pueden por volverlo a convencer: hacen todo lo que yo haría para convencer al donante de que colabore en el proceso.
—¿Pero no ha funcionado nada?
—Eso parece.
—¿Le dijo alguien al donante que está condenando a muerte a un chico de trece años?
Ella respondió sin vacilar:
—Sí.
Myron levantó las manos:
—Pues, entonces, ¿qué conclusión sacamos? ¿Que el donante es un monstruo egocéntrico?
La doctora lo meditó unos segundos.
—Es posible —dijo—. Pero quizás haya una respuesta más sencilla.
—¿Por ejemplo?
—Por ejemplo, que tal vez el centro no ha podido localizar al donante.
¿Cómo? Myron se incorporó un poco:
—¿Qué quiere decir con «no ha podido localizar»?
—No sé qué ha pasado en este caso. El centro no quiere decírmelo, y quizás esto es lo que deben hacer. Yo soy la defensora del paciente. Tratar con los donantes es trabajo de ellos. Pero creo que estaban —se detuvo, buscando la palabra correcta— perplejos.
—¿Qué le hace pensar eso?
—Nada en concreto. Sólo tengo la sensación de que, posiblemente, estamos ante algo más que un donante que se lo ha repensado.
—¿Cómo podemos averiguarlo?
—No lo sé.
—¿Cómo podemos saber el nombre del donante?
—No podemos.
—Tiene que haber una manera —dijo Myron—. Juegue a las suposiciones conmigo, ¿cómo podría hacerlo?
Ella se encogió de hombros:
—Entrando en el sistema informático. Es la única manera que se me ocurre.
—¿Del ordenador en Washington?
—Trabajan en red con los centros locales. Pero tendría que saber los códigos y las contraseñas. Tal vez un buen hacker podría hacerlo, no tengo ni idea.
Myron sabía que los hackers funcionaban mejor en las películas que en la realidad. Hacía unos cuantos años, era posible, pero ahora los sistemas informáticos están protegidos contra este tipo de invasiones.
—¿Cuánto tiempo nos queda, doctora?
—No podemos saberlo. Jeremy está respondiendo bien a las hormonas y a los factores de crecimiento, pero es sólo cuestión de tiempo.
—Así que tenemos que encontrar un donante.
—Sí. —Karen Singh se calló, miró a Myron, apartó la vista.
—¿Hay algo más? —le preguntó Myron.
Ella no lo miró:
—Hay otra posibilidad remota —dijo.
—¿Cuál?
—Recuerde lo que le he dicho antes: soy la defensora del paciente. Mi trabajo consiste en explorar todas las vías posibles para salvarlo.
Ahora su voz sonaba rara.
—La escucho —dijo Myron.
Karen Singh se frotó las perneras de los pantalones con las palmas de las manos:
—Si los padres biológicos de Jeremy tuvieran otro hijo, hay un veinticinco por ciento de probabilidades de que el bebé fuera compatible.
Miró a Myron.
—No creo que eso sea una posibilidad —dijo.
—¿Aunque fuera la única posibilidad de salvar a Jeremy?
Myron no tenía respuesta. Un auxiliar pasó por allí, miró dentro de la sala, musitó una disculpa y salió. Myron se levantó y le dio las gracias.
—Le acompañaré hasta el ascensor —dijo la doctora.
—Gracias.
—En la primera planta del pabellón Harkness hay un laboratorio de análisis. —Le entregó una hoja. Myron la observó. Era un formulario de petición—. Tengo entendido que quiere usted hacerse unos análisis de sangre confidenciales.
Ninguno de los dos volvió a decir nada mientras caminaban hacia los ascensores. Había varios niños en silla de ruedas a los que llevaban por el pasillo. Ella les sonrió y sus facciones puntiagudas se suavizaron, dibujando una expresión casi celestial. De nuevo, los niños parecían no tener miedo. Myron se preguntó si su calma era fruto de la ignorancia o de la aceptación. Se preguntó si los niños entendían la gravedad de lo que les ocurría o si poseían una clarividencia silenciosa que sus padres no conocerían nunca. Pero Myron sabía que ese tipo de disquisiciones filosóficas valía más dejarlas en manos de los expertos. Tal vez la respuesta fuera más sencilla de lo que se imaginaba: el sufrimiento de los niños sería relativamente breve; el de sus padres, en cambio, sería eterno.
Cuando llegaron al ascensor, Myron dijo:
—¿Cómo lo hace?
Ella comprendió lo que le preguntaba.
—Podría responder algo sofisticado como que encuentro alivio en el acto de ayudar, pero la verdad es que bloqueo y trato de compartimentar las emociones. Es la única manera.
La puerta del ascensor se abrió, pero antes de que Myron pudiera moverse, oyó una voz conocida que decía:
—¿Qué demonios estás haciendo aquí?
Greg Downing se dirigía a él.