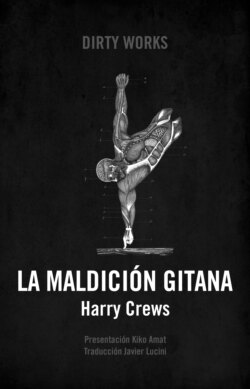Читать книгу La maldición gitana - Harry Crews - Страница 11
1
ОглавлениеPara que conste, llamadme Marvin Molar. Digo que me llaméis Marvin Molar porque ese no es mi verdadero nombre. Es solo como me hago llamar. Mi verdadero nombre no lo sé. Nadie lo sabe. En realidad hay gente que sí lo sabe, pero no tengo ni idea de dónde andará ahora esa gente. Al Molarski me crió y me llamó Marvin, y ese nombre es lo único que tengo. Pero me deshice del «ski» para llamarme solo Molar, Marvin Molar. Me dije que ya tenía demasiadas cosas en mi contra sin necesidad de añadir lo de polaco, que es lo que es Al.
Vivía arriba, en los cuartos que había en la parte trasera del Fireman’s Gym, con Al, un chaval de Georgia llamado Leroy y Pete, un exboxeador profesional de setenta tacos, sonado y negro. El chaval se ocupaba de limpiar el gimnasio y fingía estar entrenando para otro combate. El negro conducía el coche y hablaba solo. Yo hacía lo que podía para arañar algo de calderilla en las reuniones del Rotary Club, en los centros comerciales y en cualquier lugar donde quisieran ver mi número.
Al era el dueño del gimnasio que, por cierto, no tenía nada que ver con el cuerpo de bomberos. Solo el nombre: Fireman’s Gym. Seguro que siempre se había llamado así, aunque no me atrevería a asegurarlo. Al no hablaba mucho. Yo llevaba allí toda mi vida (desde bebé), pero no tenía ni idea de cómo habían acabado siendo así las cosas porque Al apenas hablaba y yo solo podía comunicarme a través de las manos o escribiendo lo que quería decir en un papel, por lo que era fácil ignorarme, si eso era lo que querías. Claro que la mayor parte de la gente no quería eso. La mayor parte de la gente me prestaba muchísima atención, casi todos menos Al. Él no hablaba mucho y te podías dar con un canto en los dientes si se dignaba a mirarte. Miraba algo próximo a ti. Nunca a ti. Una de sus artimañas favoritas era fijar la mirada en tu oreja izquierda. Se quedaba mirándola y parecía que estaba como pasmado, como si sus ojos no enfocasen y estuviese un poco chiflado, lo que probablemente no se alejaba mucho de la realidad. Con todo lo que le había sucedido tenía licencia para estar como una cabra.
Yo tenía motivos de sobra para estar amargado, pero no lo estaba. Y tampoco es que estuviese tan mal como sonaba. En realidad, en muchos sentidos, estaba rematada y jodidamente mal, pero no tan mal como sonaba; ni, para el caso, tan mal como pudiera parecer por mi aspecto. Una de las cosas que hago es leer. Leo mucho. No soy un retrasado. Hay quien se piensa que sí, pero no. Es fácil pensar que un tipo que no puede hablar ni oír es un retrasado, pero quien pensara eso de mí estaba muy equivocado. La pared que se alzaba por encima de mi cama estaba cubierta de estantes repletos de libros. Y me los había leído; no eran simple decoración. Yo no era como Pete, nada que ver con Al o el chico de Georgia llamado Leroy que sí era un poco retrasadillo después de todos los golpes que había recibido en la cabeza. No soy tan listo como me gustaría (¿quién lo es?), pero soy todo lo listo que puede llegar a ser alguien que tiene todo el derecho del mundo para estar amargado.
El día que ella llamó era domingo y los domingos eran para mí un poco diferentes al resto de los días de la semana, aunque no mucho. Los domingos no tenía que ponerme a entrenar hasta las nueve, en lugar de a las ocho. Por eso seguía en la cama. Al abrir los ojos aquella mañana vi lo mismo que veía todas las mañanas. La nota que me dejaron mis padres.
Estaba en uno de esos marcos dorados que la gente compra por cuatro perras en el Woolworth para enmarcar los diplomas del instituto de sus hijos. De ahí mismo procedía, del Woolworth. El marco, no la nota. Al lo compró. Y yo leí la nota aquella mañana como cada mañana. Bien sabe Dios que no tenía por qué leerla. La llevaba viendo en la pared desde que me instalé allí, ya hacía dieciséis años. Para que conste, esa es mi edad, dieciséis. El 21 de enero cumpliré diecisiete. Hemos decidido que el 21 de enero es mi cumpleaños. Aunque no lo sea. No es más que el día en que mis padres me abandonaron en las escaleras del Fireman’s Gym. La nota estaba prendida a la manta que me envolvía.
Al dijo que era una manta muy buena, para nada de las baratas. Una manta de primera. Y la nota estaba mecanografiada, lo creáis o no. A mí me supera, lo de que estuviese mecanografiada. Se había puesto amarilla tras el cristal del marco, pero se podía seguir leyendo desde la otra punta de la habitación. Esto es lo que ponía:
SOMOS DE TU GENTE NORMAL Y NO PODEMOS SUPORTARLO. NO PODEMOS SUPORTARLO Y PUNTO. SEAS QUIEN SEAS, TE ESTAREMOS MUY AGARDECIDOS SI CUIDAS DE ESTO EN BEZ DE NOSOTROS PORQUE NOSOTROS YA NO PODEMOS SUPORTARLO MáS.
GRACIAS,
LOS SUYOS
PD. NO POEDE HABLAR
Y allí estaba yo bajo aquella manta, un niño bastante grande, ya probablemente con tres o casi cuatro años. Eso se lo saqué a Al. Aunque no sea de mucho hablar, en estos dieciséis años me las he ingeniado para sacarle de vez en cuando algunas cosas. Y una es que ya tenía tres o casi cuatro cuando me encontró en las escaleras. Así que, que quede entre nosotros, no tengo dieciséis. Probablemente sean diecinueve o veinte, pero como ya dije, Al contabilizó a partir del día que me encontró. Y si él decía que ese iba a ser mi cumpleaños, ¿qué podía hacer yo al respecto? Habría sido fácil amargarse, pero yo no. Tenía cosas mucho mejores que hacer que amargarme. Aunque miré mucho esa nota. Me rompía el corazón que hubiese palabras mal escritas. Mecanografiar una nota para abandonar un bebé y escribirla mal. Hay en eso algo que te revuelve de mala manera. No podía tratarse de gente muy leída. Incluso puede que fuesen un poco retrasados, como Leroy o el negro. Me dolía en lo más hondo, pero cabía esa posibilidad.
Recuerdo cuando sonó el teléfono. Pude sentirlo por toda la habitación. Se transmitió por el suelo desde la mesita que había junto a la puerta hasta mi cama. Al estaba frente a los fogones dándome la espalda preparando unos huevos con beicon para él, Leroy y Pete. A mí no se me permitía comer hasta después del entrenamiento matutino. Ni siquiera en domingo. Su espalda se puso rígida como un muro. Sabía que yo podía sentir la vibración del teléfono. Apartó la sartén del fuego y se dirigió a la mesita junto a la puerta. Después de tocarse la oreja deforme con el auricular, se volvió y se quedó mirando un punto situado encima de mi cabeza, por la primera balda de libros. Le miré los labios. Pero no se pronunció. Se quedó como pasmado y distante. Saqué la mano de entre las sábanas y pregunté quién era. Yo ya lo sabía y él ya sabía que yo lo sabía, pero aun así se lo pregunté, solo para fastidiarle un poco. Miré su boca hasta que, al final, dijo: «Es ella».
–Pregúntale qué quiere –dije.
Se llevó el auricular a la boca y giró la cabeza para que yo apenas distinguiese la comisura de sus labios.
–Marvin me acaba de decir que te diga que en este momento no puede hablar.
Bajé un libro del estante inferior y se lo lancé con todas mis fuerzas. Chocó contra una fotografía de Al posando en traje de baño en la cubierta de un acorazado de la marina. Al alzó la vista lentamente y clavó sus ojos de anciano en la fotografía que había caído al suelo. Acto seguido, me miró la oreja izquierda. Lo hizo con mucha lentitud, como todo lo que hacía.
–Si vas a mentir –dije–, gira la cabeza del todo.
–¿Has dicho que Al miente? –me preguntó.
Siempre se refería a sí mismo en tercera persona. Creo que se pensaba que eso le hacía parecer más aterrador, y así era.
Yo repetí:
–Si vas a mentir, gira la cabeza del todo. Puedo leerte la comisura de los labios. Hasta puedo leer cómo mueves la barbilla.
–Al no miente –dijo.
–Puedo hablar, preciosa –le dije a Al–. Sabes que me encanta hablar contigo.
Al repitió lo que le dije al teléfono, ahora con sus ojos muertos y serenos perdidos entre la mata rizada de vello negro que cubría mi fantástico pecho.
Miré la boca de Al. Dijo:
–Anoche no viniste.
–Sabes que si hubiera podido, lo habría hecho –dije.
–¿Y hoy vas a venir?
–Claro –dije–. En cuanto acabe de entrenar. Me llevará Pete.
Leroy había llegado y se había detenido en la puerta, mirándonos a Al y a mí, trasladando una y otra vez sus ojos parpadeantes de mis manos al rostro de Al. No podía leer los labios ni el lenguaje de signos, probablemente no sabía ni escribir, aunque esto no lo sé seguro, pero lo que sí sé es que creía que había una especie de magia en lo que hacíamos. Nunca se lo oí decir, pero sé que pensaba eso. Leroy me tenía un poco de miedo y si nos veía hablar mucho rato con las manos empezaba a ponerse gris, como si fuese a vomitar. Pero yo le ignoré. Me centré en la boca de Al hasta ver los labios de Hester. Su maravillosa lengüecita puntiaguda, toda húmeda de saliva mentolada, en la boca de Al.
–Te gusta, ¿verdad? –dijo ella.
–¿Acaso no estuve a punto de desmayarme? –respondí.
–¿Quieres repetir esta tarde?
–Joder –dije.
–Te lo haré de maravilla –dijo ella.
–Como siempre.
Al y yo nos miramos, cada uno en un extremo de la habitación. Sus ojos siempre se volvían planos e inexpresivos cuando le utilizaba para hablar por teléfono. Era casi como si no prestase atención, aunque tenía que pasar por él. Pero yo sabía que estaba atento. A Al no se le escapaba casi nada.
Al final ella dijo:
–¿Se lo preguntaste ya?
–¿El qué?
–¿Se lo preguntaste?
–Hablaremos de eso más tarde –dije–. Cuando llegue a la playa.
–No se lo has preguntado.
–Ahora tengo que dejarte –dije.
–Pregúntaselo antes de venir, ¿me oyes?
–Tengo que dejarte, cariño. Adiós.
Al colgó el teléfono. Regresó a los fogones, su espalda rígida de nuevo como un muro aunque estuviese moviendo los brazos entre las cacerolas. Le lancé otro libro, pero esta vez con cuidado de no derribar nada. Tampoco era cuestión de tocarle las pelotas más de la cuenta.
Cuando el libro impactó contra la pared, Al esperó cerca de un minuto antes de volverse muy lentamente y fijar la mirada en mi oreja. No se pronunció. Leroy ya se había sentado en la mesa y me miraba las manos. Llevaba viviendo allí solo un mes y me miraba las manos cuando me expresaba como si en cualquier momento fuesen a transformarse en conejos.
–¿Ha dicho adiós? –pregunté.
Se limitó a mirarme. Podía ver la grasa chisporroteando en la sartén a sus espaldas, produciendo estrellitas azules en el fuego. Por fin, dijo:
–Sí.
–Pues dilo –dije.
Se volvió hacia el fogón, meneó la sartén y luego me miró por encima del hombro.
–Adiós –dijo.
–Muy bien –dije–, pues adiós.
Pero él ya había girado la cabeza y no me vio.
Me incorporé en la cama, cogí la cinta de nailon que colgaba de un gancho de la pared y me dispuse a amarrarme las piernas. Veréis, es por esto que la gente (mi familia, supongo, claro que nunca he estado muy seguro ni he sido capaz de creérmelo) que me abandonó en las escaleras del Fireman’s Gym no le preocupó que pudiera levantarme y largarme, a pesar de todo lo grandote que era. Estas piernas con las que nací no se las desearía ni a un perro.
Se me daba muy bien nadar aunque dejé de hacerlo el día en que aquel niño de cinco años que estaba junto a la piscina me dijo que parecía un renacuajo. La parte superior de mi cuerpo no tiene nada que envidiarle a nadie, pero en el agua mis piernecitas van dejando un rastro como, bueno, como de renacuajo, supongo. Para que conste, miden solo siete centímetros y medio y aunque parezca que carecen de huesos, los tienen. Son insensibles, pero huesos hay. En un par de ocasiones he pensado en hacer que me las corten, pero nunca me he decidido. Es que son mis piernas, aunque no me sirvan para nada. Las mantengo dobladas hacia atrás, adheridas a las nalgas con una cinta de nailon, y ando con las manos. Mi número va precisamente de eso, equilibrio sobre manos, todos los trucos que me enseñó Al. Puedo hacer casi todo lo que hacéis vosotros sobre vuestras piernas. Y he de decir que mis brazos, en caliente, pueden llegar a alcanzar los cincuenta centímetros de circunferencia, y no sé lo que sabréis vosotros de brazos, pero un par de brazos de esas dimensiones hacen que la gente se detenga a mirar por la calle.
Me deslizo de la cama y me dirijo hacia la fotografía de Al que tiré de la mesa con el libro. Me equilibré sobre una sola mano, recogí la fotografía y la volví a colocar en su sitio. Daba igual dónde mirases, tanto en el Fireman’s Gym como en las habitaciones donde residíamos, por casi todas partes veías fotografías de Al en bañador o en mallas de lucha, por lo general con cuatro hombres colgándole de cada brazo, con un coche pasándole por encima del pecho o de pie sobre una plataforma con una vaca no muy grande colgando de un arnés enganchado a sus dientes o algo así. De joven fue durante seis años campeón de lucha de la Marina de Estados Unidos y nunca lo superó. Se pasó el resto de su vida haciendo pedazos pelotas de tenis, doblando monedas de diez centavos con sus temibles dedos, retorciendo clavos rieleros y, sobre todo, haciendo que la gente se cagase de miedo. Además de sus fotografías, había clavos rieleros doblados como rosquillas, mazos de cartas con pedazos del tamaño de un pulgar arrancados de una esquina y monedas de veinticinco centavos dobladas en forma de U por todas partes. Las manos y las muñecas de Al eran una pesadilla.
Después de poner los libros en su sitio, fui y me encaramé a una silla. Al ya había puesto la comida sobre la mesa y Pete avanzó arrastrando los pies y hablando con dos asistentes invisibles, asegurándoles que si le podían frenar la hemorragia de la boca él acabaría con aquel payaso en el siguiente asalto. Se atragantó con la sangre, tosió y se sentó junto a Leroy, que tenía un trozo de pan en cada mano y se dedicaba a batear los huevos por todo el plato. Al guarda en su corazón un sitio especial para los boxeadores, por lo fácil que es joderles la cabeza.
Sabe Dios de dónde se sacó a Pete; ya estaba aquí cuando llegué, en el mismo estado en que se encuentra ahora. Pero el chaval de Georgia, Leroy, llegó de la calle hará cosa de un mes. Llevaba una bolsa de lona y lo que parecía una gorra de ferroviario. Al estaba sentado en el taburete dentro de la jaula donde guardaba las toallas, el aceite para masajes y los suplementos nutricionales Hoffman. Allí era donde casi siempre te lo podías encontrar cuando el gimnasio estaba abierto. A veces no se movía del taburete en cinco o seis horas. Yo estaba practicando en las anillas cuando el chaval entró. Se detuvo al final de las escaleras y permaneció inmóvil. Se quedó un buen rato mirando a los fanáticos de las mancuernas que hacían pesas en la parte frontal del gimnasio, donde la luz era mejor. Luego se fijó en Al sentado tras la reja de acero. Se acercó y se plantó ante la puerta abierta de la jaula.
Colgado de las anillas, les observé.
–Soy boxeador. Me llamo Leroy.
Al no le miró. Tampoco le dijo nada.
–Pensaba entrenar aquí –dijo el chaval.
Al casi le dio la espalda y miró hacia el otro extremo del gimnasio como si la idea de un boxeador entrenando allí no se le hubiese pasado jamás por la cabeza. Pero había un ring justo donde estaba mirando, sacos, una pera, combas y demás material colgado de la pared.
–Tengo algo de pasta –dijo el chaval.
Se llevó la mano al bolsillo trasero y sacó un monedero negro.
Lo abrió y hasta desde mi posición en las anillas pude ver el fajo de billetes enrollados. Al no dirigió la mirada ni al dinero, ni al monedero, ni al chaval.
–Acabo de llegar en autobús del condado de Bacon, Georgia –dijo el chaval. Miró la bolsa de lona que llevaba en la mano–. Peleo con quien sea. No me importa.
Se quedó ahí, desplazando el peso de un pie a otro, y me fijé en que tenía cicatrices en las cejas. Dejé de mirar, adopté la postura de la cruz de hierro y aguanté hasta que empezaron a bailarme unos puntos negros frente a los ojos y me llegó el agudo silbido que suelo oír cuando estoy a punto de perder el conocimiento. Creo que procede del torrente sanguíneo de mi corazón.
Al final volví a mirar y el chaval estaba diciendo:
–[…] y los domingos enganchaba la carreta y marchaba de granja en granja para enfrentarme a cualquiera que quisiera ponerse los guantes. A veces, en un solo domingo, podía llegar a los treinta o a los treinta y cinco combates. –Hizo una pausa, volvió a bajar la mirada hacia la bolsa y el monedero que seguía intentando mostrarle a Al–. Peleo con quien sea.
En ese momento, Al se levantó y le puso la mano en el hombro. Recuerdo cómo se estremeció bajo aquella mano. Los dedos de Al medirían unos veinte centímetros (te pensarás que estoy exagerando, pero no), cerca de veinte centímetros. Podía agarrar un balón medicinal como si fuese una naranja, y recuerdo el modo en que el chaval desvió la mirada para fijarla en la mano plantada sobre su hombro como si se tratase de una serpiente de cascabel. Pero también percibí lo mucho que el chaval quiso aquella mano, lo mucho que deseó que fuese su mano. Y, joder, eso puedo entenderlo.
Al aún no le había mirado ni le había dirigido la palabra, al menos yo no le había visto hacerlo, y señaló al fondo del gimnasio, donde estaba el cuarto de las taquillas y las duchas, la puerta por la que siempre se escurrían pequeñas nubes de vapor, y medio empujó al chaval en esa dirección. El chaval miró y murmuró algo así como (no pude entenderlo exactamente): «Se lo agradezco», y se encaminó hacia allí, pero Al le retuvo con fuerza del hombro y le arrebató el monedero de entre sus dedos. Se tomó su tiempo para inspeccionarlo y luego lo vació, sacó todo el dinero y volvió a sentarse en el taburete para contarlo con mucha lentitud. El chaval se quedó mirándole y fue entonces cuando Al se dignó a mirarle por primera vez. Fue para devolverle el monedero vacío. El chaval lo sostuvo un momento y después se dirigió a las taquillas. Al cabo de un rato salió con su gorra de ferroviario y con un traje de baño amarillo, deportivas negras y calcetines también negros de nailon. Dedicó el resto de la tarde a darle caña al saco de arena. Yo tenía actuación en el Centro Comercial de Springfield y cuando el negro me trajo de vuelta al caer la noche había otro catre instalado en nuestra vivienda y el chaval estaba profundamente dormido de cara a la pared.
Muy propio de Al Molarski. Arrebatarte lo único que te queda en el mundo y ofrecerte un lugar para dormir.
Ya casi habían acabado de comer. Pete se había limpiado meticulosamente la boca y las manos con la manga de la camisa y Leroy estaba encajándole sus buenos ganchos y directos al último trozo de yema de huevo que le quedaba en el plato. Leroy se pasaba la vida lanzando ganchos y directos por ahí. También lo hacía al dormir.
Al se levantó de la mesa. Los otros dos lo imitaron. Era la hora del entrenamiento y yo estaba impaciente por acabar. El resto del domingo solía tenerlo libre, a no ser que tuviese actuaciones por ahí, y esa tarde, a las siete y media, solo tenía el bolo para los boy scouts del sótano de la Iglesia Baptista, el resto del día me pertenecía.
Me bajé de la silla y, sobre mis manos, seguí a los demás por el pasillo hasta la sauna. Siempre me doy un bañito de vapor para calentar antes de ponerme a entrenar. Iba en calzoncillos y me los dejé puestos. Al me sujetó la puerta al pasar, entré y me subí a un banco de madera. El vapor se mantenía suspendido en capas onduladas bajo la bombilla amarilla del techo. No pasó ni un minuto y los tres entraron desnudos, uno detrás del otro. Al y el chaval eran del mismo color, no blancos sino más bien grisáceos, como si les hubiesen machacado con algo hasta adquirir ese tono. El negro resultaba púrpura bajo la luz, y el vapor le dejaba el cuerpo como rociado de gotas de aceite. Rodé sobre mi espalda y Pete se inclinó sobre mí para frotarme el pecho, darme tirones y golpearme suavemente los hombros. Dientes blancos sobre púrpura cuando hablaba al inclinarse sobre mí. Aparte de sí mismo se imaginaba que era a la vez su propio asistente, su entrenador, el árbitro, el tipo contra quien boxeaba y, a veces, alguien que vete tú a saber quién coño era. A sus espaldas, Al se había reclinado con los ojos cerrados y permanecía completamente inmóvil salvo por las manos, que se acariciaba, lenta y suavemente, como una chica. El chaval, sentado a su lado, encadenaba ganchos y directos al vacío. No podía leerle la nariz, pero sabía que estaba resoplando.
–Machácale el cuerpo, el cuerpo –decía Pete. Sus viejos puños rotos conservaban el ritmo de boxeador al aporrearme el estómago–. Fuerte al cuerpo –gimoteaba como en una cantinela–. Se viene abajo, machácale la cabeza, a por la cabeza.
–Ese negro no lo tiene todo en su sitio, ¿verdad? –dijo Leroy.
Al continuaba frotándose las manos en el aire húmedo sin decir nada.
–Me está machacando la cabeza, me está machacando la cabeza –dijo Pete–. Tengo que esquivarlo, tengo que zafarme –dijo, lleno de pánico ante la tremenda paliza que estaba encajando–. Me está buscando el ojo con el pulgar, me estás dando cabezazos. –Como árbitro, Pete permanecía tranquilo en medio de los puñetazos, el sudor y el dolor.
Leroy concluyó:
–Ese negro no lo tiene todo en su sitio.
A Leroy le dieron un buen meneo en el último y único combate profesional que llegó a disputar y de aquel combate salió sonado, si es que no vino sonado ya de casa. Sonado a los diecisiete. Esa es su edad, más o menos la mía, pero yo siempre lo consideré un niño por culpa de aquel tremendo meneo que le metieron. Allí todos teníamos razones más que suficientes para estar amargados.
Los labios de Al se movieron y pude sentir las leves vibraciones rechinantes de su vieja voz arruinada recorriendo las baldosas.
–Al conoce a Pete –dijo.
Leroy entrecerró los ojos para ver bien a través del vapor.
–¿Cómo?
Al seguía con las manos entrelazadas. Ya no se las frotaba. Simplemente las tenía entrelazadas.
–Al conoce a Pete –dijo.
Pude ver cómo el rostro del chaval se esforzaba por entenderlo.
–De acuerdo –acabó diciendo.
Las manos de Al volvieron a moverse de forma relajada. Es lo que hacía, o bien no se dignaba a contestarte, o bien te respondía con tanta demora que ni siquiera te acordabas de lo que estabais hablando.
A Al una vez le pasó un coche por encima de la cabeza. Me enteré por el álbum de recortes que guardaba en el pequeño baúl de cuero que escondía bajo su cama. Sus demás álbumes andaban por el gimnasio, pero ese no. Ese contenía un extenso artículo recortado del periódico del día que le arrollaron la cabeza. Incluía foto. Puede que lo ocultase porque le había contado a todo el mundo que lo de su oreja deforme era de cuando se alzó con el título del campeonato de lucha de la Marina de Estados Unidos. Pero no era así. Era de cuando le aplastaron la cabeza.
Veréis, se suponía que aquel coche tenía que pasar por encima del tablón que se había colocado en el pecho, pero el conductor o bien cometió un error, o bien estaba borracho, puede incluso que hasta lo hiciera a propósito (porque de eso hay también mucho en el mundo), fuese por el motivo que fuese, el caso es que allí se quedó el viejo Al con la cara aplastada, medio espachurrada en el barro bajo la rueda de un Hudson Hornet. Alguien hizo una fotografía justo en el momento en que el coche le pasaba por encima de la cabeza. Con la boca abierta, pero con los ojos cerrados. Joder, gritando. A veces lo sacaba a escondidas de aquel baúl que ocultaba bajo su cama y me pasaba la tarde mirando aquella rueda sobre la cabeza de Al.
–Ahí le duele, ahí le duele –dijo Pete aferrándose a mí, trabajándome el plexo solar–. Arrincónalo. Arrincónalo con un par.
Su vieja voz de negro se empalmó. Olía la sangre. Había estado poniéndome los brazos a tono. Él amaba aquellos brazos. Me trabajaba los brazos a conciencia. Para entonces yo ya estaba desatornillado y listo para ponerme en marcha. Había calentado y estaba preparado para ponerme manos a la obra. Él estaba llegando al final del combate, a lo grande.
–Está jodido –dijo Pete.
Acto seguido, Pete se respondió: «Estoy jodido».
–Va a besar la lona –dijo Pete.
Y Pete se respondió: «Voy a besar la lona».
Y, en efecto, besó la lona. Y en cuanto lo hizo se inclinó sobre sí mismo y se puso a contar los segundos.
–Uno. Dos. Tres…
No esperé a que acabase y me incorporé sobre mi fantástico trasero. Directamente frente a mí, en el otro banco de madera, Leroy me miraba, aturdido. Tenía los ojos vidriosos. La boca entreabierta, rota de dolor. Se había perdido en la voz de Pete hasta quedarse fuera de combate. Sucedía todo el tiempo. Era una de las razones por las que a Leroy no le gustaba Pete. Vi cómo sus ojos fueron recuperando el foco hasta fijar en Pete una mirada larga y sombría.
–Ese hijoputa no lo tiene todo en su sitio –dijo Leroy.
Al me aguantó la puerta al salir y me dirigí por el pasillo al gimnasio. Estábamos a mediados de julio y no había aire acondicionado. Un enorme ventilador daba vueltas en el techo, pero nadie sentía que hiciese el menor efecto. Aunque chirriaba. Eso sí. Podía sentir el chirrido en el suelo cada mañana, en cuanto Al lo ponía en marcha. Solo lo había instalado allí arriba para poder señalarlo cuando alguien le decía que faltaba aire en el gimnasio y que tendría que hacer algo al respecto.
Los demás me siguieron, envueltos en sus toallas, dejando un rastro de agua en el suelo. Al sacó el taburete de la jaula metálica y se sentó. Pete y Leroy se situaron junto a él, uno a cada lado. Pete procuraba situarse lo más lejos posible de Leroy desde la mañana en que este se excitó al verme entrenar y le encajó un gancho directo al corazón, un impacto que le hizo caer como muerto, y eso mismo pensé yo, que lo había matado, hasta que me incliné sobre él y vi que tenía los ojos abiertos y que se estaba diciendo a sí mismo que permaneciese tumbado hasta ocho, al mismo tiempo que contaba los segundos.
Me puse a entrenar como siempre, apilando los ladrillos. Es un bonito espectáculo. Lo incluyo en mi actuación, pero en realidad no es más que el final de mi calentamiento. Lo que hago es apilar dos columnas de diez ladrillos. Aparte del equilibrio, lo único que se precisa es la capacidad de sostenerse con una sola mano. Me acerco a la pila, cojo un ladrillo con cada mano, camino con los ladrillos hasta ponerme delante de Al y dejo los ladrillos en el suelo con una separación de unos sesenta centímetros. A continuación regreso, cojo otro par y los pongo encima de los dos primeros. No tiene mayor complicación hasta que uno llega al quinto nivel, porque Al no solo me hace apilarlos, también hace que me suba encima. Al llegar al quinto nivel tengo que estirarme desde el suelo y alcanzar la parte superior de la pila mientras me mantengo haciendo el pino con una sola mano. Más o menos es en ese momento cuando Leroy comienza a excitarse de verdad. En el quinto ladrillo es cuando comienza a fintar, con un hilillo de baba colgándole de la comisura de los labios. Más o menos cada dos minutos lanza ese gancho.
Y el chaval sabe pegar. Otra cosa no, pero eso sí que lo tiene, el gancho y una cabeza de hierro fundido. Es lo que casi hizo que lo matasen en el combate que le apañó Al, o quizá sería mas acertado decir que le amañó Al.
Leroy llevaba cinco días en el gimnasio, barriendo y ordenándolo todo delante de los fanáticos de las pesas, entrenando en el saco de arena todas las tardes con su bañador amarillo y sus deportivas, y seguía durmiendo en el catre que había en la parte de atrás, cuando Al salió de su jaula a eso del mediodía y le dijo que le había conseguido un combate el viernes contra Millard Fillmore.
Leroy reaccionó como si le acabasen de decir que tenía sentido común. Los ojos le brillaron, le entró un pequeño tic nervioso en las manos y cuando trató de hablar lo único que fue capaz de hacer fue darle un puñetazo al negro en el brazo y decir: «Viernes. Viernes noche».
Ya estábamos a miércoles y con eso ya podéis ir haciéndoos una idea del tipo de combate que se trataba. Me figuré que el tío que tenía que enfrentarse a Millard Fillmore habría estirado la pata, o lo mismo no se vieron capaces de mantenerlo sobrio hasta la fecha, por lo que el Griego, el propietario del Catherine Street Arena, había llamado a Al, que siempre estaba pendiente y conocía a todos los que estaban ansiosos por recibir una buena tunda. Si Leroy no hubiese estado en el gimnasio, Al le habría mandado al negro.
Joder, compartieron vestuario, Millard Fillmore y Leroy. El primer combate, el que le tocaba a Leroy, estaba programado para las ocho y cuarto, y salimos del Fireman’s Gym a las siete en el Dodge con Pete al volante y Al y yo en el asiento de atrás con Leroy. Nada más llegar entramos por la puerta trasera y cruzamos un pasillo hasta un vestuario muy estrecho que no mediría más de cuatro metros de largo. Había una mesa y dos taburetes.
Millard Fillmore estaba sentado a un extremo de la mesa dándonos la espalda mientras un tipo que parecía salido de una novela de Budd Schulberg le vendaba las manos. Llevaba un sucio sombrero de fieltro ladeado y bien encajado que le cubría casi toda la frente y un puro frío capturado entre unos dientes con muy mala pinta. Daba la impresión de que no había probado bocado desde el invierno. Nos detuvimos en la puerta unos segundos pero, como ni se dignaron a alzar la vista, Al agarró a Leroy del hombro y podría decirse que lo llevó a rastras hasta el otro extremo de la mesa. Leroy parecía un poco aturdido, pero le brillaba el rostro, dejó su bolsa en el suelo y sacó el bañador amarillo y las deportivas.
Se suponía que iba a ser un combate de pesos semipesados, pero Leroy jamás en la vida había pesado más de setenta kilos y Millard Fillmore parecía superar los noventa. Con eso también os podréis hacer una idea de la clase de sitio que era el Catherine Street Arena del Griego. Di con un taburete y me senté junto a una taquilla rota. Al ya le había vendado una mano a Leroy cuando Millard se giró y miró hacia el otro lado de la mesa. A mí fue a quien miró más, así que le mandé a ahogarse en su propia mierda. A veces hay una cierta satisfacción en lo de hablar con las manos. Aunque, en realidad, no mucha. Millard apartó a su mánager y se levantó de la mesa. Era patizambo, tenía un poco de tripa y caminaba principalmente sobre los talones. Tenía la cara azulada de cicatrices. Se quedó mirando a Leroy y al final logró que Leroy se sonrojase.
–Me llamo Millard Fillmore –dijo.
Al continuó mirando la pared del otro extremo del cuarto por encima del hombro de Millard sin pronunciarse. Leroy dijo:
–Yo Leroy Johnson.
–¿En cuántos combates has participado, hijo? –preguntó Millard.
–Oh –respondió Leroy–. Yo… en un montón. Ni idea.
Millard buscó con la mirada a su mánager antes de volver a centrarse en Leroy.
–¿Ni idea?
–Verás –dijo Leroy–, lo que hacía era enganchar la carreta y…
Millard se agachó hasta casi rozarle la cara.
–¿Enganchar una puta carreta? ¿Una carreta? –Miró a su mánager–. Joder, George…
George se cambió de lado el puro antes de decir:
–No ha participado en ningún combate.
Entonces Millard se giró hacia Al.
–¿La primera vez del chaval y le dejas que se enfrente a mí?
Los ojos de Al se volvieron por un segundo hacia el rostro de Millard antes de volver a fijarse en la pared.
–Al sabe lo que hace.
–Así que lo sabe, ¿eh? –dijo Millard–. ¿Y quién cojones es Al?
–Al es él –dijo Leroy, volviéndose a poner colorado.
Pete, con la mirada clavada en el suelo al otro extremo de la mesa, se puso de repente a contar:
–Uno, dos, tres, cuatro…
Millard se volvió de nuevo hacia su mánager.
–George, ¿de dónde los has sacado?
George se encogió de hombros.
–Se saca de donde se puede.
Millard giró la cabeza sobre su cuello fibroso y se quedó un buen rato mirando el techo, luego dijo:
–Mira, chaval, huevos con jamón, eso es lo que es, ¿lo pillas? A lo que voy es a que con lo que vamos a sacar ahí fuera apenas te va a llegar para pagarte el desayuno, ¿vale? Yo he librado más de cien combates. La revista Ring me puso en el décimo puesto cuando tenía veintidós años, ¿entiendes? De todas formas, ¿tú cuántos años tienes?
–Diecisiete –dijo Leroy.
–Joder, George –dijo Millard, para enseguida añadir–: Mira, Leroy, tú y yo vamos a salir ahí fuera y vamos a bailar un vals de seis asaltos. ¿Pillas lo que te estoy diciendo? Si te lo tomas con calma, será coser y cantar. Todo irá bien.
Al volvió a empujar a Leroy contra la mesa y se puso a vendarle la otra mano.
–El boxeador de Al no baila ningún vals –dijo.
Millard, que se estaba dirigiendo de vuelta al otro extremo de la mesa, se detuvo y miró por encima del hombro:
–Y cuando salgas de aquí esta noche, chaval, hazte un favor a ti mismo y líbrate de esta pandilla de zombis.
–Entreno en su gimnasio –dijo Leroy.
–Apuesto a que sí –dijo Millard Fillmore–. Apuesto a que sí que lo haces.
Al, Leroy y el negro gritaban y se desgañitaban como descerebrados. Siempre lo hacían cuando llegaba la parte de mis ejercicios que empezaban a doler de verdad. Yo no les miraba, pero sentía el zumbido ascendente de sus voces por las paredes del gimnasio que luego descendía por las cuerdas de las anillas sobre las que me mantenía suspendido haciendo la pose de la cruz de hierro. Permanecían muy callados cuando apilaba los ladrillos y cuando hacía mis lumbares, incluso seguían sin hacer demasiado ruido cuando emprendía mis diez viajes de ida y vuelta por las escaleras del gimnasio, pero cuando llegaba el momento de hacer lo de los dedos, por lo general, empezaban a murmurar, no tardaban en alzar la voz y por fin se ponían a soltar alaridos. En principio, la única razón por la que podía hacer lo de los dedos era porque, prácticamente, no pesaba nada. La gente nunca se cree que solo peso cuarenta kilos. La chica que me telefoneó aquella mañana pesa quince o veinte kilos más que yo, claro que ella tiene casi sesenta centímetros de cintura, lo mismo que yo de brazo. Si te paras a pensarlo un momento, te será más fácil creerte lo de mis dedos.
Hacía el pino con las manos planas y luego me elevaba sobre la punta de los dedos. Diez dedos. Al momento, recuperaba la posición inicial y volvía a alzarme, pero esta vez sobre ocho dedos. Luego sobre seis. Luego sobre cuatro. Era izarme sobre dos y todo el gimnasio se ponía a retumbar con sus voces. Al final me inclinaba hacia un lado y me sostenía sobre la punta de mi súper-dedo. Es el dedo medio de la mano derecha y una vez que lograba el equilibrio me ponía a girar y a girar sobre el dedo, lento y sin pausa, como el mecanismo de un reloj. Eso les volvía locos. En cada vuelta, les veía, invertidos: Al, Pete y Leroy jaleándome a grito pelado, Al tirando el taburete y ligeramente babeante, los tres agitando mucho los brazos y pateando el suelo. Y después ya no se calmaban hasta que acababa el entrenamiento.
Aun sabiendo muy bien lo que me estaba diciendo, yo miraba desde donde colgaba de las anillas hacia donde estaba Al, justo debajo, con los puños apretados, la cara colorada y surcada de venas hinchadas.
Gritaba:
–¡Al te quiere, Marvin! ¡Al te ama, hijo!
Lo hacía cuando te dolía. No recuerdo un solo día en que dejara de hacerlo. A sus espaldas, Leroy y Pete entrenaban y se gritaban el uno al otro. Millard Fillmore acabó con el poco equilibrio y la coordinación que le pudiesen quedar a Leroy, así que Pete se zafaba de todo lo que Leroy le lanzaba y, al mismo tiempo, le daba instrucciones.
–¡Crochet con la izquierda! ¡Crochet con la izquierda! ¡Combina, combina!
Al Molarski exclamaba:
–¡Al te quiere, Marvin! ¡Al te ama, hijo!
Leroy gritaba:
–Pelearé con quien sea, me da igual.
Pete rogaba:
–¡Golpea y retrocede! ¡Golpea y retrocede!
Pete agarró a Leroy de los hombros y le hizo girar. Leroy, desequilibrado y perdido, alzó la mirada hacia mí, en las anillas, con la misma expresión aturdida que cuando volvió a su rincón tras el tercer asalto con Millard Fillmore. El primer asalto fue un vals, tal y como Millard dijo que tenía que ser. Fue tan lento que el público les abucheó con el mismo poco entusiasmo con el que Leroy y Millard se movieron por el ring. Algunos les lanzaron cacahuetes y chapas de cervezas. Leroy volvió a su rincón, su cara resplandeciente con una sonrisa enmarcando su protector bucal. Al introdujo el taburete entre las cuerdas y Leroy se sentó.
Al se inclinó sobre Leroy y le dijo:
–A Al no le gusta nada.
–¿Eh? –dijo Leroy.
Al le abofeteó.
–Me has dado una bofetada –dijo Leroy.
–No te han dado tan fuerte en toda la noche –dijo Al–. A Al no le gusta nada.
Yo estaba sentado al borde del ring contemplando cómo el viejo y arrugado rostro de boxeador que se gastaba Al se iba acercando cada vez más al chaval.
–Reviéntalo –dijo Al–. Tienes que reventarlo. –Estiró el brazo, le agarró de la oreja y se la retorció, se la retorció bien fuerte–. Le dijiste a Al que boxeabas. Dijiste que combatirías con quien sea. Así que sal ahí y reviéntalo. Déjalo para el arrastre.
–Reventarlo –dijo Leroy. No se trataba de una pregunta; simplemente se lo estaba repitiendo.
Salieron al segundo asalto con la misma lentitud que en el anterior. Yo sentía las vibraciones de los mismos abucheos desencantados. Millard Fillmore ni siquiera prestaba atención. Creo que se avergonzaba de que al final le estuviese sucediendo eso, verse en un ring con un chaval de diecisiete años medio sonado con un bañador amarillo. A mí me pasó lo mismo la vez que fui a hacer mi número de equilibrista en una sala llena de soldados parapléjicos. No más que otra muestra de lo que podía sucederte en el mundo. Así que Millard ni siquiera prestaba atención y le pilló desprevenido el mejor golpe del chaval, su gancho demoledor. Como dije antes, Leroy tenía solo dos cosas, el gancho y una cabeza de hierro fundido. También fue bueno que contase con esa cabeza, de lo contrario Millard en lugar de sacudirle de lo lindo, lo habría matado. Con Pete en el rincón gritando: «¡Combina! ¡Combina!», el primer gancho le hizo doblar las rodillas a Millard y el segundo le reventó la nariz y apagó por un momento la luz de sus ojos contraídos. Millard Fillmore se tensó, arrinconó a Leroy y le retuvo contra las cuerdas mientras se sacudía la cabeza. En cuanto se despejó condujo a Leroy de vuelta al centro del cuadrilátero y durante los tres siguientes asaltos se dedicó a molerle a palos como si no hubiese un mañana. En dos o tres ocasiones sostuvo a Leroy con una mano mientras le reventaba con la otra. Pero cada vez que regresaba tambaleante a su rincón, Al le empapaba la cabeza con agua, le abrazaba y le decía a gritos: «¡Al te quiere, Leroy! ¡Al te ama, hijo!».
Y Leroy mostraba su sanguinolento protector bucal con una sonrisa aturdida mientras escudriñaba a Al a través de la pequeña hendidura que aún se mantenía abierta en su ojo izquierdo. En el quinto asalto, cuando Millard Fillmore le hizo girar la cabeza tres cuartos con un derechazo elevado, Al se precipitó al ring entre las cuerdas, se puso a horcajadas sobre Leroy y comenzó a gritarle a la cara: «¡Al te quiere, Leroy! ¡Al te ama, hijo!».
Al final logramos poner a Leroy en pie pero en ningún momento conseguimos que hablase, ni siquiera en el camino de vuelta al Fireman’s Gym, y se fue a la cama todavía grogui, el rostro cortado e hinchado como una col sanguinolenta.
Deshice la postura de la cruz en las anillas y descendí al suelo por la cuerda de cáñamo. Me tumbé boca arriba hasta que se me normalizó la respiración antes de decirle a Al que le dijese a Pete que fuese a por el coche.
–Tienes que comer –dijo Al.
–Comeré en la playa –dije yo.
–Al no quiere que comas esas porquerías.
–Bueno, es domingo –le dije.
Leroy nos miraba las manos.
–A Al no le importa.
–Y no solo de pan vive el hombre –le dije.
–Come carne –dijo él– El pan es malo.
Al, en muchos sentidos, era un cabrón bastante estúpido, un auténtico idiota.
–Me zamparé un filetazo –le dije.
–Pete, trae el coche –dijo Al–. Marvin se va a la playa.
Me alcé sobre mis manos y me dirigí a las duchas. Después de entrenar me sentía estupendamente, caliente y duro. No veía el momento de hallarme en el Ocean Club, sobre las tremendas piernas de Hester.