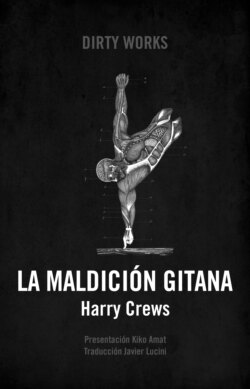Читать книгу La maldición gitana - Harry Crews - Страница 12
2
ОглавлениеHester era normal. Como diría Leroy, lo tenía todo en su sitio, dos brazos, dos piernas, la colección completa de dedos y todo lo demás, aparte de que podía hablar, oír y ver sin problemas. Aunque, eso sí, tenía cierta tendencia a la amargura. Sus padres eran sordomudos y su primera lengua fueron los dedos. Podía leer los labios tan bien como cualquiera, incluyéndome a mí. Pero tenía tendencia a la amargura, y lo más probable es que no me hubiese liado con ella de no haber sido por sus tremendas piernas. Tenía unas piernas gloriosas y yo no podía dejar pasar eso por alto.
Hacía un día estupendo, así que me puse mis gafas de sol al abandonar el paso elevado que llevaba de Clearwater a Clearwater Beach. Seguro que habréis oído hablar de Clearwater Beach. Es una de las mejores playas (yo creo que la mejor) de Florida. Está del lado del Golfo de México, justo encima de Tampa, y en cuestión de agua y arena no puede pedirse nada mejor. Lo único es que en esa parte de Florida no hay mucho donde mojar el churro, y lo poco que encuentras suele ser defectuoso. Sobre todo viejas. Y me refiero a viejas de verdad, ochenta y cinco, noventa, de ese palo. Y aunque no hay nada de malo en tirarse a una vieja de vez en cuando, convertirlo en dieta habitual acaba por ser deprimente. Al menos para mí, lo mismo a vosotros no os pasa. No sé si estaréis al tanto o no, pero esta parte de Florida (St. Petersburg, que está al final de la carretera, Tampa y Clearwater) es un enorme geriátrico al aire libre. Da igual dónde mires, están por todas partes, palmándola como moscas. A veces se dejan caer unas cuantas universitarias, pero no es algo con lo que puedas contar, salvo en vacaciones. Aunque a mí no me importa en absoluto, porque, como ya os he dicho, yo tengo a Hester y Hester tiene unas piernas de infarto.
Cuando Pete redujo la marcha y aparcó frente al Hotel Clearwater Beach, hasta donde alcanzaba la vista, solo se divisaban vejestorios dorados. Los llamo así porque lo único que les gusta hacer a esos viejos es tenderse al sol y tostarse como si fuesen lonchas de beicon. Se jubilan, vienen aquí y compiten por ver quién pilla antes un cáncer de piel.
Siempre estaban ahí esperando cuando yo llegaba. Conocían el coche y aunque no alcanzaban a verme en el asiento de atrás, al abrir la puerta y poner las manos sobre la acera, sus decrépitas cabezas se despegaban de las toallas y se giraban hacia mí como si se hubiesen pasado toda la mañana ensayándolo. Todas esas cabezas alzadas, los cuellos retorcidos, los ojos decolorados por el sol escudriñándome mientras avanzaba por la arena. No recuerdo si os lo he dicho ya: soy un lector voraz de revistas tipo Time, Harper’s y Atlantic Monthly, y últimamente he leído un montón acerca de la jubilación forzosa, pero os juro por Dios que si pasáis una temporadita cerca de estos vejestorios dorados no se os pasará por la cabeza la jubilación forzosa, os acabaréis planteando la muerte forzosa. Se pasan todo el santo día tendidos al sol con sus pieles escamosas contaminando la puta playa. Joder.
Avancé por la arena procurando no mirar a ninguno porque en el momento en que lo haces se te ponen a hablar como loros. Están tan condenadamente aburridos y ávidos de conversación que se las trae bastante floja que los puedas oír o no. Y con sus decrépitas bocas derrumbadas es imposible leerles los labios. Esa es una de las cosas buenas de Al Molarski, puede que tenga setenta y dos tacos, pero conserva casi todos sus dientes. Puede que gracias a todas esas vacas y cosas que levantaba enganchadas a su dentadura.
El Ocean Club quedaba a unos cien metros de la playa y antes de superar la mitad del trayecto vi a Hester salir al porche. Se estaba mamando una cerveza bien grande, pero en cuanto me vio la dejó en la barandilla junto a las escaleras y se lanzó a correr hacia mí por la arena. Arqueé un poco más la espalda y me aparté el pelo de los ojos para poder verla correr. Antes de conocerla llevaba siempre el pelo corto, pero a ella le gustaba largo así que me lo dejé crecer. Cuando estaba sentado no me molestaba, pero era un incordio cuando tenía que andar haciendo el pino. Sin embargo, todo lo que Hester deseara merecía la pena. Me detuve y la miré, toda tetas, caderas y muslamen bombeante corriendo por la arena con su resplandeciente bikini negro. Nunca me saciaba de sus piernas. En ocasiones podía pasarme la tarde entera lamiéndole las rodillas. Joder, al sol toda ella era como un único músculo restallante.
Cuando llegó a mi lado me cogió por la cadera, me estrechó entre sus brazos, hundí la cara entre sus muslos y restregué la nariz por su vientre. Me alzó del suelo, me volteó y me besó, su boca aún caliente y jugosa con sabor a cerveza. Andaría por los sesenta y cinco kilos y derrochaba entusiasmo suficiente para seis personas. A veces había que andarse con ojo porque podía hacerte daño.
–Estás estupendo –me dijo–. Menudos brazacos.
Se apartó unos pasos para que le viese la boca. Como estaba de nuevo sobre mis manos no podía responderle bien, así que le dediqué una sonrisa y le guiñé un ojo. Ella me devolvió el guiño y me hizo un pequeño mohín de succión con los labios. Me sentía de maravilla andando a su lado por la playa. Tras el entrenamiento, tal y como ella misma había constatado, mis brazos, mi espalda y mi pecho se veían primorosamente inflados bajo la camiseta ajustada y los pantaloncitos morados con cremallera al fondo. El sol me pegaba fuerte en el culo.
–¿Se lo preguntaste? –dijo ella.
Me limité a mirarla antes de realizar un pequeño giro sobre mis manos para intentar distraerla.
–Veo, por la cara que pones, que no.
Ella desvió la mirada hacia el blanco Golfo sin olas en el que dos veleros inmóviles recortaban sus diminutas siluetas contra el horizonte. Me dio la impresión de que me estaba hablando. La parte posterior de su cabeza le tensaba levemente el cuello, aunque con evidente virulencia. Puede que hasta estuviese gritando. Cuando se volvió a mirarme tenía moteada la piel de las mejillas, pero sus ojos se veían tranquilos y firmes.
–Ni siquiera se lo has preguntado –volvió a decir–. Lo mismo es que no me quieres allí. Lo mismo es que no me quieres, sin más.
Miré impotente sus tremendas piernas y la odié.
–No entiendo qué problema puede haber –dijo ella–. Él ya convive con un negro y un puto idiota.
Me dejé caer en la arena, me sacudí las manos y dije:
–No entiendes nada. Hago lo que puedo.
–Estoy más que harta de oír eso –dijo ella–. Es lo que siempre me sueltan mis padres y tú y todo el mundo. ¿Qué importa que se haga lo que se pueda si a mí no me vale? A mí me la suda que hagas lo que puedas, solo me interesa si me vale, y no me vale.
Ya casi habíamos llegado a la barandilla donde había dejado su cerveza. Volví a dejarme caer sobre la arena.
–No soportarías vivir donde vivo.
–Pues no me va a quedar más remedio que aguantarme con lo que sea –dijo ella–. Me han echado de casa.
–No me lo creo –dije yo.
–¿No te lo crees? –dijo ella–. ¿No te lo crees? ¿Y se puede saber qué coño es lo que te tienes que creer? Dicen que ya no puedo seguir viviendo ahí. Punto. Se acabó. –Se puso a contemplar durante unos segundos los barcos que se dibujaban en el horizonte–. Me has jodido el día. Contaba con que se lo hubieses preguntado.
–Bueno, pues no –dije–, porque sabía muy bien cuál iba a ser su respuesta. Y, por si te interesa, tampoco es que tú hayas hecho una puta mierda por arreglarme el día.
Volví a alzarme sobre las manos.
–A tomar por culo –dijo ella–, vamos a tomarnos unas cervezas.
Rescató su vaso y lo vació al cruzar el porche. No era ni mediodía, pero ya había una banda de rock-and-roll (dientes resplandecientes y codos oscilantes) dándolo todo sobre la pequeña plataforma alzada al fondo del local, la pista de baile estaba hasta arriba de gente bailando, dando vueltas y contoneándose. Me quedé un rato mirando al chaval de la batería y al de la guitarra eléctrica, si me concentraba podía llegar a escucharlo todo: el chisporroteo de las escobillas, los gemidos de la guitarra y hasta los pies descalzos de los bailarines deslizándose sobre el suelo arenoso de la pista.
Nunca fui capaz de hablar (tengo un agujero en el paladar), pero el oído lo perdí a los diez años. Al me había llevado a una recepción para actuar ante un montón de ancianos con flores prendidas al pecho y mucho flotar de cabellos azulados sobre cráneos empolvados. Me hizo subir sobre dos sillas inclinadas, en equilibrio sobre las dos patas traseras, con una mano en cada respaldo. El suelo estaba encerado y, justo cuando logré equilibrarme, una de las sillas resbaló, me precipité como un saltador olímpico y me di de bruces contra el suelo de terrazo. Al incorporarme resultó que todos aquellos viejos habían roto a aplaudir exhibiendo sus destellantes dentaduras postizas, yo me senté sobre mis posaderas y me puse a observar aquella ovación (debieron creer que la caída formaba parte de la actuación porque a juzgar por su entusiasmo les había parecido la hostia), pero no pude oír nada. De pronto me vi sumido en el silencio más absoluto, como si estuviese a quince metros bajo el agua. Y desde entonces vivo en este silencio. Pero sé cómo suenan la mayoría de las cosas, así que si me concentro un poco puedo rememorarlo hasta lograr que suene en mis oídos.
El equipo sordomudo de voleibol estaba al fondo, a la derecha de la plataforma donde tocaba la banda, y vi que Herby levantaba las manos de la mesa para decirme:
–Acerca tu culo y tómate una cerveza, pequeño engendro deforme.
Herby es más bajito que yo y tiene piernas. Un puto bromista, pero juega que te cagas al voleibol. Herby, por supuesto, no puede hacer remates, pero es capaz de colocar el balón tan bien como cualquiera del equipo. Hester me puso una mano en el culo, al andar haciendo el pino le quedaba más o menos a la altura de la cintura, y me guió entre las mesas y los bailarines hasta el fondo del local. Cuando me encuentro en medio de una multitud no puedo ver lo que se me avecina y soy blanco fácil de borrachos o de quienes no estén mirando, y si no tengo cuidado puedo acabar en el suelo, pisoteado. Sobre todo en un sitio como el Ocean Club que, además, está hasta arriba de gente defectuosa.
Herby ocupaba mi silla cuando llegamos a donde estaban todos sentados, pero se levantó y me la cedió. Él, por lo menos, tenía cierto sentido de la decencia. Había una jarra de cerveza en la mesa y Hester me sirvió un vaso. Acercó una silla y me besó en el cuello. Siempre estoy deshidratado después de entrenar, así que le metí un buen trago y observé a la gente que bailaba. Esa es una de las cosas que siempre he lamentado: no poder bailar. De vez en cuando salía a la pista con Hester y nos movíamos un poco con ella bien apretada a mi culo. Pero nunca me gustó porque es algo que no puedo hacer bien. Siempre hay algún gilipollas que te pisa los dedos o que se choca contigo haciéndote perder el equilibrio. En realidad, se me da muy bien el tango. Pero ¿dónde te van a poner un tango? Me duele decirlo pero el rock-and-roll es demasiado para mí. Lo de menear el esqueleto, no puedo.
Herby estaba intentando hablar conmigo, pero yo ignoré sus manos, hice como que no le veía dedicándome a besar a Hester. Ella me acarició la espalda, me agarró una mano y la puso sobre sus fantásticos muslos.
–¿Quieres venir a mi casa después del partido? –dijo ella.
–¿No decías que te habían echado?
–No dijeron nada de no poder follar. Dijeron que no podía vivir.
Herby extendió el brazo y me dio un toque en la nuca. Le miré.
–¿La han echado? –preguntó.
Ese es el problema de tener que utilizar las manos para hablar, cualquier hijo de puta con un par de ojos puede enterarse de lo que dices.
–Así es –dijo Hester–. Pero no me importa.
–¿Y dónde vas a vivir? –le preguntó Herby.
–Oh, en cualquier parte. –Me miró–. No me preocupa. Tengo amigos.
Vi lo que estaba sucediendo. Vi lo que estaba a punto de suceder. Hester sabía lo que yo sentía por sus piernas, por ella, por el hecho de que lo tuviese todo en su sitio. Cuando la conocí yo estaba saliendo con una chica bastante guapa, pero con la espalda desviada. Es el problema de los sordomudos, que casi siempre tienen otra cosa mal: son bizcos, enanos, albinos, calvos, no tienen piernas o les pasa alguna otra cosa muy chunga que ni te imaginas. Una vez me fui a la cama con una señora sordomuda y cuando le bajé las bragas resultó que era hermafrodita, con su diminuta polla encogida y sus huevos colgando junto a su glorioso agujero. Claro que no me achanté. Es muy jodido echar un polvo cuando tienes mis deficiencias, no es como para ir por ahí rechazando ofertas. Así que le aparté las pelotas y me puse a ello.
Pero Hester era otra cosa. No solo podía ver y hablar, tenía un cabello abundante que se cortaba a lo casco y mirarle las tetas hacía que te doliese la boca, por no hablar de sus piernas, rectas, largas y fuertes como las de un velocista. Si la dejaba marchar, volvería a verme enganchado a espaldas retorcidas y a engendros medio cegatos. Suspiré y me froté los ojos con la punta de los pulgares. La vida a veces resulta abrumadora, coño.
Hester me atrapó la cara entre sus manos y me obligó a mirarla.
–¿Qué le pasa a mi bebé?
–No he comido –dije–. Necesito tres huevos y un buen filete.
Hester alzó la mano para pedirle el filete a Arnie, dueño del Ocean Club, sordomudo aparte de marica, pero dejó la mano en alto, vi que le cambiaba la cara y supe que acababa de entrar por la puerta Aristóteles. No tuve ni que mirar para saber que se trataba de él. Me bastó con verle la cara a Hester, no una cara lo que se dice bonita, pero fuerte, fuerte porque había vivido lo suyo. Y lo suyo no era poco. Lo suyo había sido, entre otras muchas cosas, Aristóteles Parsus. Fueron amantes. Ella nunca me lo contó, pero yo lo sabía. Aristóteles vivía en Tarpon Springs, a unos treinta kilómetros costa arriba, una colonia de griegos sorbedores de aceite de oliva que vivían de la pesca de esponjas, sea eso lo que cojones sea. Mayormente, me da que todo ese tinglado que se han montado no es más que una trampa para turistas consistente en alinear unas embarcaciones viejas y cochambrosas en el muelle y cobrarles un dineral a las señoronas de Iowa por subir a bordo y verles hacer el imbécil con las esponjas.
Me di la vuelta y por encima de las cabezas de los bailarines vi a Aristóteles en la entrada, alto, moreno y grasiento, con su dentadura de cerca de estacas y un polo rojo, blanco y azul, jugueteando con una pelota blanca de voleibol. Su equipo había entrado con él y andaban por ahí tomándose el pelo en comandita, todos peripuestos como el propio Aristóteles, con su polo y sus pantaloncitos azules. Cuando compró la equipación le dije que me parecía buena idea que se dotasen así de un poco de clase puesto que, como jugadores, no tenían ni pizca, lo cual no era del todo cierto. Nuestros equipos estaban casi a la par.
Toqué las magníficas piernas de Hester. Ella me miró.
–Ve a decirle a Arnie que me traiga ya el puto filete –le dije–. Me estoy muriendo.
Aristóteles hablaba con Arnie con una mano mientras hacía girar la pelota blanca de voleibol en la punta del dedo índice de la otra. Cuando Aristóteles se ponía a hablar con Arnie no podía ganarse su atención ni Dios. Hester cruzó la pista de baile con esos andares que tenía, como si fuese sobre cojinetes, se inclinó por encima de la barra y le habló a la cara. Arnie se volvió y escribió la comanda en la rueda giratoria de la ventanilla que daba a la cocina. Aristóteles le puso la mano en el hombro y le dedicó una de sus sonrisas de valla de estacas.
–¿Cómo te va? –preguntó.
–Bien… es… y… suficiente –respondió ella.
La gente que bailaba arremolinándose en la pista no dejaba de interponerse entre mis ojos y sus manos. Me aferré a la mesa y me alcé sobre el respaldo de la silla para intentar ver mejor.
–… un aspecto estupendo –dijo Aristóteles.
–Gracias, Ari –dijo Hester, poniéndose muy seria.
–Es una puta pena que yo nunca pueda… salvo los domingos –dijo él.
–Sí –dijo ella–. Yo… sí.
–Muy bien –dijo él–. Por mí de lujo.
–Estás listo para… y… –dijo ella–, … un remate.
Un joven hispano comegarbanzos que no dejaba de hacer el molinete con los brazos de un lado a otro de la pista me impedía leerles bien las manos. El hijo de puta llevaba una camisa amarilla y zapatos a juego. Siempre me la han sudado bastante los putos hispanos y me da la impresión de que la mitad de Cuba ha acabado en Tampa, todos con sus camisas amarillas y sus zapatos a juego, oliendo a garbanzo.
–Enseguida te lo traerán, nene –dijo Hester, acercando una silla a la mía–. Arnie ha dicho que les meterá prisa.
–Intimas mucho con el griego ese –le dije.
–¿Perdón?
–No sé cómo aguantas a ese gilipollas –añadí.
–Lo conozco desde hace un montón –dijo ella–. Aparte, ¿aguantar qué? Solo estábamos charlando.
El camarero, un chaval llamado Bill, me trajo la comida. Venía servida sobre una enorme bandeja con las iniciales OC inscritas a un lado. Para ser marica, Arnie manejaba un local con mucha clase. Corté un trozo de carne y mastiqué.
–Nunca me han gustado mucho los griegos –dije.
–Él no está mal –dijo ella.
–En ningún momento he dicho que él esté mal. Lo que he dicho es que nunca me han gustado los griegos. En cualquier caso, ¿de qué hablabais?
–Solo me ha preguntado que cómo estaba.
–Puede que sea griego –dijo Herby–, pero bailar, baila.
Herby estaba sentado al otro lado de la mesa con una chica muy guapa que tenía la frente quemada y arrasada por el acné. Se llamaba Sarah y podía hablar, pero había perdido la audición a los quince.
–No creo que debas ponerte celoso solo porque sea un tío guapo –dijo Sarah.
–Aquí nadie tiene celos de nadie –dijo Herby.
–Es guapo –dijo Sarah–. Se la chuparía sin pensármelo.
–Tú se la chuparías hasta a una estatua de Napoleón –dijo Herby.
–¿Y qué coño se supone que significa eso, Herby?
Ella mascaba chicle y bebía cerveza al mismo tiempo. De vez en cuando se metía en la boca otra tableta y daba otro trago a su cerveza. Era de la peor especie. Ambos eran de la peor especie. Yo devoraba mis huevos tratando de no mirar hacia la pista de baile que había sido tomada por Aristóteles y su equipo de voleibol. Pero allí, al otro lado de la mesa, no pude evitar distinguir el destello difuminado, rojo, blanco y azul, de sus polos, como tampoco lo tiesa que se había sentado Hester a mi lado, y mi nariz quedó de pronto corrompida por el olor a aceite de oliva.
Ya había dado cuenta del filete y de los huevos así que no podía hacer otra cosa que mirar la pista de baile, y allí estaba Aristóteles, una figura giratoria y espasmódica atrapada en una suerte de baile encorvado y obsceno, mano a mano con su mejor rematadora, una chica muy alta de polo y pantaloncitos azules que bailaba con la cabeza echada hacia atrás y la boca muy abierta, impulsando la lengua de manera compulsiva sobre su barbilla. De los labios le colgaban brillantes espumarajos de saliva.
Al otro lado de la mesa, la chica con la frente arruinada alzó la mano y dijo:
–Se la chuparía ahora mismo.
–Sería mejor que cerrases el pico –dije yo.
–Totalmente de acuerdo –dijo Herby–. ¿Por qué no lo dejas un rato?
–Deberíais intentar no poneros celosos –replicó ella–. Cualquiera puede medir un metro ochenta y bailar así.
–¿Por qué no te callas un rato? –dijo Herby–. Si ni siquiera eres capaz de arreglarte esa frente.
La banda estaba enloqueciendo. Siempre que Aristóteles se ponía a bailar, se exaltaban. No quiero quitarle mérito, las cosas como son; aun siendo griego, sabía bailar. Pero ¿qué coño tiene de genial saber bailar? Basta con disponer de un par de piernas.
Mantenerse en equilibrio, eso ya es otro cantar. Desde luego tienes que disponer de brazos, pero no basta con eso, tienen que ser unos brazos muy especiales. Todo tiene que ser especial. Hasta los pelos del oído medio tienen que ser especiales. La disciplina ha de ser especial. Nadie se ha puesto jamás a hacer equilibrio sobre sus manos por accidente. Y nadie lo ha conseguido al primer intento.
Y puede que por todo eso hice lo que hice. Como que me vi en la obligación de hacerlo. Me refiero a que sentía a Hester sentada toda tiesa a mi lado, y aquel gilipollas dándolo todo en la pista, demostrando quién era, no sé si me seguís. Posé las manos en la mesa. La música palpitaba en la madera. Era eso lo que estaban bailando, el ritmo en la madera que se transmitía por el suelo hasta sus pies. Probablemente no habría más de media docena de personas en el garito (y Hester, por supuesto, era una de ellas) que pudiese oír la música. Pero todos la sentíamos, zumbando en los vasos, en la cerveza, y sobre todo latiendo en el suelo.
Eché una última mirada a la pista, completamente tomada ahora por Aristóteles y su equipo de voleibol, y con las manos bien plantadas sobre la mesa me impulsé junto a Hester y me puse en equilibrio haciendo el pino. Fue tener las caderas en el aire y sentir a través de la madera que la música vacilaba. Me incliné lo más lento que os podáis imaginar hasta posarme sobre una sola mano y bajo la palma, en la mesa, la música perdió tres compases.
La banda que había contratado Arnie era de lo más respetable, pero tampoco podían oír lo que tocaban. Eran de la Escuela Excepcional de Música Miffit, de St. Petersburg, un lugar donde enseñaban música a los sordomudos (y a veces también a los que, aparte de eso, eran ciegos). Pero desde mi punto de vista, tocar un instrumento es solo un poco mejor que bailar. Si algo tiene, es que hay un montón de gente que no puede hacerlo. Pero en cambio, si eres capaz de aguantarte sobre cuatro dedos de una sola mano, puedes llegar a joder a equipos bailones de voleibol enteros. Ahora ya no se percibía ninguna vibración de la banda a través de la mesa. Nada en absoluto. Y cuando pasé de cuatro dedos a tres, todo se detuvo. Pero yo seguía sintiendo a Aristóteles dando giros y encorvándose, ya sin demasiado entusiasmo, en la pista.
Todo el mundo me estaba mirando a mí. Lo sabía. El Ocean Club al completo había dejado de moverse porque, me cago en la puta, sostenerse sobre un solo dedo es un puto milagro. Tiene que cooperar hasta la última célula de tu cuerpo. ¿Y qué es la sonrisa de valla de estacas de un griego sorbedor de aceite de oliva comparado con esto? Nada. Una puta mierda, eso es lo que es, lo cual constituía un buen punto de partida.
Empecé a girar. Lento, al compás de la respiración, comencé a dar vueltas sobre dos dedos (el pulgar y el índice) de una mano. El rostro de Hester resplandecía como una lámpara mirándome desde su sitio. Y el de Herby también pasaba ante mis ojos, contemplándome como Pedro debió admirar a Jesús. Oh, estaban orgullosos de estar sentados allí, ya lo creo que sí. Entonces apareció el rostro de Sarah y sus ojos me atravesaron como si fuese transparente, enfocando un punto situado más allá de donde yo giraba lentamente acercándome al punto culminante de mi número. Su desagradable frente arrasada estaba colorada, inflamada, como si estuviese a punto de sangrar o de estallar, y supe que no era a mí a quien miraba, sino a Aristóteles, que debía estar cerca, justo detrás de mí, en la pista de baile.
Cuando perdí de vista su rostro en el giro, me topé con las caderas flacas y huesudas de Aristóteles Parsus. Me detuve. Se me acercó. Se inclinó para situar su rostro frente al mío. Su boca invertida junto a mis ojos me pareció enorme. Nuestras narices casi se rozaron.
–Vaya numerito de chimpancé –me dijo. Al principio no le entendí. Sus palabras me llegaron invertidas. Luego invirtió la mano.
Yo alcé la mano libre (como si fuese a decir algo), pero lo que hice fue rascarme el culo, con parsimonia.
–Eso sigue siendo un númerito de chimpancé –dijo. Todo su equipo de voleibol, rojo, blanco y azul, había formado un frente a sus espaldas y me miraban furibundos.
Comencé a hacer una flexión con una sola mano, tan lento que al principio ni se dieron cuenta de que me estaba moviendo. La mesa tembló ligeramente por el esfuerzo. Percibí el pitido de la sangre en mi corazón. Enseguida sentí el tacto de la mesa en la barbilla y antes incluso de volver a elevarme hacia la posición inicial, una rugiente y totalmente espontánea salva de aplausos sacudió la mesa sobre la que me sostenía. Había cerrado los ojos para no perder la concentración y al abrirlos me encontré con todo el Ocean Club invertido aplaudiendo, entrechocando vasos y pateando el suelo. Hasta el equipo de voleibol de Aristóteles (todos menos la espigada rematadora) aplaudía y sonreía.
–Siempre tienes que joderlo todo, ¿no es así? Puto engendro –dijo él, con la mano tan rígida que casi no podía ni expresarse–. Puto engendro.
Yo estaba muy tranquilo. Me sentía bien. Muy despacio, como si fuese Al, como si mis dedos conversasen entre bostezos, dije:
–Nunca me han gustado los griegos. ¿Por qué no vuelves al lugar del que saliste?
–¿Y tú por qué no sales a la arena a jugar al voleibol? –me dijo.
–Por mí no hay problema –le respondí. Arqueé la cintura, le restregué el culo en la cara y salté de la mesa para aterrizar sobre las manos. Más aplausos sacudieron el suelo bajo mis dedos y la banda arremetió con lo que no podía ser otra cosa que una ovación. El Ocean Club al completo me siguió por los escalones hasta la arena. No podía sentirme mejor.