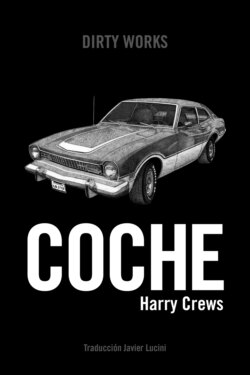Читать книгу Coche - Harry Crews - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DOS
ОглавлениеEasy Mack se detuvo de camino al Hotel Sherman para examinar la valla. Lady Bird Johnson fue quien la hizo instalar. Como parte de su plan para embellecer América. Al menos eso es lo que le contaron a Easy. Lady Bird quería una valla alrededor de todos los desguaces del país. Bueno, en realidad no quería una valla alrededor de los desguaces, pero sí pensaba que tendría que haber una valla que separase los desguaces de las carreteras públicas. Pensaba que era lo más apropiado.
Eso fue lo que le contaron a Easy cuando aquel hombre vino a aplicar la ordenanza municipal. Así que Easy puso la valla, una valla alta de madera pintada de amarillo, trescientos setenta metros de valla entre su lugar de trabajo y la superautopista de acceso limitado que el estado había aprobado cinco años antes. Si Lady Bird quería la valla, la tendría. Ella era la mujer del presidente y él el único propietario de diecisiete hectáreas de coches desguazados. Pero eso no quería decir que Easy pensara que lo de la valla fuese una buena idea.
Pensaba que era una idea lamentable y una valla lamentable. Le resultaba ofensivo. Easy amaba los coches. Siempre los había amado. En todos los sentidos. Empezó a trabajar con Fords casi en el mismo instante en que Ford empezó a fabricarlos. Con la delicadeza de un amante había introducido las manos en sus misterios oscuros y grasientos y con el tiempo llegó a convertirse en el mejor chapuzas del condado de Lebeu, en Georgia. Posteriormente fue propietario de un pequeño garaje y aprovechó el solar que tenía al lado para vender coches usados. Tras eso consiguió un puesto de encargado en un concesionario de coches nuevos en Waycross, Georgia. Al final, vio su oportunidad, compró diecisiete hectáreas de tierra a orillas del río Saint John en 1939, poco después de que estallase la Segunda Guerra Mundial, y abrió Auto-Town. Era un desguace. Pero lo llamó Auto-Town. Ese nombre le otorgaba un poco de clase. Lo honraba. Él había tomado la determinación de honrar siempre lo que amaba. Uno no llega a poseer diecisiete hectáreas de lo que sea sin amor. En eso creía y eso era lo que siempre había intentado inculcarle a sus hijos, todos metidos en el negocio familiar.
–El amor es lo único que te devuelve lo que se lleva la corriente –les había dicho.
Lo que le devolvió la corriente fue un hijo que decía que se iba a comer un coche. Sobre una plataforma elevada delante del Hotel Sherman, en pleno centro de Jacksonville, Florida. Ahora mismo Herman estaba sentado en esa plataforma –Easy echó un vistazo a su reloj–, sí, ahora mismo, en la calle Forsyth, dos manzanas al oeste de Main, sobre una plataforma iluminada por un arco blanco de luz fluorescente, Herman estaba sentado en compañía de un nuevo y flamante Ford Maverick. Un Ford Maverick que tenía intención de zamparse.
Easy en realidad no lo había visto. Lo había leído en los periódicos. Oyó cómo lo describía Mister hasta el último detalle horripilante. Y ya había llegado el momento de ir a verlo con sus propios ojos. Había llegado el momento de hablar con Herman. Mister ya había ido varias veces a ver a su hermano gemelo, incluso Junell, que era probablemente el miembro más trabajador de la familia en Auto-Town, le había visitado en el Hotel Sherman.
Hacía más o menos una hora, justo después de que la viuda lograse escapar del Cadillac, interceptaron un aviso en la emisora de la policía que hizo que Junell saliese rugiendo al volante de Big Mama. Era una llamada de emergencia que solicitaba una ambulancia y refuerzo policial en el condado vecino de Saint John, porque a treinta kilómetros al norte de Saint Augustine se había producido una colisión frontal, seguida de diecisiete empotramientos. La emisora de la policía pedía la mayor cantidad posible de sopletes y palancas. La noticia de diecinueve coches devastados y espachurrados había hecho que Junell saliese volando de Auto-Town proyectando a su paso una lluvia de grava y cristal pulverizado. Al salir ni siquiera se detuvo a cerrar la verja y echar el candado.
Easy dejó su camioneta International-Harvester en marcha y bajó a asegurarse de que el cerrojo quedaba bien cerrado en la verja. Luego volvió a ocupar su asiento en la cabina y esperó a poder salir a la carretera. Asfalto negro a lo largo de doscientos metros junto a la alta valla amarilla antes de incorporarse a la autopista de acceso limitado que trazaba un arco por encima de Auto-Town en dirección a Jacksonville, en la otra orilla. La carretera era un constante río de luces fulgurantes que rugían, cambiaban de dirección y parpadeaban de brillante a oscuro a toda velocidad.
Easy aguardó tranquilo en el asiento de la cabina de su International-Harvester con las manos firmes, pero relajadas, al volante. Confiaba en su camioneta. Sabía de lo que era capaz. La había construido, literalmente, con sus propias manos, por amor. Había incorporado al vehículo piezas de otros coches no porque fuesen las piezas de más alto rendimiento que pudieran encontrarse, sino porque atesoraban recuerdos y asociaciones especiales.
Era una camioneta de 1937 y habían crecido juntos. Le había instalado guardabarros procedentes de un Ford sedán de 1940 y un motor de un Lincoln Continental del 65 que había logrado acomodar después de ampliar debidamente el chasis, también le instaló la transmisión de un Continental, amortiguadores y una barra protectora de acero templado y laminado, aparte de otras pequeñas modificaciones: un tacómetro suspendido de la cubierta interior, botones para accionar las puertas, bocinas de cromo en el techo, silenciadores Glaspak, parabrisas tintados, pletina, aire acondicionado, dirección asistida, tapicería Naugahyde imitando piel de cebra, y mil cosas más. La camioneta palpitaba y se sacudía detenida en el arcén mientras él aguardaba, revolucionando el motor.
No vio una brecha, sino una falla casi imperceptible en la vertiginosa corriente de faros –un parpadeo y un viraje, un pequeño rápido en el torrente de luz–, salió a la autopista, aceleró hasta casi alcanzar los ochenta en primera, bajó a segunda, sintió el agarre de los neumáticos lisos en la parte posterior y puso rumbo a Jacksonville.
El Hotel Sherman quedaba a tan solo ocho kilómetros de Auto-Town, pero era más del doble (un poco más de dieciséis kilómetros) si ibas por la autopista de acceso limitado, que era la única manera posible de ir un viernes por la noche porque el tráfico transformaba el camino más corto en el más largo. Así que fue por el camino más largo, atrapado en el flujo de faros, por encima del río Saint John hasta el Southside y luego por el puente de Main Street hasta el centro de Jacksonville. Como acababa de empezar el fin de semana había muchos jóvenes al volante de sus Cougars, Furys, Sting Rays y otros modelos potentes y aerodinámicos. Y Easy Mack conducía a la defensiva porque estaba convencido de que eran peligrosos.
Los jóvenes se negaban a verse atrapados en el tráfico y a mantener el paso. Muy al contrario, maniobraban para abrirse camino, sus motores sobredimensionados gemían y gruñían, desafiantes, haciendo valer su derecho a separarse y a dejar atrás la manada. Pero los coches iban casi pegados, parachoques contra parachoques, a lo largo de más de treinta kilómetros en cualquier dirección. No había manera de dejar atrás la manada. Y eso convertía la noche en peligrosa. Pero Easy Mack permanecía impasible y vigilante en su International-Harvester, mirando de vez en cuando por los enormes retrovisores cromados, atento a los jóvenes y a los dementes.
Cuando llegó al Hotel Sherman no encontró sitio para aparcar. Dio varias vueltas a la manzana, tratando en cada vuelta de no mirar a Herman, pero sin conseguirlo. Herman estaba sobre una plataforma elevada construida para la ocasión delante del Hotel Sherman, tras una placa de plástico transparente a prueba de balas. Había recibido varias amenazas de muerte. Decían que le matarían (a tiros) si osaba comerse el coche. Pero eso no había detenido a Herman. Allí estaba, sentado junto a un Maverick color rojo brillante. («Un Ford seis cilindros con palanca de cambios convencional y sin opciones», tal y como había anunciado el Times-Union de Florida).
Al final entró en el parking elevado que ocupaba la manzana contigua al Hotel Sherman. Era automatizado y no atendía nadie. Una pequeña máquina le escupió una tarjeta amarilla de registro al disponerse a subir por la rampa. Atrapó la tarjeta al pasar y rugió hacia la segunda planta porque una luz parpadeante le indicó que la primera estaba completa. Pero la segunda también estaba completa, así que Easy acabó aparcando en la duodécima planta y bajó en ascensor.
La acera frente al Hotel Sherman estaba atestada de gente que miraba a Herman. Una parte estaba acordonada y cuatro guardias especiales impedían que la gente cruzase el perímetro de seguridad. Easy Mack no sabía cómo proceder para ver a su hijo. La plataforma quedaba por encima de la marquesina y a primera vista no había manera de acceder a ella. Easy no quería hablar con el señor Edge, propietario del Hotel Sherman. Quería evitarlo a toda costa. Cruzó la doble puerta de cristal y entró al frío instantáneo del vestíbulo donde, al otro extremo de la alfombra roja, el jefe de botones hablaba con una chica muy joven y muy guapa que llevaba una minifalda azul. Tenía un collar de cuentas rojas. Easy se acercó a ellos. La chica sonrió. El jefe de botones hizo una pequeña reverencia y estuvo a punto de chocar los talones, al menos esa fue la impresión que le dio a Easy.
–¿Puedo ayudarle en algo, señor? –dijo el jefe de botones.
–Bueno, pues sí –dijo Easy. Entonces se calló. ¿Cómo decirlo? Maldijo al mundo que le había concedido un hijo sentado junto a un coche en lo alto de la marquesina de un hotel–. ¿Podría ayudarme a ver a mi hijo? –preguntó Easy–. Quisiera hablar con él.
La chica, sin dejar de sonreír, se despidió del jefe de botones y se alejó hacia los ascensores, al fondo del vestíbulo. El jefe de botones le rogó a Easy que le disculpase y Easy se lo volvió a repetir.
–¿Y quién es su hijo, señor?
Por algún motivo Easy pensó que el jefe de botones le identificaría enseguida como el padre de Herman Mack. Aun sabiendo que era imposible, pensó que todo el mundo, nada más mirarle, sabría que era el tipo que había criado un hijo que se iba a zampar un coche. Sentía un gran peso sobre la conciencia.
–Se llama Herman Mack –dijo. Easy señaló al techo del vestíbulo–. Y está ahí arriba…
–Por supuesto que sí –dijo el jefe de botones–. Por aquí, señor.
Pero el jefe de botones no le llevó a ver a su hijo. En su lugar, le llevó precisamente a donde Easy no quería ir. Le llevó a ver al señor Edge, algo de lo que no se dio cuenta (porque era la primera vez que entraba en el hotel) hasta que el jefe de botones abrió una puerta y dijo: «Es él, señor Edge. Easy Mack», y dejó a Easy en la puerta que conducía a un pequeño despacho de lo más corriente en el que había un hombre bajito sentado ante una mesa completamente vacía salvo por un teléfono negro.
El hombre bajito se puso en pie y sonrió rebosante de amabilidad.
–Ah, el señor Mack, qué bien que haya venido –como si hubiese sabido todo el tiempo que iba a presentarse y se hubiese sentado allí dentro a esperarle con la mirada fija en la puerta.
Pero Easy sabía que, por mucho que el señor Edge fingiera, aquello era mentira. El señor Edge había ido dos veces a Auto-Town para convencerles de que se pasaran por el Hotel Sherman para hacerse un retrato familiar. Quería que se pusieran todos detrás de Herman frente al Ford Maverick y utilizar la fotografía para fines publicitarios. Easy se lo agradeció en el alma, pero le dijo que iba a ser que no. En el fondo le caía bien el señor Edge. Era perturbador, pero sincero. Resultaba difícil que no te cayese bien el señor Edge. Era tranquilo y cordial y le dijo a Easy Mack que sabía muy bien cómo se sentía, pero que él, Homer Edge, solo estaba intentando sacar adelante un negocio (el hotel y el espectáculo) y que el público esperaba un cierto «algo», un poco del viejo estímulo, por parte del tipo que dirigía el hotel y se había metido en el mundo del espectáculo. El señor Edge iba vestido como siempre, traje de riguroso negro con una corbata negra sobre una camisa blanca. Zapatos Oxford negros punteados y calcetines cortos, también negros, que, al sentarse, revelaban diez centímetros de espinilla muy blanca y lampiña. A Easy le hacía pensar en un enterrador, y quería hablar lo mínimo con él y alejarse lo antes posible. Le resultaba embarazoso hablar con un extraño sobre su hijo Herman sentado en lo alto de la marquesina en compañía de un Ford Maverick.
–No he venido por lo del retrato familiar –dijo Easy.
–Oh –dijo el señor Edge. Su sonrisa se redujo y volvió a tomar asiento frente a su mesa–. ¿Cómo están Mister y Junell?
–Están bien –dijo Easy–. Junell ha salido a un servicio.
–He oído lo de ese accidente –dijo el señor Edge–. Cerca de Green Cove Springs. Cada treinta minutos dicen algo en las noticias. Se ve que ha sido uno de los feos.
–Bueno, bonitos nunca son –dijo Easy.
–Eso es indiscutible –dijo el señor Edge.
El señor Edge le había ofrecido una silla con un gesto de la mano, pero Easy se había quedado de pie. Easy le caía bien. Era sorprendente que él también le cayese bien a él y que los dos acabasen siempre hablando como si no se interpusiera entre ellos la espantosa realidad de Herman, como si no hubiesen sido el poder y la organización del señor Edge los que habían erigido la plataforma sobre la marquesina y logrado que la agencia Ford donase el Maverick con fines promocionales, como si el señor Edge no fuese a pagarle a Herman, un soñador inofensivo, trescientos dólares a la semana por comerse un coche.
–Me disponía a servirme una copa –dijo el señor Edge. Sacó una botella de uno de los cajones de la mesa–. ¿Se tomaría un whisky conmigo?
Se le ocurrían varias cosas que hubiese preferido hacer antes que eso, pero claramente era imposible.
–No, no creo –dijo Easy.
Una expresión de pena inundó el rostro del señor Edge.
–Easy, ojalá hiciese un esfuerzo por comprender.
A Easy le molestó que el señor Edge se dirigiese a él por su nombre de pila. Él sabía perfectamente que el nombre de pila del señor Edge era Homer, pero nunca se le hubiese ocurrido utilizarlo. Enseguida lo diagnosticó como un síntoma más del carácter enfermizo del negocio que se traía entre manos.
–Le he visto ahí delante al llegar –dijo Easy haciendo un vago movimiento con la mano hacia el techo.
–Sí, es para ir calentando motores, que la gente lo vea ahí arriba durante un tiempo.
–No parece haber forma de subir para verle.
–Oh, claro que hay una forma –se rió el señor Edge–. No irá a creerse que le subimos ahí cada noche con un camión de bomberos, ¿verdad?
Easy no se rió.
–No señor, no lo creo.
Los dos hombres se sostuvieron la mirada por encima de la mesa vacía.
–Se accede a la plataforma desde la segunda planta –dijo el señor Edge–. Cuando llegue el momento lo trasladaremos al salón de baile.
–¿Al salón de baile?
–Bueno, no le voy a hacer… –el señor Edge hizo una pausa– …bueno, actuar ahí fuera gratis para el público.
A Easy Mack le agradó comprobar que, en apariencia, al señor Edge también le costaba decir «comerse un coche». Trató de recordar si se lo había oído decir alguna vez. Hizo memoria, pero nada.
–Tengo que recuperar mi inversión –dijo el señor Edge–. Eso lo entenderá.
–Escuche –dijo Easy Mack echando el brazo hacia atrás y tratando de abrir la puerta–. He aparcado en la duodécima planta del edificio de al lado y no dispongo de mucho tiempo.
Eso era lo más cerca que iba a poder estar de expresar el motivo de su visita.
–¿Y quiere verle?
–Sí. Eso. Verle.
El señor Edge descolgó el teléfono y preguntó por Número Uno, acto seguido colgó y dijo:
–Mi jefe de botones le llevará. Está usted en su casa, quédese el tiempo que quiera.
Easy ya estaba franqueando la puerta cuando el señor Edge añadió:
–Por cierto, solo una cosa más.
Easy se detuvo.
–¿Sí?
–Que el jefe de botones le selle el ticket del parking. –El señor Edge sonrió como si le doliese algo y se encogió de hombros–. Es lo menos que puedo hacer. Tenemos un acuerdo con el parking.