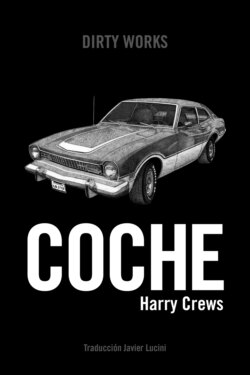Читать книгу Coche - Harry Crews - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
UNO
ОглавлениеHacía mucho tiempo que Mister, sentado encima del prensador de coches, no se sentía tan cerca de la felicidad. Había sido una tarde de Cadillacs. Parecía una buena señal, una señal estupenda. Y la necesitaba. Todos la necesitaban. La enorme máquina que manejaba para reducir los coches al tamaño de maletas latía y palpitaba a sus pies. En la pequeña garita amarilla situada a diez metros del suelo, Mister empuñó los mandos y revolucionó el motor. El asiento de cuero que ocupaba se sacudió y se balanceó. Esperó pacientemente a que se deslizase el siguiente coche a la plataforma.
La mañana había transcurrido sin pautas y no tenía importancia porque no las esperaba. Nunca las esperaba, aunque estaba preparado por si se daban. Hubo un momento, al mediodía –justo antes de comer– en que la cosa se puso interesante cuando aparecieron dos Hudson Hornets seguidos como por arte de magia. Claro que fue pura chiripa. Nada a lo que poder agarrarse. Así que Mister se limitó a machacarlos, los aplastó hasta transformarlos en dos sólidos cubos de metal que se deslizaron por la rampa hasta la zona de recogida junto al río.
Después, ya bien entrada la tarde, comenzó el desfile de Cadillacs. El primero fue un sedán de dos puertas del 47. Se aposentó en la plataforma, sin alerones, pero todo cromado. ¡Crash! Lo aplastó sin más. Le siguió uno del 57. Se deslizó hasta la plataforma y crujió levemente por su propio impulso, todo alerones fantásticos. El sueño alucinógeno de un borracho. ¡Crash! Con enorme satisfacción, Mister lo devolvió sin asomo de ternura a su estadio anterior, metal bruto e informe. Acto seguido, apareció un tercero. Y un cuarto. A Mister se le desbocó el corazón. Se sintió inundado por una pequeña oleada de calor. ¡Y un quinto! Ya iban cinco Cadillacs seguidos. Se encorvó sobre el asiento por encima de los mandos revestidos de caucho, a la espera…
Y, en efecto, un flamante Cadillac de 1970 se deslizó hasta la plataforma. Mister se sacó la bandana roja del peto y le indicó a Paul, a cargo de la grúa, que ya bastaba por hoy. Se quedó sentado contemplando afectuosamente aquel último Cadillac. El sexto consecutivo. Un récord.
Cadillac: el coche de los pobres (en cuanto te haces con uno de estos bellezones, puedes quedarte tranquilo; un Cadillac estándar es una máquina de pre-ci-sión; mantenimiento mínimo; depreciación casi nula).
Cadillac: el coche de los ricos (no he trabajado dieciocho horas al día y padecido tres úlceras con solo treinta y seis años para conducir un Volkswagen. Un hombre capaz de comprarse un Cadillac nuevo en octubre, todos los años, es lo que yo considero un americano de tomo y lomo).
Las voces latían calladamente en la cabeza de Mister. Y del mismo modo, quedamente, le hicieron partícipe de la evolución del coche. Vio los primeros Cadillacs; sólidos y cuadrados como tanques Sherman. Pero, poco a poco, el viento los fue atenuando, alargados y alisados como lágrimas. Entonces comenzó a sugerirse la primera evidencia de un alerón. Una pequeña protuberancia en el extremo más exiguo de la lágrima. Y de esa pequeña protuberancia brotó un alerón gigantesco cuyas dimensiones te dejaban sin aliento. El vehículo se deslizó por todos los garajes de la nación, de costa a costa, de Canadá a México. Remontó la corriente, salvaje e implacable, hasta las mismas fuentes del corazón americano. Y allí se quedó. Y ahí se quedará para siempre. ¿Quién lo duda?
Mister volvió a sacarse la bandana del peto y se enjugó la cara. Allí abajo, en la plataforma, reposaba el Cadillac en su nueva encarnación. Seguía luciendo los alerones, pero ya sin su fluidez ni su funcionalidad. Macizos, rotundos e inmóviles. Mister aceleró el motor de la prensa. Su estruendo era lo único que se oía en los alrededores.
Estaba sentado al borde de diecisiete hectáreas de coches destrozados. Por debajo, a su izquierda, se agitaba la corriente excrementicia del río Saint John. Tres metros de gasolina sobre quince metros de mierda, tal y como a su padre le gustaba describirlo. Claro que a su padre ya nada parecía gustarle mucho. Y al otro lado del río, en una bruma de fábrica de celulosa teñida de rojo por el atardecer, estaba Jacksonville, Florida. Era el momento de dar por concluida la jornada, el momento de aplastar el último coche y dejar que se deslizase por la rampa hasta donde, finalmente, alguien se encargaría de subirlo a una de las muchas gabarras ancladas al muelle de hormigón. Veinticinco toneladas de maquinaria a la espera, suspendidas en raíles a cada extremo del prensador, para comprimir el Cadillac, reducirlo a un bulto cuadrado manejable y sin el menor encanto.
El Cadillac ya había quedado reducido en cerca de una tercera parte cuando lo trajeron. Era un sedán verde claro de cuatro puertas con una cubierta de vinilo de cachemir. Pero ahora el resplandeciente parachoques cromado abrazaba las puertas. El capó se había vuelto sobre sí mismo hacia el vientre del coche, donde antes habían estado los asientos delanteros.
Por lo visto, quince kilómetros al norte, por la U.S.1, entre Jacksonville y Saint Augustine, el conductor se había quedado dormido al volante y había embestido el pilar de un puente de hormigón. La policía estatal había sacado al conductor con un soplete de acetileno y una espátula. Y lo depositaron en una cubierta de hule. Eso es lo que contó Junell cuando remolcó el Cadillac hasta Auto-Town.
Junell trajo el Cadillac en la parte trasera de Big Mama, su camión remolque de diez ruedas. Luego hizo que los chicos lo desguazasen. El Cadillac tenía un volante de madera de nogal tallado a mano y, aunque parezca extraño, como la columna de dirección se había deslizado por el lado izquierdo del asiento trasero, el volante de nogal seguía intacto. Ahora colgaba en una de las paredes del Hogar del Desguace. Lo había extraído ella misma, junto a los tapacubos traseros. Luego retiró el cristal de la ventanilla posterior, las manillas de las puertas y las luces traseras de vidrio; también afanó el gato y la rueda de repuesto del maletero. Al final, no quedó más que el esqueleto de metal saqueado que ahora reposaba en la plataforma, a sus pies.
Mister tocó la palanca recubierta de caucho rojo que tenía delante y el torno descomunal aprisionó al Cadillac. Al momento, un bloque sólido de metal del tamaño de una maleta se deslizó por la rampa. Mister suspiró y apagó el motor. Descendió por la escalinata metálica y se dirigió al muelle de hormigón. Salvo por el extremo que daba al río, el horizonte lo formaban montañas de coches destrozados. Todo tipo de coches en todo tipo de posturas: del revés, de lado, de punta, erectos, inclinados, recostados. El suelo no era de tierra, era una gruesa capa de misteriosos fragmentos de vidrio, vidrio de todos los colores, rosa, amarillo, transparente, tintado de azul y rosa, incluso negro. Y, mezclados con el vidrio, fragmentos desiguales de aluminio, trozos arañados de hierro fundido y otras piezas de metal desgastadas hasta formar una especie de arena fina. Tras muchos años de práctica, Mister caminaba sin vacilar sobre los trozos desiguales de vidrio y metal.
Se detuvo en el muelle y admiró con satisfacción el trabajo de la jornada. Hudson Hornets volatilizados, un Oldsmobile extinto modelo Youngmobile, un Pontiac reducido a su mínima exponencia, un Chevrolet cancelado, Buick Believers arruinados. Ahora solo maletas. Maletas enormemente pesadas. Mañana remontarían el río. Mister entornó los ojos y miró en la dirección por donde desaparecerían. Le ardieron los ojos y se le nubló la vista a causa del hálito palpable que desprendía la corriente. Estar tan cerca del río Saint John era como estar pegado a la puerta abierta de un horno. Enseguida se vio envuelto en una ligera ráfaga de gas, sustancias químicas y retretes obstruidos. Se subió el cuello de la camisa vaquera, encorvó los hombros contra la ráfaga ardiente y se dirigió de vuelta a Auto-Town.
Estaba a casi un kilómetro del Hogar del Desguace, un kilómetro por un camino serpenteante que atravesaba un valle entre abruptos acantilados de automóviles.
Ciento cincuenta metros antes de llegar al Hogar del Desguace, salió a un llano de coches aplastados y mutilados dispuestos esmeradamente en fila, uno detrás de otro, a lo largo de más de cuatro hectáreas, hasta donde la autopista se arqueaba por encima de Auto-Town camino de Jacksonville.
Mister se negó a mirar las hileras de coches y siguió caminando obstinadamente. Ahora que la montaña de coches se interponía entre él y el río no había viento. Era muy tarde. Seguro que tendrían que pagarle a Paul una hora extra, puede que más.
La entrada del Hogar del Desguace estaba cerrada y con la cadena puesta. Al otro lado de la malla metálica que cubría la fachada, los tapacubos, los espejos retrovisores y los volantes que colgaban expuestos en las paredes irradiaban sin demasiado entusiasmo. Big Mama estaba aparcada junto a la alta valla amarilla que ocultaba Auto-Town a quienes pasaban por la superautopista. O al menos ocultaba el Hogar del Desguace y el cartel de casi un metro de altura que indicaba que esto era Auto-Town, pero no llegaba a ocultar las montañas de coches desguazados.
Había un taxi detenido frente a la verja del portón, ya a esas horas cerrada con candado. Se acercaba la noche y el taxi tenía los faros encendidos. Una mujer con un amplio sombrero negro y un velo del mismo color aguardaba en la entrada aferrada a la verja. Mister suspiró. A saber quién sería. Estaba preparado para cualquiera que se presentase ante sus puertas. Si se tratase de una mujer que venía a llevárselo para descuartizarlo y vender su carne en el supermercado local, no le habría sorprendido. Pero, por supuesto, no sería nada tan interesante e inusual como eso, lo sabía de sobra.
–¿Dónde está el coche de Fred? –preguntó ella desde el otro lado de la verja.
Mister estaba lo bastante cerca para poder distinguir algo detrás de su velo a pesar de la penumbra. Unos ojos negros y hundidos, y una nariz roma en forma de cuchara. Sin responder, apartó la vista y la paseó por las diecisiete hectáreas de coches reventados, ahora oscuros, amontonados e indistinguibles unos de otros. Volvió a mirar a la mujer. ¿Por qué nadie entendía que eso era imposible?
–No tengo ni idea –dijo Mister.
Ella se balanceó levemente sobre sus delicados zapatos negros. Luego se soltó de la verja y del bolso negro que llevaba colgado al hombro sacó un trozo de papel que consultó entrecerrando los ojos en la penumbra.
–¿Esto es Auto-Town? –preguntó.
–Sí –dijo Mister.
–¿Es suyo este negocio? ¿Es usted el propietario? –Su vocecita resultaba melodiosa por efecto de la aflicción.
–Mi padre.
–Trajeron aquí su coche –dijo ella.
–¿El coche de quién?
–De Fred. Mi marido. El que estaba… Con el que tuvo el accidente. Me dijeron que lo trajeron aquí. Por favor. ¿Me dejaría verlo? Será solo un momento. Se lo ruego, ayúdeme.
–¿Y cuándo dice que lo trajeron, señora?
–Hace seis días. –A través del velo vio que se le crispaba el entrecejo–. Por la tarde.
–¿Marca?
–Cadillac. Cubierta de vinilo. Cubierta de vinilo de cachemir.
–¿Nuevo?
–De este año, sí, nuevo.
Naturalmente, no podría haber sido otro. ¿De qué otro podría tratarse? Ahora era una maleta maciza amontonada en el muelle junto a otras doscientas dieciséis maletas a la espera de la gabarra. Mister se sacó un llavero del bolsillo que llevaba unido a una correa de cuero prendida al cinturón. Abrió la verja.
–Por aquí, señora.
Ella se volvió hacia el taxi.
–Volveré enseguida. Puede apagar los faros.
Estaba anocheciendo pero ella le siguió sin la menor precaución. Apenas hacían ruido, como ratas correteando sobre grano seco. Mister sabía exactamente a dónde llevarla. A menos de cincuenta metros del Hogar del Desguace, bien a la vista, en una de las primeras filas, dieron con él, un Cadillac en perfectas condiciones salvo por el motor incrustado en el asiento delantero y el golpe en forma de estrella que lucía el parabrisas en el lado del conductor donde, sin lugar a dudas, había impactado una cabeza.
Se quedaron contemplándolo un momento en la oscuridad. Era del 69, no del 70, pero Mister sabía que ella no lo sabría distinguir ni a la luz del día. Las mujeres eran emotivas y gesticulantes.
Ella se acercó al Cadillac. Se detuvo junto a la puerta de atrás. Le miró. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer. Agarró la manilla de la puerta y tiró. La bisagra estaba atascada. Tiró con más fuerza. Crujió y raspó, pero al final se abrió. Ella se embutió en el asiento trasero. Él cerró.
–Me quedaré aquí sentada un momento, si no le importa –dijo ella.
–Como usted guste –dijo él.
La dejó allí, regresó al Hogar del Desguace y ascendió la escalera exterior hasta la segunda planta donde vivía con su padre, su hermana Junell y su hermano gemelo, Herman.
Herman no estaba. Pero Mister no esperaba que estuviese. No había casi luz en el amplio espacio diáfano que les servía de cocina, comedor y salón. La pared que daba a las montañas de chatarra y al río era un largo ventanal. Su padre, Easton Mack, a quien todo el mundo llamaba Easy, estaba asomado. Junell también. Iba vestida con un mono de motera de cuero negro. El largo cabello rojo se le derramaba por la espalda y ardía como una llama contra el cuero oscuro. El padre de Mister se volvió para mirarle en cuanto entró por la puerta. Ojos estrechos como cuchilladas. Mister se situó junto a ellos. Estaban mirando el Cadillac 69 en el que se había sentado la reciente viuda de Fred. Los tres se quedaron mirando un rato. Las ventanas estaban abiertas al viento procedente del río. A aquella distancia resultaba agradablemente cálido, aunque venía cargado con una fragancia parecida a la del queso curado.
Desde abajo les llegó un ruido. Metal contra metal, un crujido. Easy Mack se giró, cruzó a toda prisa la estancia y volvió sobre sus pasos. Escrutó la creciente oscuridad de la que procedía aquel estrépito, ahora más imperioso, insistente. La viuda de Fred estaba intentando salir de lo que pensaba que era el Cadillac de su marido.
–No va a ser capaz de salir –dijo Junell.
–Saldrá –dijo Mister.
–¿Quién se mató ahí dentro? –preguntó Easy.
–Su marido –dijo Mister–. Un tal Fred.
–¿Fred? –dijo Easy.
–Fred.
Ahora podían oír su voz, débil, cadenciosa, llena de dolor.
–Baja y sácala de ahí –dijo Easy Mack.
–Lo va a conseguir –dijo Mister.
–Que bajes –dijo Junell–. Papá no puede soportarlo.
–Pues ya va siendo hora de que soporte algo –dijo Mister.
Los ojos como cuchilladas de Easy Mack se deslizaron fugazmente por el rostro de Mister, pero no dijo nada. Mister se arrepintió al instante de lo que había dicho. Sabía que su padre ya se sentía lo bastante mal por lo sucedido sin necesidad de que nadie le hiciese sentir peor. Había sido Easy Mack el que al final había hecho que el hermano gemelo de Mister, Herman, desistiera de su última empresa, a la que había llamado: EXPOSICIÓN DE COCHES: SU HISTORIA AL DESCUBIERTO. La viuda de Fred estaba ahora mismo sentada en una parte de esa exposición. Y debido precisamente a que Easy Mack no había podido soportarlo, no había podido soportar las multitudes, los arcos de luces por la noche, las risas, las lágrimas y las acusaciones furiosas, su hermano Herman se había perdido para siempre.
El problema de Herman era que no enraizaba. Nunca había sido capaz. Los demás enraizaban y encontraban su lugar, pero Herman no. Junell conducía la Big Mama y dirigía el Hogar del Desguace. Mister se ocupaba de la parte del negocio relativa a los desechos, manejaba el prensador de coches, dirigía el trabajo de Paul, el hombre que habían contratado para la grúa, y supervisaba la carga en el muelle. Su padre, que había fundado Auto-Town, llevaba la contabilidad y trataba de mirar al futuro. Pero Herman era un soñador. Eso era lo que su padre, que lo quería con locura, decía. Pero los sueños de Herman nunca llegaban a ninguna parte, o cuando llegaban siempre había alguien que le paraba los pies, alguien que le decía que no.
Por ejemplo, EXPOSICIÓN DE COCHES: SU HISTORIA AL DESCUBIERTO. Estaban sacando pasta a manos llenas cuando su padre decretó que tenían que parar.
–Hay que dejarlo –dijo una mañana–. No lo aguanto más.
Todo empezó el día que se presentó en Auto-Town un hombre muy bien vestido y preguntó si tenían un De Soto de 1949. Por supuesto, tenían uno. ¿Se lo podían enseñar? Mister y Herman le condujeron a la parte de atrás para que lo viese. El hombre ascendió la pendiente de coches arruinados hasta donde estaba plantado el De Soto de 1949. Mister y Herman le acompañaron y se sentaron a mirar en el guardabarros abollado de un Plymouth. El De Soto estaba en mal estado, no siniestrado ni mutilado, pero cubierto de una gruesa capa de óxido. El hombre examinó el interior por la ventana trasera. Se quedó mirando mucho tiempo. Cuando por fin se incorporó, tenía los ojos llenos de lágrimas.
–Acabo de perder a mi hijo en Vietnam –dijo.
Se bajaron del guardabarros del Plymouth. No supieron qué decir. Mister pensó que lo mismo estaba chalado.
–En 1950 tuve uno de estos –dijo el hombre, acariciando el coche oxidado–. Tenía un año y funcionaba como la seda. Veintitrés capas de pintura. Se las di yo mismo. Pulidas, a mano, capa a capa.
Los miró, pero en realidad no los miraba a ellos, la mirada los traspasó, miraba otra cosa.
–Podías peinarte con el reflejo de la tapa del maletero. –Volvió a posar la mirada en el asiento trasero. Su rostro se había alejado de ellos, la voz distante, apagada–. Y ese fue el único motivo por el que ella aceptó casarse conmigo. Siempre lo supe. Justo ahí, en el asiento trasero de este mismo coche, en la primera cita. Y bingo.
Se giró de repente hacia Mister.
–Vaya puntería, ¿eh? ¿Se lo puede creer? Tal cual. ¿No le parece increíble?
Mister no supo qué decir.
–La primera vez en la primera cita y ¡zas! Embarazada. Y ahora el pequeñín está muerto. –Volvió a mirar el coche–. Gracias. Quería volver a verlo una última vez.
Caminando de vuelta al Hogar del Desguace después de despedirse de aquel hombre, Mister estuvo a punto de echarse a llorar. Era la cosa más triste que había oído en su vida. Joder. Pero Herman no. Herman era un soñador.
–¿Cuántos americanos crees que concibieron a sus hijos follando en el asiento trasero de un coche? –preguntó Herman–. ¿Qué porcentaje?
–Joder, Herman –dijo Mister.
–Yo diría que el diez por ciento –dijo Herman. Herman sonrió a su hermano–. Coño, puede que el viejo nos tuviera a nosotros en uno de esos asientos traseros.
Ese era su hermano Herman, un soñador de proyectos locos. Pero Herman nunca estuvo dispuesto a que sus sueños locos se quedasen solo en sueños. Insistía en llevarlos a cabo. Y fue así que, cuando se le ocurrió lo de SU HISTORIA AL DESCUBIERTO, se puso a recorrer las montañas en busca de vehículos particulares.
–Todo lo que ha ocurrido en este puto país en los últimos cincuenta años –dijo Herman–, ha ocurrido encima, dentro o alrededor de un coche, se ha hecho con un coche o cerca de un coche. –Sonrió con su sonrisa soñadora–. Y todo el mundo quiere regresar a la escena del crimen.
Así que se puso a peinar las montañas en busca de coches, un modelo por cada uno de los últimos cincuenta años, despejó cuatro hectáreas de la propiedad de su padre y dispuso los coches en fila. Desde 1920 a 1970, una muestra de coches oxidados, rotos, mutilados, con piezas perdidas, pero aún reconocibles. Y, en efecto, todos quisieron regresar a la escena del crimen. Miles de personas.
Herman instaló una valla publicitaria: VENGA A VER EL COCHE DONDE SUCEDIÓ–EL ACONTECIMIENTO QUE CAMBIÓ SU VIDA. Y acudieron: para revivir la historia de amor, el accidente, el primer coche, el último coche, aquella vez que se pinchó la rueda, aquella vez que se quedó sin gasolina, aquella vez que él dijo que se había quedado sin gasolina, el sitio donde fue concebido el chaval («Tú tenías un pie apoyado en el salpicadero y el otro contra la manilla de la puerta, cariño. ¿Te acuerdas?»).
Pero, al final, su padre no pudo soportarlo. Easy Mack se sintió desbordado. Un hombre apuñaló a su cuñado en el capó de un Ford 47. Una mujer perdió la cordura cuando su marido abrió la puerta de un Studebaker 40 y dijo: «¡Mira!». Así que Easy Mack le dijo a Herman que no había más alternativa que retirar el cartel y clausurar aquellas cuatro hectáreas, clausurar su HISTORIA AL DESCUBIERTO.
–¿Pero por qué? –le preguntó su hijo.
–No hay alegría. No hay amor –dijo Easy Mack.
Mister lo recordó y volvió a sentirse invadido por la cólera. Insistir en el amor y la alegría les había hecho perder a Herman. Herman se había largado y esta vez no iban a poder recuperarlo. Tanto si vivía como si moría, se había largado.
Desde abajo les llegó un brusco chirrido de metal contra metal seguido de un seco ajetreo de pisadas sobre el patio sembrado de cristales.
–Gracias a Dios –dijo Easy Mack–. Salió.
–Ahora está bien –dijo Junell.
Escucharon cómo arrancaba el taxi y se alejaba rugiendo de la verja.
–Hay gente capaz de cualquier cosa –dijo Easy Mack–. Venir aquí y meterse en un Cadillac destrozado. La gente está loca. No entiendo nada.
Mister apretó los puños.
–Yo, en tu lugar, cerraría el pico –dijo Mister–. No diría una sola palabra si hubiese criado un hijo que ha anunciado en público que va a comerse un coche.
«Me comeré un coche. Me comeré un coche enterito, desde el parachoques delantero al trasero». Lo soltó en la radio. Y en la tele. Hasta salió publicado en el Times-Union de Florida.
Junell y el anciano negaron con la cabeza y miraron a Mister como si acabase de soltar una obscenidad inconcebible. Nunca habían abordado el tema de frente. Decían cosas como: «Herman está loco si se piensa que puede hacer eso». O: «Va contra natura y es imposible». Pero habían evitado las palabras exactas: «comerse un coche».
–Deberías al menos intentar decirlo, papá –dijo Mister con amargura–. Deberías al menos intentar decirlo sin rodeos. Has criado un hijo que va a comerse un coche.
Débil y apagado, como si fuese un ritual memorizado que no alcanzaba a entender del todo, Easy Mack lo dijo:
–He criado un hijo que va a comerse un coche.
Junell se puso colorada, tenía una gota de sudor oscilante en la punta de la nariz.
–¿Ya estás contento, capullo? –le escupió a Mister.
–No –dijo Mister–. Para nada.