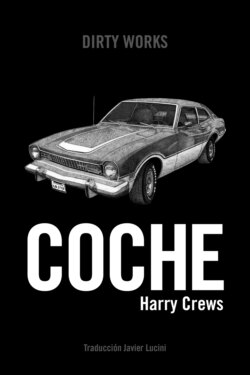Читать книгу Coche - Harry Crews - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
TRES
ОглавлениеHabían transformado una de las ventanas de la segunda planta del hotel en una puerta. El jefe de botones condujo a Easy por la moqueta roja del gélido pasillo hasta lo que, obviamente, había sido una ventana hasta hacía muy poco. Por el cristal de la parte superior, Easy vio a su hijo.
Herman estaba sentado en un taburete. Muy quieto. El asiento del taburete era rojo. Del mismo tono rojo que el Maverick que estaba expuesto a su lado con las ruedas bloqueadas sobre una rampa. La luz fluorescente proyectaba pequeños soles en el plástico a prueba de balas que habían instalado frente a Herman.
Al otro lado de la mampara de plástico, en la acera de enfrente, se habían reunido familias enteras para mirar a Herman. Muchos estaban comiendo: algodón de azúcar en conos de cartón, cacahuetes en bolsas de papel, y hasta había una familia que se había sentado en el bordillo a comer pollo de un cubo del Kentucky Fried Chicken. Pese a la distancia, Easy pudo distinguir el cabello blanco y la barba del Coronel Sanders. De vez en cuando los niños saludaban con la mano. Herman no les devolvía el saludo. Easy se preguntó cómo habrían subido el coche hasta allí.
–Ahí lo tiene –dijo con satisfacción el jefe de botones.
Easy franqueó la puerta y cerró al salir. Desde abajo rugía el estrépito del tráfico entremezclado con los gritos y los pateos de los mirones. Avanzó y se apoyó en el guardabarros del Maverick. Herman le miró y sonrió tímidamente de un modo que a Easy le rompió el corazón. ¡Qué chico más majo! Siempre había sido un chico de lo más majo.
–Qué bien que hayas podido venir, papá –dijo Herman.
–Bueno –dijo Easy Mack–. Bueno. –Deslizó la mano por el resplandeciente capó del Maverick. Se echó hacia atrás e inspeccionó la rueda antes de propinarle un puntapié al neumático–. Me han contado que estos cochecitos son buenos.
–Eso dicen –dijo Herman.
–Un Ford de serie nunca te sale malo –dijo Easy.
–Lo mejor de su gama, dicen –dijo Herman.
–Es lo que siempre he pensado –dijo Easy.
Un silencio se abatió sobre ellos, más estruendoso a oídos de Easy que el alboroto que ascendía desde la calle. Apoyó la pierna flacucha en el guardabarros del Maverick y se quedó mirando con Herman a la familia reunida en torno al cubo de pollo frito del Coronel Sanders. Cuando acabaron, la madre metió cuidadosamente los huesos, las servilletas y los recipientes vacíos de salsa en el cubo y lo dejó en la acera. El hijo pequeño lo volcó, dio un paso atrás, calculó con cuidado y le dio una patada. Los huesos de pollo, las servilletas y los recipientes de salsa volaron por la calle Forsyth.
–¿Qué te parece el hotel? –preguntó Herman. Herman llevaba dos semanas sin pasar por casa. Como parte del acuerdo, el señor Edge le había ofrecido una habitación en la decimoquinta planta.
–Ya había visto este sitio antes –dijo Easy.
–Digo por dentro. ¿Habías entrado alguna vez?
–Hasta esta noche no.
–¿Y qué te parece?
–Con el frío que hace se podría conservar una hamburguesa –dijo Easy.
–El aire acondicionado, menudo invento –dijo Herman.
Siguieron contemplando la calle. La multitud había crecido. Se había parado más gente a mirar desde el momento en que Easy salió a la marquesina. Easy se desplazó nervioso sobre el guardabarros del Maverick. No sabía cuánto tiempo podría soportar que le siguiesen mirando de aquella manera.
–No sé cómo puedes soportar que te miren así desde ahí abajo –dijo Easy.
–Oh, no pasa nada –dijo Herman–. No me molesta. Además, miran al Maverick tanto como a mí.
Easy se puso colorado y de un brinco se bajó del guardabarros. Acababa de darse cuenta de dónde había ido a sentarse. Se giró para volver a mirar el coche rojo como si no lo hubiese visto hasta entonces. Herman, de toda la vida un muchacho tímido, también se estaba poniendo colorado y parecía saber lo que estaba pensando su padre.
–No pasa nada por sentarse encima, papá –dijo Herman–. No creo que le duela.
Easy se volvió furioso hacia su hijo:
–Hijo, ¿cuándo coño vas a volver a casa?
–¿Perdón?
–Ya me has oído, y sabes perfectamente a qué he venido.
Easy se había propuesto por encima de todo no perder los estribos. Pero, a tomar por saco, no estaba llegando a ningún lado y la multitud no hacía más que aumentar por momentos.
–Y tú sabes perfectamente a qué he venido yo –dijo Herman sin levantar la voz ni perder la calma–. No paran de decirlo por la tele y por la radio y ha salido anunciado en todos los periódicos del estado.
Aparte de la calma y la compostura con que hablaba, la voz del muchacho sonaba llena de orgullo, y a Easy Mack le costaba creer que aquel fuese su Herman, se lo habían cambiado.
–Hijo, ¿te sientes orgulloso de esto?
–No creerás que me he instalado aquí por todo lo contrario –dijo Herman. Su voz había adoptado un tono desconocido.
–¿Has perdido la cabeza, Herman? ¿Se te ha fundido un plomo y te has vuelto majareta? Si es así dímelo y haré lo que sea para ayudarte. Tengo derecho a saberlo.
–No sé a qué tendrás derecho, papá. Pero lo que sí sé es que yo ya gasto treinta tacos y nunca he tenido nada, nada de nada. Hemos estado pudriéndonos entre esas montañas de coches oxidados y nunca hemos conseguido nada. Pero ahora, por fin, he encontrado algo.
–Y eso es lo que he venido a averiguar, hijo. ¿Qué es eso tan maravilloso que has encontrado?
–He encontrado algo que hacer. Por fin he encontrado algo que soy capaz de hacer.
–Pero por amor de Dios, ¿por qué? ¿Por qué vas a querer… por qué vas a querer…?
–¿Por qué voy a querer… comerme… un… coche? –Herman pronunció las palabras muy despacio, como si las estuviera saboreando–. Puedo responderte a eso. En América el coche es donde estamos. –Volvió a hacer una pausa antes de continuar lentamente–: Voy a comerme un coche porque es lo que está ahí.
Pero Easy ya había oído eso en los anuncios de la tele. Lo había leído en el Times-Union. Y al instante lo reconoció como una mentira. O si no una mentira, sí al menos algo que eludía la verdad.
–¿Y piensas comerte un árbol cuando acabes con el coche?
–¿Perdón?
–Un árbol. ¿Piensas zampártelo luego solo porque está ahí? Tiene el mismo sentido que lo del coche.
Estaba de pie junto al Maverick y Herman le dedicó una sonrisa afectuosa.
–Vamos, papá, no digas eso. No te hagas el tonto. ¿Cómo vas a meterme los árboles en el mismo saco que los coches? –Hizo un gesto con la mano en dirección a la calle–. Mira eso –dijo–, tú solo mira.
La calle Forsyth era de sentido único, hacia el oeste; y allí abajo, a sus pies, en los cuatro carriles, se había ido produciendo poco a poco un ruidoso embotellamiento de cláxones y motores. En parte se debía al ajetreo del fin de semana y en parte a la multitud que desbordaba las aceras para mirar a Herman. Pero, en cualquier caso, el tráfico estaba ahí, estancado, compacto y rugiente, sumido en una bruma de combustión gaseosa.
–Ahí abajo no verás un solo árbol –dijo Herman con total naturalidad–. Ni uno. Lo único que importa en esta vida es tu coche. –Se llevó las manos a las rodillas, hinchó el pecho e inspiró a fondo–. ¿Lo hueles? ¿Hueles eso?
El aire era azul. El día se había encapotado y un tapón térmico se cernía sobre la vida de la ciudad apremiando la respiración de los transeúntes y de los motores de gasolina desbocados que rugían por las calles. Cada vez más horrorizado, Easy se dio cuenta de que Herman estaba encantado, encantado con los coches que se amontonaban allí abajo, parachoques contra parachoques, encantado con las emisiones de los cientos de tubos de escape humeantes que te quemaban la nariz y te irritaban los ojos.
Fue como descubrir que a tu hijo le gustaba pasearse por los lavabos públicos y olisquear retretes, o que comía excrementos a hurtadillas.
¿Quién se hubiera imaginado que la cosa acabaría así? ¿Quién se hubiera imaginado que la cosa podría acabar así? Easy recordó el primer coche que vieron sus ojos. Alto, anguloso, resplandeciente y sin techo. Por supuesto, muy ruidoso. Pero hasta entonces todo lo demás había estado tan silencioso que el ruido le resultó bello y singular, aunque solo fuese por el hecho de haber sido producido por el hombre. También fue bastante humeante, pero el humo resultaba encantador en el prístino aire puro, casi quebradizo, del mundo.
Easy vio el fogonazo. Y luego lo volvió a ver antes de distinguir al señor Edge dando instrucciones a un hombre cargado con una cámara sobre un trípode que les apuntaba con el largo hocico expansible de un zoom. El muy hijoputa había conseguido al final su fotografía. Su Retrato Familiar. O al menos el retrato de lo que le interesaba de la familia. El señor Edge había dejado bien claro que lo único que de verdad le interesaba de la familia era el padre. Bueno, pues ya lo tenía, y en ese momento de desamparo y desesperanza, Easy supo que iban a hacerlo, que nada podría pararles. Daba igual que él, Easy Mack, lo entendiese. Lo mismo daba lo mucho o poco que amase a su hijo y sufriese por él. Y desde luego no tenía la menor importancia que estuviese o no de acuerdo con lo que iba a suceder. Iban a disponerlo todo para que su hijo se comiera el coche.
Con una voz desolada e inexpresiva, Easy Mack preguntó:
–¿Cómo piensas hacerlo?
–¿Hacer qué?
–Comértelo. ¿Cómo piensas comerte el coche?
–Si no lo sabes, es que no sabes nada –dijo Herman–. Lo hemos explicado mil veces en la tele y en los periódicos.
–Supongo que siempre apago el televisor o dejo de leer antes de llegar a esa parte.
–Pues tragándomelo pieza a pieza. Dados de quince gramos. Quemaremos antes los bordes para desafilarlos. El aceite, la gasolina y algunas cosas como el cristal, las fundas de los asientos y todo eso, tendrá que ir encapsulado.
Easy sintió una sacudida y se le revolvió el estómago.
–¿Encapsulado?
Herman sonrió.
–Eso me lo enseñó el señor Edge. Significa meterlo en cápsulas, cápsulas no digeribles, para poder evacuarlas. Te sorprendería todo lo que he aprendido del señor Edge. Si no se encapsulan sería imposible tragarse las fundas de los asientos, los parabrisas o el aceite del cárter.
Easy dio la espalda a la calle y a la multitud expectante de abajo.
–Creo que me voy a ir –dijo.
–¿Papá?
–Sí.
–Tú siempre has sabido que deseaba ser alguien. Nunca me atreví a decírtelo a la cara. Pero siempre lo has sabido, ¿verdad?
–Sí, es posible, supongo.
–Un hombre tiene que aprovechar las oportunidades que le salen al encuentro. Uno no puede limitarse a quedarse plantado ahí fuera, en una montaña de coches destrozados. Antes o después hay que dar un paso. Eso lo puedes entender, ¿verdad?
Easy echó otra buena mirada al Maverick. Una horrible oleada de náusea le subió desde el estómago y tuvo que tragarse el espeso y cálido aroma del vómito.
–Junell y Mister –dijo Herman–, salúdales de mi parte.
Easy abrió la puerta con brusquedad y se precipitó por el gélido pasillo. Prescindió del ascensor y optó por las escaleras. El señor Edge estaba en el vestíbulo hablando con el fotógrafo. Se dirigió directamente a él, que, al verle, le regaló una enorme sonrisa y le saludó con su mano rolliza.
–Vi perfectamente a su hombre con esa cámara –dijo Easy Mack.
–Hemos sacado unas fotos muy buenas –dijo el señor Edge–, algunas magníficas.
–Como se le ocurra hacer uso de esa foto mía junto al puto Maverick le demandaré. –Easy intentó no sofocarse, pero no pudo evitarlo y sintió náuseas tras su puño amenazante.
–Easy, me gustaría que tratase de recordar que fue él quien vino a mí –dijo el señor Edge con un ligero, obeso y blandengue encogimiento de hombros–. El muchacho vino a mí, no fui yo quien fue a buscarlo. –Se le endureció el seboso entrecejo pero no dejó de sonreír–. Intento sacar adelante un negocio. ¿Por qué no se ocupa usted del suyo?
Easy se dio la vuelta precipitadamente sin mirar y casi se llevó por delante al jefe de botones que se había puesto a charlar de nuevo con la chica de la minifalda azul y el collar de cuentas rojas.
–Y una cosa más, Easy –dijo el señor Edge.
Easy se detuvo y miró hacia atrás.
–En la fotografía salen usted, el Maverick y su hijo. Y él es un personaje público, Herman. Así que puedo publicar la fotografía donde quiera y cuando quiera. Y si me demanda lo único que va a conseguir es que aumenten las ventas cuando comience de verdad el espectáculo.
Esta vez Homer Edge no sonrió al hablar.
Tampoco lo hizo Easy al responderle:
–Hay otras cosas aparte de las demandas, cosas que no ayudarán una mierda a sus ventas.
Easy cruzó el vestíbulo y salió a la calle. El cálido y húmedo aire azul se le aferró a la cara, al cuello y al dorso de las manos. Torció el cuello para mirar a Herman, que sonreía como un demente sentado en el taburete rojo junto al Ford Maverick.
«¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Siempre quisiste ser alguien. Que Dios te ayude, ya lo has conseguido».
Easy bajó la cabeza y se alejó de la multitud hacia la duodécima planta del parking donde le aguardaba su International-Harvester.
Se le olvidó pedirle al jefe de botones que le sellase el ticket amarillo.