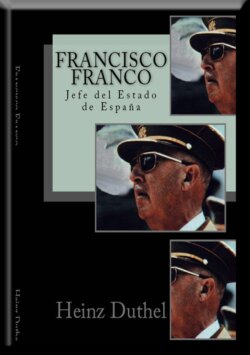Читать книгу Francisco Franco - Heinz Duthel - Страница 5
ОглавлениеEl edificio, que ya había quedado parcialmente destruido durante el asedio, recibió durante la guerra el impacto de numerosos proyectiles de artillería debido a su cercanía con la línea del frente, prácticamente estabilizada desde inicios de 1937. Hacia el final de la contienda era ya tan sólo un conjunto de ruinas irrecuperables, algunas de las cuales podían aún verse a principios de los años sesenta.
El Parque del Cuartel de la Montaña fue inaugurado el 20 de julio de 1972 (con Franco todavía en el poder y Carlos Arias Navarro, futuro presidente del gobierno, como alcalde de Madrid). Incluye un monumento (también de 1972, realizado por Joaquín Vaquero Turcios) en recuerdo de los que murieron en su defensa, compuesto por una figura de bronce que representa el cuerpo de un hombre mutilado, colocada en el centro de un paredón construido en forma de sacos terreros.
Ruinas de Belchite
La batalla de Belchite fue una importante batalla durante la Guerra Civil Española que transcurrió desde el 24 de agosto de 1937 hasta el 6 de septiembre del mismo año en los alrededores y en el mismo municipio de la provincia de Zaragoza. Tenía como objetivo desviar la atención del bando nacional del norte (que ya había tomado Santander) y ocupar la ciudad de Zaragoza, ya que se había extendido en los altos mandos militares de la República que era más importante tener ciudades en posesión que grandes territorios despoblados. Misma fue la intención de la ofensiva en el Suroeste de Madrid, pero tras el fracaso de Brunete decidieron tomar la iniciativa en Aragón.
La batalla se saldó con una derrota del bando nacional logrando el bando republicano tomar Belchite pero sin haber conseguido tomar Zaragoza. El pueblo quedó totalmente en ruinas, y tras la guerra Franco ordenó dejar el pueblo sin reconstruir como símbolo de lo acontecido en el lugar y ordenando levantar una inscripción con un fragmento de un discurso en torno al heroísmo belchiteño y el sacrificio entre otros del alcalde y de la mayoría de la gente del pueblo, fallecidos en combate.
Monumentos de la batalla del Ebro
En la margen izquierda del río Ebro es donde se libró la batalla más sangrienta de la Guerra Civil:
El pueblo de Corbera de Ebro fue dejado tal y como había quedado tras la batalla, como recuerdo del General Franco a su victoria.
En la cota 427 de Quatre Camins se erige una cruz de piedra en memoria del Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, unidad carlista del bando nacional formada por voluntarios catalanes que sufrió numerosas bajas en este escenario. En el pedestal está representada la cruz de San Andrés de color rojo.
En la cota 481 se alza un monumento en Punta Targa por la hermandad del Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat. La base del monumento es un osario donde reposan los restos de combatientes de ambos bandos.
En el cruce entre la carretera de La Fatarella a Vilalba dels Arcs hay un monolito levantado en memoria de los soldados de la 4ª División de Navarra muertos en el frente del Ebro.
En Coll del Moro, en las afueras de Gandesa, un monolito franquista del año 1953, para conmemorar la posición desde la cual Franco en persona dirigió la ofensiva final de la batalla. El monumento ha sido vandalizado con pintadas a favor y en contra del régimen franquista.
En una de las crestas del Puig de l´Àliga, en las proximidades de Gandesa, existe otro monumento que ha perdido la inscripción original con el paso del tiempo.
En Prat de Comte hay una cruz enfrente del colegio en memoria de los Caídos por Dios y por España.
Monumento a la Matanza de Paracuellos
Se conocen como matanzas de Paracuellos los episodios organizados de asesinato masivo e indiscriminado de varios miles de prisioneros, considerados opuestos al bando republicano, ocurridos durante la Batalla de Madrid de la Guerra Civil Española, en los parajes del arroyo de San José, en el municipio de Paracuellos de Jarama, y de Soto de Aldovea, en el término de Torrejón de Ardoz, próximos a la capital española.
El monumento es una cruz blanca de grandes dimensiones cercano al río Jarama en la ladera del cerro de San Miguel y es visible desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Fue uno de los lugares donde ocurrieron estos episodios de represión de la Guerra Civil y fue erigido en recuerdo y memoria de los asesinados.
El Alcázar de Toledo
El Alcázar de Toledo es una fortificación sobre rocas, ubicada en la parte más alta de la ciudad de Toledo, dominando toda la ciudad.
En el siglo III fue un palacio romano. Fue restaurado durante el mandato de Alfonso VI y Alfonso X y modificado en 1535.
Durante la Guerra Civil fue utilizado por el entonces coronel José Moscardó como punto defensivo y de resistencia y destruido totalmente por las tropas leales a la II República Española durante el asedio, que duró 70 días, del 22 de julio al 28 de septiembre de 1936. Posteriormente fue reconstruido y actualmente, desde 1998, alberga la Biblioteca de Castilla-La Mancha y desde 2010 también el Museo del Ejército.
Este asedio y liberación fueron hábilmente utilizados por Francisco Franco para asegurar su predominio entre sus propias filas, y que dio nombre al principal periódico Ultra El Alcázar, que aunque en principio era un diario convencional nominado así por lo emblemático de toda su historia.
Monumento al Crucero «Baleares»
El Monumento al Crucero «Baleares» se encuentra en el parque de sa Feixina en Palma de Mallorca. Hubo un intento asociativo para derribarlo o cambiar su leyenda, pero el Partido Popular lo detuvo alegando que fue construido por donaciones anónimas.
Aparece el escudo de España durante el franquismo y debajo esta inscripción:
MALLORCA
A
LOS HÉROES
DEL
CRUCERO
BALEARES
GLORIA A LA
MARINA
NACIONAL
VIVA ESPAÑA
Monumentos religiosos
Al ser la defensa del catolicismo una de las principales justificaciones de la Guerra Civil (calificada de Cruzada por el clero) y de la propia legitimidad de Franco (calificado de hombre providencial), resultaba extraordinariamente útil y de gran repercusión social la apropiación de la simbología cristiana por el régimen franquista. El Caudillo entraba en las iglesias bajo palio en actos solemnes; reclamó el brazo incorrupto de Santa Teresa de Jesús para su dormitorio conyugal. Se realizó un amplio programa de reconstrucciones de edificios religiosos, y de construcciones de nueva planta. Uno de los actos simbólicos más visuales de toda la Guerra había sido el trazo de una cruz en la arena de la playa de Vinaroz, el 15 de abril de 1938, el momento en que se partía en dos la zona republicana.
El Valle de los Caídos
Franco fue el que ordenó la construcción de este mausoleo, donde se enterró a José Antonio Primo de Rivera después de un traslado a hombros desde Alicante a San Lorenzo de El Escorial, símbolo de la memoria de la monarquía hispánica, con otros 33.872 combatientes de ambos bandos en la Guerra Civil. Franco a su muerte también sería enterrado allí.
Según el decreto fundacional de 1 de abril de 1940, el monumento y la basílica se construyeron para
...perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada [...] La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la Victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra historia y los episodios gloriosos de sus hijos.
Sagrado Corazón de Jesús
El Cerro de los Ángeles es el centro geográfico de la Península Ibérica. En el verano de 1936, milicianos republicanos fusilaron la imagen de Jesús y dinamitaron el monumento del Sagrado Corazón de Jesús reduciéndolo a ruinas. Después de la Guerra Civil, el Gobierno franquista dio orden de construir un nuevo monumento, réplica del anterior, que comenzó a edificarse en 1944.
Este nuevo monumento fue inaugurado en el año 1965 y diez años más tarde se inauguraba también la cripta, obra no existente en el proyecto anterior. El monumento muestra a Cristo, con los brazos abiertos, invitando a todos los hombres a ir hacia Él. Está rematado con la leyenda Reino en España.
Lo que quedó del anterior monumento (la base y el arranque del pedestal) se conserva. El nuevo monumento se levantó a unas decenas de metros del anterior, formando una explanada entre ambos monumentos.
Franquismo
Lemas del franquismo
Ley de memoria histórica de España
Bibliografía
Los símbolos y la memoria del franquismo, Jesús de Andrés Sanz. Papers Estudios de Progreso, Fundación Alternativas, nº 23, 2006. ISBN 84-96653-35-8.
La mecánica de Guerra Civil, España, 1936. Andrés M. Kramer. Edicions Península 62. 1981. ISBN 84-297-1656-4
España 1939-1975: (régimen político e ideología)., Manuel Ramírez Jiménez. Guadarrama. 1978. ISBN 84-335-0249-2
La batalla del Ebro, A. Besolí, D. Gesalí, X. Hernández, D. Iñiguez, J.C. Luque. RBA. 2006. ISBN 84-473-4888-1
Faustino Menéndez Pidal, El escudo de España, Ed. Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid 2004, ISBN 84-88833-02-4.
Juan Manuel Peña López, José Luis Alonso González, La Guerra Civil y sus banderas 1936-1939, Aldaba Ed. Madrid 2004, ISBN 84-95088-72-X.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Simbología del franquismo. Commons
Proyecto de Ley presentado el 8 de septiembre de 2006 (Ley de Memoria Histórica).
Mapa de la Memoria.
Madrid y el callejero de la vergüenza Estudio sobre la simbología franquista en Madrid
Composición del Gobierno de España (XII Gobierno de Franco)
Consejo de Ministros de España del 7 de julio de 1965 al 22 de julio de 1967.
1. Presidente del Gobierno
1. Francisco Franco Bahamonde
2. Vicepresidente
3. Subsecretario
Ministros
4. Ministerio de Gobernación
1. Camilo Alonso Vega
5. Ministerio de Asuntos Exteriores
6. Ministerio de la Marina
7. Ministerio del Ejército
8. Ministerio del Aire
9. Ministerio de Educación
10. Ministerio de Obras Públicas
11. Ministerio de Industria
12. Ministerio de Comercio
13. Ministerio de Agricultura
14. Ministerio de Vivienda
15. Ministerio de Hacienda
16. Ministerio de Trabajo
17. Ministerio de Justicia
18. Ministerio de Información y Turismo
19. Secretaría General
20. Sin Cartera
Bibliografía
Los 90 Ministros de Franco. Equipo Mundo. DOPESA, Barcelona, noviembre de 1971.
Véase también
Consejo de Ministros de España
España
Gabinete
Gobierno y política de España
Ministerio
Ministro
Franquismo
Ferrol
Ferrol
El Ferrol
Bandera
Escudo
El Ferrol
Ubicación de El Ferrol en España.
El Ferrol
Ubicación de El Ferrol en la provincia de La Coruña.
Apodo: La Ciudad Departamental
País España
• Com. autónoma Galicia
• Provincia La Coruña
• Comarca Ferrol
Ubicación 43°29'N 8°13'OCoordenadas: 43°29'N 8°13'O
• Altitud 0 - 50 msnm
• Distancia 52 km a La Coruña
Superficie 82.65 km²
Parroquias 13
Fundación Siglo I a. C.
Población 73638 hab. (2010)
• Densidad 890.96 hab./km²
Gentilicio ferrolano, na
Código postal 15401 - 15406
Pref. telefónico 981
Alcalde José Manuel Rey Varela (PPdeG)
Patrón San Julián
Patrona Nra. Señora de Chamorro
(Nosa Señora do Nordés)
Sitio web Web Oficial
Ferrol o El Ferrol (Ferrol oficialmente y también en gallego) es una ciudad y municipio español, situado al norte de la provincia de La Coruña, en Galicia.
El Ferrol es una ciudad orientada tradicionalmente hacia las actividades marítimas, mediante su puerto pesquero y comercial, astilleros civiles y militares, instalaciones diversas de la Armada o las playas turísticas.
Con una población de 74.696 habitantes, la zona metropolitana del Ferrol, conocida como Ferrolterra, agrupa a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, con una población de cerca de 210.000 personas.
Topónimo y etimología
La denominación Ferrol fue adoptada en 1982, aunque se documenta al menos en el siglo XV. El empleo del artículo en las formas El Ferrol, con mayúscula, o el Ferrol, en minúscula, se refleja respectivamente en el Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios, de Pancracio Celdrán y en el DRAE. El uso del topónimo con artículo se documenta al menos desde el siglo XVII, por ejemplo, en el romance «Despuntado he mil agujas» de Luis de Góngora y Argote, o en el texto impreso de la Descripción de España y de las costas y puertos de sus reinos (1634) del geógrafo real Pedro Texeira. Durante la Guerra Civil Española, en 1938, las autoridades franquistas decretaron el uso de la denominación de El Ferrol del Caudillo que se mantuvo hasta la década de 1980.
Sobre el origen del nombre existe la leyenda de un santo bretón, Ferreol, el cual llegó en un barco a tierras de Ferrol, entre un coro de siete sirenas. Otra tradición cree que Ferrol proviene de farol, aludiendo a la figura heráldica que aparece en el escudo de armas de la ciudad. Sin embargo, según los especialistas, el origen del escudo de Ferrol remonta únicamente al siglo XVIII, existiendo además diversas variantes empleadas a lo largo del tiempo, sin que se haya fijado, de acuerdo a la legislación aplicable desde la década de 1990, la composición heráldica de manera oficial. Las hipótesis más probables consideran que el origen de Ferrol se encuentra en la toponimia altomedieval, siendo la asociación de dos vocablos que pueden significar bien 'puerto – cercano', 'embarcadero sobre pilastras' o bien un domini Ferreoli, «del señor de Ferreol» aludiendo veladamente a la villa, que habría podido tener un templo bajo advocación de san Ferreol.
Geografía
La ría de Ferrol, donde desemboca el río Grande de Xuvia, se sitúa entre los cabos Prioriño y Segaño, protegida de los vientos y los temporales por los montes Ventoso y Faro. Junto a las rías de La Coruña, Betanzos y Ares conforma el golfo Ártabro, nombre heredado de la época romana.
Su situación, en la parte septentrional de una amplia ensenada, frente al océano Atlántico, hacen que la ciudad goce de un clima oceánico, con temperaturas suaves durante todo el año y precipitaciones frecuentes.
Los 81,9 km² de superficie del municipio ofrecen una permanente sucesión de contrastes: trazados medievales con calles estrechas y casas con galerías frente a imponentes construcciones militares, junto con playas abiertas al océano entre fortificados castillos (Castillo de San Felipe y Castillo de La Palma) que dominan la ría.
Historia
Ferrol ha desempeñado, y desempeña, un papel importante en la historia de España y las que fueron sus posesiones de Ultramar, papel que le ha concedido su posición de ser el puerto militar más importante de la península durante siglos. En Ferrol se sucedieron numerosas batallas navales e incluso algún desembarco promovido por los ejércitos ingleses que ansiaban capturar "el mejor puerto natural de la costa atlántica de Europa" (así lo calificaron los almirantes británicos) [cita requerida] y un enclave estratégico sin igual en España.
La referencia más antigua que se conoce de Ferrol data del siglo I, en que el historiador romano Pomponio Mela, al describir el Magnus Portus Artabrorum, la designa con el nombre de Adobrica, Sin embargo, hay quien afirma que la fundaron los normandos hacia el siglo X. Será en el siglo XI, cuando aparezca por primera vez el nombre de Sancto Iuliano de Ferrol en un documento histórico.
El castillo de San Felipe fue construido en la misma boca de la ría en 1577 para defender el estratégico puerto de Ferrol desde el que partía una cadena que en caso de incursión naval era levantada impidiendo el paso de los navíos hostiles. En 1588, debido a un temporal, parte de las naves que formaban la Gran Armada de Felipe II buscó refugio en la bahía de Ferrol. En 1594 la armada inglesa intentó apoderarse de Ferrol. En 1726 ordena Felipe V la instalación de los grandes Astilleros del Norte de España en la ría de Ferrol, en los lugares de La Graña y Ferrol. En 1749 Fernando VI dispuso la instalación de los astilleros en Esteiro y que fuese Ferrol la capital del Departamento Marítimo. El 25 de agosto de 1800 tiene lugar un intento de apoderarse de Ferrol y destruir los astilleros por parte de una armada inglesa con más de cien barcos y 15.000 hombres, comandados por el almirante Warren. Tras la derrota inglesa, Napoleón lo celebró con la frase: "por los valientes ferrolanos" [cita requerida]. En 1809 se produjo la ocupación francesa pero esta solo duró un mes.
La alianza con Gran Bretaña durante la Guerra de la Independencia precipitó el fracaso de la economía de la ciudad y, durante el reinado de Fernando VII, Ferrol llegó a convertirse en una ciudad en declive, perdiendo su título de capital. Sin embargo, florecieron nuevas actividades, durante la administración del Marqués de Molina, Ministro de Asuntos Navales a mediados del siglo XIX.
En Ferrol se realizó la botadura del primer barco a vapor de España en 1858, en 1881 la del primer barco con casco de hierro y en 1912 Alfonso XIII asiste a la del primer acorazado (el España).
El estallido de la Guerra Civil (1936-1939) significó que los astilleros, talleres, fundiciones y dársenas de Ferrol fueran tomados bajo el control del Estado y completamente nacionalizados en 1945 bajo el nombre de Bazán, más tarde renombrado como IZAR y desde enero de 2005 como Navantia. Tras la Guerra y ya que el Jefe del Estado surgido del conflicto, Francisco Franco, era natural del municipio se le conoció como El Ferrol del Caudillo.
El fin de la Dictadura y la llegada de la Democracia en 1978 no ayudó a mejorar su situación económica. Desde 1982 hasta finales de la década los noventa la ciudad se ha enfrentado a numerosos problemas debido al declinar del sector naval. El principio del nuevo milenio, sin embargo, ha sido en general un tiempo de relativa expansión económica y prosperidad. Se han construido recientemente una autovía y un puerto exterior; haciendo las comunicaciones por tierra y mar mucho más fáciles y rápidas.
Camino de Santiago
La ciudad tampoco ha escapado al movimiento peregrino y el puerto de Ferrol es y ha sido un lugar de referencia para el desembarco de los navegantes con destino a Santiago de Compostela. La leyenda del Camino Inglés forma parte de la historia de La Coruña, donde llegaban los peregrinos de los países más lejanos.
Economía
Los astilleros, fundados en el reinado de Felipe V, han sido durante muchos años el motor de Ferrol y su comarca. Actualmente, es un sector en crisis, pero continúa siendo uno de los puntos con mayor capacidad industrial (industria pesada) de toda Galicia. El recién acabado puerto exterior y la base naval de la Marina de Guerra Española (Arsenal, Hospital Militar y otros) son, como lo han sido siempre, de gran importancia para la economía de Ferrol y su comarca.
Puntos de interés
Museo Naval (Centro Herrerías)
Museo de Historia Natural
Barrio de A Magdalena: data del siglo XVIII, con sus calles en damero y sus casas de galerías. En este barrio se encuentran los jardines del Cantón de Molíns, donde crecen antiquísimos árboles.
Concatedral de San Julián (en el barrio de A Magdalena).
Iglesia neoclásica de San Francisco (en el barrio de Ferrol Vello).
Edificio del Arsenal
Castillo de San Felipe
Ermita de Chamorro: situada en el monte de Chamorro, en la parroquia de San Salvador de Serantes. Desde esta ermita se puede apreciar una bellísima vista de la ciudad de Ferrol y sus alrededores. En el día de la Virgen de Chamorro se celebra una gran romería.
Ermita y yacimientos de la isla de Santa Comba
Viaje en lancha desde Ferrol a Mugardos (desde el muelle de Curuxeiras)
Capitanía General y los Jardines de Herrera: al lado de estos jardines están las estatuas de Marte y Júpiter, que son las más antiguas de Ferrol. Próximamente el edificio de Capitanía será reconvertido en Archivo y Biblioteca de la Armada
Playas como la de Doniños, San Jorge, Santa Comba o Ponzos (cada vez más ocupadas por extranjeros aficionados al surf y al windsurf).
Entrada de la ría de Ferrol (zona de "Entre Castillos").
Patrimonio de la Humanidad
La Junta de Galicia inició en 2006 los trámites ante las autoridades del Ministerio de Cultura español para incorporar sus edificaciones más importantes de la época de la Ilustración (castillos San Felipe y La Palma que custodian la ría ferrolana) y el Arsenal a la lista del Patrimonio de la Humanidad de Unesco. El primer trámite fue la inclusión en la Lista Indicativa de Candidaturas Españolas, siempre teniendo en cuenta que sólo es posible proponer a UNESCO un conjunto por año.
Festividades de interés
La Semana Santa en Ferrol, está considerada desde 1995 como fiesta de Interés Nacional. Está, junto con la de Vivero, son las dos que gozan de este distintivo en Galicia.
Futuro
Apertura al mar con el derribo de los muros militares.
Futuro diseño de su fachada con el posible traslado de industrias al puerto exterior.
Un ferrocarril de cercanías que conectaría con La Coruña.
Rehabilitación del emblemático barrio de A Magdalena (casco histórico).
Reforma de la Plaza de España, incluyendo un centro deportivo con spa en el subsuelo de la misma.
Eje Atlántico de Alta Velocidad.
Personajes ilustres
Categoría principal: Ferrolanos
Concepción Arenal (1820-1893): licenciada en Derecho, escritora, periodista, poeta, novelista, autora dramática y de zarzuela. Fue la primera mujer en asistir a una universidad española, en 1841, aunque al principio sólo como oyente y con indumentaria masculina.
Victoriano Sánchez Barcáiztegui (1826-1875): militar y marino.
Pablo Iglesias (1850-1925): fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT).
José Canalejas (1854-1912): político progresista, perteneciente al Partido Liberal, llegó a ser Presidente del Consejo de Ministros en 1910 y ministros de diferentes carteras en seis ocasiones.
Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960): pintor y profesor de Bellas Artes.
Francisco Franco (1892-1975): Dictador que gobernó en España tras la Guerra Civil Española entre el 1 de abril de 1939 hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975.
Ramón Franco (1896-1938): aviador, militar y político. Formó parte en el Vuelo del Plus Ultra.
Nicolás Franco (1891-1977): militar y político. Fue Procurador en Cortes y Embajador de España en Portugal.
Jaime Quintanilla (1898-1936): primer alcalde republicano de Ferrol, fusilado por los Nacionales un mes después del inicio de la Guerra Civil.
Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999): escritor, periodista y profesor. Autor de Los gozos y las sombras, La saga/fuga de J. B.... Uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, perteneciente a la Generación del 36.
Ricardo Carvalho Calero (1910-1990): el primer profesor de Lengua y Literatura gallega de la Universidad de Santiago de Compostela.
Camilo Alonso Vega (1889-1971): Ministro de la Gobernación entre 1957 y 1969.
En Ferrol han nacido posteriormente importantes figuras de la literatura, como Lola Beccaria y Mercedes Castro, la música, Carlos Jean y Jesús Ordovás, el cine, Mabel Rivera, Javier Gutiérrez Álvarez, Teté Delgado y Sonia Castelo, la televisión, Jesús Vázquez, Paula Vázquez, Paloma Lago y María Patiño. También del sindicalismo, Ignacio Fernández Toxo, actual Secretario General de Comisiones Obreras y la historiografía, Santos Juliá.
Parroquias
Brión (Santa María)
Leixa (San Pedro)
A Cabana (San Antonio)
Mandiá (Santa Eugenia)
Covas (San Martín)
Marmancón (San Pedro)
Doniños (San Román)
A Mariña (San Jorge)
Esmelle (San Juan)
Trasancos (Santa Cecilia)
Ferrol (San Julián)
Serantes (San Salvador)
A Graña (Santa Rosa)
Ciudades hermanas
Lugo (2000)
Mondoñedo (2004)
Adelaida (2010)
Galería de imágenes
Racing de Ferrol
Puerto de Ferrol
Ría de Ferrol
Comarca de Ferrol
Batalla de Brión
Gastronomía de la provincia de La Coruña
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre FerrolCommons
Ayuntamiento de Ferrol
Pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936
Pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936
Parte de Guerra Civil Española
Situación del país tras el golpe
Fecha 17 - 20 de julio de 1936
Lugar Se inició en Melilla, desde donde se extendió por el Protectorado español de Marruecos y luego toda España.
Conflicto Sublevación militar con apoyo de elementos civiles
Resultado Fracaso parcial de los sublevados.
Resistencia del gobierno legítimo y las fuerzas leales
Consecuencias Inicio de la Guerra Civil Española
Beligerantes
II República española
MAOC
Milicias anarcosindicalistas
Fuerzas Sublevadas
Marruecos español
Milicias falangistas
Milicias carlistas
Comandantes
Fuerzas en combate
Ejército republicano leal
Fuerzas del orden
• 16.400 guardias civiles
• 7.900 carabineros
• 12.000 guardias de asalto
Armada Republicana
• 13.000 efectivos de la Armada
• 1 acorazado
• 3 cruceros
• 14 destructores
• 12 submarinos
Ejército republicano sublevado
Ejército de África
• 32.000 hombres
Fuerzas del orden
• 15.800 guardias civiles
• 6.500 carabineros
• 5.000 guardias de asalto
Armada Republicana sublevada
• 7.000 efectivos de la Armada
• 1 acorazado
• 4 cruceros
• 1 destructor
Bajas
Desconocidas
Desconocidas
El pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936 fue una sublevación militar dirigida contra el gobierno de la Segunda República Española y cuyo fracaso general condujo a la Guerra Civil Española y, derrotada la República, al establecimiento del régimen franquista, que se mantuvo en el poder en España hasta 1975.
La situación política y social en vísperas del pronunciamiento
Desde el advenimiento de la Segunda República Española, y especialmente desde la llegada al poder de la CEDA, el clima de violencia y extremismo político se había ido incrementando, casi sin interrupción. Importantísima en este sentido fue la Revolución de 1934 y la consiguiente represión, hasta el punto que algunos autores la identifican como el inicio de la Guerra Civil.
El triunfo del Frente Popular en las elecciones parlamentarias del 16 de febrero de 1936 consolidó la polarización extrema de la vida política. Inmediatamente las organizaciones revolucionarias que integraban o apoyaban dicho Frente (PSOE, UGT, PCE, CNT, POUM, etc.) se lanzaron a una campaña de movilizaciones de masas (huelgas, manifestaciones, algaradas, ocupación de tierras, quema de iglesias...) en un ambiente claramente prerrevolucionario.
Pronto surgieron o entraron en acción grupos paramilitares revolucionarios o contrarrevolucionarios que con sus tiroteos y atentados, muchas veces indiscriminados, crearon una imparable espiral de acción-reacción. Los grupos políticos en auge eran los más extremistas de cada bando: Falange Española (que se nutría de los descontentos de la CEDA y prácticamente había absorbido a su rama juvenil ) y los afines a Largo Caballero (a quien significativamente empezaron a llamar El Lenin Español) dentro del PSOE.
Por su parte, la victoria del Frente Popular y el creciente clima revolucionario y violento convencieron a muchos de que la democracia había fracasado y de que la República estaba a punto de caer en manos de revolucionarios marxistas. Esto les llevó a la conclusión de que se imponían soluciones drásticas.
En la sesión parlamentaria del 16 de junio de 1936, el líder de la oposición José María Gil-Robles presentó un informe sobre los desórdenes ocurridos desde las elecciones que incluía 170 iglesias incendiadas, 251 intentos fallidos de quema de iglesias, 269 muertos y 1.287 heridos por asesinatos políticos y choques callejeros, 133 huelgas generales y 218 parciales. Aunque la exactitud de las cifras es difícilmente verificable y fueron rebatidas por diputados de Frente Popular en la mencionada sesión, dan una idea de la magnitud de los problemas y del ambiente de enfrentamiento que se respiraba.
Los motivos de la rebelión
En el ambiente que reinaba en España en la primavera de 1936, las clases medias y altas temían que una oleada implacable de violencia atea y revolucionaria barriese la sociedad y la Iglesia. Este temor se acrecentaba con los discursos revolucionarios de Largo Caballero y otros dirigentes extremistas y con las proclamas de la prensa izquierdista. También contribuían al pánico la prensa derechista y los beligerantes discursos de José María Gil-Robles y José Calvo Sotelo.
Los preparativos
Desde el mismo momento de la victoria electoral del Frente Popular, oficiales reaccionarios y monárquicos comenzaron la preparación de una sublevación militar. El asesinato de Calvo Sotelo convenció de la necesidad de dar el golpe de Estado a los militares que aún estaban indecisos, entre ellos y según Paul Preston, a Franco. Este golpe de Estado estaba preparado por Emilio Mola (el Director) para mediados o finales de julio desde hacía tiempo y contaba con el apoyo de la Falange y de los movimientos conservadores y católicos.
Las instrucciones de Mola estipulaban que todas las unidades implicadas en el alzamiento estuvieran ‘’dispuestas’’ el día 17 a las 5 de la tarde (el 17 a las 17 horas), para empezar el Alzamiento en Marruecos. En puntos clave de la península empezaría el día 18, y en otros sitios (incluida Pamplona), el 19. La noticia de la sublevación en Marruecos sembró la confusión entre los conspiradores de la península: Tenían que atenerse a la fecha planeada, o también tenían que adelantar su actuación
El detonante: los asesinatos del teniente Castillo y Calvo Sotelo
En la dinámica de venganzas y represalias de aquellos días, y con la fecha del pronunciamiento fijada para los días 10 al 20 de julio, el 12 de julio muere asesinado por pistoleros de extrema derecha, carlistas para algunos historiadores, falangistas para otros, el teniente de la Guardia de Asalto José Castillo.
Castillo era conocido por su activismo izquierdista y por negarse a intervenir contra los manifestantes de la Revolución de 1934. Estaba acusado ser el culpable de la muerte de Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera. Además era miembro de la UMRA, instructor de las milicias de la juventud socialista y número dos en una lista negra de oficiales prorrepublicanos supuestamente confeccionada por la UME y cuyo número uno, el capitán Carlos Faraudo, ya había sido asesinado. El mismo día de su asesinato, en Ketama (Marruecos), varios de los golpistas celebraron el llamado juramento del Llano Amarillo, donde se perfilaron los detalles de la próxima sublevación.
A primeras horas del día siguiente, 13 de julio, un grupo de guardias de asalto salió a vengar la muerte de su compañero en la persona de algún político de derechas. Buscaron primero a Antonio Goicoechea y a Gil-Robles, pero al no encontrar a ninguno de ellos secuestran y matan a José Calvo Sotelo, miembro del parlamento y líder de Renovación Española.
La rápida condena del crimen por parte del Gobierno y el arresto inmediato de quince oficiales de la Guardia de Asalto no sirvieron para disipar las dudas y varios diputados acusaron al Gobierno de estar implicado en el crimen durante el debate parlamentario que trató del asesinato de Calvo Sotelo. En cualquier caso, para cualquier observador imparcial, era intolerable que un líder de la oposición hubiera sido asesinado por oficiales uniformados conduciendo un vehículo del Gobierno. La conmoción que siguió al asesinato de Calvo Sotelo fue tremenda y convenció a muchos indecisos, incluido el mismísimo Franco, de que un pronunciamiento militar era la única salida posible. Aunque la conspiración estaba ya muy avanzada y la fecha fijada para el mes de julio, los conspiradores invocaron a posteriori el asesinato de Calvo Sotelo como prueba de que la intervención militar era necesaria para salvar al país, según unos de la anarquía y según otros de la revolución marxista.
Desarrollo: 17 al 20 de julio de 1936
Sublevación en Melilla
La sublevación militar que daría lugar a la Guerra Civil Española comenzó en Melilla. En la mañana del 17 de julio, los oficiales de Melilla comprometidos con la conspiración celebraron una reunión en el departamento de cartografía del Cuartel general. El Coronel Juan Seguí, jefe de la falange local y de la sublevación en el Marruecos oriental, comunicó a sus compañeros la hora exacta en que comenzaría la sublevación: las 5 de la mañana del día siguiente. Uno de los dirigentes locales de Falange, Álvaro González, traicionó a los conspiradores e informó al dirigente local de Unión Republicana, quién se le confió al presidente de la Casa del Pueblo, quien se lo comunicó a Romerales. Cuando los conspiradores volvieron a la sala de cartografía después de comer, y cuando ya se habían repartido las armas, el teniente Zaro rodeó el edificio con soldados y policías. Sorprendidos, uno de estos, el Coronel Darío Gazapo, preguntó jovialmente a Zaro Qué le trae por aquí, teniente. Tengo que registrar el edificio en busca de armas, le contestó Zaro. Gazapo telefoneó a Romerales: Es cierto, mi general, que ha dado usted órdenes de que se registre el departamento cartográfico. Sí, sí, Gazapo –contestó Romerales-, hay que hacerlo. Gazapo, que era un oficial miembro de la Falange, telefoneó a una unidad de la Legión extranjera para que acudiera a auxiliarle. Ante la presencia de la Legión, Zaro vaciló y se rindió. Entonces, el coronel Seguí se dirigió al despacho de Romerales, donde entró pistola en mano. En el interior del despacho se estaba produciendo un altercado entre unos oficiales de Romerales que insistían en que el general debía dimitir, y otros que querían resistir. Casares Quiroga, que había sido informado de la aviesa reunión en el departamento cartográfico, había ordenado a Romerales que detuviera a Gazapo, Seguí y todos aquellos oficiales que se mantuvieran insurrectos. Pero en una situación como aquella, Quién iba a llevar a cabo una orden como aquella Romerales permanecía indeciso.
Entonces Seguí entró en el despacho y, a punta de pistola, obligó al general a rendirse. Los oficiales insurrectos declararon el estado de guerra, ocuparon todos los edificios públicos de Melilla (incluido el aeródromo) en nombre del General Franco como Comandante en Jefe de Marruecos (a pesar de que todavía se encontraba en las Canarias), cerraron la Casa del Pueblo y los centros izquierdistas, deteniendo a todos aquellos dirigentes de grupos republicanos o de izquierdas. Varios enfrentamientos tuvieron lugar en los alrededores de la casa del Pueblo y en los barrios obreros, pero los trabajadores fueron cogidos por sorpresa y carecían de armas. Todos los detenidos que se habían resistido a la rebelión fueron fusilados, incluidos Romerales, el delegado del gobierno y el alcalde. Al atardecer, se habían conseguido listas de miembros de sindicatos, partidos de izquierdas y logias masónicas. Todas las personas que figuraban en las listas también fueron detenidas. Cualquiera del que solamente se supiera que había votado por el Frente Popular en las elecciones de febrero estaba en peligro. A partir de entonces Melilla se rigió de acuerdo por la Ley marcial. En la Base de Hidroaviones del Atalayón, a pocos Km. de Melilla, el Comandante Leret Ruiz fue uno de los pocos que logró resistir efectivamente a los sublevados. Estuvo resistiendo durante varias horas hasta que agotó la munición y él y sus pocos hombres se vieron superados ante los 2 tabores de regulares que fue enviada para suprimir su resistencia.
Esta forma de insurrección fue el modelo que se siguió en el resto de Marruecos y en España.
La sublevación se extiende por el Protectorado
Entretanto, el coronel Seguí telefoneó a los coroneles Eduardo Sáenz de Buruaga y Juan Yagüe, encargados de la organización de la conspiración en Tetuán y Ceuta, respectivamente: la primera era la capital del Marruecos español, y la segunda una importante plaza fuerte. También telegrafió a Franco (que se encontraba en Las Palmas para asistir al entierro del General Balmes), explicándole el por qué el Alzamiento en Melilla había comenzado antes de la hora convenida. Sáenz de Buruaga y Yagüe pasaron entonces a la acción, improvisando 12 horas antes de lo que estaba previsto el día 18.
En Madrid, el presidente Casares Quiroga intentó localizar al general Gómez Morato, general en jefe del Ejército de África. Lo encontró en el Casino de Larache:
Casares Quiroga: General, qué ocurre en Melilla
Gómez Morato: En Melilla
C.Q.: Pero no sabe usted nada
G.M.: No, señor ministro.
C.Q.: ¡Se ha sublevado la guarnición!
Gómez Morato salió del casino y tomó un avión para dirigirse a Melilla, donde fue arrestado nada más bajarse. En Tetuán los coroneles Asensio, Beigbeder y Saénz de Buruaga también se habían sublevado para entonces. Este último telefoneó al Alto comisario en funciones, Álvarez Buylla que se encontraba en su residencia, y, dirigiéndose a él arrogantemente, le pidió que dimitiera. Álvarez Buylla telefoneó a Casares Quiroga, quién le ordenó que resistiera a toda costa, diciéndole que la Marina y las fuerzas aéreas le proporcionarían ayuda al día siguiente. Pero el alto comisario se encontraba encerrado en su propia casa, acompañado por unos oficiales que se mantenían leales. En el exterior, la 5ª Bandera de la Legión, al mando de Antonio Castejón, estaba cavando trincheras en la plaza. Poco después, el comandante De la Puente Bahamonde (primo del General Franco), telefoneaba al Alto Comisario desde el Aeródromo de Sania Ramel para decir que él y su escuadrilla aérea permanecerían leales al gobierno. Resistid, resistid, les animó Álvarez Buylla, tal como Casares le había alentado a él. Pero, lo cierto, es que para entonces, la residencia del Alto Comisario y el aeródromo de Sania Ramel eran los únicos puntos de Tetuán que no habían caído en manos de los coroneles sublevados, quienes (al igual que sus compañeros de armas de Melilla), habían aplastado toda resistencia de los grupos sindicalistas o de izquierdas y republicanos.
El Coronel Beigbeder, acudió a informar al jalifa Muley Hassan, y al gran visir de Tetuán de lo que estaba pasando, y consiguió su apoyo. Muley Hassan era un títere de España desde 1925 y no tardaría en proporcionar ayuda física, en forma de voluntarios marroquíes. En Ceuta, a las 11 de la noche, Yagüe con la 2ª Bandera de la Legión se apoderó de la ciudad fácilmente, sin necesidad de disparar ni un solo tiro. En Larache, la única ciudad importante que quedaba en el Marruecos español, en la costa atlántica, la sublevación se produjo a las 2 de la madrugada del 18 de julio, encontrándose con una encarnizada lucha. Murieron 2 oficiales rebeldes y 5 guardias de asalto fieles al gobierno, pero al amanecer toda la ciudad estaba en manos de los rebeldes, y todos los escasos efectivos que se habían mantenido fieles al gobierno, habían sido encarcelados, fusilados o habían huido.
Para esas horas, en Tetuán, el Comandante De la Puente Bahamonde había rendido el aeródromo (no sin antes haber inutilizado los aviones de su escuadrilla) ante el cerco de los hombres de Saénz de Buruaga. Al atardecer del 18 de julio, acababa en África (concretamente en Tetuán) la última resistencia republicana. La lucha en África había sido corta pero encarnizada, y dejó huella en el Ejército y en la población civil. El general en jefe del Ejército de África, Gómez Morato, estaba en la cárcel, y el comandante de la Circunscripción Oriental, Romerales, había sido fusilado (el comandante de la Circunscripción Occidental, el General Capaz, se encontraba en Madrid de permiso). En la Legión Extranjera, el inspector fue destituido junto con el comandante de la 1ª Bandera, mientras que el comandante de la 2ª Bandera, Yagüe, asumió el mando general. De los 5 jefes de tropas nativas, 3 (los coroneles Asensio, Barrón y Delgado Serrano) se unieron a la sublevación; El cuarto, el coronel Caballero, fue fusilado en Ceuta por negarse a unirse al Alzamiento mientras que el quinto, Romero Bassart, se había opuesto y huyó al Marruecos francés.
La represión en las zona sublevadas
Finalmente, y tras varios aplazamientos, el momento fijado para el inicio de la insurrección fue la mañana del 18 de julio de 1936. Aunque Mola pensaba probablemente en las autoridades republicanas y dirigentes sindicales y políticos y no en sus compañeros de armas, era consciente de que muchos oficiales sentían escasa simpatía por el movimiento golpista y en una de sus instrucciones advertía:
"Ha de advertirse a los tímidos y vacilantes, que el que no esté con nosotros, está contra nosotros, y que como enemigo será tratado. Para los compañeros que no son compañeros el movimiento triunfante será inexorable".
Las amenazas de Mola se cumplieron plenamente y al estallar la sublevación, ésta vino acompañada sistemáticamente de una represión feroz de la que eran víctimas todos los que oponían resistencia al golpe, incluyendo aquellos militares que optaron por mantenerse leales al poder legalmente establecido o incluso los que mostraron dudas, sin excepciones por parentesco o amistad. Se dio la trágica paradoja de que los oficiales que permanecieron leales a la legalidad republicana se enfrentaron a consejos de guerra en los que sus compañeros golpistas los juzgaban, condenaban y ejecutaban por el delito de rebelión.
A pesar de la descoordinación de los golpistas en todas partes la pauta seguida fue muy similar: insurrección; detención y fusilamiento de jefes y oficiales opuestos o indecisos; adhesión de milicias falangistas y carlistas allí donde existían; control de las calles y puntos estratégicos; incursiones de castigo en los barrios obreros y asesinato de alcaldes, gobernadores civiles, autoridades republicanas y líderes obreros y políticos de izquierda.
Fuerzas sublevadas
Tal como señala el general Casas de la Vega, las guerras las hacen los ejércitos que se enfrentan. En este caso y por tratarse de una guerra civil, en la Guerra de España de 1936 a 1939 intervino un solo ejército que se partió en dos y combatió consigo mismo en una de las más trágicas contiendas de la historia:
Si hemos de ver por qué se combate y cómo se combate en nuestra guerra, parece indispensable saber, primero por qué y cómo se partió el Ejército único e inicial, qué eran aquellos dos Ejércitos que se combaten , quiénes los mandaban y dónde estaban ubicadas sus unidades
Rafael Casas de la Vega, Franco, militar página 327
Situación final
Aunque no existe ninguna fecha oficial para el final de la sublevación, muchos historiadores coinciden en señalar la fecha del 20 de julio de 1936 como el final de la fase de sublevación y el inicio de la guerra propiamente dicha.
En ese momento los sublevados controlaban aproximadamente un tercio del territorio que incluía la práctica totalidad de Galicia, Castilla la Vieja, León, Álava, Navarra, la mitad occidental de Aragón (incluyendo las 3 capitales provinciales), el norte de Cáceres (incluyendo la capital), Canarias (excepto La Palma), Baleares (excepto Menorca), Ceuta, Melilla y todos los territorios coloniales españoles a excepción de la Guinea Española. También estaban bajo control de los sublevados las ciudades de Oviedo, Granada, Córdoba, Cádiz y Sevilla, así como un estrecho corredor que unía a estas últimas.
Los rebeldes controlaban grandes áreas cerealísticas, pero la industria, tanto pesada como ligera, así como las grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao) seguían en manos de la República.
Hubo tímidos intentos de llegar a algún compromiso, como por ejemplo una llamada telefónica de Martínez Barrio al general Mola a las dos de la madrugada del 19 de julio, pero ninguno de los bandos en conflicto estaba dispuesto a ceder, por lo que la sublevación se convirtió en una guerra civil que duró 3 años.
Consideraciones jurídicas
En un auto dictado el 16 de octubre de 2008, Baltasar Garzón introdujo el "alzamiento nacional" como nuevo objeto del procedimiento de denuncia de las desapariciones forzadas, tipificándolo como delito contra los altos organismos de la nación y la forma de gobierno, objeto competencia de la Audiencia Nacional.
Bibliografía
García de Cortázar Ruíz de Aguirre, Fernando (2005). Editorial Planeta. ed. Atlas de Historia de España. ISBN 84-08-05752-9.
Jackson, Gabriel (2005). RBA Coleccionables. ed. La República Española y la Guerra Civil. ISBN 84-473-3633-6.
THOMAS, Hugh. La Guerra Civil Española. Ed. Grijalbo (Barcelona), 1976. ISBN 84-253-2767-9
Juliá Díaz, Santos (2006). « Todo empezó un 17 de julio». Consultado el Agosto 2006.
Moa Rodríguez, Pío (2004). Ediciones Áltera. ed. 1934, comienza la guerra civil: el PSOE y la Esquerra emprenden la contienda. ISBN 84-89779-59-7.
Preston, Paul (1998). Mondadori. ed. Franco "Caudillo de España". ISBN 84-397-0241-8.
Sublevación de Jaca
Alzamiento Nacional
Enlaces externos
Wikisource
Wikisource contiene el texto de la alocución radiada por el general Franco el 17 de julio de 1936
Wikisource
Wikisource contiene el bando proclamando el estado de guerra en las islas Canarias
Wikisource
Wikisource contiene documentos relacionados con la Guerra Civil Española
Guerra Civil Española
Guerra Civil Española
Fecha 17 de julio de 1936 – 1 de abril de 1939
Lugar España continental e insular, Marruecos Español, Sáhara Español, Guinea Española.
Resultado Victoria del bando nacional, implantación de un régimen dictatorial en España.
Beligerantes
Bando republicano
Ejército Popular
de la República
Milicias confederales
Brigadas Internacionales
Euzko Gudarostea
Bando nacional
Falangistas
Carlistas
Legión Cóndor
Corpo Truppe Volontarie
Regulares
Voluntarios portugueses
Comandantes
Fuerzas en combate
Bajas
~500.000
(~120.000 en retaguardia)
Guerra Civil Española
(17 de julio de 1936 a 1 de abril de 1939)
Sublevación militar:
Melilla • Sevilla • Barcelona • Cuartel de la Montaña • Gijón • Oviedo • Cuartel de Loyola
Año 1936:
Guadarrama • Alcázar de Toledo • Extremadura • Convoy de la victoria • Almendralejo • Sigüenza • Mérida • Badajoz • Mallorca • Sierra Guadalupe • Córdoba • Guipúzcoa • San Marcial • Monte Pelado • Talavera • Irún • Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza • Cerro Muriano • Cabo Espartel • Seseña • Madrid • Ciudad Universitaria • La Coruña 1º • Villarreal • Hundimiento del C-3 • Aceituna • Lopera • La Coruña 2º
Año 1937:
La Coruña 3º • Málaga • Jarama • Cabo Machichaco • Guadalajara • Pozoblanco • Frente Norte • Vizcaya • Durango • Jaén • Guernica • Sucesos de Barcelona • Incidente Deutschland • Almería • Segovia • Huesca • Bilbao • Albarracín • Brunete • Santander • Zaragoza • Belchite 1º • Asturias • El Mazuco • Cabo Cherchel • Sabiñánigo • Teruel
Año 1938:
Alfambra • Cabo de Palos • Aragón • Belchite 2º • Bombardeos de Barcelona • Caspe • Lérida • Gandesa 1º • Segre • Levante • Balaguer • Los Blázquez • Alicante • Granollers • Bielsa • Bolsa de Mérida • Ebro • Gandesa 2º • Cabra
Año 1939:
Cataluña • Valsequillo • La Garriga • Menorca • Cartagena • Ofensiva final
La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y militar (que más tarde repercutiría también en un conflicto económico) que se desencadenó en España tras fracasar el golpe de estado del 17 y 18 de julio de 1936 llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española, y que se daría por terminada el 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciéndose una dictadura que duraría hasta 1975.
A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y bando sublevado, también conocido como bando nacional por los vencedores.
El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno legítimo de España; el del Frente Popular, por una coalición de partidos marxistas, republicanos y nacionalistas, apoyado por el movimiento obrero, los sindicatos y los demócratas constitucionales.
El bando sublevado estuvo organizado en torno a gran parte del alto mando militar, institucionalizado en la Junta de Defensa Nacional y se apoyó en el partido fascista Falange Española, la Iglesia Católica y la derecha conservadora (monárquicos, cedistas y carlistas). Socialmente fue apoyado, principalmente, por aquellas clases más o menos privilegiadas hasta entonces, (burgueses no liberales, aristócratas, terratenientes o pequeños labradores propietarios, etc.) que tras la victoria en las urnas del Frente Popular veían peligrar su posición social o estaban temerosas del anticlericalismo y de un posible estallido de violencia del proletariado.
Numerosas voces del ámbito jurídico como Baltasar Garzón (magistrado español de la Audiencia Nacional), Carlos Jiménez Villarejo (fundador de la asociación Justicia Democrática), Raúl Zaffaroni (penalista y magistrado de la Corte Suprema de Argentina), así como diversas asociaciones de víctimas del franquismo y otros, sostienen que el bando sublevado cometió actos de genocidio y crímenes contra la humanidad, ya que en la documentación ahora disponible, como los archivos militares de la época, se demostraría que sus planes incluyeron el exterminio y persecución sistemática de la oposición política, la violación de las mujeres de los ciudadanos republicanos, la imposición de tests físicos y psicológicos a presos para vincular su ideología con enfermedades mentales o el robo sistemático de niños a padres republicanos a los que todavía se oculta su verdadera identidad. Por ello, consideran que dichos actos no pueden prescribir ni ser absueltos y que deben ser investigados.
Las consecuencias de la Guerra civil han marcado en gran medida la historia posterior de España, por lo excepcionalmente dramáticas y duraderas: tanto las demográficas (aumento de la mortalidad y descenso de la natalidad que marcaron la pirámide de población durante generaciones) como las materiales (destrucción de las ciudades, la estructura económica, el patrimonio artístico), intelectuales (fin de la denominada Edad de Plata de las letras y ciencias españolas) y políticas (la represión en la retaguardia de ambas zonas —mantenida por los vencedores con mayor o menor intensidad durante todo el franquismo— y el exilio republicano), y que se perpetuaron mucho más allá de la prolongada posguerra, incluyendo la excepcionalidad geopolítica del mantenimiento del régimen de Franco hasta 1975.
Contexto
La Guerra Civil Española ha sido considerada en muchas ocasiones como el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, puesto que sirvió de campo de pruebas para las potencias del Eje, además de que supuso un desenlace entre las principales ideologías políticas de carácter revolucionario y reaccionario, que crecían en Europa y que entrarían en conflicto poco después: el fascismo, el constitucionalismo de tradición liberal burguesa y los diversos movimientos revolucionarios (socialistas, comunistas, anarquistas y trotskistas).
De hecho, estas divisiones ideológicas quedaron claramente marcadas al estallar la Guerra Civil: los regímenes fascistas europeos (Alemania, Italia) y Portugal apoyaron desde el principio a los militares sublevados. El Partido Comunista de España (PCE), miembro de la Internacional Comunista, entendió que la mejor forma de frenar la reacción golpista era a través del Frente Popular que aglutinaba a todas las fuerzas de la izquierda política, incluidos los partidos de la pequeña y mediana burguesía, para defender el funcionamiento democrático parlamentario del Estado por medio de la Constitución vigente, la Constitución de la República Española de 1931. De esta forma, la República consiguió el apoyo de la URSS, que suministró equipo bélico, y de las Brigadas Internacionales. El gobierno republicano también recibió ayuda de México, donde hacía poco había triunfado la Revolución mexicana.
Sin embargo, los anarquistas de la CNT y los trotskistas del POUM rechazaron pactos con la burguesía y defendieron que era mejor hacer la revolución a la par que la guerra, defendiendo un modelo social libertario o un estado socialista (en términos marxistas dictadura del proletariado), eliminando la coerción de cualquier estructura jerárquica a través de una economía de carácter comunista y autónomo, y una organización política basada en órganos de base y comités, sintetizado todo ello en la consigna del comunismo libertario, aunque muchos también aceptaron participar en el gobierno a finales de 1936.
Los partidos nacionalistas se centraron en la defensa de su autonomía o en planteamientos secesionistas. Muchos militares sublevados y los falangistas defendieron, en palabras del propio Franco, la implantación de un Estado totalitario. Los monárquicos pretendían la vuelta de Alfonso XIII. Los carlistas la implantación de la dinastía carlista, etc. En ambos bandos hubo intereses encontrados.
Las democracias occidentales, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, decidieron mantenerse al margen, según unos en línea con su política de no-confrontación con Alemania, según otros porque parecían preferir la victoria de los sublevados. No obstante, el caso de Francia fue especial, ya que estaba gobernada, al igual que España, por un Frente Popular. Al principio intentó tímidamente ayudar a la República, a la que cobró unos 150 millones de dólares en ayuda militar (aviones, pilotos, etc.), pero tuvo que someterse a las directrices del Reino Unido y suspender esta ayuda.
En cualquier caso, esta alineación de los diferentes países no hacía más que reflejar las divisiones internas que también existían en la España de los años 1930 y que sólo pueden explicarse dentro de la evolución de la política y la sociedad española en las primeras décadas del siglo XX. Algunos ven en estas profundas diferencias político-culturales lo que Antonio Machado denominó las dos Españas.
El número de víctimas civiles aún se discute, pero son muchos los que convienen en afirmar que la cifra se situaría entre 500.000 y 1.000.000 de personas. Muchas de estas muertes no fueron debidas a los combates, sino a la represión en forma de ejecuciones sumarias y paseos. Esta se llevó a cabo en el bando sublevado de manera sistemática y por orden de sus superiores, mientras en el bando republicano se produjo de manera descontrolada en momentos en que el gobierno perdió el control de las masas armadas. Los abusos se centraron en todos aquellos sospechosos de simpatizar con el bando contrario. En el bando sublevado se persiguió principalmente a sindicalistas y políticos republicanos (tanto de izquierdas como de derechas), mientras en el bando republicano esta represión se dirigió hacia simpatizantes de la reacción o sospechosos de serlo y sacerdotes de la Iglesia Católica, llegando a quemar conventos e iglesias y asesinando a obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Es incalculable la pérdida en el patrimonio histórico y artístico de la Iglesia Católica, pues se destruyeron unos 20 000 edificios —entre ellos varias catedrales— incluyendo su ornamentación (retablos e imágenes) y archivos.
Tras la guerra, la represión franquista se cebó con el bando perdedor, iniciándose una limpieza de la que fue llamada España Roja y de cualquier elemento relacionado con la República, lo que condujo a muchos al exilio, la muerte, al robo de bebés de padres republicanos que aún a día de hoy desconocen, en muchos casos, su identidad. Durante ese tiempo, hablar de democracia, república o marxismo era perseguible. La economía española tardaría décadas en recuperarse.
Trasfondo político
Al abandonar Alfonso XIII España, vista la falta de apoyo popular en las elecciones municipales de 1931, se proclama la República y se convocan elecciones que ganan las izquierdas republicanas y obreras (el PSOE se convierte en el partido con más diputados en las Cortes). Comienza el llamado Bienio Progresista, durante el cual el Gobierno de la República, formado por distintas formaciones republicanas de izquierda (Acción Republicana, radicales-socialistas...) y el Partido Socialista, trata de poner en marcha una serie de leyes de alto contenido social. El fracaso y la lentitud en la aplicación de las mismas llevan a un descontento popular, que culmina en una serie de levantamientos anarquistas (en enero y diciembre de 1933), reprimidos con dureza y que provocan un fuerte escándalo político, la caída del Gobierno y la celebración de elecciones anticipadas en 1933.
La CEDA, partido derechista, gana estas elecciones, pero el Presidente de la República no les permite formar gobierno, por lo que lo acaban formando los radicales de Lerroux con el imprescindible apoyo de la CEDA. Comienza el gobierno de centro derecha llamado por la izquierda Bienio Negro, ya que anuló muchos de los derechos sociales y reformas progresistas aprobadas durante el gobierno anterior, bienio progresista, oponiéndose especialmente a la reforma agraria. Gran parte del pueblo llano había esperado grandes cambios de la Segunda República. Pero la victoria de los conservadores truncó las esperanzas de muchos y reverdeció la agitación y las protestas al ver el rumbo de marcha atrás que tomaba su política.
Ante lo que consideran mal gobierno de Lerroux, la CEDA exige su participación en el gobierno. Se nombran tres ministros de la CEDA, pero este nombramiento (constitucional) no es aceptado ni por la izquierda ni por los nacionalistas. ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) proclama desde Barcelona el Estado Catalán dentro de la República Federal Española y UGT declara una huelga general revolucionaria, lo que provoca la Revolución de 1934 y la proclamación desde Oviedo de la República Socialista Española. La situación queda rápidamente dominada por el Gobierno, salvo en Asturias, único lugar en el que los anarquistas se unen a los partidos y sindicatos de izquierdas. El Gobierno reprime la sublevación de Asturias con dureza, trayendo de África a la Legión y, una vez finalizada, se produce una fuerte represión.
Los escándalos financieros y políticos hacen caer al Gobierno radical-cedista y se convocan nuevas elecciones, en las que, por primera vez en mucho tiempo, la izquierda une fuerzas formando el Frente Popular, y los anarquistas, tradicionalmente abstencionistas, a pesar de no formar parte de la coalición, le dan su apoyo.
Con unos resultados muy ajustados, gana las elecciones el Frente Popular. Poco tiempo después, basándose estrictamente en una norma sobre la disolución de las Cortes, es destituido el Presidente de la República, Alcalá-Zamora; por otra parte, se destina fuera de Madrid a los generales que se consideran desafectos a la República.
Durante la Segunda República, la polarización de la política española que se inició a finales del siglo XIX alcanza su cenit. Conviven una izquierda revolucionaria y una derecha fascista importantes, con una izquierda moderada y una derecha republicana; un centro anticlerical y una derecha de fuerte componente católico y monárquico, una sociedad secular muy anticlerical y un catolicismo ultraconservador.
Desde 1808, la sociedad española intentaba salir de una tradición absolutista que, a diferencia del resto de los países de Europa, lastraba aún al país, manteniendo fuertes diferencias económicas entre privilegiados y no privilegiados, derivados del moderantismo decimonónico. Los conservadores, muchos militares, terratenientes y parte de la jerarquía católica ven peligrar su posición privilegiada y su concepto de la unidad de España.
Una población rural dividida entre los jornaleros anarquistas y los pequeños propietarios aferrados a (y dominados por) los caciques y la Iglesia; unos burócratas conformistas y una clase obrera con salarios muy bajos y, por lo tanto, con tendencias revolucionarias propias del nuevo siglo, hacen que también entre las clases pobres la división fuese muy acusada. También existía una tradición de más de un siglo (desde los tiempos del rey Fernando VII), según la cual los problemas no se arreglaban más que con los levantamientos.
Este conjunto de circunstancias hace que, durante la Segunda República, el clima social sea muy tenso, la inseguridad ciudadana muy alta y los atentados de carácter político o anticlerical una lacra para el país.
No es extraño, pues, que en una España marcada por la reciente dictadura de Primo de Rivera e intentonas fallidas, como las de José Sanjurjo, volviese a haber ruido de sables y se temiese un plan para derribar al nuevo Gobierno establecido. Los acontecimientos darían la razón a los pesimistas.
La revolución social
Como consecuencia de la inacción del Gobierno en los primeros momentos de la revuelta militar, en las áreas controladas por los anarquistas (principalmente Aragón y Cataluña), en suma a las temporales victorias militares, se llevó a cabo un gran cambio social, en el cual los trabajadores y los campesinos colectivizaron la tierra y la industria y establecieron consejos paralelos al ya entonces paralizado Gobierno. A esta revolución se opusieron los republicanos y comunistas apoyados por la Unión Soviética. La colectivización agraria había tenido un considerable éxito a pesar de carecer de los recursos necesarios, cuando Franco ya había capturado las tierras con mejores condiciones para el cultivo. Este éxito sobrevivió en las mentes de los revolucionarios libertarios como un ejemplo de que una sociedad anarquista puede florecer bajo ciertas condiciones como las que se vivieron durante la Guerra Civil Española.
Cuando la guerra progresó, el Gobierno y los comunistas fueron capaces de acceder a las armas soviéticas para restaurar el control del Gobierno y esforzarse en ganar la guerra, a través de la diplomacia y la fuerza. Los anarquistas y los miembros del POUM fueron integrados al ejército regular, aunque con resistencia; el POUM fue declarado ilegal, denunciado falsamente de ser un instrumento de los fascistas. En las Jornadas de mayo de 1937, las milicias anarquistas y poumistas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad republicanas por el control de los puntos estratégicos de Barcelona, tal como George Orwell lo relata en Homenaje a Cataluña.
Véase también: Anarquismo en España
La Iglesia y la Guerra Civil Española
Cambio: Laicismolaicidad del Estado
En octubre de 1931, Manuel Azaña, que para entonces ocupaba la jefatura del Gobierno republicano, declaró que España había dejado de ser católica, actuando su gobierno en consonancia con ello. Desvinculando la Iglesia del Estado, mostrando así el avance hacia un Estado Laico, en consecuencia los subsidios que se otorgaban al clero quedaron abolidos. La educación no debía tener carácter religioso, sino que debía ser suministrada y subvencionada por el Estado (que aún con dificultades económicas, debido a las deudas por indemnizaciones del programa de desamortización de terrenos agrarios, fomentó la educación pública e inició la creación de nuevas escuelas), se introdujo el matrimonio civil, la ley de divorcio y el entierro civil. Las reformas fueron interpretadas como un ataque hacia la Iglesia. El cardenal Pedro Segura y Sáenz se lamentó de este «severo golpe» y temió por la hegemonía eclesiástica en la nación. Desde este momento las diferencias entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno de la Segunda República Española se irían haciendo mayores.
Componentes religiosos
El golpe de Estado tenía motivos políticos, pero el conflicto pronto tomó un cariz religioso. La Iglesia Católica, cuyo poder había sido socavado, se convirtió en blanco de ataques. Trece obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 263 monjas y millares de personas vinculadas a asociaciones confesionales o meramente católicas practicantes fueron asesinados por revolucionarios opuestos al golpe militar, que equiparaban a la Iglesia Española con la derecha. Se saqueó y prendió fuego a iglesias y monasterios. Ante esta barbarie, la Iglesia confió en los sublevados para defender su causa y «devolver la nación al seno de la Iglesia».
La realidad no era sencilla, pues algunos de los que se encontraban en el bando republicano de la guerra también eran católicos, sobre todo en el País Vasco, de recia tradición católica (especialmente su partido más representativo PNV), por lo que los clérigos vascos sufrieron persecución por los dos bandos, unos por ser curas y otros por ser nacionalistas. La guerra civil enfrentó no solamente a republicanos y sublevados (entre los que también había republicanos), sino a católicos contra católicos, pese a la carta pastoral non licet de los obispos de Vitoria y Pamplona, en la que dicen:
No es lícito, en ninguna forma, en ningún terreno, y menos en la forma cruentísima de la guerra, última razón que tienen los pueblos para imponer su razón, fraccionar las fuerzas católicas ante el común enemigo...
Menos lícito, mejor, absolutamente ilícito es, después de dividir, sumarse al enemigo para combatir al hermano, promiscuando el ideal de Cristo con el de Belial, entre los que no hay compostura posible...
Llega la ilicitud a la monstruosidad cuando el enemigo es este monstruo moderno, el marxismo o comunismo, hidra de siete cabezas, síntesis de toda herejía, opuesto diametralmente al cristianismo en su doctrina religiosa, política, social y económica...
El cardenal Isidro Gomá, arzobispo de Toledo y primado de España, escribió:
La guerra de España es una guerra civil No; una lucha de los sin Dios [...] contra la verdadera España, contra la religión católica.
La Guerra de España, 1936–1939, página 261.
Poco después del comienzo de la guerra (1936), este mismo cardenal se refirió al conflicto como una lucha entre:
España y la anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie.
La Guerra de España, 1936–1939, página 261.
En enero de 1937, en su Respuesta obligada: Carta abierta al Sr. D. José Antonio Aguirre dice:
El amor al Dios de nuestros padres ha puesto las armas en mano de la mitad de España aún admitiendo motivos menos espirituales en la guerra; el odio ha manejado contra Dios las de la otra mitad...
De hecho no hay acto ninguno religioso de orden social en las regiones ocupadas por los rojos; en las tuteladas por el ejército nacional la vida religiosa ha cobrado nuevo vigor...
...Cuente los miles que han sido villanamente asesinados en las tierras todavía dominadas por los rojos. Es endeble su catolicismo en este punto, señor Aguirre, que no se rebela ante esta montaña de cuerpos exánimes, santificados por la unción sacerdotal y que han sido profanados por el instinto infrahumano de los aliados de usted; que no le deja ver más que una docena larga, catorce, según lista oficial —menos del dos por mil— que han sucumbido víctimas de posibles extravíos políticos, aún concediendo que hubiese habido extravío en la forma de juzgarlos.
El cardenal Francisco Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, quien trató de mantener una posición imparcial durante la guerra, fue obligado por el Gobierno de Franco a permanecer en el exilio hasta su muerte en 1943.
Casi un año después de iniciada la guerra, el 11 de julio de 1937, después de la cruel persecución sufrida por la Iglesia en la mayor parte de la España republicana, los obispos españoles publicaron una carta colectiva a los obispos de todo el mundo en la que explican su posición respecto a la guerra civil, exponiendo que no están defendiendo un régimen totalitario contra un régimen democrático. Entre otras cosas decía lo siguiente:
Que la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz y de no haber querido la guerra ni haber colaborado en ella no podía ser indiferente en la lucha...
Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social...
Demos ahora un esbozo del carácter del movimiento llamado «nacional». Creemos justa esta denominación. Primero, por su espíritu; porque la nación española estaba disociada, en su inmensa mayoría, de una situación estatal que no supo encarnar sus profundas necesidades y aspiraciones; y el movimiento fue aceptado como una esperanza en toda la nación; en las regiones no liberadas sólo espera romper la coraza de las fuerzas comunistas que le oprimen...
La irrupción contra los templos fue súbita, casi simultánea en todas las regiones, y coincidió con la matanza de sacerdotes. Los templos ardieron porque eran casas de Dios, y los sacerdotes fueron sacrificados porque eran ministros de Dios...
Prueba elocuentísima de que de la destrucción de los templos y la matanza de los sacerdotes, en forma totalitaria fue cosa premeditada, es su número espantoso. Aunque son prematuras las cifras, contamos unas 20.000 iglesias y capillas destruidas o totalmente saqueadas. Los sacerdotes asesinados, contando un promedio del 40 por 100 en las diócesis desbastadas en algunas llegan al 80 por 100 sumarán, sólo del clero secular, unos 6.000. Se les cazó con perros, se les persiguió a través de los montes; fueron buscados con afán en todo escondrijo. Se les mató sin perjuicio las más de las veces, sobre la marcha, sin más razón que su oficio social.
«Carta colectiva de los obispos españoles a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra en España», en la Enciclopedia Espasa-Calpe, suplemento 1936–1939, páginas 1553–1555.
En la Guerra Civil española, ante la persecución religiosa en la zona republicana, la Iglesia y el Movimiento Nacional hicieron causa común, colaborando la Iglesia activamente durante ella (de forma muy similar a lo que haría la Iglesia Ortodoxa Rusa en la URSS con Stalin durante la Segunda Guerra Mundial), legitimando el discurso de los sublevados con la idea de la cruzada, sirviendo los obispos y sacerdotes como capellanes a los combatientes nacionales, administrándoles los sacramentos y bendiciendo las armas y las banderas de los regimientos que partían al frente. Se sintió enormemente aliviada por el triunfo de las tropas de Franco, y recibió además la compensación económica que supuso el restablecimiento del presupuesto del clero en octubre de 1939.
El 20 de mayo de 1939, en la Iglesia de Santa Bárbara (Madrid), el general Franco entregó la espada de su victoria al cardenal Gomá. El Ejército, el Movimiento Nacional y la Iglesia celebraron juntos aquel triunfo.
En el mensaje Con inmenso gozo, difundido por Radio Vaticano el 16 de abril de 1939, el recientemente elegido Papa Pío XII saludaba el resultado de la guerra.
Los detonantes
Antes del Pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936 una serie de hechos alarmaron a la opinión pública.
Entre febrero y julio de 1936 se produjeron grandes disturbios en la calle, contabilizándose centenares de tiroteos y decenas de muertos, además de asaltos a iglesias, partidos políticos o periódicos.
El 14 de abril de 1936 se produce el desfile de conmemoración del Quinto aniversario de la República, presidido por Manuel Azaña. Durante el paso de la Guardia Civil, los abucheos y los disturbios fueron abundantes, ya que se dudaba de la fidelidad al Gobierno de la misma, y el resultado fue la muerte del alférez De los Reyes durante una trifulca.
Pero el 16 de abril el entierro constituyó una excusa para que la derecha se echase a la calle para protestar efusivamente; la comitiva, que quiso recorrer mucha más distancia que la que la separaba del cementerio, acabó por provocar trifulcas (existen fotografías de tiroteos por las calles)[cita requerida] que hicieron entrar en juego a los Guardias de Asalto. En todo este caos, resulta muerto Andrés Sáenz de Heredia y Arteta (primo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange), y una muchedumbre, al observar cómo el teniente José del Castillo Sáez de Tejada dispara a un joven tradicionalista (carlista), José Llaguno Acha, se enfurece e intenta lincharlo. Tanto el joven como el teniente necesitaron atención médica.
Y el 12 de julio, el mencionado José del Castillo Sáez de Tejada muere asesinado mientras pasea tranquilamente por la calle (probablemente por falangistas. Castillo era conocido por su activismo izquierdista y por negarse a intervenir contra los rebeldes de la Revolución de Asturias, «Yo no tiro sobre el pueblo» fueron sus palabras [cita requerida], y este acto de rebeldía le costaría un año de cárcel.
La conmoción por el asesinato no tardó en extenderse entre la propia Guardia de Asalto a la que él pertenecía. Y a la madrugada siguiente, en represalia, un grupo de guardias, al no encontrar en su casa a Gil-Robles, secuestran y asesinan a José Calvo Sotelo, que era diputado en las Cortes y líder de la oposición al Frente Popular y había sido ministro de finanzas durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Este crimen convenció de la necesidad de dar el golpe de Estado a los militares que aún estaban indecisos, entre ellos y según Preston, a Franco. Este golpe de Estado estaba preparado por Mola (el Director) para mediados o finales de julio desde hacía tiempo (el Dragon Rapide ya estaba en camino), y contaba con el apoyo de la Falange y de los movimientos conservadores y católicos. El levantamiento acababa de comenzar.
La guerra
Véase también: Cronología de la Guerra Civil Española
La insurrección del 17 de julio
El golpe de Estado fue cuidadosamente planeado, entre otros militares, por los generales José Sanjurjo, Emilio Mola (el Director del alzamiento) y secundado por Francisco Franco, con el que contaban desde el principio, pero que no confirmó su participación hasta el asesinato de Calvo Sotelo. Los planes se establecieron ya en la primavera de 1936, y en la conspiración participaron mandos militares —la Unión Militar Española, antirrepublicana, y la Junta de Generales (cuyo coordinador era el mismo Mola)—, monárquicos, carlistas y otros sectores de la extrema derecha.
El general José Sanjurjo debería haber sido el futuro Jefe de Estado pero murió en accidente de aviación al trasladarse a España desde Portugal, donde estaba exiliado por su intento de golpe de Estado en Sevilla el 10 de agosto de 1932.
Los últimos detalles de la sublevación se concretaron durante unas maniobras realizadas el 12 de julio en el valle del Llano Amarillo, en Ketama, Marruecos, estando previsto dar el golpe de Estado escalonadamente, el 18 en Marruecos y el 19 en el resto de España.
El 17 de julio por la mañana en Melilla, los tres coroneles que estaban al tanto del alzamiento militar se reúnen en el departamento cartográfico y trazan los planes para ocupar el 18 los edificios públicos, planes que comunican a los dirigentes falangistas. Uno de los dirigentes locales de la Falange informa al dirigente local de Unión Republicana, llegando esta información al General Romerales, Comandante Militar de Melilla, que a su vez informa a Casares Quiroga. Romerales envía por la tarde una patrulla de soldados y guardias de asalto a registrar el departamento cartográfico. El coronel al mando del mismo retrasa el registro y llama al cuartel de la Legión, desde donde le envían un grupo de legionarios. Ante estos, la patrulla se rinde y los sublevados proceden a arrestar a Romerales, proclaman el estado de guerra e inician anticipadamente el levantamiento, informando a sus compañeros del resto de Marruecos que habían sido descubiertos. Esto hizo que se adelantase en Marruecos la fecha prevista.
Mola decide adelantar las fechas previstas, por lo que al día siguiente, 18 de julio, la sublevación se generaliza en casi toda España, y el 19 de julio ya es general.
Excepto casos aislados, los militares triunfan en las zonas donde fueron más votadas las candidaturas de derechas en las elecciones de febrero de 1936, y fracasan donde la victoria electoral correspondió al Frente Popular, como en Madrid y Barcelona, donde la insurrección es aplastada sin miramientos. Así, el 21 de julio los rebeldes han tomado el control de la zona de Marruecos bajo protectorado español, las islas Canarias (excepto La Palma), las islas Baleares (excepto Menorca), parte de la provincia de Cádiz y su capital homónima, junto con las ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada en Andalucía y la zona situada al norte de la Sierra de Guadarrama y del río Ebro (incluyendo a Galicia, la Región de León, Castilla la Vieja -excepto la provincia de Santander actual Cantabria-, el norte de Extremadura, Navarra y la parte occidental de Aragón), excepto Asturias (salvo su capital Oviedo que quedó en manos nacionales), Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa en la costa norte, la parte oriental de Aragón, la región de Cataluña en el nordeste, Valencia, parte de Castilla la Nueva y el oriente de Andalucía. El 27 de julio de 1936 llegó a España el primer escuadrón de aviones italianos enviado por Benito Mussolini.
Las fuerzas republicanas, por su parte, consiguen sofocar el alzamiento en la mayor parte de España, incluyendo todas las zonas industrializadas, gracias en parte a la participación de las milicias recién armadas de socialistas, comunistas y anarquistas, así como a la lealtad de la mayor parte de la Guardia de Asalto y, en el caso de Barcelona, de la Guardia Civil. El gobernador militar de Cartagena, Toribio Martínez Cabrera, era simpatizante del Frente Popular y la marinería también era contraria al golpe militar, lo que unido a los tumultos populares de los días 19 y 20 hicieron fracasar el movimiento golpista en Murcia.
Por otra parte, caen en manos de los sublevados algunas de las ciudades andaluzas más grandes, incluyendo Sevilla (donde el general Gonzalo Queipo de Llano se hace con inusitada facilidad con el mando de la 2ª División Orgánica), Cádiz, Córdoba y Granada. De éstas, las tres primeras se convirtieron en centros del levantamiento militar en la región de Andalucía.
Centros del levantamiento militar
Los centros del levantamiento militar eran 13: Ceuta en el norte de África; Cádiz, Sevilla y Córdoba en Andalucía; Ferrol (la ciudad natal de Franco), provincia de La Coruña, en Galicia; Oviedo, capital de Asturias, la cual soportó un asedio por parte de los republicanos durante 90 días, hasta la entrada de las tropas franquistas el 17 de octubre; Salamanca y León en la entonces existente región de León; Valladolid y Burgos en la antigua Castilla la Vieja; Vitoria, capital de la provincia de Álava, en el País Vasco; Pamplona, capital de Navarra y Zaragoza, capital de la provincia del mismo nombre, en Aragón. Los principales núcleos republicanos eran 7: Madrid en la antigua Castilla la Nueva, Bilbao, capital de Vizcaya, en el País Vasco; Barcelona en Cataluña; Valencia actual capital de la Comunidad Valenciana; Cartagena y Albacete en la región de Murcia; y Málaga en Andalucía.
De los citados centros de la sublevación parten las ofensivas del Ejército de España, a hacer lo que la propaganda nacional llamó la Reconquista, para tomar las ciudades en manos de la República o a liberar a los lugares en manos de los rebeldes asediados por las tropas gubernamentales, como son los casos del sitio de Oviedo y del Alcázar toledano. En este contexto, los nacionalistas y los republicanos proceden a organizar sus respectivos territorios y a reprimir cualquier oposición o sospecha de oposición. Una estimación mínima señala que más de 50.000 personas fueron ejecutadas, muertas o asesinadas en cada bando, lo que da una indicación de la gran dureza de las pasiones que la guerra civil había desatado.
El resultado del levantamiento es incierto. Aproximadamente un tercio del territorio español ha pasado a manos rebeldes, con lo que ninguno de los dos bandos tiene absoluta supremacía sobre el otro. La intentona de derrocar de un golpe a la República había fracasado estrepitosamente. Ambos bandos se preparan para lo inevitable. Un enfrentamiento que iba a desangrar España durante tres largos años. La Guerra Civil Española acababa de empezar.
El desarrollo de la guerra
Toda esperanza de un rápido desenlace desaparece el 21 de julio, el quinto día de rebelión, cuando los sublevados conquistaron el puerto naval de Ferrol. El triunfo parcial de la sublevación militar anima a las potencias fascistas a apoyar a los rebeldes. En los primeros días muere el general Sanjurjo en un accidente de aviación, por lo que el mando de los rebeldes queda entonces repartido entre Emilio Mola y Franco.
Sin embargo, el mando de los nacionalistas fue asumido gradualmente por el general Franco que lideraba las fuerzas que había traído de Marruecos. El 1 de octubre de 1936 fue nombrado Jefe del Estado y formó gobierno en Burgos. El 3 de junio de 1937 muere en otro accidente de avión el general Emilio Mola, quedando definitivamente Franco solo al frente de la rebelión militar.
El presidente de la República Española hasta casi el fin de la guerra fue Manuel Azaña, un liberal anticlerical, procedente del partido Izquierda Republicana. En tanto que el Gobierno republicano estaba encabezado, a comienzos de septiembre de 1936, por el líder del partido socialista Francisco Largo Caballero, seguido en mayo de 1937 por Juan Negrín, también socialista, quien permaneció como jefe del Gobierno durante el resto de la guerra y continuó como jefe del Gobierno republicano en el exilio hasta 1945.
La guerra terrestre
1936
Al fracasar el golpe de Estado y preverse una guerra de larga duración, el primer problema con el que se enfrentan los sublevados es un problema logístico. El Ejército de África está en Marruecos, y debe pasar a la península, la flota republicana bloquea el estrecho de Gibraltar impidiendo su paso y el ejército de Mola está escaso de municiones. Se pone en marcha inmediatamente un puente aéreo, al principio sólo con medios propios, y luego apoyado por aviones italianos y alemanes, entre Marruecos y Sevilla. Con los pocos aviones de ataque y bombardeo disponibles, se hostiga a la escuadra republicana en el estrecho, permitiendo el paso de un primer convoy naval prácticamente desprotegido entre Ceuta y Algeciras, y se inicia la Campaña de Extremadura para tratar de unir las dos zonas en poder de los sublevados, lo que se consigue con la toma de Badajoz a mediados de agosto de 1936, menos de un mes después del alzamiento militar. La rapidez con que cayeron una tras otra las poblaciones en el avance por Extremadura y el Tajo puede atribuirse al avance del Ejército de África de Franco, las tropas mejor entrenadas y curtidas en combate, quizá las únicas verdaderamente profesionales en los primeros caóticos meses de guerra.
Una vez unidas las dos fuerzas, se inicia el avance sobre Madrid, como intento de subsanar la contienda lo antes posible. En esta serie de acciones, pasó a la mitología de la guerra la liberación de los rebeldes asediados en el Alcázar de Toledo el 28 de septiembre, que bajo el mando del coronel José Moscardó soportaban los ataques republicanos desde el 22 de julio; al recibir Moscardó a Varela (encabezando al Ejército de África) éste le dijo la famosa frase: Mi general, sin novedad en el Alcázar. Franco ordenó desviarse hacia Toledo en contra de la opinión de sus consejeros que le recomendaron tomar Madrid; hoy en día hay quienes piensan que de haber tomado Madrid de inmediato la guerra se habría acortado sustancialmente de no haberse liberado el Alcázar toledano, pues de todos modos las tropas sitiadoras tenían que defender a la capital, pero el hecho levantó la moral franquista. El 8 de noviembre empieza la Batalla de Madrid pero los rebeldes no logran su objetivo (la toma de la capital), estabilizándose el frente el día 23.
Por otra parte, el Gobierno de la República pasa sucesivamente de las manos de Santiago Casares Quiroga, quien dimite tras el alzamiento, a las de Diego Martínez Barrio, que ni siquiera jura el cargo. Tras él llegan José Giral, dirigente de Izquierda Republicana, y el miembro del PSOE Francisco Largo Caballero.
En el norte, las tropas nacionales toman Irún el 5 de septiembre y San Sebastián el 13 de septiembre, quedando el norte republicano rodeado por tierra por los nacionalistas. El 17 de octubre se rompe el cerco de Oviedo.
1937
En torno a Madrid se producen diferentes ofensivas y batallas, tratando un bando de aislar Madrid y el otro de aliviar la presión sobre la capital. Son la batalla del Jarama, del 6 al 24 de febrero, la batalla de Guadalajara, con victoria republicana gracias a los planes de ofensiva de José Miaja contra las tropas italianas, del 8 al 18 de marzo; y la batalla de Brunete del 6 al 26 de julio, con victoria de los nacionales. Las dos primeras son iniciativas de los sublevados y la tercera de los republicanos. Ninguna consigue su objetivo.
Pese a que Largo Caballero mejoró la coordinación del Ejército republicano, fue incapaz de contener las disputas entre las formaciones políticas de la coalición gubernamental (que incluía pensamientos tan distantes como el socialismo, el comunismo, el republicanismo burgués, el nacionalismo regional y, unos meses después, el anarquismo) y, por tanto, fue sustituido por Juan Negrín, sobre el que pronto cayó la acusación de estar dominado por los comunistas.
En el frente de Aragón, la República inicia a finales de agosto una ofensiva en Belchite, para intentar aliviar la presión en el frente del norte. Casi al mismo tiempo, los nacionales rompen en el norte el llamado Cinturón de Hierro y ocupan Bilbao, Santander y finalmente, el 20 de octubre, Gijón, poniendo fin al frente norte. Los prisioneros del Frente Norte fueron recluidos en el campo de Miranda de Ebro.
En el sur, toman Málaga el 8 de febrero, estabilizándose el frente en la provincia de Almería. Al finalizar el año, la República toma la iniciativa y comienza la batalla de Teruel siguiendo los planes del general Vicente Rojo.
1938
Continúa la batalla de Teruel, que es tomado el 8 de enero por los republicanos y vuelto a recuperar el 20 de febrero por los nacionales.
En el Gobierno de la República, Negrín se hace además con el ministerio de la Defensa Nacional, sustituyendo a Indalecio Prieto, y propone a los insurrectos los 13 puntos de Negrín como acuerdo de paz, para restablecer una democracia consensuada sobre principios alejados del conflicto bélico.
El 7 de marzo se inicia la ofensiva de Aragón por parte de los nacionales, con el firme propósito de dividir en dos la zona repúblicana. Se realizó en 3 fases, con uso intensivo de tácticas modernas con medios motorizados y aviación (es probable que en el Bajo Aragón se ensayara por primera vez la Blitzkrieg o guerra relámpago alemana). Alcañiz es bombardeado el 3 de marzo, y tomado poco después, Caspe cae el 17 de marzo y Lérida el 3 de abril.
Las tropas de Franco toman Vinaroz el 15 de abril, partiendo finalmente en dos la España republicana. La República contraataca el 24 de julio mediante la batalla del Ebro, que se convierte en una dura guerra de desgaste para ambos bandos y termina el 16 de noviembre con la retirada republicana. A partir de este momento, la ruta de acceso a Cataluña queda despejada. El 23 de diciembre se inicia la Ofensiva de Cataluña.
1939
Se precipitan los acontecimientos, cayendo Barcelona el 26 de enero y Gerona el 5 de febrero. En fechas sucesivas, las tropas franquistas avanzan hacia la frontera francesa y toman los pasos desde Puigcerdá hasta Portbou (Gerona).
En las últimas Cortes republicanas, las de Figueras, Negrín pide entre otras cosas que el pueblo pueda decidir sobre el futuro del régimen, pero ante la inminencia de la victoria los nacionales rechazan sus peticiones.
En Madrid, el Coronel Casado da un golpe de Estado anticomunista en marzo, creándose el Consejo Nacional de Defensa, mientras que Juan Negrín —siguiendo su criterio de mantener la resistencia— y buena parte del Gobierno se refugian en Elda y Petrer, en la llamada «Posición Yuste».
La nueva institución se hace con el control de Madrid tras un cruento enfrentamiento entre las mismas tropas republicanas e inicia las diligencias con el Gobierno de Burgos con el objetivo de acordar la paz. Fracasadas estas, el 26 de marzo cae la ciudad. Y el Gobierno republicano pierde rápidamente las últimas capitales de provincia que mantenía: el 29 de marzo Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Jaén, Almería y Murcia; el 30 de marzo Valencia y Alicante, y el 31 de marzo cae el último bastión republicano, la ciudad de Cartagena.
El primero de abril Franco emite el último parte, que dice lo siguiente:
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1º de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo. Fdo. Francisco Franco Bahamonde.
La guerra naval
Al principio de la Guerra Civil, el reparto de la flota era el siguiente:
En el lado republicano:
1. el acorazado Jaime I,
2. los cruceros ligeros Libertad, Miguel de Cervantes y Méndez Núñez,
3. catorce destructores en servicio o a punto de entregar,
4. siete torpederos,
5. doce submarinos
6. la casi totalidad de la Aeronáutica Naval.
En el bando sublevado,
1. el acorazado España,
2. los cruceros pesados Canarias y Baleares, en muy avanzada fase de construcción en Ferrol,
3. los cruceros ligeros Almirante Cervera y República (rebautizado como Navarra),
4. el destructor Velasco,
5. cinco torpederos
6. y varios cañoneros y guardacostas.
El bloqueo del Estrecho
La escuadra republicana, consciente de que debe impedir el paso del Ejército de África a la península, bloquea el estrecho de Gibraltar, siendo hostigada por unos pocos aviones nacionales. Sólo consigue pasar un pequeño convoy con unos mil hombres, lo que se interpreta desde el bando franquista como un gran éxito. Pero ante el avance de los nacionales en el Norte de España, la República decide enviar la Escuadra, salvo dos destructores que quedan a cargo del bloqueo del Estrecho, al frente Norte, consiguiendo así ayudar a las operaciones terrestres y retrasar el avance de los sublevados, al impedirles avanzar por la costa. Pero este alivio en el frente norte es fatal para la República, ya que los cruceros Canarias y Cervera acuden al Estrecho, y el 29 de septiembre de 1936 hunden uno de los destructores,el Almirante Ferrándiz, de la clase Churruca después de inutilizar una de las calderas con un tiro casi imposible (la tercera salva a 20 km) y hacen huir al otro, el Gravina, que se refugia en Casablanca, dejando libre el paso al Ejército de África.
La campaña del Cantábrico
En septiembre, la República decide enviar al Cantábrico al acorazado Jaime I, dos cruceros, seis destructores y cinco submarinos, dejando en el Estrecho sólo dos destructores y un submarino.
El 24 de septiembre, la Escuadra republicana llega al Cantábrico y paraliza o retrasa las operaciones en tierra de los sublevados. Impide las operaciones en Guipúzcoa y retrasa el avance de las columnas gallegas hacia Oviedo, obligándoles a ir por el interior.
Su superioridad es absoluta, y durante la estancia de la flota republicana en el Cantábrico, no hay actividad en el mismo de la marina rebelde. Pero este triunfo relativo permite, al tener abandonado el bloqueo del Estrecho de Gibraltar, el paso del grueso de las tropas de África a la península.