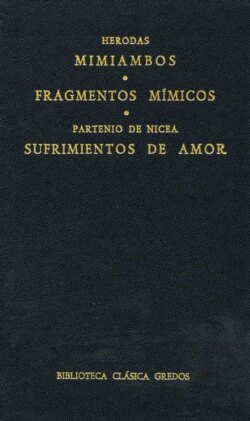Читать книгу Mimiambos. Fragmentos mímicos. Sufrimientos de amor - Herodas - Страница 6
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
I. EL AUTOR
1. ¿Herodas o Herondas?
El volumen que contiene los Mimiambos de Herodas no incluye el nombre del autor; nombre que, presumiblemente, aparecería al final. El papiro está deteriorado y, en consecuencia, no tenemos un testimonio directo del propio Herodas. Autores antiguos nos han transmitido el nombre de un importante escritor de mimiambos bajo tres formas distintas: Hērṓdes, Hērṓdas y Hērṓndas .
La polémica está aún viva y, aunque la mayoría de los filólogos —en especial italianos, españoles e ingleses, no así los franceses— se inclinan por la forma Hērṓdas , un filólogo tan prestigioso como Masson sigue sosteniendo que el nombre del autor debe de ser Hērṓndas 1 .
A lo largo de nuestro trabajo y siguiendo en la línea de los filólogos españoles que han estudiado a nuestro autor de mimiambos, aceptamos la forma Hērṓdas 2 .
2. Datos biográficos de Herodas
2.1. La personalidad de nuestro autor, así como las fechas exactas de su nacimiento y muerte, nos son desconocidas. Sobre detalles que conciernen a la época en que vivió sí poseemos algunos —no muchos— datos, procedentes de dos lugares: de su propia obra y de citas, menciones o referencias de autores antiguos.
Hay, pues, lo que en filología se llaman testimonios externos y testimonios internos. Los testimonios externos se reducen a unas citas de Plinio, Ateneo, Estobeo y Zenobio 3 . De ellas no puede deducirse más que una cosa, que escribió mimiambos. Muy poca, por no decir ninguna, información referente a incidencias de su vida y época. Los testimonios internos son mucho más interesantes y, de algún modo, proyectan un rayo de luz sobre el entorno cronológico de nuestro autor.
En el mimo primero (vv. 30 sigs.) se citan las excelencias de Egipto y, entre otras cosas, se alude a theṓn adelphṓn «los dioses hermanos», Ptolomeo Filadelfo y Arsínoe, que fue divinizada entre el 270 y el 269 a. C. Esto quiere decir que el pimer mimo se escribió, como muy pronto, en el 270 a. C. A continuación se dice ho basileús chrēstós aludiendo, probablemente, a Ptolomeo Evérgetes (247-222 a. C.). Nairn piensa que el rey aludido es el propio Ptolomeo Filadelfo; no entramos en polémica. En cualquier caso, ambas citas proporcionan unas claras coordenadas de cronología relativa.
En el mimo cuarto (vv. 23-73) se alude a los hijos del escultor Praxíteles, a saber, Cefisódoto y Timarco. Sabemos que tuvieron su apogeo en la 121 Olimpíada, es decir, entre los años 296 y 293 a. C. Igualmente, en ese mismo se hace alusión (vv. 76-79) al pintor Apeles, desaparecido ya hacía tiempo. Se habla de sus detractores y se le defiende con vehemencia, señal de que su obra, de algún modo, estaba presente en la «actualidad» de la época. Apeles murió en el 276 a. C. Han podido transcurrir seis años desde su fallecimiento hasta el momento en que nuestro autor escribió el cuarto mimiambo, con lo que el 270 se propondrá como fecha de su composición. Miralles propone la redacción de los mimos entre el 272 y el 244, apoyándose en los datos que proporciona el mimo primero (vv. 26-30).
En cualquier caso y a modo de resumen, podemos concluir que Herodas tuvo su floruit o apogeo entre el 270 y el 250 a. C. Nacería, pues, hacia el 300 y es dudoso, aunque no improbable, que viviera el reinado de Ptolomeo Evérgetes, iniciado en el 247 a. C. Así, Herodas aparece como un poeta de época helenística, contemporáneo de Teócrito y Calímaco.
2.2. Los lugares en los que transcurrió la mayor parte de su vida, así como la localidad de su nacimiento, nos siguen siendo desconocidos, si bien aquí es posible afinar más que en el tema de la cronología de su vida y obra.
El nombre del poeta parece sugerirnos algún lugar en relación con el dialecto dorio. Sin embargo, el escenario en el que se desarrollan los distintos mimos es amplio y variable. Que la acción de los mimos segundo y cuarto se desarrolla en la isla de Cos, es algo que parece evidente. De igual modo parece también bastante claro que los mimos sexto y séptimo se desarrollan en algún lugar de Asia Menor; sobre la relación que guarda el mimo primero con Alejandría y con el reinado de los Ptolomeos, se ha hablado anteriormente, por lo que no parece oportuno insistir más.
Ante estas tres posibilidades —Cos, algún lugar de Asia Menor (la geografía de Herodas está en estrechísima relación con el Este del Egeo) y Alejandría—, los filólogos vacilan. No obstante, las opiniones generalizadas vinculan a Herodas con la isla de Cos. Apoyan esta teoría las similitudes de los nombres propios que aparecen en los mimos con los que aparecen grabados en inscripciones halladas en la propia Cos. Sea o no natural de ella, no hay duda de que parte de la vida de Herodas ha transcurrido allí; de que ha conocido las formas de vida de sus habitantes, y de que ha estado familiarizado con sus modos y costumbres.
Piénsese que Cos mantenía excelentes relaciones con Alejandría, verdadero centro cultural en época de Ptolomeo II Filadelfo; no en vano Cos era la tierra natal del monarca y de Filetas, su tutor.
Las relaciones de todo tipo, pero muy especialmente las de índole cultural, eran, como decimos, amplias y cordiales. Con la isla de Cos está vinculada la vida y la obra de Teócrito, y con Alejandría, la vida y obra de la mayor parte de los poetas helenísticos. En el transcurso de su vida nuestro escritor habría visitado con detenimiento algunos lugares de Asia Menor, en especial Éfeso. No olvidemos que allí nacieron el poeta Hiponacte, modelo por excelencia para Herodas, y también el pintor Apeles. La lengua de los mimos es fundamentalmente jónica. No obstante, el propio nombre del poeta refuerza la hipótesis de su origen dorio enclavado en la isla de Cos.
Autores como Cunningham postulan una vinculación más estrecha con Alejandría y Miralles defiende ardientemente el origen jonio del poeta haciendo ver, en su artículo, que todos los mimiambos están impregnados de sabores y aromas jónicos 4 . Lo importante, pues, es tener bien clara la idea de que el trinomio Cos-Éfeso-Alejandría es fundamental para encuadrar a nuestro autor.
Por último, los filólogos especulan con la clase social de Herodas. Hay quien, fundamentando su argumentación sobre el mimo octavo, piensa que era un campesino más o menos acomodado. Otros, por el contrario, opinan que es uno más de los tipos que aparecen retratados en sus mimos; es decir, un hombre de catadura moral bastante baja y de pocos recursos económicos.
Nosotros, limitándonos a exponer lo que nos ofrecen los datos extraídos de los textos, nos conformamos con afirmar a modo de conclusión que nuestro autor, Herodas, fue un poeta vinculado a Cos, Éfeso y Alejandría, que vivió y trabajó entre los años 300 y 245 a. C.
II. SU OBRA
1. Los «Mimiambos » de Herodas; esencia y orígenes
El estudioso que se ha enfrentado con detenimiento a los Mimiambos de Herodas queda un tanto desconcertado al acabar su lectura. Toda una serie de interrogantes acuden presto a su mente: ¿qué son realmente estos mimiambos?, ¿qué valor literario poseen?, ¿dónde radica la originalidad del autor?, ¿qué influencias ha recogido Herodas de escritores anteriores?
Dar respuesta a estas cuestiones no es empresa fácil. Vamos a intentar, sin embargo, aportar ideas conforme a criterios filológicos, esto es, acudiendo a las fuentes y examinando los datos con esmero.
El lector de los Mimiambos de Herodas puede extraer al término de su lectura las siguientes conclusiones:
A) Desde el punto de vista formal
a) Los mimiambos son composiciones breves; su extensión raras veces excede de los ciento veinte versos.
b) Con excepción del segundo y el octavo, que son monólogos, los seis restantes —excluimos los números 9, 10, 11, 12, por entender que su insignificante número de versos los hace irrelevantes a estos efectos— presentan forma dialogada.
c) El diálogo es mantenido por dos o, a lo sumo, tres personajes; otros, de carácter secundario, son aludidos y no llegan a hacer uso de la palabra.
d) Salta a la vista que los mimiambos están escritos en verso; al bucear en la métrica, el estudioso nota que se trata de coliambos.
e) La lengua en que están escritos no es muy natural; en líneas generales puede afirmarse que es artificiosa y teñida de tintes jonicistas.
B) Desde el punto de vista del contenido
a) Lo que se plantea en los mimiambos no es propiamente un conflicto dramático. Queremos decir que la acción propia del drama no existe aquí.
b) Resalta, sin embargo, lo que podemos llamar pintura o retrato de personajes, de carácteres perfectamente tipificados. Interesa más el cómo son que el qué hacen los protagonistas.
c) La galería de protagonistas herodeos es variada y amplia; no obstante, el lector ve que no son individuos únicos, irrepetibles, los que allí se le presentan, sino —valga la redundancia— tipos estereotipados, repetibles en la historia de cualquier literatura. Son elementos de la vida misma.
d) Estos tipos están inmersos en una realidad social cruda; pertenecen —salvo excepciones— a las capas bajas de la sociedad; respiran realismo por todos los poros de su piel.
e) Su lenguaje, sin embargo, es desconcertante; junto a la expresión más clara aparece el vocablo más rebuscado; junto al taco redondo, la expresión conceptuosa; junto a la comparación vulgar o al dicho popular, la metáfora literaria y el proverbio farragoso; su interpretación y lectura es ora muy fácil, ora muy difícil.
Éstas son, a grandes rasgos, las conclusiones que obtenemos tras la lectura de los mimiambos. Todos los estudiosos coinciden en que se trata de un género menor. Sin embargo, las opiniones se dividen al profundizar en los orígenes y al intentar descubrir la propia esencia de los mimiambos.
Con todo el riesgo que comporta la generalización, vamos a proceder a un agrupamiento de las posturas adoptadas por los estudiosos en torno a este problema.
Los Mimiambos de Herodas, dicen unos, son algo artificial, un puro y simple divertimento, Buchpoesie; no son teatro. Quienes así opinan basan su argumentación en el hecho de que los mimiambos no están destinados a la representación. Se trataría de unos simples juguetes literarios. Herodas es un escritor que, al modo en boga alejandrino, compone sus Mimiambos para distraer a un auditorio más o menos culto. Con motivo de simposios o reuniones de carácter cultural dichos mimiambos son recitados por un solo personaje a modo de pasatiempo literario.
Los filólogos que opinan de esta manera no establecen apenas diferencias entre los mimos de Teócrito y los de Herodas. En ambos casos se trata de composiciones artificiales, propias de la literatura helenística y, en especial, de la escuela poética alejandrina.
Los Mimiambos de Herodas, sostienen otros, son algo tan natural y real como la vida misma; sus orígenes hay que buscarlos en representaciones primitivas en las que la tendencia humana a la imitación —mímesis— es lo originario; sí son teatro. Esta segunda postura es más amplia y las posibilidades de matices dentro de ella son abundantes; desde los primeros en el tiempo —tal la de Wüst, que habla de una pretendida inclinación general del hombre a la imitación— hasta los más recientes —es la postura de A. Melero— que, arrancando de otros puntos más filológicos que Wüst, sostiene que los mimos de Herodas son una versión literaria de un teatro popular que tiene su resurgir en el siglo III a. C. Todos los partidarios —mayoría— de esta tesis afirman que los mimos estaban destinados a la representación, bien fuera por uno o por varios actores. Son más los que piensan que un solo actor se bastaba y sobraba para dar vida con sus gestos y sus cambios de voz a los personajes herodeos.
Nuestra posición está más cercana a esta segunda serie de teorías.
Nos parece que lo que ha escrito Herodas, como su propio nombre indica, son «mimiambos»: ni sólo mimos, ni sólo yambos. Observación tan simplista parece haber escapado a los ojos de muchos filólogos. Y, sin embargo, creemos que es fundamental. Si queremos, pues, ir al fondo del problema será menester examinar el tema desde dos perspectivas: la del mimo y la del yambo, y conjugarlas —eso es lo que hace Herodas— bajo el prisma de la poesía helenística de la época, en perfecta fusión, con el nombre de mimiambos.
La etimología del término «mimo» ha merecido la atención de casi todos los editores de Herodas; renunciamos a profundizar en aspectos relacionados con ella, pero no encontramos especial problema; mîmos significa «imitación»; el verbo mimeîsthai aparace por vez primera en Aristóteles, Poética 1447b 10. Hay poquísimas referencias al mimo primitivo; es un pasatiempo de tipo popular que cae fuera del marco de lo literario. Curiosamente se vincula el mimo y lo que le rodea con las capas bajas de la sociedad.
No obstante, a partir de finales del siglo IV a. C., comienzan a aparecer citas relacionadas con los mimos; a juzgar por ellas parece que los mimos eran algo parecido a lo que hoy podemos llamar títeres: se baila, se gesticula, se da mínima importancia a la palabra y tan sólo se pretende divertir y entretener al público. Las representaciones tienen lugar fuera del teatro propiamente dicho, en toīs kýklois , en toīs thaýmasin y en toīs symposíois . Relacionados con los mimos está el grupo formado por mimōidós, hilarōidós, magōidós, simōidós y lysiōidós . Tanto estas variedades como los propios mîmoi parece ser que los representaba un solo actor. Una terracota del siglo III nos aporta, al respecto, un dato importante; aparecen en ella un esclavo y un viejo vestidos con toda normalidad, sin máscaras. Detrás se lee: mimōlógos hypóthesis — hecýra . Se admite ahí más de un actor —tres al menos— y la existencia de un tema argumental: la suegra. Junto a este dato, otros más, procedentes de los papiros de Oxirrinco, nos muestran que hay una progresiva literarización del mimo; los personajes y temas están extraídos de los escalones inferiores de la sociedad. La forma habitual es la prosa, y el lenguaje es el propio de la época. El decorado y los trajes, muy sencillos. Lo importante es, ante todo, el retrato de personajes, aunque después se añada un breve argumento. En un principio, no hay guión; todo es improvisado. Después, se escribe un texto sencillo.
El mimo tal cual, en ésta su forma pura, sólo alcanza rango auténticamente literario en la pluma —valga el anacronismo— de Sofrón de Siracusa, contemporáneo de Eurípides. Desgraciadamente su obra ha llegado a nosotros en un estado tan sumamente fragmentario y mutilado que nos es imposible emitir sobre ella un juicio de valor. Sabemos con certeza, pese a todo, que en prosa y en dialecto dorio compuso mimos sobre temas de la vida cotidiana.
Su hijo Jenarco también escribió algunos. A partir de ese momento, una nube de sombra cubre los destinos del mimo; esa nube sólo se disipa al aparecer en la literatura griega la obra de Teócrito y de Herodas.
Con respecto al término «yambo», debe hacerse constar que es Arquíloco el primero en mencionar dicha palabra, cuya etimología es dudosa. Los orígenes del yambo deben buscarse en Jonia, en el siglo VII a. C. Por medio del yambo se expresan sentimientos íntimos, plenamente ligados al «yo lírico»: el amor, el odio, la burla. Con razón lo llama Aristóteles lektikótaton tōn métrōn . Después de Arquíloco, lo emplea Simónides para arremeter con furia contra las mujeres. Casi un siglo le separa de Hiponacte de Éfeso, un poeta realista; invectiva, parodia, burla se expresan ahora en una pintoresca variante del yambo: el coliambo. Con Hiponacte muere no tanto el metro —queda sumido en un profundo letargo— como el tipo de poesía que con él se expresa.
Sobre estos materiales, mimo y yambo, ha trabajado nuestro autor. Evidentemente, Herodas ha tomado, primero, temas propios del mimo popular y, posteriormente, del literario, y para escribir su obra ha adaptado esos temas a la forma del verso coliambo; forma que, según acabamos de indicar, cuadraría bien a la expresión de la burla, la parodia, etc. Nuestro autor no puede colocarse, pues, en el mismo plano que los escritores de mimos; sus temas sí son —aunque no todos— del mimo. Pero hay un lenguaje no vulgar sino artificiosamente jonizante, un metro muy buscado, sumido en el olvido durante más de dos siglos. Y lo más importante, el autor tiene el prurito de que su obra sea valorada como obra literaria artística. El mimiambo octavo viene a echar un jarro de agua fría a quienes ven en los mimiambos puros y simples mimos cercanos a las manifestaciones populares primitivas. Heredas da a entender que se considera escritor de coliambos y afirma que su obra va a ser sometida a valoración por los contemporáneos... y por la posteridad. Estas circunstancias deben ser consideradas, si queremos emitir un juicio sobre la obra de Heredas, desprovisto de prejuicios. Consideradas, decimos, muy seria y rigurosamente, ya que se trata de palabras del propio autor.
El mimiambo herodeo es algo irrepetible en la literatura; tiene, pues, su importancia. No obstante, el afán por mezclar géneros literarios, uniendo elementos correspondientes a géneros del momento con otros de géneros más trasnochados, es rasgo distintivo de la literatura helenística y, muy especialmente de la escuela alejandrina. Heredas no está fuera de tono. Está íntimamente relacionado con Teócrito y Calímaco. Con éste comparte el gusto por lo pequeño; está en la línea del méga biblíon, méga kakón . Además, esos proverbios con los que acaban prácticamente todos los mimiambos recuerdan pasajes de Calímaco tan breves como complicados; esos que aclara con tanta lucidez el profesor Giangrande. Así que, probablemente, los mismos que atacaron a Calímaco son los que lanzaron los dardos de su crítica contra Heredas. Teócrito, por su parte, mezcla temas similares a los utilizados por Heredas y los expresa por medio de otro metro: el hexámetro dactilíco. Apolonio, a su vez, intenta sacar del baúl de los recuerdos un género añejo y añoso: la epopeya.
Los mimiambos, pues, no son Buchpoesie; hay en ellos una vis dramatica que suele ser vis cómica innegable. Un simple «divertimento» carece de ella. Mejor podría aceptarse que sean una versión literaria del teatro popular, aunque también aquí tenemos nuestras reservas. Si Heredas se hubiera propuesto eso, no se podría comprender, por ejemplo, el sentido del mimo octavo. Así, el mimiambo es el resultado de ver un género popular, dramático, realista, desde un prisma ilustrado, artificioso, de nivel cultural alto, típico de autores de la escuela alejandrina. Presentar a Herodas como continuador de tal o cual género es, a nuestro entender, bastante arriesgado.
2. Influencias recibidas por Herodas
Esta breve aproximación a Herodas quedaría incompleta, si no hiciéramos mención de toda una serie de autores griegos que han ejercido innegable influencia sobre nuestro autor. Un escritor debe entenderse siempre en unos determinados contextos de su época; de alguna manera, autores de épocas pasadas y los propios contemporáneos ejercen cierta influencia en su obra. He aquí una mención de los influjos más ostensibles recibidos por Herodas.
En primer lugar, debe señalarse la comedia , en especial la llamada «nueva». Los contenidos de algunos mimiambos recuerdan los de ciertas comedias. El teatro de Menandro es un teatro de tipos. Y los personajes que desfilan por los mimiambos no están lejos de los que pisan los escenarios cómicos de Menandro y de la Comedia Nueva. El personaje del mimo segundo, Bátaro; Cerdón, el zapatero remendón de los mimos sexto y séptimo, y, en especial, toda esa serie de esclavos rácanos y perezosos son buenos botones de muestra.
También pueden detectarse influencias de la comedia aristofánica; Nairn presenta hasta setenta y siete citas de expresiones aristofánicas que se repiten en los mimiambos. La influencia del genial comediógrafo ateniense es fundamental y, en la mayoría de los mimiambos, están presentes no sólo el frescor natural y el tono desenfadado de las comedias aristofánicas, sino, incluso, expresiones atrevidas, palabras malsonantes que no nos llaman en exceso la atención porque el propio Aristófanes las ha empleado antes en sus comedias.
Los escritores de mimos , Sofrón y Jenarco son, sin duda, paradigmas de Herodas. Al igual que en el caso de Menandro, varios tipos que aparecen en los mimiambos han sido más que pergeñados por alguno de estos dos autores. Sabemos que personajes como los del mimo primero o las mujeres oferentes del mimo cuarto son también protagonistas de sus obras. La influencia de estos dos autores no se limita tan sólo al contenido, a los temas. El influjo decisivo —especialmente el de Sofrón— radica en haber elevado el mimo a la categoría de obra literaria.
Con respecto a aspectos tocantes a la forma, el propio Herodas rinde tributo de admiración y de gratitud a Hiponacte. Posiblemente por ser éste el influjo más claro, Herodas lo admite sin reserva alguna. Él se considera, como ya hemos dicho, autor de coliambos. Y no es tan sólo en el metro donde se manifiesta la influencia ejercida por el yambógrafo jónico en la obra de Herodas; determinados aspectos del léxico, en especial algunos proverbios, al propio dialecto, jónico en su mayor parte, y varios nombres propios se deben casi con total seguridad al influjo de Hiponacte.
Otras influencias curiosas, si bien de índole distinta, ya que aquí cabe también la reciprocidad, son las ejercidas por los contemporáneos, en especial Teócrito y Calímaco. En especial, la relación del primero con nuestro autor ha sido objeto de atención por parte de los filólogos; renunciamos a entrar en detalles. En el caso de Calímaco, parece que es, más bien, objeto que sujeto de la influencia de Herodas. Con respecto a Teócrito, las opiniones son justamente las contrarias; Herodas, dicen, es quien ha podido utilizar a Teócrito como modelo. Trabajos hondos nos explican que, si bien las similitudes son muchas, las divergencias son también muy considerables. Con Calímaco quedó ya explicado que Herodas comparte el gusto por lo pequeño y lo enigmático, sobre todo en los versos finales de los mimiambos.
Por último, y en medida mucho más reducida, pueden rastrearse algunas influencias de los oradores áticos, por ejemplo: en el mimiambo segundo, Rinton de Tarento, autor de hilaro tragedias, y de los propios trágicos; así lo evidencian pensamientos como el del mimo décimo, o expresiones como la del mimo tercero, verso 5. Parece claro que Herodas conocía los trabajos de Rinton y Epicarmo, los discursos de oradores áticos y las obras de los trágicos más famosos; mal se compadece este pequeño bagaje cultural con la idea de que Herodas era poco menos que un payaso cualificado que escribía pasatiempos literarios para divertir a las gentes en la sobremesa de los grandes banquetes.