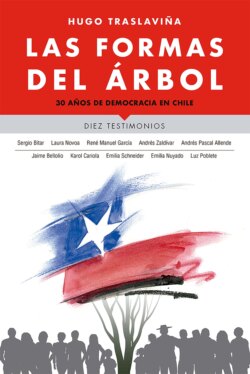Читать книгу Las formas del árbol - Hugo Traslaviña - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
¿Por qué la economía?
La economía es tan importante como la política para la sobrevivencia, la convivencia y el progreso de la humanidad. Conocida como la ciencia de la escasez, porque se ocupa de cómo satisfacer necesidades ilimitadas con recursos escasos, en la práctica, trata de resolver el problema de cómo proveer los medios de subsistencia, junto con otras innumerables necesidades complementarias, mediante el uso de diversos recursos productivos. Aunque de ordinario la gente no lo sabe o no lo quiere reconocer, la economía está presente y/o subyace en todas las actividades humanas.
La economía no se ocupa de las libertades humanas, pero necesita de un ambiente social e institucional adecuado para desarrollar las actividades productivas, sobre todo para la innovación. Es con este enfoque que la economía adquiere una significación política y recupera el sentido que tuvo desde su origen: de economía política. En palabras actuales, necesita de un “ecosistema” para que puedan expresarse la creatividad y la innovación y, según sea el tipo de emprendimiento, la competencia o la colaboración. Por lo general, en los países donde existe menos libertad económica, las actividades productivas adquieren un estatus de subsistencia y de lento crecimiento. Sin embargo, para lograr una mayor diversificación productiva, basada en la innovación, se necesita algo más que libertad económica (de empresa y de mercados). Sin ir más lejos, Chile abrió su economía -casi de par en par- a partir de 1975, pero en 2020 su economía seguía dependiendo de la explotación de los recursos naturales y los chilenos éramos consumidores netos de bienes industriales y tecnológicos, producidos por otros países.
El desarrollo tecnológico es un claro ejemplo de la importancia clave que tiene el entorno social, político e institucional para impulsar las actividades productivas. Pero para que este entorno sea bien aprovechado es necesaria la presencia de una masa crítica de emprendedores e innovadores. O sea, personas que se atrevan a poner en juego su capital creativo. Esto explica, por ejemplo, por qué fue más estimulante para los creadores de nuevas tecnologías digitales instalarse en Silicon Valley, o en Shenzhen (en los años 90 del siglo pasado), que en otras partes de Estados Unidos y China, respectivamente. En el caso de Silicon Valley, se trató de un fenómeno espontáneo, ayudado por una serie de ventajas entregadas por el Estado de California y por el ambiente cultural, académico y científico aportado por varias universidades e institutos de investigación del área; y en el caso de Shenzhen, fue el resultado de una acción deliberada del gobierno chino para crear un enclave que compitiera en importancia económica con su vecina Hong Kong. Esto, mediante un plan de desarrollo de infraestructura y la entrega de estímulos directos a las compañías tecnológicas. Un ejemplo es Huawei, que en 2020 había desplazado a la coreana Samsung, como la mayor fabricante de teléfonos móviles a nivel mundial. Aunque por poco tiempo, debido a las restricciones que le impuso el gobierno de Donald Trump para seguir expandiéndose en Estados Unidos, junto con la tecnología 5G. Huawei fue fundada por el ingeniero Ren Zhengfei, quien había trabajado para el Ejército Popular Chino y luego se independizó. En 1993 Ren construyó la primera caja de conmutación telefónica digital en su país. Enseguida obtuvo un contrato con el Ejército Popular y el gobierno lo premió con protección arancelaria a sus productos, para poner atajo a sus competidores extranjeros.28
Como ciencia social, la economía responde a varias preguntas cuyas respuestas involucran a numerosos actores: qué producir (bienes y servicios), cómo producir (técnica y factores productivos), para quién producir (consumidores y mercados) y cómo distribuir (recursos logísticos). En este proceso está implícita la participación de las personas, así como la función de jerarquizar las necesidades y conforme a ello la tarea de proveer los elementos básicos que se requieren para conseguir los resultados esperados. Desde el punto de vista de las políticas públicas, aquellos resultados que atienden los estados de necesidad, son fundamentales para sostener los sistemas de seguridad social y los programas de protección social.
En cada ejercicio de jerarquización queda claro que -tal como ocurre con la política- la economía es el arte de lo posible. Esto es, se hace lo que se puede con la existencia de los factores disponibles de capital, tecnología, conocimiento y trabajo humano, lo que en otras palabras significa que las necesidades se tienen que adaptar a la disponibilidad real de factores productivos, o bien conseguirlos y/o crearlos. Con un enfoque realista y como dice el refrán, “no se puede pedir peras al olmo”. Al fin y al cabo, el progreso de las sociedades depende de cómo se asume esta realidad y cómo se superan los obstáculos para atender la mayor cantidad de necesidades, creando las condiciones para ello.
Por lo tanto, el desafío de la economía es responder a necesidades que son ilimitadas, reconociendo al mismo tiempo que los problemas sí tienen limitaciones para ser abordados, a veces muy severas. Como dice Friedman, “si los medios no son escasos, no existe problema; se ha alcanzado el Nirvana”. Es más, si existen los medios y el problema a resolver es uno solo “la forma de utilizar aquellos medios es un problema tecnológico”.29
Un ejemplo límite de satisfacción de una necesidad difícil, o casi imposible de satisfacer, fue el proyecto de Estados Unidos para llevar el hombre a la Luna, en la década de 1960. En este caso, el gobierno de John Kennedy tenía la imperiosa necesidad de mostrar supremacía frente a la entonces Unión Soviética en la carrera espacial. Pero para ello necesitaba crear las condiciones y proveerse de los medios para cumplir con este objetivo.30 En este caso, acelerando la construcción de la nave Apolo e invirtiendo ingentes recursos financieros para crear los medios tecnológicos, necesarios para hacer posible este proyecto. Los medios que se necesitaron para llevar los primeros astronautas a la Luna, no surgieron de la nada. Hasta el inicio del siglo XXI no cualquier país o empresa estaba en condiciones hacer posible un sueño de este tipo. Estados Unidos tenía programada una nueva visita con humanos al satélite natural de la Tierra para 2024 y habían surgido proyectos para sumarse a la carrera espacial en el sector privado. Entre los más relevantes, Space X, del multimillonario Elon Musk; Virgin Galactic, del magnate inglés Richard Branson; y Blue Origin, del creador de la multinacional Amazon, Jeff Bezos. Si bien son innovadores en sus respectivos nichos tecnológicos, estos empresarios entraron en la carrera espacial valiéndose del conocimiento y de la experiencia que por décadas han aportado los proyectos gubernamentales, financiados con recursos de toda la ciudadanía.
El rol insustituible de las personas en la economía
En el raciocinio económico subyace el concepto de costo de oportunidad, entendido como la elección de un problema -productivo o de consumo- para resolver, de entre varios. Esto porque no todos se pueden atender al mismo tiempo, con los mismos recursos. Las personas recurren a un ejercicio de priorización conforme a sus particulares necesidades, sean estas racionales o subjetivas.31 Aparentemente, también son soberanas para decidir cómo y cuándo expresan su demanda de consumo. La sumatoria de ejercicios de este tipo da origen a lo que en economía se conoce como “expectativas”, fenómeno altamente volátil y difícil de controlar, demostrando por esta otra vía que la economía, en estricto rigor, es una ciencia social, sujeta también a la teoría de sistemas sociales y políticos complejos. Esto, por más que los teóricos de la economía se esfuercen en aplicar métodos de las ciencias exactas para encuadrarla en cálculos matemáticos y estadísticos.
Está por verse si con los avances de la inteligencia artificial será posible que las máquinas controlen por si solas las expectativas del mercado, aunque por ahora sí pueden manipularlo, conforme a una programación. Como dice Kai-Fu Lee, “los algoritmos utilizan cantidades masivas de datos de un dominio específico para adoptar una decisión que optimiza el resultado deseado”.32 En el caso cada vez más recurrente en que la producción es realizada exclusivamente con robots, al inicio y al final de la cadena siempre están las personas que jerarquizan necesidades y resuelven el problema del costo de oportunidad: los dueños y gestores de los robots (capitalistas) y los consumidores de los bienes que estas máquinas producen. Por lo tanto, se mantiene la vieja estructura de la cadena productiva: el dueño de la empresa ordena al robot qué producir y cómo producir; y el consumidor final decide si compra los bienes producidos. Esto es, qué, cuándo y cuánto consumir y a qué costo.
Un estadio más arriba del modo de vida de los homínidos que dependían de la caza, la pesca y de la recolección de frutos silvestres para sobrevivir, las primeras civilizaciones que inventaron la agricultura, hace unos 12.000 años, comenzaron a desarrollar sistemas productivos no solo para proveerse de los elementos básicos, sino también de otros bienes complementarios para alcanzar un mayor bienestar. Por lo tanto, la economía proporciona la base material sobre la cual luego se sustenta la mayoría de las actividades humanas. Basado en la dialéctica hegeliana, Marx sostiene que la totalidad de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, “la base real sobre la que se alza un edificio [Uberbau] jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social” sean estas básicas o complementarias, o incluso superfluas.33
Hasta la Edad Media las formas productivas se daban de manera espontánea y las técnicas más exitosas se trasmitían de una generación a otra, sin otro método que la experiencia del maestro hacia el discípulo o el aprendiz. O sea, la escuela de las formas productivas empíricas que anteceden a la ciencia económica, era el propio hacer, acompañado por la curiosidad, el ingenio y afán innovador de los productores.
Siendo la economía una ciencia relativamente nueva, más nueva -por ejemplo- que la matemática, la geografía, la astronomía y la física, su objeto de estudio centrado en las formas productivas, se debate entre lo social y lo cuantitativo. Respecto de esta disyuntiva, Gonzalo Martner dice que “en todas las ciencias humanas se plantea el problema de la articulación de lo histórico y estructural, de lo cuantitativo y lo cualitativo, de la distinción entre correlaciones estadísticas y relaciones de causalidad, de las relaciones entre modelación matemática y narraciones de situación temporal y espacialmente situadas y, en especial, el grado de identificación entre sujeto y objeto de estudio”. Dada esta situación, Martner agrega que es frecuente la tentación de rehuir de la complejidad y optar por interpretaciones basadas en simples relaciones de causalidad conocidas como principio de objetividad u “ontología del positivismo”, lo cual es propio de la economía neoclásica, catalogada de ortodoxa.34En contraposición, la corriente heterodoxa plantea un enfoque valórico del objeto de estudio, toda vez que los resultados de los procesos productivos afectan a personas y por añadidura al conjunto de la sociedad. “El cientista social que sostiene que sus juicios descriptivos serían solo juicios de hecho, independientes de todo juicio de valor, suele tener sus propios juicios de valor que alimentan sus propias preferencias prescriptivas”.35
Según sean los medios y modos de producción, surgen determinadas relaciones de producción y fuerzas que se complementan, generando a su vez sistemas institucionales que tratan de regularlas y en casos extremos para resolver conflictos y arbitrar frente a intereses contradictorios, dando lugar a la economía política.36Así, por ejemplo, en la Antigüedad las comunidades estaban organizadas principalmente para la defensa de su territorio y la economía de aquel tiempo descansaba en la esclavitud. Unos cuantos grandes propietarios eran dueños de la tierra y de los esclavos, por lo general prisioneros de guerra, “proporcionaban la mayoría del trabajo en el taller y en el campo (…) y la costumbre y las castas imponían una barrera casi infranqueable al progreso individual”.37
Interrelación entre política y economía
Si bien la economía impulsa la creación de determinadas estructuras sociales e institucionales, en circunstancias críticas, tales como los conflictos sociales, las guerras y los desastres naturales, la política determina la economía. Esto es, define las prioridades de qué producir, cómo producir, cuánto producir y para quién producir. Una situación parecida ocurre en aquellos regímenes que utilizan la planificación centralizada para gobernar y con ello someten la economía a los objetivos políticos. En los sistemas democráticos se busca un equilibrio entre los objetivos políticos y la capacidad productiva para procurar el bienestar general.
Aun siendo la economía una actividad aparentemente neutra, destinada a conseguir resultados y/o beneficios económicos con un enfoque técnico,38 en la práctica se trata de una actividad humana en que convergen fuerzas, medios e individuos que intervienen en la producción (oferta), cuyos resultados necesariamente tienen como meta el intercambio social de los bienes producidos (demanda). La venta de éstos en el mercado (formal o informal) es el último eslabón que justifica toda la cadena productiva. Sin mercado y sin la venta de los bienes en éste, no hay negocio. Por lo mismo, el mercado, en que participa un conjunto de individuos, opera como el pivote para el crecimiento económico.
La suma de actividades productivas obliga a que algún mecanismo de orden macrosocial, que puede ser el propio mercado,39 o el Estado, el que ordene, arbitre o supervise el comportamiento económico del conjunto de individuos que participan en éste. Sin embargo, la actividad productiva impone su propia dinámica, la que muchas veces sobrepasa el orden político establecido y los marcos legales e institucionales. O simplemente impulsa la creación de éstos. Esta dinámica, propia de la economía política, ha estado presente desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, circunscribiendo la economía a un orden social en permanente cambio y ebullición. Por lo tanto, la economía -al igual que la política- depende de individuos y de un conjunto de estos que dan origen a sistemas sociales complejos, cuyas características más relevantes (como se dijo en el Capítulo I) son la autonomía y la imprevisibilidad de sus acciones.40 Esto, a diferencia de las máquinas, que pueden definirse como sistemas complicados, porque carecen de autonomía para operar. Por ejemplo, un automóvil necesita de un conductor e, incluso, un moderno vehículo autónomo que prescinde de un chofer, depende de una programación digital para poder funcionar y seguir un rumbo predefinido.
Los llamados emprendedores, particularmente los más creativos e innovadores, actúan como agentes transgresores del orden social e institucional establecido, porque en la búsqueda incesante del cambio movido por el lucro, o por simple curiosidad, desafían los medios y las tecnologías creadas en función de realidades pasadas. Esto es lo que se conoce como “destrucción creativa”,41 en que los nuevos medios tecnológicos generan la obsolescencia de los antiguos. Así, por ejemplo, la invención del motor de combustión interna desplazó a la carreta tirada por caballos, generando una cadena de cambios en el modo de vida de comienzo del siglo XX. Antes de esta invención, no existían las carreteras y autopistas, los semáforos ni las leyes del tránsito, ni tampoco la industria colateral del automóvil y las gasolineras. ¿Qué ocurrirá con estas últimas cuando se prohíban definitivamente los motores de combustión interna? Es una pregunta inevitable en el contexto de la destrucción creativa.
Las nuevas dinámicas productivas obligan a los legisladores a actualizar las leyes sobre la marcha, o en el peor de los casos a improvisar regulaciones. Así, en 2020 las gigantes tecnológicas, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Facebook y Netflix, estaban medianamente reguladas en Estados Unidos y Europa y bloqueadas en China, pero en la mayoría de los países disponían de un campo libre para que estas pudieran monopolizar la infraestructura digital y las plataformas de contenidos. Aquellas compañías sobrepasaban todo tipo de barreras, fronteras y regulaciones, incluyendo las tributarias.42 En Chile, recién en 2020 comenzó a aplicarse el IVA (Impuesto al Valor Agregado) a los servicios digitales que se ofrecen de manera remota, afectando especialmente a los proveedores audiovisuales y de música (Netflix, Amazon, HBO y Spotify, entre otros). Sin embargo, la regulación chilena nada había dicho sobre las nuevas formas de control monopólico de estos gigantes tecnológicos en la publicidad y los contenidos, como tampoco de la censura aplicada a prominentes usuarios, tal y como lo estaban haciendo las redes sociales.43 En el caso chileno, en 2019 la publicidad en medios digitales desplazó a la televisión abierta del primer lugar en el reparto de la torta publicitaria, concentrando un tercio de ésta.44 Mucho más abajo se ubicaron los diarios de papel, las radios y las revistas.
Dado que las formas productivas determinan el rumbo de las relaciones sociopolíticas, también marcan el rumbo de los sistemas económicos, determinando con ello el tipo de desarrollo de los países. Esto es, entre los que abren más espacio para que las fuerzas productivas se expresen, o aquellos que tratan de contenerlas mediante políticas de planificación centralizada. Con una visión pragmática, hoy es posible observar que la clásica división entre desarrollo y subdesarrollo no es equivalente a mayor o menor desarrollo industrial. La clave está entre aquellos países que más propician e invierten en desarrollo científico y tecnológico, y aquellos que simplemente consumen las innovaciones que producen otros. Así como la economía basada en la agricultura fue desplazada por la Revolución Industrial, hoy la economía industrial ha sido superada por la economía del conocimiento que fluye a través de los medios digitales (la llamada cuarta revolución industrial). Con este fin los países más exitosos han invertido más que otros en el desarrollo del capital humano, es decir, en educación, en fomento de la innovación y en especialización productiva.
Pax Británica
El surgimiento del capitalismo vino de la mano con la Primera Revolución Industrial, que tuvo su epicentro en Inglaterra, dando paso a la Pax Británica. Esto es, al orden económico internacional capitalista que hasta el siglo XXI se proyecta a través de la hegemonía de Estados Unidos. En Inglaterra encontraron un terreno fértil las innovaciones tecnológicas que partieron con la invención de la máquina a vapor, el ferrocarril y el telégrafo y se consolidaron con el uso de la electricidad. Pero tanto en Inglaterra como otros países que siguieron sus pasos, los sistemas sociales no estaban preparados para enfrentar los efectos perversos del “capitalismo salvaje”, que explosionó en el siglo XIX, sin un marco legal que contuviera y sancionara los abusos y excesos que cometían los dueños del capital. En este contexto, los sistemas políticos se vieron seriamente amenazados con una seguidilla de levantamientos sociales que tuvieron su primer apogeo en 1848, en Francia, y se propagaron por varios países europeos que habían restaurado las monarquías luego de la derrota de Napoleón, quien poco antes las había abolido. La respuesta a esta situación fue dura y vino desde las antípodas, dando pie a la teoría marxista y a las diversas formas de organización de los trabajadores, con un desafío frontal de sus seguidores al capitalismo durante la mayor parte de los siglos XIX y XX.
Ante la pregunta de por qué el capitalismo nace en Inglaterra y no en otros países cabe una sola respuesta: porque a diferencia de otros imperios europeos, en Inglaterra existía un contexto institucional, cultural y de ideas liberales propicio. A la sazón, España era el imperio más vasto y poderoso del planeta, pero hasta muy avanzado el siglo XIX siguió aferrado al sistema mercantilista, altamente centralizado y extractivista. Si bien este fue exitoso para enriquecer y dotar de más poder a las monarquías, también actuó como una camisa de fuerza para el desarrollo económico, con severas restricciones para el comercio y para las fuerzas productivas. En cambio, el imperio inglés había avanzado más que España en el desarrollo de instituciones políticas que contrarrestaron el poder de la monarquía, dando espacios de participación y de cierto protagonismo al ciudadano común. Precisamente a través de la Cámara de los Comunes. Esta institución fue creada en el siglo XIV pero desde antes existían numerosas convenciones de derechos y libertades civiles que sucedieron a la Carta Magna.45
Todos estos factores contribuyeron al surgimiento de una activa burguesía comercial e industrial que poco a poco fue condicionando a la aristocracia. Mucho antes, en los pequeños reinos y principados del norte de Italia se dio un fenómeno similar, con una burguesía comercial y financiera que disputó el poder a la aristocracia, aunque ello no derivó en una revolución industrial. Esto porque no existía un ambiente institucional propicio y tampoco se dio una centralización del poder como en Inglaterra. Entonces, la prioridad de aquellos pequeños reinos y principados era guerrear entre ellos y defender sus territorios.
Por lo tanto, desde el siglo XIX en adelante el Reino Unido de Gran Bretaña emergió como la primera potencia hegemónica mundial, e impuso el capitalismo en la mayor parte de Occidente. Y desde luego, las instituciones que a su vez moldearon una cultura económica liberal-capitalista. De paso, instituyó de facto el inglés como lenguaje del comercio y las finanzas internacionales e impulsó la llamada “cultura anglo”, sobre todo en el ámbito de la música popular, el cine, el entretenimiento y los mass media (medios de comunicación de masas), como vehículos para retroalimentar los moldes del consumo. Este orden económico proyecta su influencia hasta la actualidad por medio de su heredera directa: la Pax Americana, representada por Estados Unidos. Pero esta antigua colonia británica no adoptó el modelo político inglés, basado en una monarquía, con súbditos representados en el Parlamento. Estados Unidos nació como la primera democracia liberal, con una economía capitalista, luego de terminada su revolución de la independencia (1776-1783). Creció a un ritmo vertiginoso en los años siguientes, hasta transformarse en la primera potencia económica mundial, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, hasta bastante avanzado el siglo XXI.
¿De la Pax Americana a la Pax China?
¿Sucederá a la Pax Americana la Paz China? Ello dependerá de si la potencia oriental mantiene el fuerte ritmo de crecimiento que viene mostrando desde la década de 1980, cuando Deng Xiaoping adoptó la estrategia de combinar el sistema político de partido único, centralizado y excluyente, con una profunda reforma económica para impulsar el crecimiento, apoyado en el capitalismo. De este modo China abrió espacio a la iniciativa privada, a la inversión extranjera, al libre mercado y al lucro empresarial. De manera concomitante, estas medidas impulsaron la competencia, la innovación, los servicios y el consumo. Pero el gobierno controlado por el Partido Comunista mantuvo la planificación central y una fuerte vigilancia de los mercados, con el fin de orientar el desarrollo hacia los fines considerados prioritarios: la educación, el desarrollo tecnológico, la infraestructura, una industria enfocada en las exportaciones y el poderío militar. La táctica china es dejar libre a las fuerzas del mercado, mientras estas no amenacen el poder central y no se alejen de los objetivos estratégicos. Cuando ocurren tales desviaciones, el gobierno no ha vacilado en intervenir los mercados, como tampoco ha dudado en entregar fuertes subsidios a las compañías privadas y estatales, cuando esto responde a la estrategia de largo plazo.
Hacia el inicio del siglo XXI China se había convertido en una potencia industrial, comercial, científica, tecnológica y militar, ingredientes necesarios, pero no suficientes, hasta ese momento, para superar a la hegemonía de Estados Unidos. Como dice Osvaldo Rosales, a Deng “lo abrumaba el retraso chino respecto de Occidente en ciencia y tecnología”. Agrega que buscaba convencer a su audiencia marxista de que la ciencia y la tecnología eran resultado del trabajo del hombre, que el trabajo mental era tan respetable como el físico y que los científicos debían dedicarse a lo suyo, sin distraerse en actividades políticas. Ponía como ejemplo “el atraso chino en polímeros, energía nuclear, electrónica, computación, astronáutica, láseres y semiconductores, ámbitos que según él –y con acertada intuición–moldearían la vida de la humanidad en las décadas siguientes”. “Por lo tanto, “si de sueño chino se trataba, la principal urgencia era aprender de Occidente en ciencia y tecnología y jugarse por cerrar en forma gradual esa brecha”.46
No obstante, hacia 2020 a China le faltaban algunos atributos clave que tampoco alcanzó a desarrollar Japón, en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, cuando era la segunda potencia económica mundial: una moneda que actúe como patrón de cambio y atesoramiento internacionales; un mercado de capitales a escala global para acompañar los flujos comerciales y de inversión; incluyendo la gestión de flujos de fondos, como los que hacia 2020 lideraba BlackRock, a nivel mundial; nuevos medios tecnológicos para reemplazar las tarjetas comerciales y bancarias47 que monopolizan el mercado mundial; productos financieros complementarios (fondos de cobertura, derivados y colaterales, entre otros) para respaldar los mercados de valores, de materias primas y de seguros; el desplazamiento de los gigantes tecnológicos estadounidenses (Microsoft, Apple, Amazon, Google-Alphabet, Facebook, Intel, Cisco, Oracle, IBM, etc.), que hacia 2020 dominaban los flujos de información y la infraestructura para la interconectividad mundial; la convicción de que los chinos están en condiciones de respetar y hacer respetar la propiedad intelectual y las normas sobre marcas y patentes industriales; y el desarrollo de una industria cultural propia, para contrarrestar la llamada american way of life, presente en todo el mundo y que actúa como un motor de marketing para abrir paso a los bienes de capital y de consumo estadounidenses.
Hacia 2020 China caminaba a paso firme para superar a Estados Unidos en tamaño del PIB, el más grande del planeta, entre otras cosas porque ya contaba con un número crítico de compañías tecnológicas que disputaban mercados a las estadounidenses a nivel global (Alibaba, Huawei, Lenovo, Geely, China Aerospace, Xiaomi etc.).
Estados Unidos ha tenido la democracia no monárquica más estable y prolongada desde el siglo XVIII en adelante. Una vez declarada la guerra de la independencia a la corona británica, en 1776, comenzó a aplicar tempranamente los principios liberales y republicanos desarrollados en Europa por una nutrida lista de filósofos y pensadores que se rebelaron intelectualmente contra las monarquías y los imperios absolutistas. En gran medida, las ideas liberales, surgidas desde el Renacimiento en adelante, comenzaron a implementarse en la nueva nación norteamericana antes que en Europa. Fue precisamente en Estados Unidos donde el liberalismo económico, impulsado por John Locke, Thomas Hobbes, Adam Smith, David Hume, David Ricardo y John Stuart Mill, entre otros, tomaron forma como políticas de Estado. Cabe consignar que estos pensadores recibieron la influencia de numerosos filósofos e intelectuales del Siglo de las Luces europeo (XVIII), quienes con sus ideas sobre la libertad también se rebelaron contra el antiguo régimen absolutista, confrontando el racionalismo con el poder despótico y la intolerancia religiosa. Entre ellos, Kant, Montaigne, Voltaire, Montesquieu, Diderot, D’Alembert y Rousseau.
Al sur del Río Bravo
Otro fue el rumbo que tomaron los países al sur del Río Bravo (Grande) que se independizaron de la corona española, en el siglo XIX. Las ideas políticas de los libertadores de Hispanoamérica también provienen de la Ilustración europea y si bien la estructura económica básica que aplicaron una vez lograda la independencia fue de rango capitalista, mantuvieron una cultura económica heredada de la institucionalidad española. Esto es, un sistema productivo (y por lo tanto de relaciones de producción) ligado a la tierra, altamente concentrado y excluyente, con una aristocracia que -como dijo Alberto Edwards- devino en oligarquía, después de la Independencia. Convertida en clase terrateniente y latifundista, hasta la primera mitad del siglo XX, la aristocracia conservadora mantuvo una fuerte influencia política, religiosa y cultural disputándose cuotas de poder con una burguesía liberal emergente, que amasó su fortuna en el comercio, la minería y la banca.
“Llegó así a dominar económica y socialmente en el país una aristocracia mixta, burguesa por su formación, debida al triunfo del dinero, por su espíritu de mercantilismo y empresa, sensata, parsimoniosa, de hábitos regulares y ordenados, pero por cuyas venas corría la sangre de algunas de las viejas familias feudales”.48
La Revolución Industrial, que fue contemporánea con la guerra de la independencia en Chile y en la mayoría de los nacientes países de Hispanoamérica, llegó como una tenue oleada desde Europa y Estados Unidos, sin que haya tenido algún atisbo de referente propio. Por lo mismo, el sistema productivo chileno mantuvo el ritmo marcado por la cultura económica colonial, hasta muy avanzado el siglo XX. Exactamente hasta 1939, cuando el Presidente Pedro Aguirre Cerda crea la Corporación de Fomento (Corfo) e inicia un proceso de industrialización tardío. Mientras tanto, las relaciones de producción estaban representadas en el campo por el predominio del terrateniente y el latifundista sobre el peón, el campesino, el inquilino y el mediero. En cambio, en la minería se dio un proceso nuevo, con la emergente clase proletaria, representada por el obrero, el jornalero y el capataz. El asalariado dio un giro en las relaciones de producción y enfrentó al patrón para conseguir un mejor trato y salarios justos. La historia describe que el movimiento obrero y los partidos políticos que comienzan a disputarle poder a la oligarquía surgieron en el norte chileno: en Copiapó se fundó el Partido Radical, en 1863; y en los puertos y en las salitreras de Tarapacá y Antofagasta las mancomunales obreras, que se sumaron a las federaciones que ya habían emergido en Santiago y Valparaíso.49
Tal como ocurrió en otras latitudes, la llamada “cuestión social”, reconocida incluso por parte importante del conservadurismo católico, luego de publicada la primera encíclica social de la Iglesia Católica, la Rerum Novarum,50 fue el resultado del estado de desprotección de los obreros y el caldo de cultivo para el surgimiento de los partidos de izquierda, declaradamente marxistas. Esto refuerza la tesis de que las relaciones de producción (materialidad) crean las condiciones para moldear la superestructura social, con un bagaje de ideas que presiona al sistema político y la institucionalidad. En esta misma “cuestión social”, se apoyó Arturo Alessandri Palma para levantar su discurso político liberal. En su primer gobierno (1920-1925) se dictaron las primeras leyes de protección social, pese al convulsionado periodo que debió enfrentar, atenazado por una crisis política y económica, que al final terminó con un golpe de Estado.
Casi al final del primer gobierno de Alessandri Palma y presionados sus opositores en el Congreso por un amotinamiento militar, se aprobó una nueva Constitución Política, que estrenó en el país el sistema presidencialista y numerosas leyes de carácter social. Entre otras, la ley para limitar la jornada laboral a ocho horas y prohibir el trabajo infantil; la creación de la Inspección del Trabajo y del Seguro Obrero; las primeras leyes para prevenir e indemnizar por los accidentes laborales; la instalación de los tribunales de conciliación y arbitraje; además de otra serie de disposiciones sobre materias previsionales y cooperativas. En agosto de 1920, antes de su elección como Presidente, se promulgó la Ley de Educación Primaria Obligatoria.
El modelo económico chileno en jaque
Con una óptica ciudadana y republicana, los éxitos económicos no son tales si no se legitiman socialmente. De otra forma no es posible explicar por qué las reformas económicas realizadas durante la dictadura militar y validadas por los gobiernos democráticos que sucedieron a ésta, no lograron arraigarse en la ciudadana. En las masivas protestas ciudadanas surgidas a partir de octubre de 2019 la gente culpó a este modelo económico, con sesgo neoliberal, como el principal responsable de las penurias denunciadas y se pidió el cambio de éste. De otro modo, el exitismo económico que de hecho mostró el general Augusto Pinochet tres décadas antes, para competir como candidato único en el plebiscito de octubre de 1988 le habría bastado para ganar. Pero no fue así. Luego su ministro de Hacienda, Hernán Büchi, quien cosechó el éxito de la recuperación de la peor crisis económica vivida por Chile en el siglo XX (1982-1983), también perdió en la elección presidencial de 1989. Y así sucesivamente, elección tras elección (1993, 1989 y 2005) fueron perdiendo los candidatos de la derecha, herederos de los logros económicos durante la dictadura.
Así ocurrió hasta 2009, cuando por fin logra ganar Sebastián Piñera, un empresario exitoso de centroderecha. Piñera llegó a la Presidencia en marzo del año siguiente, como una suerte de spin off de la Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó entre marzo de 1990 y marzo de 2010. Por lo demás, esta coalición de centroizquierda no hizo el esfuerzo de cambiar el modelo económico, sino más bien de perfeccionarlo, para darle un rostro más humano, a partir del eslogan de “crecimiento con equidad”, acuñado por el Presidente Patricio Aylwin y su ministro de Hacienda, Alejandro Foxley.
En suma, el éxito de la Concertación fue más político que económico, porque supo interpretar a una mayoría ciudadana que repudió a la dictadura y los atropellos sistemáticos a los derechos humanos; el terrorismo de estado y el cercenamiento de las libertades políticas y ciudadanas; las injusticias flagrantes y los abusos de poder. De haber sido genuinamente exitoso el modelo económico neoliberal, no habría tenido un repudio tan fuerte durante la explosión social de octubre de 2019. Esto, no obstante que algunos analistas explican este fenómeno como un simple quiebre de expectativas, debido a que -según ellos- la ciudadanía más vulnerable habría esperado más beneficios económicos de los gobiernos democráticos y en especial de Piñera dos, que se impuso ampliamente en la elección presidencial de 2017 con el discurso economicista de los “tiempos mejores”. Esto es, ofreciendo más crecimiento, más empleos y más bienestar. Sin embargo, los hechos demostraron que el modelo económico estaba agotado, que los gobiernos democráticos habían jugado todas sus cartas para mantenerlo con sus bases estructurales intactas, mientras le pedían a la gente que tuviera paciencia. Uno de los puntos críticos que desencadenó el quiebre de expectativas fue la constatación, de facto, del fracaso del sistema previsional privado de AFP, que prometía mejores pensiones que el antiguo sistema de reparto. Esto se sumó al cansancio colectivo frente al cúmulo de iniquidades observadas en los planos de la salud, la educación y la vivienda, así como en la distribución del suelo urbano, en las brechas de ingresos y en el reparto de los frutos del crecimiento económico.
Por lo tanto, el éxito de los programas, de las reformas y de las propuestas económicas solo es tal cuando es sometido al escrutinio más importante: el de la ciudadanía, en elecciones libres y democráticas. Y cuando ello no es posible, busca otros cauces para mostrar su disconformidad.
Como una suerte de vasos comunicantes, las crisis económicas desembocan inevitablemente en crisis políticas y al revés, las crisis políticas provocan desequilibrios y crisis económicas. No obstante, cuando las crisis económicas ocurren en medio de sistemas políticos e institucionales sólidos, aquellas pueden ser controladas y superadas por los gobiernos. La excepción a la regla de esta sentencia son las dictaduras y regímenes autoritarios que -apoyados en la fuerza y la represión- son capaces de sortear las crisis económicas. Es más, como lo muestra el caso cubano, después del derrumbe de la Unión Soviética, en 1991, son capaces de sobrevivir largos periodos de crisis económicas, porque mantienen firme las riendas del poder, con la ventaja de no tener contrapeso opositor y porque han eliminado de raíz la competencia política que caracteriza a los sistemas democráticos.
La buena noticia para Chile es que estructuralmente su economía goza de buena salud y que si logra superar la crisis política, junto con el fortalecimiento de la democracia retomará una senda de crecimiento. Ahora con la lección aprendida de generar condiciones para una distribución más equitativa de la riqueza y para garantizar plenamente los derechos sociales, económicos y culturales para toda la ciudadanía.