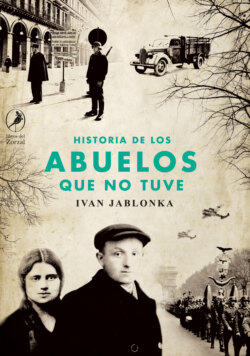Читать книгу Historia de los abuelos que no tuve - Ivan Jablonka - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
Juan Pequeño Manzano en su pueblo
A veces me preguntan de dónde viene mi apellido, el apellido de ellos. Pregunta medio fingida, cuya respuesta se sabe de antemano: a todas luces de Polonia, donde significa ‘pequeño manzano’. Ivan Jablonka, Juan Pequeño Manzano, o incluso Juan Manzano a secas: una vez traducido, soy menos sensible a la comicidad del apellido que a su banalidad protectora. Pero hay otro nombre que me llena de orgullo, un nombre legendario e intraducible: Parczew, la aldea judía donde nacieron mis abuelos hace 100 años. Ese nombre, que pronuncio a la polaca: parshef, me procura una leve embriaguez. Suena más exótico que nuestro patronímico, el pequeño manzano, ese arbusto sin misterio que crece en el fondo del jardín. Parczew, con sus letras de final de abecedario, su generosa sonoridad, su “w” que sube como el humo de una chimenea, su olor a arcilla, de ahí venimos.
Mi padre nació en París durante la guerra, yo vivo en París desde siempre, pero me parece que estamos afectiva y visceralmente ligados a ese pueblo que uno tarda varios minutos en encontrar en el mapa, apenas un punto entre Lublin y Brest Litovsk, en los confines de Polonia, Ucrania y Bielorrusia.
En 2003, en su viaje a Parczew, mi padre se saca una foto delante del cartel que indica la ciudad, en la banquina de una ruta, al costado de un prado. Con la mano apoyada sobre el cartel, sonríe, un poco crispado. A mí también me gustaría ir, apoyar la mano en el cartel y sonreír. Parczew tiene para mí un olor y una musicalidad, pero también un color: el verde. Un verde casi fluorescente, tirando al amarillo, que encandila las praderas de Chagall (quien era oriundo de Vitebsk, Bielorrusia). Parczew me exaspera las papilas como la pulpa de una manzana ácida, pero ese nombre también podría evocarme un verde más intenso, más vegetal, un violinista en equilibrio sobre un tejado, un par de bueyes tirando de un carro o una cabra echando vuelo en una nube de color granate.
Hoy en día, las peregrinaciones de judíos occidentales a su shtetl1 de origen se multiplican. De allí traen fotos, impresiones, emociones para compartir. Durante su viaje a Parczew, mis padres intentan despertar memorias. Mi padre aborda a los transeúntes en una mezcla de ruso y polaco: “Me llamo Marcel Jablonka, mis padres nacieron aquí”. Contacto imposible. Encuentra a una anciana para que los guíe por la ciudad, quien interroga a sus conocidos y toca puertas para obtener información. En vano. Mi padre regresa a Francia despechado. Vive sin saber nada sobre sus padres. Algunos fragmentos de historia le llegan de Annette, su tutora, la prima de su madre, y de Reizl, su tía de Argentina, a quien todos llamamos tía. Lo que también afecta a mi padre es que se siente culpable de esa ignorancia: de joven, no experimenta la necesidad de interrogar a sus primos, amigos, vecinos, y cuando estos últimos quieren contarle algo, él les responde que no le interesa. No tiene padres, eso es todo, su sufrimiento no precisa alimento suplementario. Ahora lamenta no saber nada, no haber querido enterarse de nada, dice con furia: “fui un tarado”. ¿Pero qué se puede hacer? Todos están muertos.
Voy a visitar a Colette, una amiga de la familia cuyos padres son oriundos de Parczew. Su periplo tiene lugar en el verano de 1978, poco antes de la elección de Juan Pablo II. Así como el Parczew de mis padres es más bien bonachón, el de Colette es inquietante, siniestro. Llueve a cántaros. Después de abrirse camino por el barro, Colette y su madre van a la casa de una pareja de viejos que les habían indicado. Una habitación de techo bajo, dos camas miniatura con colchas de croché, algunos bordados en las paredes, una comida pantagruélica. Los anfitriones no sólo se acuerdan perfectamente del abuelo de Colette, que vendía vísceras de animales, ¡sino que hablan muy bien de él! A las cuatro de la tarde, ya casi es de noche. Tras la destrucción de la guerra y los cuarenta años de ausencia, la madre de Colette no logra encontrar su antigua casa bajo esa luz antracita y las columnas de agua. En un momento, cree reconocer la de su familia política, así como la escuela polaca de ladrillos a donde iba de niña; luego, por la emoción, se pone a deambular dentro de un hoyo, medio llorando, conmovida. Le habla a su hija en polaco y a los locales en francés. Sin fuerzas, Colette y su madre se refugian en el auto, estacionado al lado de una plaza pasada por agua. De pronto, surge un borracho de la nada y golpea el capó: necesita un fósforo para encender un cigarrillo.
Llega mi turno. En Varsovia, me reúno con Audrey, que prepara una tesis sobre la violencia antijudía después de la guerra y aceptó acompañarme como guía e intérprete. Conducimos durante dos horas por una autopista repleta de camiones. Después de Lublin, la ruta atraviesa bosques, divide el campo. Por todos lados aparecen depósitos, pabellones, talleres, zonas industriales, el hábitat se densifica y, de golpe, llegamos. Parczew, mi shtetl. Pero Parczew no se parece ni a los cuadros de Chagall ni al barrial donde Colette y su madre aterrizaron hace treinta años: por las calles asfaltadas, circulan autos Fiat y Volkswagen, los chalets recién pintados dan a la ciudad un aire austríaco, y las casonas medio demolidas, dispersas en medio de pastizales, apenas se notan. Audrey estaciona al lado de una plaza pública donde nos encontramos con Bernadetta, profesora de francés en Wlodawa, con quien intercambié algunos mails. En su breve introducción, la mujer nos anuncia el programa: primero, visita del antiguo cementerio judío, luego la antigua sinagoga, por último, un encuentro con Marek Golecki, hijo del único “justo” de Parczew. Bernadetta me entrega unas fotocopias con la historia de la aldea, unos artículos de prensa y un relato etnográfico destinado a las jóvenes generaciones, en el cual una anciana polaca recuerda a los judíos de Parczew.
Delante de nosotros, se extiende el antiguo cementerio judío: es la plaza pública. Los abedules y las hayas proyectan su sombra sobre el césped, el lugar está surcado de pasillos donde cada tanto nos cruzamos con una pareja, una persona corriendo, una madre empujando un cochecito. Deambulo bajo el sol primaveral, con la nariz alta y el corazón contento: he alcanzado mi objetivo, con un pie liviano estoy pisando la tierra de mis ancestros. En un rincón del parque, Audrey y Bernadetta conversan frente a dos lápidas mientras esperan a que yo termine mi paseo. En la primera lápida, levemente inclinada y de mármol gris claro, hay un texto grabado que la municipalidad de Parczew dedica a los “soldados polacos prisioneros de guerra”, asesinados en 1940 por los alemanes. En la segunda, horizontal, de mármol gris oscuro y con la estrella de David, figura un epitafio bilingüe, en hebreo y en polaco, redactado por un judío belga: “Aquí están enterrados 280 soldados judíos del ejército polaco, fusilados en febrero de 1940 por los verdugos alemanes hitlerianos. Entre las víctimas, yace mi padre, Abraham Salomonowicz, nacido en 1898”. Unas dalias marchitas adornan la placa.
Subimos otra vez a los autos para ir a la sinagoga, construida a finales del siglo xix para aliviar al antiguo templo de madera, hoy destruido. En ese edificio de color dorado, pintado hace poco, de un piso y agujereado con unas ventanas en forma de Tablas de la Ley, se lee una pancarta: “Ropa usada, importada de Inglaterra”. Al lado, un cartel anuncia descuentos del 50%. Bernadetta, en su precioso francés anticuado, se me adelanta: “No has de ofenderte”.
¡Por supuesto que no! Si bien los escasos documentos que poseo sobre mis abuelos mencionan Parczew (escrito “Parezew”, “Parczen” o “Poutcheff”), sé perfectamente que acá no tengo ningún derecho, no soy más que un turista. Subimos la escalera y llegamos a una gran sala llena de percheros, con cientos de vestidos, faldas, pantalones, camisas, remeras, tapados que una clientela femenina mira con atención. Los muros son grisáceos, del techo cuelgan unas luces de neón. De todo eso emana una impresión de viejo y destartalado, pero es una miseria limpia, rutilante, el suelo con agujeros parece encerado. Cuando el flash de mi cámara dispara, los dos hombres de la caja se dan vuelta bruscamente y me incineran con la mirada: no sé si tengo aspecto de judío, de occidental o de ambos, lo que es seguro es que no soy del lugar. Algunos de esos trapos, colgados de la cañería, se ven en la foto que saqué a hurtadillas al bajar furtivamente por la escalera: un vestido malva con cuello de strass, un vestido de novia, un déshabillé kaki con florcitas, un camisón con motivos anaranjados y azules.
Proseguimos la visita de Parczew. Lindera de la sinagoga y también de color dorado, la antigua casa de estudios judía exhibe con orgullo, en su fachada, las palabras Dom Weselny, es decir, “Salón de fiestas”. Construido a principios de los años veinte en reemplazo de una primera casa de estudios que se convirtió en destilería, el edificio fue transformado después de la guerra en cine y luego en salón de fiestas2. Me viene a la memoria una foto donde mi padre posa, un tanto rígido, sobre los escalones de un cine amarillento, decrépito y cubierto de grafitis: antes de convertirse en un lugar de juerga que acoge banquetes, bodas y otras festividades, el edificio fue limpiado y pintado.
Para terminar, Bernadetta nos conduce a la casa de Marek Golecki. De cabello canoso cortado tipo cepillo, bigote, barriga de cincuentón, Marek vive en la calle Koscielna (o calle de la Iglesia), en un chalet de piedra de tres pisos que él mismo construyó. Es el último “judío” de Parczew. No un verdadero judío, obviamente: los 5.000 que vivían en el centro de la ciudad y alrededores fueron asesinados durante la guerra, y los supervivientes, que salieron del bosque tras librarse de los inviernos, la hambruna, las palizas de los alemanes y el chantaje de los partisanos, abandonaron la ciudad luego del pogromo del 5 de febrero de 1946. Pero como su padre fue nombrado “Justo entre las Naciones” por haber salvado a judíos, Marek es mal visto en la ciudad. Mientras tomamos un refresco, nos cuenta que en los años setenta su establo sucumbe a un sospechoso incendio; cuando acude al alcalde para pedir una eventual indemnización, este le responde que más bien debería pedir ayuda a sus “amigos judíos”3. Al regalarle una botella de oporto que le traigo de Francia, temo causarle aún más problemas (otro amigo judío), pero Marek no le tiene miedo al qué dirán y tampoco es que lo tratan cual paria, como comprobamos a lo largo de nuestro paseo por Parczew: se detiene en casa de los vecinos para hablar de mecánica, de mangueras, etc.
Al día siguiente, vamos a la municipalidad. Audrey explica la razón de nuestra visita a la jefa de departamento, quien, al cabo de unos minutos, regresa cargada con tres espesos libros: el registro civil rabínico. Me dispongo a descubrir, en medio de caracteres finos y gruesos, el nombre de mi abuela, Idesa, pero la empleada me responde que no encontraré nada porque el año de su nacimiento, 1914, fue bastante turbulento. En cambio, su acta de matrimonio, dos décadas más tarde, sí que está presente y menciona a “Idesa Korenbaum […] hija de Ruchla Korenbaum, no casada”4. La verdad de los apellidos: mi abuela nació como ilegítima. De regreso a Francia, tendré ocasión de verificar, en el acta de nacimiento de mi padre, que Idesa se llama más exactamente Korenbaum vel Feder, el polaco vel significa en este contexto “llamada”, “conocida con el nombre de”. Ilegítima, pues, pero no abandonada, ya que lleva el apellido de su padre, el señor Feder. De niña, Idesa vive con su madre, Ruchla Korenbaum, con un hermano de quien no sé nada, y quizá con su padre. En ídish, Feder significa ‘pluma’ y Korenbaum, ‘árbol con corteza’, lo cual no quiere decir nada. La poesía de los apellidos.
¿Y por el lado de mi abuelo, Mates Jablonka? La empleada me entrega unas banales actas de nacimiento, pero me siento depositario de una información secreta, inaudita, casi sulfurosa. Por orden, la hermandad Jablonka está compuesta por Simje (nacido en 1904), Reizl (1907), Mates (1909), Hershl (1915) y Henya (1917), tres varones y dos mujeres, nacidos en el imperio de los zares5. Nada que no supiera hasta ahora, excepto por un drama del cual mi padre jamás había oído hablar: en 1913, un hermanito, Shmuel, fallecido a los 2 años.
Los padres se llaman Shloyme y Tauba, y no sólo no están casados, sino que sus hijos son reconocidos de forma tardía. Hershl es inscripto en el registro rabínico sólo a finales de los años veinte, supuestamente “en razón del inicio de la Guerra Mundial”. De igual modo, el acta de nacimiento de Henya se establece en 1935, con un retraso de 18 años, que esta vez se explican “por motivos familiares”. Huele a patriarca un tanto negligente, que ordena sus asuntos al final de una vida complicada, al reconocer a su última hija. En el acta de matrimonio de mis abuelos, Tauba, con más de 60 años, finalmente es calificada de “esposa Jablonka”: todo se puso en orden. Pero como los hijos de Shloyme Jablonka y Tauba llevan el apellido del padre desde su más temprana edad, es obvio que su filiación es de notoriedad pública (lo mismo sucede con mi abuela).
Los Jablonka son cinco hijos, si exceptuamos al bebé que murió de pequeño: Simje y Reizl, los mayores, futuros emigrantes argentinos; Mates, mi abuelo, el hermano admirado; y los dos últimos, Hershl y Henya, futuros emigrantes soviéticos. Pero la seguidilla de nacimientos, de 1904 a 1917, comienza mucho antes: al cruzar las fichas disponibles en línea en la página web de Yad Vashem, descubro que el viejo Shloyme tiene dos hijos y una hija de una primera unión, todos asesinados junto con sus familias en 1942. La información fue comunicada a Yad Vashem por Hershl y Henya, un poco dubitativos en cuanto a las fechas de nacimiento y a la ortografía de los nombres de sus medio hermanos. Desde Buenos Aires, el hijo de Simje me confirma la existencia de esos primogénitos, e incluso agrega que la media hermana, Gitla, es minusválida porque siendo bebé se cayó de una mesa.
La complejidad de esas familias ensambladas, no siempre muy estables, medianamente legítimas, me recuerda el diálogo entre un pobre diablo y el escritor I. L. Peretz, a finales del siglo xix, cuando este último está recabando datos sobre la población judía rusa, a pedido de un filántropo. Peretz realiza la entrevista:
–¿Cuántos hijos?
Ahí, necesitó un momento de reflexión. Y se puso a contar con los dedos. De su primera mujer, los míos: uno, dos, tres; de su segunda mujer... Pero esa cuenta lo aburre.
–Nu, pongamos seis.
–”Pongamos” no corresponde. Tengo que saberlo de manera precisa. […]
El hombre vuelve a contar con los dedos. Para llegar esta vez a un total de –¡alabado sea Dios!– tres hijos más que hace un rato.
–Nueve hijos. ¡Quiera el Eterno que sean de sólida constitución y que se conserven en buena salud! (Peretz, 2007: 92).
Nueve también es la cantidad total de hijos del venerable Shloyme Jablonka, buen padre si no buen marido. A él le dedica una línea el Yizker Bukh6 de Parczew, “libro del recuerdo” publicado por los supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, volumen de historia local en hebreo y en ídish destinado a hacer revivir el shtetl desaparecido (Zonenshayn, Niska, Gottesdiner-Rabinovitch, 1977): Shloyme se ocupa del baño de Parczew. De más está decir que una labor tan modesta apenas permite satisfacer las necesidades de la familia. En lo de los Jablonka nadie se acuesta con el estómago vacío, pero la casa es pequeña y está pobremente amueblada. Las tormentas retienen a todos puertas adentro, pues la lluvia y la nieve que traen las suelas pueden transformar rápido el piso de tierra en un barrial. Pero como hay que salir para comprar algo de comer, ir al baño, buscar agua y madera, acudir al oficio religioso, el único lugar limpio al final de la jornada es debajo de la mesa del comedor: y allí es donde juegan los niños. Cuando Tauba está enferma, la media hermana Gitla va a ayudar con las tareas domésticas, de modo que los niños la quieren tanto como a su madre y la relación entre ambas mujeres es tensa. El viernes por la noche, una u otra acercan los platos a la mesa, una vez que el jefe de familia ha servido el vino y recitado la oración ante la asombrada mirada de los niños.
Mates, mi abuelo, tiene 5 años cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Luego de los primeros reveses rusos, los alemanes invaden Parczew en 1915, y algunas fotos de época, disponibles en la base de datos sztetl.org, muestran un desfile de carretas cubiertas con lonas y soldados atravesando la aldea, a pie o a caballo, con fusil en bandolera, casco en punta y equipo completo a la espalda, ante los ojos de viejos judíos preocupados y niños risueños. Comparada con la siguiente ocupación, esta inspira casi simpatía, pero de todos modos da lugar a episodios penosos. El Yizker Bukh menciona las tiendas saqueadas, el hambre, la epidemia de cólera, el trabajo forzado de los jóvenes, la inflación. “La moneda rusa era utilizada para hacer papel; los billetes de 500 rublos tapizaban las calles. Los niños juntaban klepatschkes, así se llamaba a las monedas. Cada niño tenía una bolsa de tela con la que recorría las calles” (Gottesdiner-Rabinovitch, 1977: 52-55).
¡Pero también qué esperanza! Porque los invasores alemanes prometen a los judíos la igualdad, hablan de autonomía cultural, autorizan algunas iniciativas (en ese momento, abre una biblioteca en Parczew), mientras que los rusos los deportan hacia los campos del Dniepr porque suponen que son espías pagados por los alemanes (Korzec, 1980: 51-52). Los niños aprenden a vivir con la guerra. “La juventud también comenzó a verse afectada por una psicosis de guerra, explica el Yizker Bukh. Se formaron dos bandos. Cada shabat, había batallas ordenadas en filas. Un bando era dirigido por el hermano del rabino Mordekhai Saperstein […]; en el otro estaba Israel Straiger Rozenberg (hoy en Estados Unidos). Las jóvenes también participaban en esos combates como ‘enfermeras’. Se peleaba con piedrazos, la frontera era el río, había heridos de ambos lados” (Gottesdiner-Rabinovitch, 1977: 52-55). Fuera de esos juegos guerreros, los niños se bañan en el Piwonia y, en invierno, se deslizan por el hielo. El domingo a la mañana, van a lavar las jarras y los utensilios de shabat. Y la vida continúa: disfraces en Purim, tiro al arco y banderas para la fiesta de Lag Ba-Omer, que conmemora la revuelta de los judíos contra los romanos, etc.
Los alemanes ocupan Parczew hasta 1918, fecha en que la Rusia bolchevique pide la paz y abandona sus territorios polacos. Ciento veintitrés años después de su desmembramiento por parte de Rusia, Austria y Prusia, medio siglo tras el aplastamiento de la gran insurrección nacional, Polonia renace como Estado. Pilsudski, dirigente socialista y héroe de la guerra, es el jefe de la joven república. Mis abuelos, nacidos en Rusia, se convierten en polacos y así es como hoy los presento.
Mates frecuenta el jeder, la escuela religiosa. No tengo pruebas formales de ello, pero no veo cómo podría ser de otro modo. Tal es el caso de su hermano mayor, Simje, y de su hermano menor, Hershl (cuyo hijo me cuenta que el profesor, el melamed, golpea a los niños en los dedos con una regla de hierro, y que los castigados han de quedarse de pie, sosteniendo una barra con la espalda), así como del padre de Colette. El Yizker Bukh relata que los varones van al jeder a partir de los 3 años. El asistente del melamed pasa a buscar al pequeño escolar por lo de sus padres y se lo lleva trepado a sus hombros. Al principio, el niño llora sin parar, pero las madres sienten alivio al tener a uno menos en casa (Zonenshayn, Niska y Gottesdiner-Rabinovitch, 1977: p. 29-38).
Seis o siete melamdim tienen los honores del Yizker Bukh: Eije, con su barba blanca, cuya enseñanza está reservada a los mejores; Brawerman, llamado el Slavatitchai, por el nombre de su ciudad de origen, y su mujer, con quien las niñas pueden aprender otra cosa que rezos; las hermanas Bauman, especializadas en lenguas vivas, pero también capaces de enseñar tejido y bordado; Velvel, el rengo, un bromista empedernido cuya caligrafía es fantástica y cuya voz es tan pura que cuando canta con sus hijas los transeúntes se detienen para escuchar; Sosha Zuckermann, afectuosamente apodada por sus alumnas “tía Sosha”, tiene la costumbre de agarrarlas de las trenzas para hacerlas descifrar el libro de plegarias. Como Sosha se niega a recibir dinero, sus clases son accesibles a las más pobres, y gracias a ella, un tercio de las jóvenes de Parczew saben leer. ¿Quién sabe si alguno de esos maestros enseñarán al pequeño Mates a leer la Biblia, a recitar la perícopa de la semana, a comentar los textos, a interpretar el mundo apelando a episodios célebres: Adán y Eva, Caín y Abel, Sodoma y Gomorra, el Rey David, la torre de Babel, la lucha de los macabeos, los Diez Mandamientos? Es muy posible que Mates haya celebrado su bar mitsvah a los 13 años, o sea, en 1922. Y con tantas educadoras en la ciudad, ¿por qué Idesa, mi abuela, no se iniciaría también ella en los textos sagrados, así como en el tejido? Los documentos oficiales indican que es costurera.
En 1920 –Idesa sólo tiene 6 años–, se implementa en Parczew un sistema de enseñanza primaria copiado del modelo francés y se inaugura una escuela municipal “polaca”. Reizl va allí hasta los 14 años; de esa experiencia, me cuentan sus hijos en un patio soleado de Buenos Aires, conserva el gusto por el estudio y el recuerdo de los insultos y las vejaciones antisemitas (numerosos documentos dan cuenta de un vivo antisemitismo en Parczew durante la entreguerras: provocaciones de parte de los endeks7, tentativas de conversión forzada, motín antijudío en 1932, etc.). La madre de Colette, nacida en 1914 como mi abuela, recibe clases de ídish a domicilio y también asiste a la escuela polaca –esa escuela que creerá reconocer, décadas después, bajo las columnas de agua, aterrorizada al volver a sumirse en una Polonia alcohólica y antisemita. A principios de los años veinte, allí aprende alemán como lengua extranjera. Ese detalle me asombra: quince años después, durante un interrogatorio policial, Idesa declarará hablar ídish, su idioma materno, polaco, el idioma oficial, pero también alemán.
En los shtetls, los judíos hablan ídish. En la escuela, las chiquitas se inician al polaco o profundizan los rudimentos que ya aprendieron en la calle con sus camaradas goy. En el informe etnográfico sobre los judíos de Parczew que me dio Bernadetta, la vieja polaca escribe: “Buena parte de ellos jamás aprendió a hablar correctamente polaco. Los niños judíos iban a las escuelas polacas, pero sé por el maestro que, en primer grado, había que empezar de cero”. Y se apresura en añadir, para demostrar que no se trata de asimilar a los niños judíos por la fuerza: “En la escuela, incluso había profesores de religión judía. Los maestros polacos acompañaban a los niños a la sinagoga” (Seroka, circa 1990). Entonces, ¿antisemitismo o tolerancia? ¿Polonización o respeto del particularismo judío? Una cosa no excluye la otra. Tras la Primera Guerra Mundial y bajo la presión de los occidentales, Polonia ratifica el “tratado de las minorías”, que reconoce a los judíos el estatuto de minoría religiosa: argumento adicional para estigmatizar a las chiquitas judías en la escuela o en la calle. ¿Y los varones? Ni Mates ni sus hermanos están autorizados a concurrir a la escuela pública polaca porque, para el viejo Shloyme, es inadmisible que un varón estudie sin kipá.
A pedido mío, Bernard, mi traductor de ídish, extrapola el grado de instrucción de mis abuelos a partir de tres cartas escritas a mano que poseemos –al fin y al cabo, los arqueólogos hacen surgir un mundo a partir de unos pedazos de columna. El ídish de Idesa es colorido, un tanto familiar, más germanizado que el de Mates. Escribe de oído, tal y como se pronuncia. En una carta a Simje y Reizl, instalados en Buenos Aires en los años treinta, utiliza para mandar “saludos” a su cuñado y a su cuñada la forma dialectal a griss, en lugar de a gruss. Transcribe su hebreo en fonética ídish, y este desconocimiento prueba que no es muy letrada (un poco como si un francés escribiera “pidza” en lugar de pizza). Además, firma dein Idés, cuando su nombre hebraico, Judith o Yehudith, debería declinarse en Yidess. Mates tiene un mejor nivel de ídish, libre de influencias, y piensa más rápido de lo que corre su letra fina y recta (se saltea los verbos auxiliares). Debió de haber leído bastantes libros y diarios, contrariamente a las ratas de yeshiva, que por limitar todo su saber al hebreo bíblico, masacran el ídish. Sin embargo, subsiste una pequeña duda ortográfica entre las “e” y las “i” (señal de que nunca editó o publicó textos, pues si no todo estaría perfectamente armonizado). Así, a veces escribe Yidess, a veces Yidiss. Al pie de los papeles oficiales de los que dispongo, firma con una mano torpe “Mates Jablonka”, “Matys Jablonka”, o más bien “Jabłonka” con la “l” tachada, que en polaco se pronuncia Ia-buo-ne-ka. Si Mates escribe mejor en ídish que Idesa, presumo que ella habla mejor el polaco que él por haber ido a la escuela municipal.
Los Jablonka viven en la calle Ancha 33 (calle Szeroka). Como en todas las familias, hay peleas, alianzas, anécdotas apócrifas. Se dice que Reizl protege a Hershl porque es pequeño, y que Mates lo defiende contra los enojos de Simje. Pero también se cuenta lo contrario. Un día, Tauba, la madre buena, hizo una torta de manzana. Al no tener suficiente fruta, colocó algunas rodajas en el medio. Hershl se apropió de la tartera recién salida del horno, retiró las rodajas con un cuchillo y se las devoró. Cuando su crimen fue descubierto, el glotón recibió una paliza de Mates. De adolescentes, Hershl y Henya son muy unidos (Simje y Reizl ya son grandes y pronto se irán de Parczew a Buenos Aires); les encanta pasear por el bosque aledaño y nadar en el Piwonia. Una foto muestra a los tres menores uno o dos años antes de la encarcelación. A la derecha, Hershl, un poco atolondrado, un poco bizco, lleva una gorra que le queda grande. A la izquierda, Mates, el mentor de los hermanos. Con la gorra bien puesta, el pecho en alto, un enorme tapado negro que le hace un físico de atleta (en realidad, mide 1,62 metros), ocupa la mitad de la foto. Su mirada distante, metálica, capta los ojos de quien lo mire, pero sus cejas claras arqueadas confieren a su rostro una expresión de sorpresa (“¡Es increíble cómo tu padre se le parece!”, exclama mi mujer al ver la foto). Apretada entre sus dos hermanos, Henya es una preciosura; luce una boina y mira poéticamente el vacío. Parece tener unos 12 o 13 años: estamos a finales de los años veinte.
Los años pasan y Henya se emancipa. Se queja, me cuenta su hija mientras visitamos las ruinas de Cesárea en Israel, porque los abrigos nuevos siempre son para Reizl, su hermana mayor, que a cambio le da sus harapos. Henya quisiera un tapado propio, algo que pueda estrenar. Consejo familiar: solicitud aprobada. Van al sastre, negocian el precio, eligen la tela, toman las medidas. Entretanto, Reizl anuncia que se va a la Argentina para reunirse con Simje. Entonces, ¿adivinen qué sucede? El tapado fue para ella.
Este episodio da la imagen de una Reizl dominante, aplastante. Pero he aquí lo que esta le revela a su hija setenta años después, en su lecho de muerte, en un geriátrico del conurbano bonaerense. En Parczew, hay un chico del que está locamente enamorada. El viejo Shloyme consiente el matrimonio y va al encuentro del otro padre. Charlan. Se entienden. Pero no bien recibe la dote, el joven se manda mudar y desaparece sin dejar rastro alguno. Reizl se va entonces a esconder su pena y su vergüenza a Chelm, una ciudad cercana de 30.000 habitantes. Según su hija, esa herida explicaría su partida a la Argentina en 1936. “Nunca amé tanto a un hombre”, suspira la tía antes de entregar su alma.
En el transcurso del paseo, Marek nos muestra la calle Nowa (calle Nueva, ex calle de los Judíos), los muros del gueto durante la guerra, el antiguo puesto del carnicero, la ubicación de la Casa de los Talabarteros y del Sindicato de los Oficios del Cuero. Marek nunca los conoció en actividad, pues es demasiado joven; personalmente, en la dirección que me apunta, no veo más que fachadas, balcones de hierro forjado, huertas detrás de unas ligustrinas, pequeños jardines más o menos bien mantenidos. Desde la calle de la Iglesia, Marek nos lleva a la derecha, hacia la calle Remplai, luego a la calle Nueva. De ahí, subimos la calle 11 de noviembre y damos una vuelta a la plaza, el Rynek, para desembocar en la calle de las Ranas y en la calle Ancha, muy cerca del río, circuito que voy siguiendo atentamente en el mapa que imprimí de Internet. Eso es lo que podría llamarse el centro de Parczew, 100% judío antes de la guerra. Pero el shtetl no está sólo poblado de judíos: hay 680 en el año 1787, 2.400 en 1865, 4.000 en 1921, 5.100 en 1939, es decir que en todas las épocas representan alrededor de la mitad de la población (Jadczak, 2001: 69-72). La Guía Profesional de 1929 indica un sinnúmero de comercios: 55 almacenes, 39 zapaterías, 16 mercerías, 2 pastelerías, sin contar las panaderías, carnicerías, negocios de venta de telas, té, tabaco, aguardiente, casi todos atendidos por judíos. Las cuatro peluquerías pertenecen, por ejemplo, a la familia Wajsman.8 Tomo la calle Ancha, curvada y de unos cien metros de largo, con sus casitas y frente a ellas un taller, un depósito, una ferretería. En los marcos de las puertas, ni un agujerito, ni el más mínimo trazo oblicuo que pudiera recordar la presencia de una mezuzah. De pronto, a Marek se le ocurre presentarnos a una anciana que conoció a los judíos y, quién sabe, si a mis abuelos. Vive en la otra punta de la ciudad, en un edificio triste. Subo los cuatro pisos con el corazón palpitante. Nos abre una vecina, lo lamenta, se acaban de llevar a la señora al hospital.
Parczew es una aldea del interior del país, como tantas miles que existen en todo el mundo, con su calle principal, su supermercadito, sus tiendas de regalos espantosos y ropa pasada de moda, sus edificios administrativos, sus antenas parabólicas, sus amas de casa charlando en la vereda, sus escolares volviendo a casa con la mochila al hombro, sus carteles indicando que la ciudad más cercana se encuentra a 19 o 27 kilómetros, la cual será exactamente idéntica a esta. Es en esta tierra que echó raíces el manzano; pero el número 33 de la calle Ancha no me inspira nada.
Hay una calle de la cual el Yizker Bukh habla mucho: la calle Zabia (o calle de las Ranas, dado que el río está muy cerca). Estamos en los años veinte. Aunque es estrecha como el pico de una botella, la calle desborda de vida y actividad. Allí se encuentran los edificios más importantes de la comunidad: la antigua sinagoga de madera donde se acude para la oración matinal, el oratorio jasídico de Gour, bastión de los ultraortodoxos, la yeshiva para estudiantes rusos mantenidos por una sociedad de beneficencia, los locales de las organizaciones sionistas, la Unión Profesional (Profesioneler Fareyn), cuyos obreros alteran la quietud de los religiosos con el ruido de sus máquinas de coser, sus peleas, sus canciones de amor y sus eslóganes. Las casas en ruina, sostenidas por vigas en declive y agujereadas con ventanas al ras del piso que no dejan entrar la luz, se alternan con residencias más elegantes y tiendas a las que se baja por una escalera empinada, cuidada por mujeres chismosas con peluca. Contrariamente a las demás calles de Parczew, la calle de las Ranas está asfaltada, excepto delante de los lugares de culto, donde se circula por una vereda de madera.
El martes, día de mercado, la multitud puebla la calleja, anda por las calles adyacentes, invade los puestos, las tabernas, la sinagoga, los oratorios, se amontona alrededor de las carretas repletas de víveres. Los campesinos polacos venidos de los pueblos se mezclan con los viejos judíos vestidos de caftán, los hassidim vestidos con camisas sin cuello, los holgazanes que se acercan en busca de un buen negocio, los artesanos, los cargadores, y todo ese mundo fisgón, mercantil, compra (huevos, gallinas, carne, pescado, semillas, madera, lino, telas, pieles, joyas, artículos de cuero, cestas, vidrio), después se hace arreglar la suela de una bota y se traga un vaso de vodka acompañado de arenques o pepinillos. Entre comerciantes, la competencia es feroz. Gritan, se interpelan en un sabroso ídish. Si alguna fiesta judía cae el día martes, el mercado no abre, pues los campesinos saben que todos los comercios estarán cerrados (Efrat-Hetman, 1977: 106-108)9.
Marek, Audrey y yo damos la vuelta al Rynek, plaza tranquila donde los viejos se sientan en los bancos a tomar aire fresco, a la sombra de los castaños. Del otro lado de la calle, se alinean los negocios (una juguetería, una peluquería) pintados en tonos pastel, rosa y celeste, malva y beige, color siena. El 23 de julio de 1942, se rastrilló el gueto de Parczew, y de esta plaza deportaron a 4.000 personas hacia Treblinka.10 En su texto etnográfico, la vieja polaca describe la escena: “La plaza estaba llena de gente sentada. Al que se levantaba, lo mataban. Hacia el mediodía, comenzó la marcha hacia la muerte. Los alemanes tenían fusiles y perros, escoltaban la columna en la cual caminaban viejos, madres con sus hijos de la mano, gente enferma y débil. Aún hoy, vuelvo a ver a mi amiga del colegio de la mano de su madre, perdiendo sangre porque le habían disparado en la pierna. A su lado, un niño perdido. Una joven judía, en shock, comenzó a huir hacia el campo y la mataron de un tiro. Todos fueron llevados hacia la estación de tren y puestos en vagones” (Seroka, circa 1990).
Después de una segunda Aktion en octubre de 1942, otras 2.500 personas (originarias de Parczew o refugiados de toda la región) son deportadas a Treblinka. Cientos de ellas logran escaparse al bosque cercano, mientras que los últimos judíos son enviados al campo de trabajo de Miendzyrec Podlaski, a 50 kilómetros al norte (Spector, 2001: 969).
Quizá estos viejos polacos sentados en los bancos del Rynek, a la sombra de los castaños, sonriendo con bocas desdentadas, también presenciaron la escena o participaron en el pogromo de 1946 como estudiantes11; pero, al no ser hoy más que la sombra de ellos mismos, se han convertido en la contracara de mis ancestros, siluetas etéreas errando en el tiempo, hebras que brillan en las napas de niebla a flor de tierra, como esos Barbaronin y demás glorias de la comunidad judeo-piamontesa, a quienes Primo Levi rinde homenaje al inicio de El sistema periódico.
No sé nada de Moyshe Feder, el padre de mi abuela, salvo que le dio su apellido a su hija natural (Idesa Korenbaum, “llamada” Feder) y que tiene dos hijas de su esposa legítima. Los Korenbaum son oriundos de Maloryta, un shtetl del Imperio ruso hoy situado en Bielorrusia, a unos cien kilómetros de Parczew y de Brest Litovsk. Ruchla Korenbaum, la madre de mi abuela, tiene seis hermanos, entre los cuales figura Chaim, vendedor ambulante en Rhode Island, y David, guardia forestal que surca en trineo las propiedades de los nobles para vigilar cómo crecen los pinos y mostrar a los leñadores los especímenes más hermosos.
Ignoro si hay algún Jablonka entre los primeros judíos que se instalan en Parczew en 1541, sólo puedo remontarme hasta el siglo xix. La madre de mi abuelo se llama Tauba, que significa “la paloma”. Nació en 1876, no tiene profesión, está enferma de tiroides y de los riñones. Un especialista de Varsovia podría tratarla, pero el viaje y la operación cuestan demasiado caros. Su marido tardío, el padre de mi abuelo, se llama Shloyme. Algunas fuentes indican que nace en 1865, otras en 1868. En el registro civil rabínico de Parczew, aparece a veces como “obrero”, a veces como laznik, vocablo polaco que designa al servidor que se ocupa de los baños del rey. Les pregunto a los hijos de Simje y Reizl, primos argentinos de mi padre, qué saben de su abuelo. La respuesta me llega por mail: Shloyme es un hombre muy devoto, no hay fotos de él porque los religiosos se niegan a fotografiarse (por obediencia al mandamiento que prohíbe la fabricación de imágenes), se ocupa del mikvé, el baño ritual.
Un día que Bernard me traduce un capítulo del Yizker Bukh, ¡qué alegría!, se hace una alusión a él: “Shloyme Jablonka el beder”, o sea, “el guardián del baño” (Leybl, 1977: 89-91).
–Primera certeza –le digo a Bernard, satisfecho–. Mi antepasado se ocupa del mikvé.
–¡No! –exclama Bernard–. Estás confundiendo mikvé y bod.
El mikvé es una pileta donde uno se sumerge en cuclillas, una suerte de cisterna con escalones que bajan hasta el fondo. Se lo debe alimentar con determinada proporción de agua corriente natural, proveniente del río, del mar o del cielo. La cantidad de agua mínima requerida es de 40 seah, es decir, 332 litros. Los hombres van allí los sábados por la mañana, al igual que la víspera de Yom Kipur. Las mujeres deben ir a purificarse después de cada menstruación, es una obligación legal, y una anciana verifica que todo el cuerpo se haya sumergido, incluso la cabeza, y que todos los intersticios hayan quedado limpios. Naturalmente, los horarios difieren según el sexo: la mujer va al mikvé al caer la noche, de lo contrario se expone a revelar los detalles de su vida íntima.
La finalidad del bod, el baño público, no es la purificación religiosa, sino la higiene corporal. Es el sauna del shtetl: una casona de madera revestida, con piso de parqué y un enorme horno a leña para calentar los ladrillos, los cuales se mojan con abundante agua: el vapor que se produce sube por el aire, los piojos revientan, se transpira tanto como se puede. “Es bueno, te da mucho calor” (ronronea la voz de Bernard). Los señores desnudos se cuentan chismes, mientras que bajo la supervisión del beder, un joven empleado les da golpes en la espalda con una escoba de ramas de abedul para favorecer la circulación de la sangre. La sesión se termina con un enjuague a baldazos de agua fría.
Mi familia de Argentina dice que Shloyme es guardián del mikvé, el “libro del recuerdo” dice que es beder.
A lo largo de varias semanas, me apasiono por este dilema donde parece flotar el alma de mi bisabuelo: ¿baño ritual o baño público? ¿Imperativos de la inmersión o placer del sauna? Durante mi viaje a Buenos Aires, en el tórrido calor de diciembre de 2010, sondeo la memoria de los hijos de Simje y Reizl para despejar toda duda. El hijo de Reizl menciona el complejo de su madre: cuando él le pregunta sobre la profesión de su padre, ella responde de manera evasiva. Un día, se sienta frente a ella:
–Dime, mamá, ¿tampoco es un ladrón, no?
–¿Un ganef? ¿Cómo se te ocurre?
Pero lo cierto es que Reizl tiene un poco de vergüenza del oficio de su padre. Les pregunto a los hijos de Simje y Reizl si están seguros de que se trata de un mikvé, como me escribieron por mail. “Sí, el baño ritual. Bah, el baño de vapor.” Esta respuesta me deja sumamente perplejo. En realidad, ambos baños a menudo están cerca. ¿Por qué? Porque uno no va sucio al mikvé. En una aldea como Parczew, probablemente estén en el mismo edificio.
El viejo Shloyme es muy religioso, me explica el hijo de Simje, solemne y dulce, con la espalda apoyada contra una de las columnas salomónicas que adornan el aparador de su living. “Habla poco”, agrega la hija de Simje tomando mate mientras yo anoto en la computadora. “Pero es cariñoso, afectuoso: expresa su amor mediante gestos, no palabras”. Es dueño de un gato que corre entre sus piernas cuando se va a la sinagoga por la mañana. Sus hijos son su única riqueza. Les cuenta historias, les enseña a jugar al ajedrez, les desliza algo de comer durante el ayuno de Yom Kipur. Simje, el mayor, heredó sus tefilin (cajitas que contienen fragmentos de la Torah, atadas a unas tiras de cuero) y también sus cualidades: cuando juega al ajedrez, pierde adrede para complacer a sus hijos y, de este modo, alentarlos. Tiene la costumbre de decir: “Cuando pierdo, gano, pues son mis hijos quienes ganan”. Simje murió de cáncer en Buenos Aires, en 1985. No lo conocí, como tampoco conocí a su hermana, la tía Reizl.
Cuentan en la familia que un día el baño es clausurado por falta de higiene. Mates contraviene la prohibición de abrir armando algo con ladrillos (¿desmonta el muro que bloquea el acceso? La historia no lo dice). Llega la policía, comprueba el delito y amenaza con llevarse a Shloyme. Mates se interpone: “El culpable soy yo, métanme en la cárcel”. Buen hijo, protector de los suyos, agrandado frente a la policía, así sería mi abuelo, y Reizl dice que es el más valiente de los cinco. Aparentemente, ni el padre ni el hijo se preocuparon; en todo caso, no por eso. La anécdota parece ser digna de creerse, ya que en el expediente judicial de mi abuelo, iniciado hacia 1933-1934, figura una carta en la cual un vecino aconseja amargamente a Shloyme pagar cierta suma, de lo contrario, su baño sería clausurado.
–¡Un clásico! –dice Bernard triunfante, sonriendo.
La insalubridad sirve como pretexto para cerrar los establecimientos judíos. En la Polonia que surge tras la Primera Guerra Mundial, las minorías nacionales sufren todo tipo de incordios: las escuelas judías tienen problemas de seguridad, los lugares de culto son demasiado exiguos, los escalones del mikvé son resbaladizos, etc. Luego, como sucede a menudo con Bernard, la conversación se desvía. En la entrada de las sinagogas, se erige un tonel donde los fieles deben lavarse tres veces cada mano; pero el agua sucia vuelve a caer en el tonel y en el piso, de modo que la gente prefiere entrar directamente en el templo, sin acercarse al charco de barro. En Lituania, a finales del siglo xix, las cabras defecan en plena calle y husmean en las parvas de basura. Estas digresiones sugieren que la policía de Parczew quizá no castigara injustamente. Pero un episodio del Yizker Bukh confirma la primera intuición de Bernard: después de la Primera Guerra Mundial, el edificio que alberga la casa de estudios y el mikvé es confiscado, y los polacos instalan allí las oficinas administrativas del joven Estado: policía, tribunal, etc. La casa de estudios se transforma en destilería de aguardiente y el baño sirve para suministrar agua, lo cual no impide que los judíos vayan a rezar a escondidas (Zonenshayn, 1977: 17-28). En conclusión, parece que el viejo Shloyme sí es víctima del antisemitismo de la administración polaca (ni hablar del vecino, que en mucho se asemeja a un chantajista).
Cuando no se ocupa del baño y de sus hijos, Shloyme estudia. Fragmento del Yizker Bukh:
La ciudad gozaba de una gran reputación en toda la provincia e incluso más allá, en razón de sus estudiantes talmudistas, sus sabios y su grupo de cabalistas. Entre ellos, figuraban reb Mendel Rubinstein hijo de Velvel, reb Israel Jablonka el relojero, reb Benyamin-Bria Beytel el fabricante de polainas, reb Israel Tendlarz el fabricante de polainas, reb Moyshe-Ver el profesor, reb Godel Rabinovitch y reb Shloyme Jablonka el guardián del baño, cuya fama era grande. En casa de reb Israel Jablonka, había una gran biblioteca con miles de tomos. A él se le enviaba cada libro que se imprimía en Polonia (Leybl, 1977).
Con ese reb pegado a su nombre, el “maestro” Shloyme Jablonka parece ser una figura en el pueblo, su piedad y erudición compensan de alguna manera su pobreza, sobre todo si su sauna-mikvé, pese a todos sus defectos, lo hace entrar en la esfera de lo sagrado, al igual que las ayudas del rabino Epstein (quien procede a la legitimación de Henya en 1935), los miembros de la Chevra Kedischa encargados de los ritos mortuorios, el matarife ritual, el chantre de la sinagoga, o el shul-klaper, quien todas las mañanas, a las seis, golpea las ventanas para llamar a los hombres a rezar. Imagino a Shloyme como un anciano con una aureola de luz, al mejor estilo Rembrandt, pero quizá es sordo y apesta.
Hoy en día, la cábala genera fantasías en un montón de gente, por ejemplo, la cantante Madonna. Me agrada pensar que la estrella planetaria quedaría impresionada frente a esos sabios solemnemente inclinados sobre sus libracos en una sala del fondo de la sinagoga, o en una choza a la luz de la vela, esos iniciados a los que en el shtetl llaman “gente de Khen”, hombres de la sabiduría oculta, que intentan revelar los secretos del universo. Para la ceremonia, los judíos se atan el tefilin al brazo dándole siete vueltas. ¿Por qué siete? Para los cabalistas, cada vuelta corresponde a una virtud heredada de Dios y encarnada en cada uno de los siete patriarcas de Israel: la bondad de Abraham, la sumisión de Isaac, la eternidad de Moisés, el respeto por toda criatura de Aarón, la paz de David, etc. El estudio del Zohar, el libro mayor de la cábala, está permitido después de los cuarenta años de edad, y siempre y cuando ya se conozca de memoria la Torah, la Guemará y los Profetas. Amantes de los símbolos y las metáforas, esos místicos son incansables a la hora de interpretar el Zohar, a fin de sumirse en estratos cada vez más profundos, cada vez más alejados de lo común, y acceder a la carcasa espiritual del universo (Scholem, 1998: 333 y sigs. ).
Shloyme se peina la barba, se coloca su gorra de piel antes de ir al templo, estudia en la mesa mientras que todo el mundo duerme, progresa en el conocimiento de Dios y, al final, esa noche de misterios se lo llevó para siempre, ya que de ese hombre pobre y devoto, padre de nueve hijos, casado dos veces, guardián del agua, exégeta de los textos sagrados, que desprecia los bienes materiales y las cámaras de fotos, sólo nos queda una conjetura en mi cerebro y unos tefilin de cuero viejo, gastado, pero aún flexible, en el cajón de un mueble de Buenos Aires; ni una firma al pie de un acta del registro civil, pues Shloyme prefiere declararse iletrado que escribir en otro idioma que no sea hebreo.
Nadie sabe cómo terminó. En la familia, unos afirman que muere de tifus siendo muy mayor, antes de la guerra, otros que fue asfixiado en un cámara de gas en Treblinka, con toda la comunidad judía de Parczew, y yo leo en el Yizker Bukh que un tal Shloyme Jablonka, en plena “acción” nazi, tras haber escondido en su sótano a una vecina y a sus hijos, va a la plaza para ver qué ocurre y no regresa nunca más (Zonenshayn, 1977: 176). La historia es creíble, pero es imposible saber si se trata de él, ya que los homónimos abundan. Tauba es deportada a Wlodawa antes de ser asesinada en un campo cercano, quizá Sobibor. Lo sabemos por la tía Reizl, que lo supo por Yozef Stern, un vecino de Parczew exiliado a Canadá después de la guerra. Recién en 1945, con el restablecimiento de la comunicación postal, Simje y Reizl se enteran de la muerte de sus padres.
Israel Jablonka, relojero, cabalista él también, es hermano (o medio hermano) de Shloyme, es el hombre de los mil libros, cuya biblioteca desborda de maravillas. Su invalidez (“se dice que perdió una pierna a raíz de un pogromo”) lo obliga a caminar con un palo. Los niños quieren mucho a ese tío, y cuando él los visita, Simje y Mates se disfrazan con vestidos de sus hermanas y le hacen mil travesuras: el juego consiste en que el tío Israel finge tener miedo y se escapa rengueando. Siempre dice presente cuando se trata de aplaudir a alguna compañía itinerante que pasa por Parczew. Ese día, se frota el estómago: “Querido mío, hoy no comemos, ¡vamos al teatro!”.
Entre los demás hermanos de Shloyme, sólo puedo identificar con certeza a Yoyne, Jona en polaco, el self-made man de la familia, propietario de un comercio de telas y de una panadería en el cruce de las calles Ranas e Iglesia (en la guía profesional de 1929, figura un “J. Jablonka” en la sección “artículos de cocina”). Al principio de la guerra, Yoyne es miembro de la Judenrat de Parczew, en compañía de otros notables. Ese consejo, instrumento de los alemanes, ejecuta la voluntad de estos reuniendo fondos a partir de “multas”, abasteciendo a la Wehrmacht, haciendo limpiar las casas confiscadas y aplicando las medidas represivas: porte del brazalete blanco con la estrella de David, redadas para el trabajo forzoso, etc. En febrero de 1940, ese Judenrat se encarga de alimentar a los prisioneros de guerra judíos en tránsito hacia el campo de Biała Podlaska, más al norte, y de enterrar en el cementerio los 280 cadáveres abandonados al borde de la ruta (la inhumación dura dos días, ya que se debe cavar la tierra congelada con hacha) (Mandelkern, 1988: 13-16)12.
Cuenta el Yizker Bukh que, en junio de ese mismo año, Yoyne Jablonka recibe un correo de la administración de Lublin en el que se le ordena que ponga a su disposición la chatarra y las cosas viejas que se puedan recuperar en la ciudad. Los obreros que Yoyne recluta para ello reciben un permiso que los dispensa de cumplir con el trabajo obligatorio y el toque de queda. Pueden circular por las rutas, a pie o en carreta, hasta las nueve de la noche, privilegio considerable que les permite juntar un poco de comida. Una noche, Zonenshayn, uno de los cirujas afortunados, es despertado a golpes y llevado a la cancha de fútbol, detrás de la iglesia, donde ya hay decenas de hombres encerrados. Al alba, los SS los colocan en fila, los hacen hacer gimnasia ante los ojos de las mujeres y los niños amontonados detrás de las rejas. De pronto, llega el Judenrat, con Yoyne a la cabeza, quien se entrevista con los SS. Estos proclaman: “¡Que los cirujas salgan de las filas!”. Unos avanzan y son liberados. El director del aserradero de Polonka salva a sus obreros del mismo modo. Los demás son conducidos a la estación y cargados en vagones con destino a un campo de trabajo. Las mujeres se empujan para darles paquetes de comida, pero los alemanes las alejan con la culata de sus armas. “Los llantos de los niños y las crisis de angustia de las mujeres eran indescriptibles”, escribe Zonenshayn en el Yizker Bukh (¿volverá esta escena una y mil veces a su mente mientras observa a lo lejos las maniobras de un buque en la bahía de Haifa, donde rehízo su vida?). Interlocutor de los alemanes, engranaje de la máquina de muerte que acabará triturándolo, Yoyne Jablonka pertenece a esa “zona gris” donde las víctimas, esperando salvar otras vidas y quizá la propia, cooperan con los verdugos. ¡Paz a sus cenizas! Todos sus hijos murieron durante la guerra, excepto Shlomo, que partió in extremis a Palestina.
Quisiera acercar simbólicamente a otros viejos a mi árbol genealógico, como si fueran sus raíces más nudosas: el abuelo de Feygue Chtchoupak, vendedor de pescado, feliz de aportar la dote cuando la chica era pobre y de distribuir arenque para el shabat cuando los vecinos no tenían demasiado dinero; Rakhmiel el talabartero, a quien los comerciantes veneran porque les abre su casa y pone a su disposición una estufa donde calentarse mientras les cuentan historias a los niños, quienes se colocan en círculo alrededor de ellos, antes de quedarse dormidos sobre un fardo, tarareando Shema Israel (Engelman, 1977: 109-112); el “apóstata pío” de Parczew, ese anciano ochentón, especie de loco de barba larga que una foto de 1927 inmortaliza fumando un día de shabat (con el consentimiento de los rabinos, pues eso le alivia el asma)13. El alma de esos viejos judíos migró, creo, al hombre que ha logrado revivir esta civilización para mí, Bernard, mi traductor de ídish, con su collar de barba, sus canas cortadas al ras, sus ojos chispeantes como brasas, profesor de matemática en otra vida, hoy docente en una universidad parisina y pilar de la sinagoga de Boulogne. Si tanto afecto le tengo, no es únicamente porque me tradujo hora tras hora, semana tras semana, con suma paciencia, la literatura un tanto convencional del Yizker Bukh de Parczew; también es porque encarna la sagacidad, la volubilidad, la erudición y la travesura judías, y porque la única vez que sus ojos llenos de lágrimas gotearon delante de mí no fue cuando Zonenshayn rememora con felicidad los últimos días pasados con su hijita de 5 años antes de que la enviaran a la cámara de gas, ni cuando la última hija de Feygue Chtchoupak erra en el bosque en pleno invierno durante tres días y tres noches, ni cuando Rachel Gottesdiner recuerda la belleza y alegría de sus compañeras de colegio, asesinadas en la flor de la edad, sino cuando se entera de que Israel Jablonka, relojero apasionado por la cábala, recibe cientos de libros de toda Polonia: “¡Hasta en un pueblucho como Parczew había semejante amor por el estudio!”.
Todas estas escenas se adaptan perfectamente al decorado del shtetl: vieja sinagoga pintoresca, vereda de madera, casas oblicuas con vigas carcomidas, asociaciones de ayuda, panaderías, sastres, vendedoras de fruta y verdura, cementerio donde los ancestros de toda esta gente duermen desde el siglo xvi. Parczew y sus eruditos, Parczew y sus hassidim de corazón puro, gente sencilla y buena, cálida, siempre dispuesta a compartir su pitanza. Carcajadas, paseos el día de shabat por el bosque de Yashinke. Escuchen esta canción en ídish, que hace revivir las casuchas de paja, los ríos, los pinos, “mi shtetl, mi pequeño hogar donde tenía tantos sueños bonitos”. Pero no quiero dar una imagen demasiado idílica de Parczew. La nostalgia y las canciones jamás describen el retraso, el conservadurismo, la carcasa que suponen las prohibiciones religiosas, la inanidad de las supersticiones, la hipocresía, la microsociedad donde se chusmea, donde se espía, la mediocridad aceptada como una voluntad del Todopoderoso, el embotamiento general. “Las prohibiciones religiosas eran respetadas escrupulosamente”, escribe la polaca en su etnografía, “e incluso los judíos educados, como los médicos y los dentistas, debían seguirlas como muestra de consideración por lo que pensaban sus correligionarios” (Seroka, circa 1990).
–¿Sabe usted que reb Berl no vino a rezar esta tarde?
–Oy, ¿qué está diciendo?
–Absolutamente, ¡prefirió dormir!
La noche del shabat, no se puede encender la luz antes de que se haga de noche. Si no, todo el mundo se da cuenta y eso provoca un escándalo.
–¡Mira la casa de Yente! No enciendas hasta que ella no haya encendido.
Una multitud delante de la sinagoga:
–¡Hubo un pogromo en Pinsk!
–Ayunemos y oremos.
Un padre a su hijo, enfundado en su traje negro:
–¡No corras! ¡No silbes! ¡No leas a Tolstoi! El teatro y el cine es bitul-zman [tiempo perdido].
Vean a Parczew con sus casas ruinosas, sus calles embarradas, sus comadres. Vean ese shtetl donde I. L. Peretz llega a finales del siglo xix, entre los gallos, los terneros, los mojigatos con gorro de piel, los encorvados, los niños que chapotean en el charco con los gansos, los enfermos postrados sin nadie que los asista, los escolares pegados a su Talmud, las jóvenes con peluca y todos esos rostros “cansados, verdosos, pálidos”, esos hombres “tan desprovistos de virilidad, brutos, errando cual zombis” (Peretz, 2007: 114-115). ¡Qué buena vacuna contra el romanticismo a la Sholem Asch!14 A principios de siglo, las cosas empiezan a cambiar. En su obra Encadenados delante del templo, que cuenta la condena a la picota de un joven enamorado de una hija de ricos, el mismo I. L. Peretz describe la exasperación de la gente contra la religión: la carne kosher es carísima, el rabino se confabula con los poderosos, excomulga a los actores que osaron actuar durante el shabat (Peretz, 1989). Los religiosos son como la “gata pía”, cuyo fétido aliento hace perecer al canario: sofocan a todo el mundo (Peretz, 1974: 51-54). Shloyme Jablonka, con su mikvé-baño de vapor donde se comentan las últimas novedades, parece un poco más tolerante que la media. Sanciona la modernidad, pero cuando sus hijas salen del peluquero con un corte tipo masculino, finge no darse cuenta. Las deja asistir a la escuela polaca, pero limita las ambiciones de sus hermanos al estudio de los textos sagrados. Esa es la atmósfera donde crecen mis abuelos: mojigatería por un lado, antisemitismo por el otro. A los 20 años, esta existencia les resulta intolerable. Pronto, un sentimiento de revuelta los oprime, los consume, quieren derribar todo: el comunismo será su tabla de salvación.
Marek conduce por el bosque de Parczew. Los árboles desfilan con los kilómetros, un tanto difusos. Cuando un habitante de ciudad como yo imagina un paseo por el monte, ve mariposas, alfombras de jacintos, senderos, pájaros que trinan alegremente. Pero el bosque de Parczew no está vivo. Su verde es oscuro, casi negro. Los pinos silenciosos, cuyas copas sólo dejan pasar rayos de luz cortantes como estalactitas, saturan el espacio sin brindar ningún punto de referencia. Los estanques y los claros están rodeados de maleza. Al pie de los troncos hace frío, algo te oprime, se oye un susurro allá arriba, alzas la cabeza para ver un trozo de cielo y de pronto entiendes que el bosque te ha capturado y que sólo él respira. Pero acaso estoy demasiado obsesionado por las persecuciones del invierno de 1943, los ladridos de los pastores alemanes, el pánico, los búnkers dinamitados, los cadáveres en un recodo del camino. Alguien descubre el escondite. Todo el mundo se dispersa por el monte. Feygue Chtchoupak corre con su hija Myriam, la última que le queda. Hace dos días que no comen, pero hay que escapar, escapar sin darse vuelta. Ladridos. Los asesinos están llegando. Correr. Correr más rápido. Se acercan. En un minuto, estarán allí. “Myriam –ordena Feygue–, para. Acuéstate”. La madre arranca matas de pasto, los tira sobre su hija inmóvil y se acuesta a su lado. Los asesinos llegan con los perros. No moverse. No respirar. Párpados cerrados contra la tierra. Están ahí. Pasaron de largo. Milagro (Chtchoupak, 1977: 293-300).
Marek nos lleva a la base del monumento oficial, una superposición de lápidas de cemento de tres metros de alto, a las que se llega a través de una escalera de ladrillos que tienen como telón de fondo un crucifijo: “A la memoria de los partisanos polacos y soviéticos, 1942-1944”. El viento sopla más fuerte, los árboles oscilan y comienza a llover. Primero unas gotas, luego se desata una tormenta en toda la región. Más allá del bosque, pasturas, aserraderos, fábricas de alquitrán, lagunas, campos de cereales aún verdes, molinos de agua y viento, otros bosques que sobrevuelo cual gavilán. Abarco con la mirada la llanura de Podlachie, una de las más fértiles del país. En el siglo xix, el bosque de Parczew es un reducto de bandoleros, pero también ofrece recursos a los indigentes, quienes compran al guardia forestal un permiso para juntar moras, frambuesas, grosellas, hongos que luego venden a las familias ricas. Esas frambuesas y esos hongos salvarán algunas vidas durante la guerra.
Al caer el día, llegamos a la posada y haras de Makoszka, al borde del bosque. En ese casco antiguo, que también data del siglo xix, nos vamos deslizando por las baldosas de sala en sala, envueltos y como lentificados por el terciopelo de los tapices murales y el pulido de las viejas vigas, al que responde el brillo mate de los atizadores y las arañas de bronce. A un lado, una coqueta montura sobre un caballete, unos caballos tártaros en miniatura; al otro lado, un juego de té de porcelana, expuesto en una mesita; más allá, cuernos de ciervo, plumas de faisán, fusiles de culata esculpida, cananas, cartucheras. Una escalera conduce a los cuartos, cerrados por pesadas puertas de roble. Para la cena, la anfitriona nos sirve una especie de tentempié con pan negro, ensalada, mermeladas y té dulce, que comemos solos en la punta de una mesa que corre hasta una chimenea larga como la entrada de una mina. A las 19 horas, empieza la velada. En el living de abajo, Audrey me traduce los documentos que me dio Bernadetta, luego leo un capítulo de su tesis al costado del hogar, mientras que la lluvia cae sin cesar, humedeciendo la tierra alrededor del casco y los boxes donde los caballos comen alimento seco. Del bosque sube un olor a humus. Estoy bien.
Mates es un artesano del cuero, más precisamente un talabartero, rimer en ídish, rymarz en polaco. En los años setenta, Hershl, que ahora es “el tío de Bakú” al igual que Reizl se desdibujó detrás de la figura de “la tía”, visita a mi padre: “Tu padre hacía correas para caballos”. Los documentos oficiales lo confirman. Mates fabrica arneses, riendas, bozales, cinchas, pero también –términos que nadie conoce y me gusta enumerar– estriberas, bridones, rodilleras, bajadores. Esta antífona arranca con la adolescencia, a mediados de los años veinte, pues el trabajo llega pronto a su vida. Después del jeder, el padre de Colette es aprendiz de sastre a los 12 años. Mates empieza a la misma edad, con seguridad, en una talabartería de Parczew. Habilidad manual e intuición del mejor cuero, limpieza en el taller y orden en las herramientas, tales son las nociones de base para el aprendiz talabartero. Su arte es de una complejidad prodigiosa: “El aprendiz –dice un manual de los años veinte–, primero aprenderá a fijar sus agujas al hilo, a usar las pinzas para coser, a sostener el punzón, luego a coser hundiendo el punzón bien recto, sin retorcerse, y a pasar la aguja” (Leurot, 1984: 4). El punzón sirve para agujerear el cuero; después uno corta, ensambla, cose, rellena, engrasa y da brillo a los ganchos de cobre. Horas de concentración y paciencia para alcanzar la perfección. Sobre su banco, Mates reproduce, secularizados, los ritos de su padre, que para la oración de la mañana da siete vueltas de correa alrededor de su bíceps, en sentido inverso a las agujas del reloj, pasa una segunda correa sobre su frente, en la raíz del cabello, ajusta las cajas que contienen un trozo de la Torah y termina colocándose unos ganchos sobre la muñeca, la mano y los dedos, o, quizá, controla día tras día que el agua del mikvé sea pura y esté inmóvil, que el tapón esté en su lugar y que el agua de lluvia caiga directamente en la pileta por la gotera, libre de toda impureza.
Mates tiene un auténtico oficio, pero la abundancia de talabarteros en Parczew, la crisis económica y el antisemitismo no deben facilitarle sus comienzos en la vida profesional. En virtud de una ley de 1927, los artesanos deben contar con un certificado de aptitud, el cual se obtiene tras haberse formado en una escuela. Como los derechos de inscripción son costosos, como la pasantía debe realizarse con un talabartero autorizado y como el examen final es en polaco, la ley permite eliminar a los candidatos judíos (Ertel, 1982: 187-189). En esa época, Mates tiene 18 y trabaja el cuero desde hace ya varios años. Es un simple obrero. ¿Por qué esta suposición? Porque ningún documento o testimonio indica que posee un puesto, y también porque frecuenta asiduamente el Sindicato de los Oficios del Cuero y las Juventudes Comunistas. Concluyo que trabaja para un patrón (C. Engelman, U. Engelman, D. Goldberg, A. Pilczer, J. Sokolowski o S. Solarz, según la guía profesional de 1929), a menos que esté desocupado. En cualquier caso, se ubica en lo más bajo de la escala social, justo antes de los indigentes. Es una pena por él, pues me parece evidente que a un talabartero que trabaja por su cuenta no ha de faltarle trabajo. Todo el mundo circula en carreta o en carro, los campesinos labran con caballos de tiro, y todos esos arneses y riendas se desgastan, se rompen: después de la fabricación, viene el servicio posventa. Por eso, los talabarteros de Parczew son tan prósperos como hoy en día los mecánicos de Châtillon-sur-Seine, siempre y cuando no coloquen en la entrada del negocio una estaca prohibiendo la entrada de cristianos.
Idesa es una belleza, todos los testimonios concuerdan. En total, tenemos seis fotos de ella, lo cual no está nada mal: un retrato de cuerpo entero, de niña y flacucha, donde está vestida de falda y mocasines, fija como un Pierrot lunar bajo la luz de un proyector de estudio, con la mano afectuosamente apoyada sobre el hombro de su madre, Ruchla Korenbaum; una foto donde está en compañía de un desconocido, un hombre mayor que ella, delante de un árbol, en medio de un pastizal; algunas fotos carnet donde lleva corsés y sacos de cuello en punta (debían de estar de moda). En una foto de grupo de la juventud de Parczew, Idesa resplandece en la plenitud de sus 17 años (estaríamos en los inicios de los años treinta). Su mirada es tan negra y profunda como su cabellera. En el hueco posterior de su cuello, alrededor de las cejas, en los pómulos, sobre el pliegue de los labios carnosos, las sombras destacan la blancura aterciopelada de su piel. Las trenzas marrones que caen a ambos lados de la raya acarician sus mejillas rellenas, recién salidas de la adolescencia, y su garganta es delicadamente realzada por un pañuelo de seda. Su belleza estalla en medio de todas esas jóvenes poco naturales, gordas, que brillan por la laca de sus peinados y padecen estrabismo o una gran nariz. Su vecino bobo tiene razón en mirarla de reojo sin disimulo.
Según la tía Reizl, que lo admite sin celos, Idesa es la chica más linda de Parczew. Como en un cuento, mi abuelo se enamora perdidamente de ella. Pero Idesa ya se estaba viendo con alguien, y sobre todo Mates no está a su mismo nivel: es un chico de baja estatura, de cabello rubio tirando a pelirrojo, avergonzado de sus pecas. Un día, acude a escondidas a lo de una sanadora para que se las borre con una crema especial. La operación fracasa de manera lamentable, Mates vuelve a su casa enfermo y todo el mundo lo ataca. Pero el chico tiene muchas cualidades. He aquí el retrato que hace, ochenta años después, la hija de Henya, en base a los recuerdos de su madre: Mates es un mamzer, o sea, un tipo listo, un vivo que siempre cae bien parado. Todos saludan su valentía y su amabilidad: siempre está dispuesto a ayudar, a cargar algo, a mudar un mueble, los trabajos de fuerza no le dan miedo. En una palabra, un buen tipo, de buen espíritu y buen corazón, pero un duro, alguien a quien no hay que buscarle camorra. Así son hoy los sabras, concluye la chica con una sonrisa, en su terraza de Hadera, al norte de Tel Aviv: “Un higo de barbaria, dulce en su interior pero erizado de espinas”.
Transfigurado por el amor, despreocupado por los obstáculos, Mates repite para quien quiera oírlo: “A esa chica, ¡la conseguiré! Se los juro que un día será mi mujer”.
Relaciono este testimonio con el de la tía Reizl, recogido por mi padre durante un viaje a la Argentina. Energía, alegría, perseverancia, capacidad de iniciativa, esas son las cualidades de Mates. “Él canta, y dondequiera que vaya, la gente se pone a cantar”. Es diferente de los demás y, en particular, de sus hermanos, menos corajudos, más apocados. En la calle Ancha, en frente de la casa familiar, hay una tienda de kerosene atendida por el hermano de Idesa (hoy, un taller mecánico). Al mediodía, ella viene a traerle el almuerzo. Mates la contempla por la ventana. Toma a su madre como testigo: “¿Te gusta?”. Tiempo después, la corteja sin despertar la más mínima inquietud en su futura suegra: “Mates es un tipo tan correcto, que cuando viene a casa los dejo solos”. Así nace este amor, tal como la tía Reizl lo guarda en su memoria o lo fantasea; ella, que ha vivido tan amarga decepción. Me hubiera gustado tanto interrogarla directa, metódica, tiernamente, para saber más... pero Reizl murió en 2006, un año antes de que yo comenzara esta investigación. No la conocí. Al final de su vida, aparece en las fotos como una mujercita cobriza, risueña y avispada, luminosa por su bondad, luciendo un vestido floreado que le ajusta un poco. A mi cerebro le cuesta establecer un paralelismo entre la tía, encarnación de la abuela bonachona en la lejana Buenos Aires, y Reizl, joven un tanto regordeta, ubicada en la última fila de la foto que retrata a la juventud de Parczew, emigrante que toma el barco en 1936 con el abrigo destinado a su hermana menor. Son las difracciones del tiempo. Tenemos retratos de Mates e Idesa, pero por un fenómeno comparable, me cuesta representarme el amor que se tenían, su complicidad, ya que no existe ninguna foto donde aparezcan juntos.
Por la mañana, brilla un sol enorme sobre el bosque de Makoszka. Una abeja zumba entre el vidrio y la cortina de puntilla. Con la manta cubriéndome hasta el mentón, bien calentito, vuelvo a pensar en nuestro vagabundeo del día anterior, luego del paseo por el monte con Marek. Son las cuatro de la tarde, nos salteamos el almuerzo y comenzamos a sentir los efectos del hambre. Parczew no tiene restaurantes, y por otra parte los negocios están cerrando. Terminamos dando con una taberna, suerte de subsuelo laberíntico sumido en las tinieblas, con unas luces de neón dispersas color azul fluorescente que aclaran tenuemente las paredes. El lugar está poblado de muchachos ociosos, jóvenes apoyados contra los billares, adolescentes que se manosean en los rincones, al amparo de unas máquinas tragamonedas cuyos botones y números titilan en la oscuridad. Para que el lugar sea un auténtico pub de los bajos fondos le falta la atmósfera llena de humo y el tráfico de maleantes, y sin una música tecno ensordecedora tampoco llega a ser una discoteca. El sitio no se parece a nada, pero refleja a la perfección mi sensación del momento: sórdida, pegajosa, desde la epidermis hasta la médula.
Audrey pide unas pizzas. Nos miramos en silencio, embrutecidos. La ciudad se me unta y tengo ganas de huir, este pueblucho fantasma con su sinagoga-feria americana, su cementerio-parque, su calle de los Judíos rebautizada “calle Nueva”, su Rynek bien limpito, sus conciudadanos sin problemas de conciencia. Pero no soy el primero, y sobre todo no soy el que más duramente ha sido golpeado. En 1968, Baruch Niski, exiliado en la Unión Soviética, visita su shtetl natal como un absoluto extranjero.
Aquí está el parque con las flores rojas, era la antigua plaza del mercado. Este es el cine, era la casa de estudios donde vivía el rabino. Aquí están los establos de Pojorni, antaño la iglesia ortodoxa. Allá estaba el baño público. Allí, donde ven hoy esa parva de carbón, era la casa de Itzhak Fischer. [...] Unos niños nos rodean y nos miran intrigados, como animales curiosos. ¡Nunca han visto a un judío! “Mamá –pregunta una niña–, ¿esos son judíos? Parecen buena gente, ¿por qué los asesinaron y echaron?”. Estoy sentado en el parque, el antiguo cementerio. Los árboles se erigen pensativos, huérfanos. Yo mismo, que quedé solo, soy huérfano. A mi alrededor, todo está sumido en la tristeza. Parece que los árboles recitaran el kaddish y murmuraran: ¿Por qué, para qué viniste? (Niski, 1977: 265).
Nunca vi un cementerio judío. Por supuesto que conozco la parcela de Bagneux, me acerqué a las tumbas de varios judíos argentinos, israelíes y americanos, recorrí el cementerio de Praga, que en mi recuerdo se confunde con el que Chagall pinta en 1917, por la manera en que el caos de tumbas baila sobre el suelo, como si los muertos las levantaran, alguno con el pie, otro con el codo. ¿Pero a qué se asemeja el cementerio de un shtetl? Parece que los últimos cementerios judíos de Polonia están desapareciendo, invadidos por los matorrales, ahogados por la vegetación, salvo aquellos que reviven bajo la forma de un polígono de tiro o de un basural. En el jardín público de Parczew, sólo hay dos placas, la gris claro y la gris oscuro, en memoria de los 280 soldados judíos del derrotado ejército polaco, ejecutados en la ruta mientras eran transferidos. ¿Qué fue de los judíos de Parczew? Debía de haber miles de tumbas, familia Zonenshayn, familia Wajsman, familia Fiszman, familia Chtchoupak, familia Feder, familia Jablonka, ricos, pobres, artesanos, vendedores de pescado, rabinos del siglo xvii, el pequeño Shmuel fallecido a los 2 años. No queda más que pasto y árboles. En el archivo municipal de Parczew, conservado en Radzy´n Podlaski a donde vamos dos días después, damos con el censo de hombres, realizado con posterioridad a la guerra, sin duda con fines militares. Todos son catalogados como “rzymsko-katolicki”, es decir que en Parczew sólo quedan católicos. En los mismos fondos hay otro documento: la lista, calle por calle, de los inquilinos de propiedades judías después de la guerra. Contiene cientos de nombres, todos ellos católicos.15 No hay otra alternativa que rendirse a la evidencia: los judíos de Parczew nunca existieron.
Me pongo a meditar, siguiendo en el espejo las idas y venidas del mozo con su bandeja cargada de cervezas. En Europa Occidental, se suele pregonar que los aliados vencieron a Hitler, abatieron a la bestia inmunda, etc. Sin embargo, basta con poner los pies en un pueblito como Parczew para comprobar hasta qué punto los nazis ganaron con maestría la guerra contra los judíos. El genocidio, esa demiurgia al revés, dio nacimiento a la Polonia étnicamente pura de la posguerra. Pero el antisemitismo de la población polaca también hizo lo suyo. En 1939, Polonia cuenta con 3,5 millones de judíos, o sea, el 10% de la población. Luego de la guerra, los 250.000 supervivientes abandonan el país progresivamente, éxodo que aceleran los motines antijudíos de Rzeszów (junio de 1945), los pogromos de Cracovia (2 muertos en agosto de 1945), de Parczew (3 muertos en febrero de 1946) y de Kielce (42 muertos en julio de 1946), a los cuales pueden agregarse 118 asesinatos perpetrados en la región de Lublin (Kopciowski, 2008: 177-205). Hoy en día, los judíos son apenas 12.000. Un documental sobre el shtetl de Bránsk, cerca de la frontera bielorrusa, muestra la última sinagoga de la región, desafectada y medio en ruinas, en el momento en que de ella se escapa un rebaño de ovejas. En Bránsk mismo, la ruta que pasa delante de la iglesia está asfaltada con piedras de lápidas judías, mientras que otras fueron redondeadas para servir de muelas. En los años noventa, un polaco filosemita –otro “lacayo de los judíos”– trae 175 piedras al ex cementerio, rebautizado lapidarium; pero una vez nombrado alcalde adjunto, renuncia a decir una sola palabra sobre los judíos (el 60% de la población antes de la guerra) durante la celebración del 500 aniversario de la ciudad (Marzynski, 1996; Hoffman, 2007: 48). En el archivo municipal de Parczew, todas las demandas de restitución presentadas a finales de los años cuarenta por parte de herederos judíos de Estados Unidos e Israel se resuelven con un dictamen de improcedencia. Se les responde que las casas están destruidas, que los bienes fueron vendidos,16 etc.
¿Y si también los polacos padecieran las secuelas del genocidio? Al contarme su viaje a Parczew, Colette formula una idea que en un primer momento me choca: “Me di cuenta hasta qué punto la destrucción de los judíos había creado un vacío, como si Parczew hubiera perdido su alma. Entre judíos y polacos había una relación de amor-odio sumamente fuerte”. Reforzando esta teoría, la vieja polaca recuerda en su texto etnográfico que “cada polaco tenía su Sroul o su Moyshe”. ¿Y ahora que los Sroul o los Moyshe desaparecieron? Bernadetta, la profesora de francés que nos hace de guía, me da a entender en la puerta de la sinagoga que su transformación en feria americana puede parecer sorprendente, pero que es bastante comprensible. En la Polonia comunista y poscomunista, el pragmatismo manda que se aprovechen los edificios con herencia vacante (¿acaso es preferible, para un lugar de culto, terminar siendo un establo para ovejas, una feria americana, un “saloon” como en Chelm o un cuartel de bomberos, un hangar, un cine?)17.
De los judíos de Parczew quedan algunos rastros, el registro civil rabínico, por ejemplo. El folleto editado por la municipalidad les dedica 4 de las 120 páginas, desde el año 1541 (“El alcalde de Parczew, Jan Teczynski, autoriza la instalación de la población judía en los arrabales de la ciudad”) hasta 1996 (“Un habitante de Parczew, el Sr. Ludwik Golecki, recibe la medalla para los Justos entre las Naciones, otorgada por el Instituto Yad Vashem de Tel Aviv”). ¿Y no observamos desde el retorno de la democracia una renovación del judaísmo en toda Polonia (Penn, Gebert y Goldstein, 1989; Potel, 2009)? La ley de 1996 devuelve a las comunidades los lugares de culto y los ex cementerios. En Zamosc, la sinagoga del siglo xvii ha sido magníficamente restaurada. Kazimierz, el viejo barrio judío de Cracovia, sustituyó a sus borrachos y prostitutas por bares de moda. Las ciudades organizan festivales de cultura ídish, inauguran monumentos del recuerdo, las universidades multiplican los seminarios de investigación, la gente se vuelve loca por la música klezmer, un artista cubre los muros con graffitis que rezan: “Judío, te extraño”.
No sé qué pensar. Los apóstoles de la amistad judeo-polaca tienen razón: las cosas están cambiando. Pero ¿qué me importan ese judaísmo de turismo masivo y esas danzas folclóricas encima del osario? ¿Y si volviera a nuestra sinagoga para echar a los mercaderes del Templo? ¿Y si me atreviera a echar a perder una boda que se está celebrando en la ex casa de estudios judía? ¿Y si preguntara a un tribunal cualquiera cuál es el procedimiento para recuperar nuestra casa de la calle Ancha 33? El mozo llega con las pizzas y tengo frente a mí, en el fondo de esta taberna de Proserpina cavada debajo del Parczew judenrein, la materialización de la sensación que me sofoca desde hace horas: sobre las pizzas, el cocinero dibujó una espiral de ketchup, una trenza pegajosa que se enrolla sobre sí misma y va, por sobre las fetas de jamón, los trozos de queso y los champiñones ennegrecidos, desde la masa exterior hasta el centro. Me quedo un largo rato inmóvil, con los ojos hipnotizados por esa lombriz de sangre que no logro morder.
1 La palabra shtetl, en ídish ‘aldea’, diminutivo de shtot, ‘ciudad’, designa una aglomeración de 2.000 a 10.000 habitantes, y conlleva cierta familiaridad y hasta cierta ternura: para los judíos, “no sólo es un lugar donde viven sus semejantes, sino también una estructura económica y social particular, una red de relaciones interindividuales y colectivas, una forma de ser propia y de estar en el mundo, un modo de vida específico, un espacio judío” (Ertel, 1982: 16). Al final del libro, el lector encontrará un glosario de palabras extranjeras, así como árboles genealógicos y mapas.
2 Para acceder a algunas fotos de la antigua sinagoga y de la antigua casa de estudios ver Wilczyk (2009: 433-435).
3 Para Jan Gross, la población polaca no sólo recuerda perfectamente la masacre de los judíos sino que muy a menudo participó en ella de manera activa; eso explica que los justos hayan temido revelar a sus vecinos el haber escondido a judíos (Gross, 2002: 159-161). Por otra parte, “la gente que había escondido a judíos era sospechada (muchas veces con razón) de haber atesorado sumas considerables. […] Si esas personas se daban a conocer, corrían el riesgo no sólo de ser estigmatizadas como ‘amigos de los judíos’, sino también de que les robaran (Gross, 2010: 82)”.
4 Municipalidad de Parczew, departamento de registro civil, registro civil rabínico, matrimonio de Mates e Idesa Jablonka (26 de junio de 1937).
5 Ibíd., actas de nacimiento de Reizl Jablonka (7 de enero de 1907, n.° 41), Mates Jablonka (10 de febrero de 1909, n.° 42), Hershl Jablonka (16 de junio de 1915, n.° 104), Henya Jablonka (3 de abril de 1917, n.° 408).
6 La expresión Yizker Bukh es un neologismo acuñado tras la Segunda Guerra Mundial, a partir del alemán buch y del hebreo yizkor (título y primera palabra de la plegaria de los muertos). Se trata de un género literario en sí mismo que mezcla recuerdos, relatos de emigrantes, cuentos, poemas, faxes de archivos, iconografía individual o colectiva, listas de víctimas de los nazis, etc. (véase Wieviorka y Niborski, 1983).
7 Los endeks (o “nacional-demócratas”), liderados por Roman Dmowski, representan la extrema derecha clerical enemiga de los judíos, los socialistas y los comunistas.
8 Anuario de Polonia para el comercio, la industria, el artesanado y la agricultura (Księga Adresowa Polski), 1929, disponible en línea: <http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/start.htm>.
9 Para ver imágenes de la vieja sinagoga de madera de Parczew y la brigada de bomberos judíos, consultar: <http://yivo1000towns.cjh.org>.
10 Varios autores que contribuyen al Yizker Bukh dan la fecha del 9 Av 1942 (23 de julio de 1942). El 9 Av, variable según los años, conmemora la destrucción de los dos Templos de Jerusalén en el año 586 antes de la Era Común y 70 de la Era Común. Seguramente los nazis eligieron esa fecha clave de la fe judía a propósito, para quebrar el ánimo de las víctimas. En “Parczew” (Spector, 2001: 969) se menciona otra fecha: 16 de agosto de 1942.
11 Disponemos del relato de uno de los líderes del pogromo, miembro de WiN (“Libertad e Independencia”), un grupo de resistentes nacionalistas. El 5 de febrero de 1946, los milicianos llegan a Parczew, desarman y ejecutan a tres judíos, tras lo cual requisan algunas furgonetas para cargar mercancías que van a saquear; luego se dirigen hacia las casas de los notables. “Esos judíos abandonaron sus armas y fueron a esconderse sin más. La población [católica] se dio cuenta de lo que pasaba y, sin temer los disparos, salió a la calle con júbilo para ver a ‘los muchachos de la guerrilla’. La juventud de Parczew, en particular los estudiantes secundarios, nos ayudó con valentía a buscar a los judíos, a cargar los camiones, etc. Al cabo de cuatro a cinco horas, se dio la señal y todo el mundo se alejó del lugar” (Cała y Datner-Śpiewak, 1997: 37-39).
12 Tres artículos del Yizker Bukh también mencionan este episodio.
13 La foto del viejo Zalmen Zysman fumando el día de shabat está disponible en línea: <http://yivo1000towns.cjh.org/>.
14 En Dos shtetl (1904), Sholem Asch, nacido en Kutno en 1880, pinta un shtetl ideal y preserva, a través de cierta cantidad de escenas: el shabat en familia, el matrimonio tradicional, las fiestas, la solidaridad, la calma alegría de los oficios, las bellezas de la naturaleza, etc. (Niborski, 1985: 9-20).
15 Archivo de Estado (AE) de Lublin, rama de Radzy´n Podlaski, Akta miasta parczewa (Archivo Comunal de Parczew), 68, censo en Parczew de los hombres nacidos entre 1887 y 1937; y 74, inquilinos que reemplazaron a los inquilinos judíos, por calle (1944).
16 AE (Radzy´n Podlaski), Archivo Comunal de Parczew, 75, demandas de restitución por parte de los judíos.
17 Omer Bartov brinda numerosos ejemplos relativos a las regiones de Galitzia y Bucovina, con fotos ilustrativas; así, vemos el antiguo cementerio judío de Kuty invadido de yuyos que las cabras se acercan a comer (Bartov, 2007: 97, 110). Después de la guerra, la administración polaca avala la transformación de los lugares de culto judíos, “siempre y cuando, no obstante, el edificio no sea utilizado para fines incompatibles con su carácter antiguamente religioso (cine, sala de danza o sala de espectáculos)”. Asimismo, en la región de Wlodawa, la administración se enfrenta con el jefe de distrito, que desea transformar una sinagoga en cine (Gross, 2010: 89); así sucedió en Parczew.