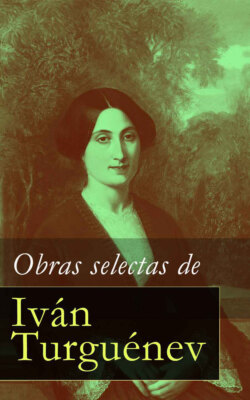Читать книгу Obras selectas de Iván Turguénev - Iván Turguénev - Страница 44
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo XXI
ОглавлениеÍndice
Mi padre salía diariamente a darse un paseo a caballo. Tenía un magnífico ejemplar de pura sangre, de raza inglesa, de cuello fino y patas largas, desbordante de energía y de muy mal carácter. Se llamaba Eléctrico. Sólo mi padre sabía dominarlo. Una vez entró a verme de muy buen humor, cosa que hacía tiempo no sucedía con él. Quería salir de paseo y ya se había puesto las espuelas. Empecé a pedirle que me llevase con él.
-Mejor es que juguemos al juego de saltacabri-llas- me contestó mi padre-. Porque con tu caballo alemán no creo que puedas alcanzarme.
-Claro que puedo. Me pondré también espuelas.
-De acuerdo, entonces.
Nos pusimos en camino. Tenía un caballo mo-ro, muy peludo, muy fuerte de pies y bastante veloz. Es verdad que tenía que esforzarme mucho cuando Eléctrico iba al trote, pero no me quedaba rezagado a pesar de todo. Jamás vi un jinete como mi padre. Montaba con tanta gracia y con agilidad desdeñosa tal, que parecía que el caballo que tenía debajo apre-ciaba estas cualidades y hacía alarde de su jinete. Pasamos los bulevares, visitamos el Devichye Pole, saltamos varias veces alguna valla (al principio, me daba miedo saltar, pero mi padre despreciaba a los pusilánimes, por lo cual dejé de temer), pasamos dos veces el río Moscova y ya pensaba que volveríamos pronto a casa, puesto que mi padre había observado que mi caballo estaba cansado. De repente, se desvió a un lado cuando estábamos en el vado Krimsquiy Brod y siguió por la orilla del río. Lo seguí. Cuando llegamos a un montón apilado de troncos viejos, saltó ágilmente de Eléctrico, me mandó que bajase y, dándome las riendas de su caballo, me pidió que lo esperase allí mismo, al lado de los troncos. Habiéndome dicho esto, torció por una callejuela lateral y desapareció. Empecé a andar arriba y abajo llevando detrás de mí los caballos y riñendo con Eléctrico, que en plena marcha de vez en cuando sacudía la cabeza, se quitaba el polvo, resoplaba, relinchaba y, cuando paraba, escarbaba la tierra con la pezuña y mordía relinchando a mi caballo alemán en el cuello. En una palabra, se com-portaba como un pursang mimado. Mi padre no volvía. Del río llegaba un vaho húmedo y desagradable. Comenzó a caer una lluvia menuda que pintó de puntitos minúsculos los troncos en cuya proxi-midad deambulaba. Ya me había aburrido más de lo que hubiese querido. No podía más y mi padre no acababa de venir. Un guardia urbano finlandés, también gris de arriba abajo como los troncos, con un enorme chacó en forma de tiesto sobre su cabeza y con un alabarda en la mano (¡qué falta hacía un guardia urbano en la orilla del río Moscova!) se me acercó y torciendo hacia mí su cara de anciano llena de arrugas, dijo:
-¿Qué hace aquí con los caballos, señorito? Déjeme que les eche una ojeada.
No le contesté. Mi pidió tabaco. Para que me dejara tranquilo (también la impaciencia me acucia-ba) di unos cuantos pasos en la dirección que se había ido mi padre. Luego recorrí la pequeña boca-calle hasta el final, doblé la esquina y me paré. En la calle, a unos cuarenta pasos de mí, al lado de la ventana de una casita de madera, vuelto de espaldas, estaba mi padre. Se apoyaba con el pecho en el marco de la ventana. En la casita, medio oculta por la cortina, había una mujer sentada, vestida de negro, que hablaba con mi padre. Esa mujer era Zenaida. Me quedé de una pieza. Esto sí que no lo esperaba. Mi primer impulso fue el de salir corriendo. «Mi padre se dará la vuelta y entonces estoy perdido», pensé, pero un sentimiento extraño, más fuerte que la curiosidad, más fuerte inclusive que los celos, más fuerte que el temor, me hizo permanecer donde estaba. Empecé a observar, haciendo esfuerzos por oír alguna palabra. Parecía que mi padre insistía en algo. Zenaida se negaba. Como si fuese ahora, veo su rostro triste, serio, bello y con un sello de lealtad, melancolía y amor, imposible de ser descrito... Y también de desesperación. No puedo encontrar otra palabra. Pronunciaba palabras monosilábicas, sin levantar la vista y sólo sonreía, sumisa y obstinada. Sólo por esa sonrisa reconocí a mi Zenaida de otros tiempos. Mi padre movió los hombros y se puso bien el sombrero, lo cual era en él una señal de que empezaba a perder la paciencia... Luego pude oír unas palabras. « Vous devez vous séparer de cette…» Zenaida se levantó y tendió la mano... De repente, algo insólito ocurrió ante mis ojos: mi padre levantó el látigo con el que estaba sacudiéndose el polvo de los faldones de su chaqueta y se oyó un golpe seco que cayó sobre la mano descubierta hasta el codo. Me costó trabajo contener el grito. Zenaida se estremeció, miró silenciosa a mi padre y, levantando lentamente su mano hacia sus labios, besó la cicatriz roja. Mi padre tiró el látigo, subió veloz las gradas del pequeño porche y entró en la casa... Zenaida dio la vuelta y, extendiendo las manos, inclinó la cabeza hacia atrás y también se apartó de la ventana.
Encogido por el susto, con el horror de lo incomprensible en el corazón, corrí hacia atrás y, después de haber retrocedido por la callejuela y de haber dejado a Eléctrico detrás de mí, me volví a la orilla del río. No podía comprender nada. Sabía que mi padre, aunque frío y dueño de sí mismo, a veces se dejaba llevar por arrebatos de furor. A pesar de esto no podía entender qué es lo que había visto...Pero en ese mismo instante comprendí que viviese lo que viviese me sería imposible olvidar, durante toda la eternidad, el movimiento, la mirada y la sonrisa de Zenaida. Comprendí que su imagen, esa imagen nueva que súbitamente se me había aparecido, quedaría grabada para siempre en mi memoria. Miraba estúpidamente al río y no me daba cuenta de que las lágrimas se me estaban cayendo. «La están pegando- pensaba-, pegando... pegando...»
-¿Qué te pasa? ¡Dame el caballo!- oí detrás de mí la voz de mi padre.
Le di automáticamente las riendas. Montó sobre Eléctrico... El caballo, un poco resfriado, se enca-britó y dio un salto de unos tres metros... pero mi padre lo dominó muy pronto. Le metió las espuelas y le dio un golpe con el puño en el cuello...
-¡Demonio, no tengo látigo!- murmuró.
Recordé el silbido y el golpe del látigo que había oído hace unos instantes y me estremecí.
-¿Dónde lo has perdido?- le pregunté a mi padre un poco después.
Mi padre no me contestó y lanzó el caballo al galope. Lo alcancé. Quería ver su cara.
-Te habrás aburrido solo- dijo abriendo apenas la boca.
-Un poco. Pero, ¿dónde has perdido el látigo?-
le pregunté otra vez.
Me lanzó una mirada rápida.
-No lo he perdido- dijo-. Lo he tirado.
Se puso meditabundo y bajó tristemente la cabeza. Y sólo entonces, por primera y última vez, pude ver cuánta ternura y compasión podían expresar sus rasgos severos.
Otra vez lanzó el caballo al galope, pero yo no pude alcanzarlo. Llegué a casa un cuarto de hora después.
«Esto sí que es amor- me decía una y otra vez, cuando de noche estaba sentado al lado de mi mesa de trabajo, en la que empezaron a aparecer los cuadernos y los libros-. ¿Cómo no indignarse, cómo soportar un golpe, de cualquier mano, aunque sea la más querida? Pero parece que sí puede ser, si amas...» Y yo... ¿yo qué pensaba...?
El último mes me hizo envejecer, y mi amor, con sus emociones y sufrimientos, me pareció a mí mismo algo pequeño, pueril, insignificante ante la dimensión desconocida del otro amor, sobre el cual apenas podía hacer conjeturas. Me asustaba como un rostro desconocido, bello pero amenazante, al que en vano te esfuerzas por ver en la penumbra.
Un sueño extraño y espantoso tuve esa misma noche. Me pareció entrar en una habitación oscura de techo bajo... Mi padre está con un látigo en la mano dando patadas en el suelo. En el rincón, acu-rrucada, está Zenaida con una cicatriz roja no en la mano, sino en la frente... Detrás de ellos, todo cu- bierto de sangre, se yergue Belovsorov, que abre sus labios pálidos y amenaza furioso a mi padre.
Dos meses después ingresé en la Universidad, y medio año después mi padre murió (de un ataque) en Petersburgo, donde acababa de llegar con mi madre y conmigo. Días antes de morir recibió una carta de Moscú, que le emocionó profundamente...
Entró a pedir no sé qué a mi madre y, según me dijeron, él, ¡mi padre!, hasta lloró. El mismo día que tuvo el ataque por la mañana empezó una carta diri-gida a mí, redactada en francés. «Hijo mío- me escribía-, teme al amor de una mujer, teme esa dicha, ese veneno... Mi madre, después de su muerte, en-vió una importante cantidad de dinero a Moscú.