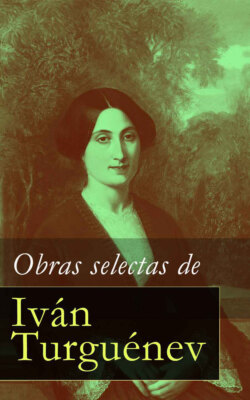Читать книгу Obras selectas de Iván Turguénev - Iván Turguénev - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеÍndice
Era al declinar de un hermoso día de primavera; acá y allá flotaban en las altas regiones del cielo nubecillas de color de rosa, que parecían perderse en las azules profundidades, más bien que cernerse por encima de la tierra.
Delante de la ventana abierta de una linda casa situada en una de las calles exteriores de la capital del gobierno de O... (la historia pasa en 1842), estaban sentadas dos mujeres, una de las cuales podía tener cincuenta años, y la otra setenta. La primera se llamaba María Dmítrievna Kalitine. Su marido, ex-procurador del Gobierno, conocido, en su tiempo, como hombre muy listo para los negocios, carácter decidido y em-prendedor, de un natural bilioso y obstinado, había muerto hacía diez años. Recibió una buena educación e hizo sus estudios en la Universidad; pero, nacido en una condición muy precaria, comprendió desde muy pronto la necesidad de hacerse una carrera y conquistarse una modesta fortuna. Ma-ría Dmitrievna se casó con él por amor; no era feo, tenía talento y sabía, cuando quería, mostrarse muy amable. María Dmitrievna (Pestoff por su nombre de soltera) perdió a sus padres en temprana edad. Pasó muchos años en un colegio de Moscú; y, a su vuelta, fijó su residencia en su aldea hereditaria de Pokrosfsk, a 50 verstas de O... con su tía y su hermano mayor. Este no tardó en ser llamado a Petersburgo para entrar en el servicio, y hasta el día en que murió repentinamente, tuvo a su tía y a su hermana en un estado de humi-llante dependencia. María Dmitrievna heredó Pokrosfsk, pero no vivió allí mucho tiempo, Al segundo año de su matrimonio con Kalitine, que había logrado conquistar su corazón en algunos días, Pokrosfsk fue cambiado por otra posesión de rentas más considerables, pero sin nada que la hiciera agradable, y desprovista de habitación. Al mismo tiempo compró Kalitine una casa en O... donde se fijó definitivamente con su mujer. Junto a la casa extendíase un gran jardín, contiguo por un lado a los campos que rodean la población. «De este modo había dicho Kalitine, poco aficionado a disfrutar el tranquilo encanto de la vida campestre,- es inútil ir al campo.» María Dmitrievna echó mucho de menos, en el fondo de su corazón, su lindo Pokrosfsk, con su alegre torrente, sus vastos prados, sus frescas sombras; pero jamás contradecía a su marido, y profesaba un profundo respeto a su talento y al conocimiento que tenía del mundo. En fin, cuando él murió, después de quince años de matrimonio, dejando un hijo y dos hijas, María Dmitrievna estaba ya acostumbrada de tal modo a su casa y a la vida de la ciudad, que ni siquiera pensó en salir de O...
María Dmtrievna había pasado, en su juventud, por una linda rubia; a los cincuenta todavía tenían encanto sus rasgos, aunque hubiese engruesado algo. Era menos buena que sensible, y conservaba en edad madura los defectos de una colegiala; tenía el carácter de un niño mimado, era irascible, y hasta lloraba cuando se trastornaban sus costumbres; por el contrario, era amable y graciosa cuando se satisfacian sus deseos y no se le contradecía. Su casa era una de las más agradables de la población. Poseía una bonita fortuna, en la que entraba por menos la herencia paterna que las economías del marido. Sus dos hijas vivían con ella; su hijo estaba educándose en uno de los mejores establecimientos de la corona, en Petersburgo.
La anciana señora, sentada a la ventana al lado de María Dmitrievna, era aquella misma tía, hermana de su padre, con la cual había pasado antes algunos años solitarios en Pokrosfsk. Llamábase Marpha Timofeevna Pestoff. Pasaba por una mujer singular, tenía un espíritu independiente, decía a todo el mundo la verdad cara a cara, y, con los recursos más exiguos, organizaba su vida de tal modo, que hacia creer que podía gastar millares de pesos. Había detestado cordialmente al difunto Kalitine, y así que su sobrina se casó con él, se retiró a su aldea, donde vivió diez años en la casa de un campesino, en una choza ahumada. Su sobrina le temía. Pequeña, de aguda nariz, cabellos negros y ojos vivos, que aún conser-vaban su brillo en la vejez, Marpha Timofeevna andaba de prisa, se mantenía erguida, y hablaba clara y rápida-mente, con voz vibrante y aguda. Llevaba constantemente un gorro blanco y un casaquín blanco también.
-¿Qué tienes, hija mía?- preguntó de pronto a María Dmitrievna.- ¿Por qué suspiras así?
-No es nada- respondió la sobrina.- ¡Qué hermosas nubes¡
-¿Te gustan, eh?
María Dmitrievna no contestó.
-¿Por qué no viene Guedeonofski?- murmuró Marpha Timofeevna, moviendo rápidamente las largas agujas.
-(Trabajaba en una gran banda de lana hecha a punto de media.) Suspiraría contigo o diría alguna tontería.
-¡Qué severa es usted con él! Serguei Petrowitch es un hombre respetable.
-¡Respetable! -repitió con acento de reproche Marpha Timofeevna.
-¡Cuánto quería a mi difunto marido!- dije ¡María Dmí-
trievna- ¡No puedo pensar en ello sin enternecimiento!
-¡Hubiera estado bueno que obrara de otro modo! Tu marido lo sacó del fango por las orejas -refunfuñó la anciana.
Y las agujas aceleraron su movimiento.
-¡Tiene un aire tan humilde! -continuó Marpha Timofeevna.
-Su cabeza está completamente blanca; y, sin embargo, no abre la boca más que para decir una mentira o un chisme.
¡Y siendo así, es consejero de Estado! Por lo demás, ¿qué se puede esperar del hijo de un sacerdote?
-¿Quién está sin pecado, tía mía? Convengo en que tiene ese lado débil. Serguei Petrowitch no ha recibido educación; no habla el francés, pero, dispénseme usted que se lo diga, es un hombre encantador.
-¡Sí, te lame las manos! Que no hable el francés, no es gran desgracia... Yo misma no estoy muy fuerte en ese dia-lecto. Valdría más que no hablase ninguna lengua, pero que dijera la verdad. Bueno, por ahí viene; tan pronto como se habla de él, asoma -añadió Marpha Timofeevna, echando una mirada a la calle.- ¡Míralo como viene a grandes zancadas tu hombre encantador! ¡Qué largo es! ¡Una verdadera cigüe-
ña!
María Dmitrievna se arregló los bucles. Marpha Timofeevna la miró con ironía.
-¿Qué te pasa, querida? ¿Acaso un cabello blanco? Hay que reñir a tu Pelagia, para que vea mejor.
-Siempre será usted la misma, tía- murmuró María Dmitrievna con despecho.
Y comenzó a repiquetear con los dedos en el brazo del sillón.
-¡Serguei Petrowitch Guedeonofski!- anunció con voz aguda un lacayito cosaco de coloradas mejillas, apareciendo en la puerta.