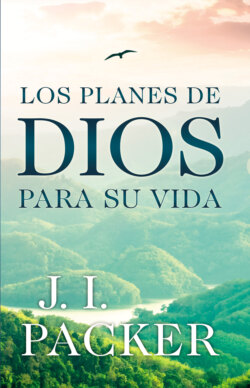Читать книгу Los planes de Dios para su vida - J. I. Packer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL ENCUENTRO CON DIOS La relación cristiana básica
ОглавлениеUna joven le preguntó a un amigo mío: — ¿Ha conocido usted alguna vez a C. S. Lewis?
—Sí —respondió mi amigo—. En realidad, tuve bastante que ver con él.
La joven permaneció en silencio durante un momento y luego, tímidamente, dijo: “¿Me permite que lo toque?”
Como le dijo uno de los personajes de “Alicia en el país de las maravillas” a Alicia: “¡Hay gloria para ti!” El haber conocido a C. S. Lewis, ¡qué fantástico! Sin embargo, como lo hubiera señalado Lewis primero y luego mi amigo, algo muchísimo mejor que conocer a C. S. Lewis es conocer a Dios.
Algún día, todos conoceremos a Dios. Nos encontraremos de pie delante de Él aguardando la sentencia. Si abandonamos este mundo sin haber sido perdonados, será un acontecimiento terrible. Sin embargo, existe una forma de conocer a Dios en la tierra que quita todo el terror de la perspectiva de ese encuentro futuro. Es posible que los seres imperfectos como nosotros vivamos y muramos sabiendo que nuestra culpa se ha ido y que el amor, tanto el amor de Dios por nosotros como nuestro amor por Él, ha establecido ya una unión jubilosa e imposible de destruir. No obstante, el modo de reunirnos que nos introduce a esta enorme gracia tiene a menudo un comienzo algo traumático. Así lo fue para Isaías, como veremos en breve.
¿Quién puede afirmar que ha conocido a Dios? Por cierto, no habrán de ser aquellos que firmemente niegan su realidad o su capacidad de ser conocido, ni tampoco aquellos que no van más allá de reconocer que existe “Alguien allá arriba”. La simple respuesta es que conocemos a Dios como un Padre celestial amoroso a través de nuestro reconocimiento de que su Hijo, Jesucristo, es el Camino, la Verdad, y la Vida. Al ingresar en una relación tanto de dependencia de Jesús como nuestro Salvador y Amigo como de discipulado de Él como nuestro Señor y Maestro, conocemos a Dios.
La exposición de esta respuesta nos obliga a decir que no conocemos a Dios, ni conocemos a Cristo, hasta el momento en que la experiencia crucial de Isaías comienza a convertirse en una realidad de nuestra vida. Por tanto, Isaías 6 no posee únicamente un interés histórico como el relato de un gran hombre de qué fue lo que estableció la dirección de su propio ministerio. El pasaje es importante para todos. Su contenido sirve como lista de control de las percepciones conscientes que indican si nos hemos encontrado verdaderamente con Dios o no. Es necesario que entendamos lo que Isaías aprendió por medio de su visión.
Él vio la visión en el templo. ¿Qué estaba haciendo allí? La frase de apertura del primer versículo del capítulo 6 nos da la respuesta: “El año de la muerte del rey Uzías”. Uzías había reinado durante cincuenta y dos años, pero ahora se acababa de morir o estaba por morirse, y éste era un acontecimiento traumático, aun para Judá. Judá se encontraba bajo presión política. Poderosos enemigos, concretamente los asirios renacientes, vivían justo al otro lado de la frontera. Había mucha ansiedad con respecto al futuro. Traumas de todo tipo impulsan a la gente a orar, y es natural suponer que Isaías se encontraba en el templo para orar sobre el futuro de su pueblo.
El hecho de que éste es el capítulo 6 de la profecía, no el capítulo 1 donde Isaías nos cuenta que la palabra del Señor le vino durante el reinado de Uzías así como de los reinados siguientes (véase 1.1), sugiere que él ya era un profeta activo. Es posible que la razón que lo condujo al templo en esta ocasión fuera el deseo de saber lo que sería ahora su mensaje al pueblo. A pesar de que no es posible comprobarlo, parece probable y lo supondremos en lo que sigue.
Uzías, como lo enfatiza 2 Crónicas (véase 26.8, 15-16), había sido un rey poderoso, bajo cuyo reinado Judá había disfrutado seguridad y prosperidad. Ahora su reino pasaría a su hijo Jotam, quien tenía alrededor de veinticinco años. Nadie sabía qué clase de rey sería Jotam. Por esa razón, todo Judá, incluyendo a Isaías, debe haberse sentido ansioso en cuanto al bienestar de la nación. Cuando Isaías entró en el templo, eso es lo que imperaba en su mente. Pero Dios se mostró a Isaías de tal manera que obligó al profeta a pensar sobre sí mismo y su propia relación con Dios en una forma nueva.
Demasiado a menudo pensamos que Dios está simplemente allí para ayudarnos. Buscamos que nos otorgue dones y fortaleza para poder soportar las presiones externas cuando la verdadera necesidad es enderezar nuestra relación distorsionada con Él. Es gracias a su misericordia que Él toma medidas enérgicas contra nuestros intentos de utilizarlo para nuestros propósitos y nos impulsa a poner lo primordial primero. Sin embargo, dicha misericordia puede tener un aspecto temible, como lo descubrió Isaías.
En una visión, Isaías vio la santidad de Dios. Vio al Señor en su trono, así nos dice, y los ángeles que lo adoraban mientras volaban delante del trono. Se decían el uno al otro: “Santo, santo, santo es el SEÑOR Todopoderoso; toda la tierra está llena de su gloria” (6.3). Como todas las repeticiones en la Biblia, el triple “santo” es para darle un énfasis creciente.
¿Qué se le estaba comunicando a Isaías por medio de lo que vio y escuchó? Si buscamos la palabra santo en un diccionario de teología, encontraremos que en ambos Testamentos es una palabra que se aplica principalmente a Dios y que expresa algo que lo sitúa por encima de nosotros, haciendo que sea imponente y digno de adoración; y todo lo que lo pone en contra de nosotros, convirtiéndolo en un objeto de verdadero terror. El pensamiento básico que conlleva la palabra es la separación de Dios de nosotros y el contraste entre lo que Él es y lo que somos nosotros. Si pensamos que la santidad es como un círculo que abraza todo lo pertinente a Dios que se diferencia de nosotros, el centro del círculo es la pureza moral y espiritual de Dios, la cual contrasta dolorosamente con nuestra retorcida pecaminosidad. Fue exactamente este contraste lo que percibió Isaías.
Un mal himno (escrito por el obispo anglicano Mant) comienza así:
Luminosa la visión que deleitó
Al profeta de Judá
Dulce la unión de las miles de voces
Que penetraron en sus oídos.
(Versión libre)
¡Como si Isaías hubiera estado asistiendo a un gran concierto de música popular! La verdad es que Isaías descubrió que es terrible contemplar la santidad de Dios. El tener que enfrentarse a ella lo convenció de que no tenía ninguna esperanza con Dios debido a su pecado. Pero mientras tanto, los ángeles celebraban la santidad de Dios en el sentido más amplio de esa palabra, colocando delante de Isaías la conciencia de “la infinita sabiduría y poder sin límites” de Dios, así como de su “atroz pureza” (cito estas palabras del himno de Frederick W. Faber: “Mi Dios, qué maravilloso eres”).
Concentrémonos ahora en la santidad de Dios en su sentido más pleno e inclusivo. Así como el espectro de colores constituye la luz, un espectro de distintas cualidades se combina para constituir la santidad. La narración de Isaías nos destaca cinco realidades sobre Dios en una mezcla cuyo nombre adecuado es la santidad.
Señorío, o para utilizar una palabra más extensa que aman los teólogos, soberanía, es la primera de esas realidades. Isaías percibió un símbolo visual del señorío: Dios sentado en un trono. En las Escrituras hay otras personas que nos consta que han visto el mismo símbolo. Ezequiel, por ejemplo, vio al trono de Dios que venía hacia él de una nube de tormenta, con criaturas vivientes que actuaban como un tipo de carruaje animado para ello y ruedas que giraban en toda clase de ángulos en relación con las demás debajo del asiento, allí donde uno hubiera esperado que estarían las patas del trono. Las criaturas vivientes y las ruedas eran ambas emblemas de energía infinita; Dios en el trono es infinita y eternamente poderoso. Ezequiel nos dice que el trono estaba por encima de él, y era imponente, y su impresión fue que una figura de aspecto humano estaba sentada en él. (Véase Ezequiel 1.) Así también, el trono que vio Isaías era excelso y sublime; “las orlas de su manto [de Dios] llenaban el templo”, nos dice, y el “lugar santo” del templo tenía aproximadamente sesenta pies por treinta pies y cuarenta y cinco pies de altura.
La visión de Dios como Rey, ya sea percibida visualmente o sólo con los ojos de la mente, se repite con frecuencia en la Biblia. Salmo tras salmo proclama que Dios reina. Juan vio “un trono en el cielo, y a alguien sentado en el trono” (Apocalipsis 4.2). Y 1 Reyes 22 nos relata acerca de Micaías, el fiel profeta a quien Acab había puesto prisionero porque lo había amenazado con el juicio de Dios. Ante el pedido de Josafat, traen a Micaías de la prisión para que responda la pregunta que presentaban ambos reyes en conjunto: ¿Debería Acab, con la ayuda de Josafat, tratar de volver a capturar Ramot de Galaad de manos de los sirios?
El escenario al cual entra Micaías era impresionante: “El rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos... con todos los que profetizaban [alrededor de 400] en presencia de ellos” (versículo 10). Era una gran ocasión oficial. Sin duda, una multitud de admiradores se encontraría de pie a su alrededor, observando todo lo que ocurría. Sin embargo, Micaías no se sintió intimidado. Primero se burló de Acab por medio de la imitación de los profetas de la corte (versículo 15), y luego le dijo lo que realmente era cierto, que si él iba a Ramot de Galaad, moriría. El secreto de la audacia de Micaías está en el versículo 19, donde declara: “Vi al SEÑOR sentado en su trono”. Por lo tanto, Micaías no se dejó acobardar cuando vio a Acab y Josafat en sus tronos a la entrada de Samaria. ¡La visión de Dios en el trono del cielo puso bien en claro quién estaba a cargo!
Esta comprensión de la providencia soberana de Dios (porque eso es lo que realmente es) es enormemente fortalecedora. Fortaleció a Micaías; fortaleció a Juan; sin duda fortaleció también a Isaías. El saber que nada ocurre en el mundo de Dios aparte de la voluntad de Dios puede atemorizar a los impíos, pero estabiliza a los santos. Les asegura que Dios tiene ya todo resuelto y que todo lo que ocurre tiene un significado, podamos o no verlo en ese momento.
En el primer sermón evangelizador cristiano, el cual fue predicado la mañana de Pentecostés, Pedro razonó sobre la cruz de esta manera: “Éste [Jesús] fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios; y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron...” (Hechos 2.23, énfasis añadido). Ustedes lo hicieron por voluntad propia, dice Pedro. Ustedes son culpables de hacerlo y necesitan arrepentirse, pero no se imaginen que esto ocurrió sin la expresa voluntad de Dios. El saber que Dios está en el trono nos sostiene cuando estamos bajo presión o frente a desconcierto, dolor, hostilidad, y acontecimientos que aparentemente carecen de sentido. Es una verdad que apoya a los creyentes, y es el primer elemento o ingrediente de la santidad de Dios.
El segundo elemento es la grandeza. La visión era de Dios excelso y sublime, con los serafines con seis alas volando delante de Él en adoración. Notemos su postura; la descripción tiene algo que enseñarnos. Las dos alas que cubrían el rostro son un gesto que expresa una compostura reverente en la presencia de Dios. No deberíamos entrometernos en sus secretos. Debemos contentarnos con vivir con lo que nos ha dicho. La reverencia excluye la especulación sobre las cosas que Dios no ha mencionado en su Palabra. La respuesta de Agustín de Hipona al hombre que le preguntó: “¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo?” fue: “Creando el infierno para la gente que hace esta clase de preguntas”—un uso agudo de tácticas de shock para que la persona que hace la pregunta se dé cuenta de la irreverencia oculta detrás de su curiosidad.
Una de las cosas atractivas de Juan Calvino (por lo menos para mí) es su sensibilidad ante el misterio de Dios—o sea, la realidad de lo que no ha sido revelado—y su reticencia a ir un paso más allá de lo que digan las Escrituras. Agustín y Calvino se combinaron para asegurarnos que debemos estar contentos de ignorar lo que las Escrituras no nos dicen. Cuando alcanzamos los límites distantes de lo que dicen las Escrituras, sabemos que es el momento de dejar de discutir y comenzar a adorar. Esto es lo que nos enseñan los rostros cubiertos de los ángeles.
Dos alas cubrían también los pies de los ángeles. Eso expresa el espíritu de modestia en la presencia de Dios, otro aspecto propio de la verdadera adoración. Los adoradores genuinos quieren borrarse de la escena, sin atraer ninguna atención para sí, de modo que todo pueda concentrase en Dios únicamente, sin ninguna distracción. El orador cristiano tiene que aprender que no se puede presentar a sí mismo como un gran predicador y maestro si desea al mismo tiempo presentar a Dios como un gran Dios y a Cristo como un gran Salvador. Aquí hay un efecto de doble balanza. Sólo cuando nuestra afirmación propia desciende, será Dios exaltado y se convertirá en algo grandioso para nosotros. La modesta humildad ante Dios es la única manera de elevarlo, y esa es la enseñanza de los pies cubiertos de los ángeles.
Otro aspecto de la postura de los ángeles era que cada uno volaba con dos alas, como se mantienen volando los colibríes, preparados para salir como una flecha volando—para ir con Dios, hacer sus mandados tan pronto como se dé la orden de hacerlo. Tal disposición pertenece también al espíritu de la verdadera adoración, la adoración que reconoce el señorío y la grandeza de Dios.
Nuestra adoración, como la adoración de los ángeles, debe incluir los elementos de compostura reverente, modestia, y presteza para servir, de lo contrario estaremos verdaderamente empequeñeciendo a Dios, perdiendo de vista su grandeza y reduciéndolo a nuestro nivel. Debemos examinarnos: la irreverencia, afirmación propia, y parálisis espiritual desfiguran a menudo nuestra así llamada adoración. Debemos recuperar el sentido de la grandeza de Dios que expresaban los ángeles. Necesitamos aprender de nuevo que la grandeza se encuentra en el segundo lugar en el espectro de cualidades que conforman la santidad de Dios.
El tercer elemento de la santidad de Dios es la cercanía, o para decirlo con una palabra más extensa, la omnipresencia en manifestación. “Toda la tierra está llena de su gloria” (versículo 3). Gloria significa la presencia de Dios puesta de manifiesto de modo que su naturaleza y su poder sean evidentes. No existe lugar alguno donde ocultarse de la presencia de Dios, y nosotros, como Isaías, debemos tener en cuenta este hecho. Para aquellos que aman estar en la presencia de Dios, éstas son buenas noticias. Sin embargo, son malas noticias para aquellos que desearían que Dios no pudiera ver lo que hacen.
El Salmo 139 celebra la cercanía de Dios y su total conocimiento de quién y qué es cada creyente. Termina con una plegaria que Dios, el que examina los corazones, le muestre al salmista cualquier pecado que esté presente en él, de manera que pueda eliminarlo. “Examíname, o Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno” (versículos 23-24). Nada le pasa desapercibido a Dios; todos nuestros “malos caminos” le son evidentes, aunque tratemos por todos los medios de esconderlos, ignorarlos, u olvidarnos de ellos. Este tercer aspecto de la santidad de Dios será una verdad muy incómoda para todos aquellos que no deseen orar la oración del salmista.
La cuarta cualidad que contribuye a la santidad de Dios es la pureza. “Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal; no te es posible contemplar el sufrimiento” le dice Habacuc a Dios (1.13). La mayoría de las personas, cuando escuchan hablar de la santidad de Dios, piensan primero en la pureza. Lo que se dijo anteriormente sobre la pureza como el centro del círculo, demuestra que tienen razón en hacerlo. Isaías percibió esa pureza sin que se dijera una sola palabra. Lo abrumó la sensación de impureza e ineptitud que sentía ante la posibilidad de comunión con Dios. “¡Ay de mí!” gritó Isaías. “¡Estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, al SEÑOR Todopoderoso” (Isaías 6.5). Tal como el pecado es la rebelión contra la autoridad de Dios y trae culpa en relación con Dios como legislador y juez, así el pecado es también inmundicia en relación con la pureza de Dios. Cuando reconoció su pecado, Isaías se sintió sucio delante de Dios, tal como le ocurre a toda persona centrada en Dios. La sensación de corrupción ante Dios no es algo morboso, neurótico o malsano. Es algo natural, realista, saludable, y la verdadera percepción de nuestra condición. Somos realmente pecadores. El admitirlo es sabiduría.
“Soy un hombre de labios impuros”, dijo Isaías. Él está pensando particularmente en los pecados del habla. La Biblia tiene mucho para decir sobre tales pecados, ya que ellos reflejan lo que se encuentra en el corazón de la persona. “De lo que abunda en el corazón habla la boca” (Lucas 6.45). Podemos utilizar el don del habla de Dios para expresar maldades y lastimar a otros. Algunas personas chismorrean (una práctica que ha sido definida como el arte de confesar los pecados ajenos). Otros engañan, explotan, o traicionan a la gente con zalamerías y mentiras. Denigramos la vida por medio de palabras vergonzosas, obscenas, degradantes; arruinamos relaciones por medio de chácharas desconsideradas e irresponsables. Cuando Isaías habla de los labios impuros, dice algo que nos atañe a todos.
(Quizás haya aquí también, en estas palabras, una alusión al ministerio profético de Isaías. Al expresar los mensajes de Dios, puede haber estado más preocupado de su reputación como predicador que de la gloria de Dios. Por desgracia, esta actitud, y la corrupción que ella engendra, aún existe. Los oradores cristianos con motivos algo turbios tienen labios impuros.)
“Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos”, continúa Isaías. Es posible que esté reconociendo que él estaba unido a las multitudes, que seguía su ejemplo, que hablaba como ellas, que era malhablado con los malhablados, y que por lo tanto había sido arrastrado por los malos ejemplos. Sin embargo, él no ofrece esto como una excusa. Hacer lo que hacen los demás cuando, en lo profundo, sabemos que está mal es cobardía moral, lo cual no reduce la culpa sino que la aumenta aún más. Quizás, como profeta y predicador, él se había considerado hasta este momento como perteneciente a una categoría diferente a la de sus compatriotas, como si el acto mismo de denunciar sus pecados lo hubiera excluido de la culpa, aun cuando él también se había comportado de la misma manera. Ahora él sabía. Por primera vez, quizás, se vio a sí mismo como el conformista hipócrita que realmente era, y expresó su vergüenza al respecto. La pureza de Dios lo había convertido en un realista moral.
El quinto elemento en la santidad de Dios es la misericordia: la misericordia purificante y purgante que experimentó Isaías cuando confesó su pecado. Voló hacia él un serafín, enviado por Dios para tocar sus labios con una brasa ardiendo del altar y para traerle el mensaje de Dios: “Mira, esto ha tocado tus labios; tu maldad ha sido borrada, y tu pecado, perdonado” (versículo 7). El altar era el lugar de sacrificio. La brasa ilustra la aplicación del sacrificio—en función del nuevo pacto, la aplicación a la conciencia culpable de la sangre derramada de Jesucristo. La aplicación inicial es en el lugar de la culpa consciente. Isaías sintió más profundamente su pecado del habla; por lo tanto, le tocaron los labios. Sin embargo, así como la verdadera convicción de pecado es la convicción de nuestra pecaminosidad tanto en todo, como en cada transgresión en particular, así las palabras del ángel significaban que todos los pecados de Isaías, conocidos y desconocidos, eran perdonados (literalmente hablando, quitados de delante de la vista de Dios). La iniciativa aquí fue de Dios, como lo es cada vez que las personas descubren su gracia. P. T. Forsyth solía insistir que la noción más simple, más verdadera, más profunda de la naturaleza de Dios es amor santo, la misericordia que nos salva de nuestro pecado, no ignorándolo, sino juzgándolo en la persona de Jesucristo y justificándolo así de manera justa. Sin duda alguna, Isaías hubiera estado de acuerdo.
Hoy día, la iglesia y la sociedad juegan juegos. No reconocemos la verdadera naturaleza de Dios. No lo encontramos y lo tratamos como Él es. Incluso es posible que los obreros cristianos no entiendan, o pierdan de vista, la santidad de Dios, así como aparentemente le sucedió a Isaías hace mucho tiempo atrás. Cuando esto ocurre, nosotros también debemos someternos al ajuste traumático que la experiencia de Isaías en el templo le aportó a él. Cuando leemos la historia desde el punto de vista de Isaías, vemos que comete por lo menos cuatro errores. Prestemos atención; podrían ser los nuestros también.
El error número uno, cometido cuando entró al templo, fue pensar que Dios es manso, que con sólo pedirlo lo podía manejar y controlar e incitar a la acción, como el genio de la lámpara maravillosa de Aladino. Es justo suponer que Dios le dio a Isaías la visión de la adoración angélica porque él necesitaba aprender a adorar. Todo aquel que crea que Dios es como Papá Noel, está sólo para dar regalos; o como una póliza de seguros o red de seguridad, está simplemente para prevenir que nos lastimemos demasiado, tiene que aprender todavía a adorar. Se supone que Isaías había acudido al templo para orar en la forma en que aún hoy muchos parecen hacerlo: “Dios, necesitamos que seas nuevamente nuestra red de seguridad. ¿Está bien?” A una deidad domesticada que no le reclama nada a la gente, puede que tenga sentido decirlo de esta manera: “Hágase mi voluntad”, pero Isaías tenía que aprender que no tiene ningún sentido hablar de esa manera al poderoso Dios de Israel.
El error número dos fue pensar que era aceptado, que como profeta no podía haber problema alguno con su propia relación personal con Dios. Después de todo, él era un joven distinguido, de alcurnia y muy talentoso, en una nación que tenía un pacto oficial con Dios. Además, él tenía una inclinación religiosa, era un fiel que acudía regularmente al templo, y estaba involucrado en el ministerio. ¿Acaso no le estaba haciendo un favor a Dios ejerciendo de esa manera sus intereses religiosos? ¿Qué problema podía tener Dios con él? Muchas personas en nuestra sociedad piensan de esa manera. Ellos creen que al interesarse por Él en un mundo donde tan pocos se preocupan de Él, le están haciendo un favor a Dios. De ese modo esperan convertirse en un grupo selecto espiritual que puede contar con el favor de Dios. Isaías tuvo que aprender que algo le tenía que ocurrir antes de ser aceptado en la comunión y el favor de Dios. Hoy necesitamos aprender la misma lección.
El error número tres fue que Isaías pensara, cuando llegó a comprender algo acerca de la santidad de Dios, a saber, que no sólo se encontraba fuera del campo de la amistad de Dios debido a su pecado (eso era cierto), sino que también estaba eternamente perdido. “¡Ay de mí! Que soy muerto” Al darse cuenta de que su rectitud era como trapos sucios, se desesperó. Pero estaba otra vez equivocado; había misericordia para él. A pesar de su gran pecado (no existen pecados pequeños en contra de un Dios grande), la gracia de Dios era aún mayor. Dios limpió su pecado, tanto aquél que conocía es ese momento como aquel otro que se pasaría toda la vida descubriendo. De la misma manera, para los cristianos, todos sus pecados, tanto conocidos como desconocidos, todos los actos y hábitos pecaminosos, y todas las ramificaciones del pecado en nuestro sistema espiritual, son expiados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El amor santo vence al poder del pecado que condena y arruina nuestras almas.
Isaías apreció lo que le había acontecido. Su actitud cambió con la limpieza de su conciencia. En gratitud y gozo, como los ángeles, se ofreció a ir en nombre de Dios, ya que así lo había hecho el ángel que le trajo la palabra de perdón. Todos aquellos que saben que son pecadores absueltos, personas encontradas por la gracia cuando ellas se daban ya por perdidas, sienten la misma gratitud. El “Aquí estoy. ¡Envíame a mí!” de Isaías resuena como un eco en nuestros corazones.
El cuarto error de Isaías fue dar por un hecho que tendría éxito en el servicio de Dios. Supongo que él sabía lo maravilloso de su don natural de elocuencia. Él tenía alguna noción del poder de su posición como un joven de la alta sociedad de Israel. Sin duda, cuando resumió su posición de influencia—un hombre nuevo con un nuevo gozo caminando en el poder de una nueva experiencia de Dios— dio por descontado que los demás se fijarían en él y lo admirarían, y que su ministerio produciría mucho fruto.
Yo deduzco que Isaías estaba pensando así, ya que las primeras palabras divinas que escucha después de su ofrecimiento como voluntario son la advertencia de que su misión no sería exitosa en forma manifiesta. Dios le dijo: “Ve y dile a este pueblo: ‘Oigan bien, pero no entiendan; miren bien, pero no perciban’... Haz insensible el corazón de este pueblo; embota sus oídos y cierra sus ojos” (versículos 9-10). Aquí hay pena divina como también ironía. Dios no se complace con la muerte del malvado, y la tarea que le estaba encomendando a Isaías era llamar a los israelitas para que volvieran a Él. Pero ahora Dios le estaba advirtiendo a Isaías que su mensaje iba a ser rechazado, de manera que el efecto de su ministerio sería dejar a la gente con una menor sensibilidad a las cosas espirituales que antes (porque los corazones siempre se encallecen cuando le dicen que no a Dios).
De la misma manera, nosotros, que hablamos en nombre de Cristo, debemos estar preparados a descubrir que los demás no toman en cuenta lo que decimos, y que en realidad nos esforzamos para alcanzar muy poco éxito o quizás ninguno. Al igual que Isaías, nuestro llamado es a ser fieles, no necesariamente fructíferos. Nuestra tarea es la fidelidad; la capacidad de producir fruto es un asunto que debemos contentarnos de poner en manos de Dios. Sabemos que la Palabra de Dios no volverá vacía, mas debemos estar preparados para no ver los frutos, a lo menos de inmediato. En el ministerio cristiano, nadie nos garantiza el éxito visible bajo la forma de resultados instantáneos, ni a ustedes ni a mí.
¿Cuál es entonces la conclusión del asunto? Primero, debido a que Dios es santo, nadie puede tener jamás comunión con Él excepto sobre la base de la expiación que Dios mismo proporciona y aplica. Segundo, nadie habla por Dios como debería, excepto como resultado de la conciencia personal de la santidad de Dios, de la pecaminosidad de nuestras propias faltas, de la objetividad de la expiación de Cristo, y de la gracia de Dios que nos lleva a la fe y nos asegura su perdón. Tercero, nadie debería suponer que su corazón o mensaje o ministerio no son como deberían ser debido al hecho de que no ven ningún éxito presente. Tal situación es un llamado a regresar a Dios para preguntarle si algo está mal (y algo podría estarlo). Pero la falta de éxito presente no significa necesariamente que algo en particular esté mal. El camino correcto puede ser simplemente perseverar en fidelidad, esperando que venga el momento en que Dios nos dé su bendición. Cuarto, la adoración personal: alabanza y devoción, debe ser el pilar de la vida y el ministerio cristianos. Estos pensamientos me son preciosos; me mantienen en oración, y por lo tanto me dan la fuerza para seguir adelante. Espero que sean preciosos para ustedes también, y que funcionen en ustedes de la misma manera.