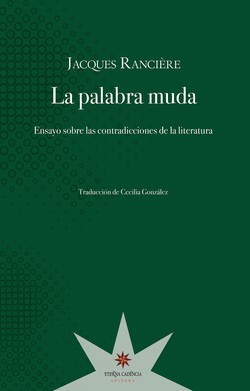Читать книгу La palabra muda - Jacques Ranciere, Cecilia González - Страница 7
2. DEL LIBRO DE PIEDRA AL LIBRO DE VIDA
ОглавлениеAntes de la muralla y el desierto sagrado está la catedral. Antes del “libro sobre nada” de Flaubert, y para que ese libro sea concebible, está el libro monstruoso, el “libro de piedra” de Hugo. Indudablemente el texto de Planche es “metafórico”. Hugo crea la novela de una catedral, pero escribe en la materia de las palabras, no de la piedra. La metáfora, sin embargo, no es solamente una manera figurada de decir que el libro de Hugo subordina la acción a la descripción, el discurso a las imágenes y la sintaxis a las palabras. Ratifica de un modo polémico un nuevo principio de traducción de las artes entre sí. Nos recuerda asimismo que la poesía consiste en dos cosas: es por un lado un arte particular pero también ese principio de coherencia del sistema de las artes, de la convertibilidad de sus formas.
La poética de la representación unificaba el sistema de las Bellas Artes en virtud de un doble principio. El primero era el de la identidad mimética, expresado en el ut pictura poesis. La poesía y la pintura podían ser convertibles entre sí en la medida en que eran historias. Y también en función de este criterio debían ser apreciadas la música y la danza para merecer el nombre de artes. Es cierto que el principio desarrollado por Batteux había encontrado rápidamente sus límites. Diderot había explorado a su propio riesgo los límites de la traducción entre la escena pictórica y la escena teatral. Burke había mostrado que la potencia de las “imágenes” de Milton radicaba paradójicamente en que no mostraban nada. El Laocoonte de Lessing había proclamado la decadencia de este principio: el rostro de piedra que el escultor le había dado al héroe de Virgilio no era capaz de traducir su poesía, como no fuera convirtiendo lo terrible en grotesco. Pero esto no implica el declive del principio de una traducibilidad de las artes aunque este se vea obligado a desplazarse de la concordancia problemática de las formas de la imitación hacia la equivalencia de los modos de la expresión.
El segundo principio era el modelo de la coherencia orgánica. Fueran cuales fuesen la materia y la forma de la imitación, la obra era “algo vivo y bello”, un conjunto de partes ajustadas para converger en un fin único. Este principio identificaba el dinamismo de la vida con el rigor de la proporción arquitectónica. El ideal mismo que unifica la proporción bella y la unidad orgánica había sido víctima de la crítica de Burke. Pero no existe poética sin esta idea de traducibilidad de las artes y la nueva poética sigue haciendo el esfuerzo de pensar esta traducibilidad: no ya para imponer a las otras artes el modelo de la ficción representativa, sino por el contrario para tomar prestada de ellas un principio sustitutivo de poeticidad, un principio capaz de liberar la especificidad literaria del modelo representativo. Mallarmé y Proust van a ilustrar ejemplarmente este camino singular en el que la poesía intenta arrebatar a la música, la pintura o la danza esa fórmula susceptible de ser “repatriada” a la literatura para volver a fundar así el privilegio poético, aunque tenga que dotar a estas artes de ese principio: “metáfora” pictórica de Elstir o “conversación” de la sonata de Vinteuil. El principio de estos juegos complejos está claro, en todo caso: se trata de pensar, en adelante, la correspondencia entre las artes no como equivalencia entre maneras de tratar una historia sino como analogía entre formas de lenguaje. Si Gustave Planche puede volver contra Hugo la metáfora de la piedra que habla, es porque esta es más que una metáfora, o bien porque en adelante la metáfora es más que una “figura” destinada a ornamentar oportunamente el discurso: como analogía de los lenguajes, constituye el principio mismo de la poeticidad.
La novela del innovador Hugo y el discurso de su retrógrado crítico se vuelven composibles a partir de esta base: ambos presuponen la analogía entre el monumento del libro y el poema de piedra como analogía entre dos obras de lenguaje. La catedral no es un modelo arquitectónico aquí, es un modelo escriturario. Lo que quiere decir dos cosas. Si la obra es una catedral es, en una primera acepción, porque se trata del monumento de un arte que no está gobernado por el principio mimético. Como la catedral, la novela nueva no se deja comparar con nada que sea exterior a ella misma, no remite a ningún sistema de decoro representativo que convenga a un tema. Construye con la materia de las palabras un monumento del cual solo cabe apreciar la amplitud de las proporciones y la profusión de las figuras. La metáfora arquitectónica puede pasar a ser metáfora lingüística para expresar que la obra es en primer lugar realización de una potencia singular de creación. Se asemeja a una lengua particular tallada en el material de la lengua común. Es lo que dice otro redactor de la Revue des Deux Mondes: “Las páginas escritas por Hugo, sus perfecciones e imperfecciones, no pueden haber sido escritas más que por él. Unas veces es un pensamiento tan potente que parece pronto a hacer estallar la frase que lo encierra; otras veces una imagen tan pintoresca que el pintor no podría reproducirla tal como el poeta la ha concebido; algunas veces aun, una lengua tan extraña que para escribirla parece que el autor ha utilizado las letras desconocidas de un idioma primitivo y que la combinación misma de las letras de ese alfabeto no fuera posible en ningún otro”26.
La catedral de palabras es obra única y manifiesta una potencia del genio que supera la tarea tradicional que se le asignaba en el análisis de Batteux: “ver con justeza” el objeto que se quiere representar. La catedral de palabras ya es “libro sobre nada”, firma de un individuo en tanto que individuo27. Pero al expresar la exclusiva potencia individual del genio, el libro incomparable se vuelve semejante a aquello que solo expresa a su vez la exclusiva potencia anónima de sus creadores, el genio único de un alma común, la catedral de piedra. Se puede reconocer una semejanza entre el genio desligado del creador y el genio anónimo que ha edificado el poema colectivo, la plegaria colectiva de la catedral. El poeta es capaz de construir, en una catedral de palabras, la novela de la catedral de piedra porque esta misma ya es un libro. Es lo que observa el viajero Hugo, cuando descubre en la noche el tímpano de la catedral de Colonia: “Una luz que apareció en una ventana vecina iluminó por un instante bajo los dovelajes una multitud de exquisitas estatuillas sentadas, ángeles y santos leyendo en un gran libro abierto sobre sus rodillas, o hablando y predicando con sus dedos en alto. Así, unos estudian, otros enseñan. Un admirable prólogo para una iglesia que no es más que el Verbo hecho mármol, bronce y piedra”28.
La potencia original del poema se toma de la potencia común donde los poemas tienen origen. La catedral es poema de piedra, identidad entre la obra de un arquitecto y la fe de un pueblo, materialización del contenido de dicha fe: la potencia de encarnación del Verbo. Al principio unificador de la historia, tal como lo expresaba el ut pictura poesis, se opone el principio unificador del Verbo como lenguaje de todos los lenguajes, lenguaje que reúne originariamente la potencia de encarnación de cada lenguaje particular. El idioma singular del poeta no sirve más que para expresar la potencia común del Verbo tal y como la vuelve visible la catedral, la potencia divina de la palabra hecha espíritu colectivo de un pueblo; palabra que se olvidaría en la piedra y la libraría a la despreocupación de los constructores-demoledores si una palabra poética no viniera a manifestar nuevamente en el poema de las palabras la potencia poético-religiosa que en ella está inscrita. Entre los lectores y los predicadores del libro de Vida representados en el tímpano de piedra, la catedral como Libro o Verbo encarnado en la piedra, la fe de los constructores de catedrales, la empresa de hacer vivir en una novela figuras carnales análogas a sus figuras esculpidas y las palabras-piedras del libro-catedral, se traza un círculo que imita al que unía antiguamente al poeta dramático a todo un universo de la palabra en acto. Pero este círculo ya no es el de la palabra-acto del orador. Es el de la escritura. Al orador sagrado se opone el santo o el ángel de piedra que expresa mejor que él la potencia del Verbo hecho carne. Al orador profano que exhorta a los hombres reunidos se opone el constructor del poema de piedra que expresa mejor que él la potencia de la comunidad habitada por la palabra. La palabra elocuente será, en adelante, la palabra silenciosa de lo que no habla con el lenguaje de las palabras o de lo que nos hace pronunciar las palabras ya no como instrumentos de un discurso de la persuasión o la seducción sino como símbolos de la potencia del Verbo, de la potencia a través de la cual el Verbo se encarna. El círculo de palabra que vincula el libro del poeta con el libro del tímpano, y el libro del tímpano con el libro de Vida que ha inspirado al constructor, puede parecer muy cercano al que se trazaba en torno a la escena dramática. Y sin embargo es un paradigma de la palabra viva que ha sustituido a otro: un paradigma de la escritura como palabra viva. Es el que rige en adelante la poesía, el que hace que haya dejado de ser un género de las Bellas Letras, definido por el uso de la ficción, para ser un uso del lenguaje, y un uso que se demuestra de manera ejemplar en la prosa del género sin género que es la novela. La prosa de Hugo es poética porque reproduce, no la escena esculpida en el tímpano de la catedral, sino lo que esta escena expresa –es decir, manifiesta y simboliza al mismo tiempo–, lo que su mutismo, entonces, dice dos veces: la diferencia por la cual la piedra se hace verbo y el verbo, piedra.
Pero para comprender la fórmula que vuelve equivalentes el poema y la piedra, y deducir sus consecuencias, hay que desplegar las diferentes relaciones que encierra: entre la novela y el libro de Vida; entre el libro de Vida y el poema; entre el poema, el pueblo y la piedra. Comencemos entonces por el principio, es decir por la aparente paradoja que liga, en nombre de la poesía, el no-género novelesco al texto sagrado. En 1669 Pierre-Daniel Huet publicó su tratado Sobre el origen de las novelas. Huet es ese tipo de “literatos” del que nos habla Voltaire, más apasionado por los versos latinos que intercambia con su amigo Ménage que por las novedades del teatro trágico. Por eso es tanto más significativo verlo interesarse, como su camarada, por la literatura sin reglas de la novela, colaborar discretamente con Madame de La Fayette o escribir para esta última un prefacio más largo que el libro mismo a La princesa de Montpensier. Y es aún más significativo ver la relación que establece entre el menoscabado género novelesco, la tradición poética y el Libro sagrado del que pronto se convertirá en sacerdote.
A primera vista, el planteo de Huet parece resumirse en una expansión del dominio poético que permite la inclusión de ese género marginal que es la novela. Para ello se basa por otra parte en una “máxima de Aristóteles”, inhallable en el texto de la Poética pero seguramente conforme a su doctrina: “El poeta es tanto más poeta por las ficciones que inventa que por los versos que compone”. El concepto de mimesis es discretamente sustituido por un concepto más amplio, el de fabulación. Ahora bien, la aparente expansión del dominio mimético comienza a subvertir su propio principio en torno precisamente a esta sustitución. Porque la “fabulación” supone dos cosas a la vez: es la percepción confusa y llena de imágenes que los pueblos del Occidente bárbaro se hacen de una verdad que son incapaces de discernir. Pero también es el conjunto de los artificios (fábulas, imágenes o juegos de sonoridades) que los pueblos del Oriente refinado inventaron para transmitir la verdad, para ocultar lo que de ella debía ser ocultado y adornar lo que de ella debía ser transmitido. El dominio de la fabulación es entonces el de la presentación sensible de una verdad no sensible. Y este modo de presentación es al mismo tiempo el arte a través del cual los sabios envolvían con fábulas o disimulaban con jeroglíficos los principios de la teología y de la ciencia y el gesto natural de los pueblos “de espíritu poético y fecundo de invenciones” que solo discurren por medio de figuras y solo se explican por medio de alegorías. Este es el procedimiento que Homero y Herodoto enseñaron a los griegos y el procedimiento con el que Pitágoras o Platón disfrazaron sus filosofías, traducidas por Esopo en fábulas populares que los árabes tomaron de él y transmitieron al Corán. Pero también el de los persas, apasionados por ese “arte de mentir agradablemente” del que dan testimonio aún los titiriteros de la plaza mayor de Ispahán. O aun el de los apólogos chinos o las parábolas filosóficas de los hindúes. Esta manera de escribir oriental es, por último, la de la propia Santa Escritura, “enteramente mística, enteramente alegórica, enteramente enigmática”. Los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés, el Libro de Job son “obras poéticas, llenas de figuras que parecerán audaces y violentas en nuestros escritos pero que son comunes en los de esta nación”; el Cantar de los Cantares es “una obra dramática que toma una forma pastoril, en la que los sentimientos apasionados del esposo y la esposa se expresan en una forma tan tierna y conmovedora que estaríamos encantados si esas expresiones y esas figuras tuvieran algo más de relación con nuestro genio”29.
Desde De doctrina cristiana de San Agustín se ha admitido, por cierto, que el texto sagrado utilice tropos formalmente comparables a los de la poesía profana, lo que Erasmo no había cesado de recordar. Se puede observar, sin embargo, el camino recorrido: este eclesiástico, cortesano y hombre de letras no solo equipara con facilidad la escritura sagrada en su conjunto con los tropos de los poetas sino también con el genio fabulador de los pueblos. La Escritura sagrada es un poema, un poema que expresa el genio humano de la fabulación pero también el genio propio de un pueblo que está lejos de nosotros. Dentro de la misma noción de fabulación se integran entonces las imágenes de los profetas, los enigmas de Salomón, las parábolas de Jesús, las consonancias rebuscadas de los Salmos o de San Agustín, los giros orientales de San Jerónimo, las exégesis de los talmudistas y las explicaciones figuradas de San Pablo. La fábula, la metáfora, la rima y la exégesis son en su conjunto formas de ese poder de fabulación, es decir de presentación figurada de la verdad. Todas ellas componen un mismo lenguaje de la imagen en el cual quedan absorbidas las categorías de la inventio, la dispositio y la elocutio y junto a ellas, la “literatura” de los eruditos. La novela se relaciona con la Escritura sagrada en nombre de una teoría de la poesía que la convierte en una tropología, un lenguaje figurado de la verdad.
La noción de fabulación hace coexistir entonces los contrarios: la vieja concepción dramática de la poesía y una nueva concepción que le otorga una naturaleza esencialmente tropológica. Fue Vico quien, en la Ciencia nueva de 1725, rompe el compromiso y proclama el derrumbe de “todo lo que ha sido dicho sobre el origen de la poesía” desde Aristóteles a Escalígero. La fórmula “aristotélica” de Huet decía que el poeta es poeta por el uso que hace de las ficciones y no por la utilización de un modo determinado de lenguaje. Pero la noción de la fabulación que empleaba destruía de hecho esa oposición: la ficción y la figura se identificaban en ella. Vico formula entonces esa caída en toda su generalidad: la ficción es figura, es manera de hablar. Pero la figura misma ha dejado de ser una invención del arte, una técnica del lenguaje al servicio de los fines de la persuasión retórica o del placer poético. Es el modo del lenguaje que corresponde a cierto estado de su desarrollo. Y ese estadio del lenguaje también es un estadio del pensamiento. El modo figurado del lenguaje es la expresión de una percepción espontánea de las cosas, la que no distingue aún lo propio y lo figurado, el concepto y la imagen, las cosas y nuestros sentimientos. La poesía no inventa, no es la tekhné de un personaje, el artista, que construye una ficción verosímil para complacer a otro personaje llamado espectador, igualmente hábil en el arte de hablar. Es un lenguaje que dice las cosas “como son” para quien se despierta al lenguaje y al pensamiento, como las ve y las dice, como no puede dejar de verlas y decirlas. Es la unión necesaria de una palabra y un pensamiento, de un saber y una ignorancia. Es esa revolución en la idea de poeticidad lo que resume la vertiginosa cascada de sinonimias que abre el capítulo de la lógica poética: “Lógica viene de lógos. Esta palabra, en su primera acepción, en su sentido propio, significa fábula (que pasó al italiano como favella, lenguaje, discurso); la fábula también se dice muthos entre los griegos, de donde los latinos sacaron el término mutus; en efecto, en los tiempos mudos, el discurso fue mental; también lógos significa idea y palabra”30.
Sigamos el orden de las implicaciones. La ficción –o lo que es equivalente, la figura– es la manera como el hombre niño, el hombre todavía mudo, concibe el mundo a su semejanza: ve el cielo y designa un Júpiter que habla, como él, un lenguaje de gestos, que dice su voluntad y la ejecuta al mismo tiempo por medio de los signos del trueno y el rayo. Las figuras originarias del arte retórico y poético son los gestos a través de los cuales el hombre designa las cosas. Son las ficciones que construye sobre las cosas, falsas si se les atribuye un valor de representación de lo que es, o verdaderas en la medida que expresan la posición del hombre en medio de lo que lo rodea. La retórica es mitología, la mitología es antropología. Los seres de ficción son los universales de la imaginación que hacen las veces de ideas generales que el hombre todavía no es capaz de abstraer. La fábula es el nacimiento común de la palabra y el pensamiento. Es el estadio primero del pensamiento, tal como puede formularse en una lengua de gestos y sonidos confusos, en una palabra aún equivalente al mutismo. Estos universales de la imaginación a los que se resume la potencia ficcional, pueden ser rigurosamente asimilados a un lenguaje de sordomudos. Estos hablan en efecto de dos maneras: por medio de gestos que dibujan la semejanza de lo que quieren decir y por medio de sonidos confusos que tienden en vano hacia el lenguaje articulado. Del primer lenguaje provienen las imágenes, similitudes y comparaciones de la poesía: los tropos que no son producto de la invención de los escritores sino “las formas necesarias de las que todas las naciones se han servido en su edad poética para expresar sus pensamientos”. Del segundo provienen el canto y el verso, que son anteriores a la prosa: los hombres “formaron sus primeras lenguas cantando”31.
Así, la potencia original de la poesía equivale a la impotencia primera de un pensamiento que no sabe abstraer y un lenguaje que no sabe articular. La poesía es la invención de esos dioses en cuya figura el hombre manifiesta, es decir conoce e ignora al mismo tiempo, su poder de pensamiento y de palabra. Pero evidentemente ese “saber” sobre los falsos dioses en que consisten la poesía y la sabiduría primera de los pueblos es también la manera en que la providencia del verdadero Dios les permite tomar consciencia de sí mismos. Y ese saber no es un saber abstracto. Es la consciencia histórica de un pueblo que se traduce en sus instituciones y monumentos. Los “poetas” también son teólogos y fundadores de pueblos. Los “jeroglíficos” a través de los cuales la providencia divina se manifiesta a los hombres y les proporciona el conocimiento de sí mismos no son signos enigmáticos, depositarios de una sabiduría escondida, sobre los cuales se han forjado tantas interpretaciones y quimeras. Son el altar del culto y la varilla de los augures; la llama del hogar y la urna funeraria; la carreta del agricultor, la tableta del escriba y el timón del navío; la espada del guerrero y la balanza de la justicia. Son los instrumentos y los emblemas, las instituciones y los monumentos de la vida común.
La poesía, ya se sabe, no era el objeto de Vico. Si se preocupó por buscar al “verdadero Homero”, no fue para fundar una poética sino para resolver una querella tan vieja como el cristianismo, para refutar de una buena vez el argumento del paganismo que veía en las fábulas de Homero o en los jeroglíficos egipcios la disimulación de una sabiduría antigua y admirable. Opone una tesis radical a la teoría de un doble fondo del lenguaje poético: la poesía no es más que un lenguaje de infancia, el lenguaje de una humanidad que pasa del silencio original a la palabra articulada por medio de la imagen-gesto y la sordera del canto. Ahora bien, esta aparente refutación de la duplicidad del lenguaje poético va a constituir de hecho una radicalización de este. La palabra “muda” de la poesía es también la forma bajo la cual una verdad se revela a los mortales, una humanidad toma consciencia de sí. Al refutar el carácter alegórico de la poesía, Vico le asegura un estatuto de lenguaje simbólico, de lenguaje que habla menos por lo que dice que por lo que no dice, por la potencia que se expresa a través de él. Por consiguiente, el logro del poema se identifica con el defecto de una palabra, es decir, con la manifestación sensible de una verdad, es decir, nuevamente, con la presentación de una comunidad a sí misma a través de sus obras. Esta consciencia se inscribe en el lenguaje de las palabras poéticas como se inscribe en las herramientas de la agricultura, las instituciones del derecho o los emblemas de la justicia. Por un lado, la poesía no es sino una manifestación particular de la poeticidad de un mundo, es decir de la manera como una verdad se da a una consciencia colectiva bajo la forma de obras e instituciones. Por otra, es un órgano privilegiado para entender esa verdad. Es un fragmento del poema del mundo y una hermenéutica de su poeticidad, de la manera como esa verdad se anticipa en obras mudas-parlantes, en obras que hablan en su calidad de imágenes, en su calidad de piedra, en su calidad de materia resistente a la significación que proporciona.
La búsqueda del “verdadero Homero” conduce entonces, efectivamente, a una revolución de todo el sistema de las Bellas Letras. A un siglo de distancia, Quinet podrá decir, haciendo un balance, que la solución dada a la cuestión de la historicidad de Homero “cambió las bases mismas del arte”. Al convertir a Homero en “la voz de la Grecia antigua, eco de la palabra divina, voz de la multitud que no pertenece a nadie”32, Vico cambió el estatuto de la poesía. Esta deja de ser en adelante la actividad que produce los poemas. Es la cualidad de los objetos poéticos. La poesía se define por la poeticidad. Que es a su vez un estado de lenguaje, un modo específico de entre-pertenencia del pensamiento y el lenguaje, una relación entre lo que uno sabe y no sabe, y lo que el otro dice y no dice. La poesía es la manifestación de una poeticidad que pertenece a la esencia primera del lenguaje –“poema del género humano en su conjunto”, dirá August Schlegel33.
Pero hay que pensar también esta equivalencia al revés. Se llamará poético a todo objeto susceptible de ser percibido según esta diferencia con respecto a sí mismo que define al lenguaje poético, es decir al lenguaje en su estado originario. La poeticidad es esa propiedad a través de la cual un objeto cualquiera puede desdoblarse, ser tomado no solo como un conjunto de propiedades sino como la manifestación de su esencia; no solo como el efecto de ciertas causas sino como la metáfora o la metonimia de la potencia que lo ha producido. Este paso de un régimen de encadenamiento causal a un régimen de expresividad puede resumirse en la frase aparentemente anodina de Novalis: “El hijo es un amor hecho visible”, que puede generalizarse así: el efecto de una causa es el signo que vuelve visible la potencia de la causa. El paso de una poética causal de la “historia” a una poética expresiva del lenguaje está enteramente contenido en este desplazamiento. Toda configuración de propiedades sensibles puede entonces ser asimilada a un ordenamiento de signos, y por consiguiente a una manifestación del lenguaje en su estado poético primero. “Porque cada cosa se presenta en primer lugar a sí misma, es decir revela su interior por su exterior, su esencia por la manifestación (es entonces símbolo para sí misma); luego presenta aquello con lo cual tiene las relaciones más estrechas y que actúa en ella; y finalmente es un espejo del Universo”34.
Toda piedra puede entonces ser lenguaje: el ángel esculpido del que nos habla Hugo, que une la marca del obrero a la potencia del Verbo evocado y a la potencia de la fe colectiva, pero también el guijarro del que nos habla Jouffroy. Es cierto que el guijarro no nos dice gran cosa porque tiene pocas propiedades destacables, pero su forma y su color ya son signos escritos, poco legibles aún pero llamados a aumentar su legibilidad por poco que se lo talle o se lo diga en el cristal de las palabras35. Se puede interpretar esta potencia del lenguaje inmanente a todo objeto a la manera mística, como los jóvenes filósofos o los poetas alemanes que repiten incansablemente la frase kantiana sobre la naturaleza como “poema escrito en un lenguaje cifrado” y asimilar, como Novalis, el estudio de los materiales a la antigua “ciencia de las firmas”36. Pero también se la puede racionalizar y convertirla en el testimonio que las cosas mudas proporcionan sobre la actividad de los hombres. De este modo se va a fundar, en la transición que va del lirismo de Michelet a la sobria ciencia de los historiadores de los Anales, una nueva idea de la ciencia histórica, basada en el desciframiento de los “testigos mudos”. El principio común entre estas interpretaciones diversas es el siguiente: no solo la poeticidad no remite a ningún principio de decoro genérico, sino que tampoco define ninguna otra forma ni materia particulares. Es el lenguaje de la piedra tanto como el lenguaje de las palabras, el lenguaje de la prosa novelesca como el de la epopeya, el de las costumbres como el de las obras. El poeta es en adelante aquel que dice la poeticidad de las cosas. Puede ser, tal como lo va a concebir Hegel, el poeta homérico que expresa la poeticidad de una manera de vivir colectiva. Puede ser el novelista proustiano, que descifra los jeroglíficos del libro impreso en él, extrayendo todo un mundo de un ruido de tenedor y encadenando en los anillos del estilo las aliteraciones de las cosas37. Es la expresión de esta distancia del lenguaje respecto de sí mismo, la expresión del desdoblamiento a través del cual todo puede convertirse en lenguaje lo que define en adelante el genio poético, como unión de lo consciente y lo inconsciente, así como también de lo individual y lo anónimo. De ella hay que partir para pensar las nociones y las oposiciones que van a marcar el ámbito de la literatura.
26 C.D., “Notre-Dame de Paris, par M. Victor Hugo”, Revue des Deux Mondes, 1831, t. I, p. 188.
27 “Llegará el momento, espero, en que solo se pondrá el nombre del autor en la tapa de un libro”. (Emile Deschamps, “M. de Balzac”, Revue des Deux Mondes, 1831, t. IV, pp. 314-315).
28 Victor Hugo, Le Rhin, en Œuvres complètes, Club Français du Livre, 1968, t. VI, p. 253.
29 Pierre-Daniel Huet, Traité de l’origine des romans, repr., Genève, Slatkine, 1970, pp. 28-29.
30 Vico, Principes d’une science nouvelle, trad. J. Michelet, París, Armand Colin, 1963, pp. 124-125.
31 Ibíd., pp. 131 y 55.
32 Edgard Quinet, Allemagne et Italie, 1839, t. II, p. 98.
33 A.W. Schlegel, Leçons sur l’art et la littérature, in Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, L’Absolu littéraire, París, Editions du Seuil, 1980, p. 349.
34 Ibíd., p. 345.
35 Cf. Jouffroy: “La piedra no dice gran cosa porque sus signos elementales no se destacan lo suficiente; es una palabra garabateada, mal escrita”. (Cours d’esthétique, París, 1845, p. 220).
36 “El hombre no es el único que habla. El universo habla también. Todo habla. Lenguaje infinito. Ciencia de las firmas”. (Novalis, Fragments, París, Aubier, 1973, p. 155).
37 Este tema de las aliteraciones de las cosas es particularmente subrayado por Proust cuando se refiere a esas jarras transparentes que los niños sumergen en el Vivonne para atrapar peces, de modo tal que “ya no se sabe si es el río el que es jarra de cristal o si es el jarro el que es un líquido helado”.