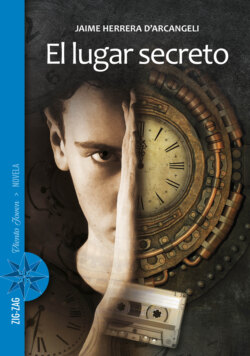Читать книгу El lugar secreto - Jaime Herrera D'Arcangeli - Страница 6
ОглавлениеCapítulo 1
Un papá, dos chicos,
un perro y una casa que cruje
Me gustaría empezar esta historia desde el principio, como es natural. Pero ya no estoy muy seguro de que eso sea posible. Los recuerdos son como los fragmentos quebrados de un espejo. Aunque te esfuerces por recogerlos todos y los pegues con un adhesivo extrafuerte y mucho cuidado, el espejo nunca vuelve a ser el mismo. Siempre faltan astillas, virutas de un no-sabes-qué y las imágenes reflejadas ya no son como eran.
Prometo que haré mi mejor esfuerzo.
Imaginen una casa de un piso algo destartalada y un jardín descuidado. Un buzón de madera decorado con pajaritos desteñidos intentaba brindarle un poco de glamur, sin éxito.
Mi papá apagó el motor de nuestro carreteado Subaru azul y se volvió hacia nosotros, con una sonrisa nerviosa.
–¿Qué les parece?
–Uy. Se parece a la casita de la bruja de Hansel y Gretel, papá –comentó Luna, mi hermana menor, abrazando a su burrito de felpa de orejas caídas. El resto de sus juguetes venía en el camión de la mudanza.
–Guof, guof –opinó Gran Samo, nuestro golden retriever políglota, ladrando en inglés.
Mi papá lanzó una carcajada insegura.
–¡Ya verán como luce después de una buena capa de pintura y el pasto recién cortado! ¿Qué piensas tú, Noel?
Noel soy yo. Me pusieron así por una razón bastante obvia: nací en vísperas de Navidad. Y pese a lo raro del nombre, estoy bastante reconciliado con él, aunque no tanto con el hecho de no haber recibido jamás un auténtico regalo de cumpleaños porque siempre se confunden con los de Navidad.
Me di cuenta de que para mi papá mi opinión de adolescente de quince años resultaba importante.
–No está mal para una casa antigua, papá. Tiene su onda –afirmé.
La sonrisa nerviosa de mi papá se volvió más segura.
–Nuestra casa propia –apuntó.
Siempre habíamos vivido en un departamento arrendado. Tan helado que a veces durante el invierno brotaban hongos como los de la aldea de los pitufos debajo de las ventanas.
–¡Propia! –repitió Luna, dichosa, planeando su burrito como si fuera un avión.
–¡Guof! –apoyó Gran Samo.
–¿Qué esperamos? ¡Al abordaje! –anunció mi papá, con voz de almirante.
Ayudé a Luna a bajar del auto y Gran Samo se catapultó fuera con un vigoroso brinco. Al salir del Subaru, eché una mirada distraída a la calle ancha de Los Peumos, repleta de casas antiguas, aunque mejor mantenidas que la nuestra, con sus frontis bien pintados de colores alegres y enredaderas en flor.
Desde la vivienda del frente, una construcción gris de dos pisos con un torreón en el tejado que la asemejaba a un castillo, alguien nos espiaba.
Una silueta se perfilaba detrás de unas gruesas cortinas moradas en el segundo piso; nos estaba observando. La figura se dio cuenta de que la había visto y desapareció en un parpadeo. La ventana se cerró de golpe.
“Un vecino curioso”, me dije, encogiéndome de hombros. “Mejor nos acostumbramos rápido a ser la gran novedad del barrio”.
–¿Vienes, Noel? –mi papá se asomó por la puerta de entrada.
Me pregunté si el sitio estaría tan abandonado por dentro como por fuera. Samo vino a buscarme ladrando alegremente. Acaricié su peluda cabeza marrón y juntos cruzamos el umbral de esa casa que era vieja y nueva al mismo tiempo.
Luna correteaba por todo el lugar –que tampoco era muy grande– preguntando cuál sería su habitación. En el departamento compartíamos la misma pieza, pero mi papá le había prometido que ahora tendría una para ella sola.
El interior no estaba tan mal, después de todo. El piso lucía brillante, parecía que lo habían
encerado recién, y las paredes eran blancas, aunque ligeramente descascaradas en los bordes. Mi papá afirmó que con una mano de cal y otra de pintura haríamos un milagro. A través de las ventanas sin cortinas, la luz penetraba levantando motitas de polvo.
–Tenemos living-comedor, una cocina grande, una pieza para cada uno y ¡dos baños! –anunció mi papá.
–¡Dos! –gritamos Luna y yo al mismo tiempo.
Aunque el segundo baño resultó ser súper
diminuto, para nosotros era todo un lujo.
Después salimos al exterior y contemplamos el macizo árbol que crecía en la mitad del patio trasero.
–Es un membrillo. Florecerá en primavera –explicó mi papá.
La sonrisa ya no alcanzaba sus ojos. Luna le tomó la mano y yo tomé la de Luna. Y los tres nos quedamos en silencio contemplando el membrillo, recordando.
Después de un almuerzo improvisado (jugo, pan con queso y empanadas de pera), le dimos la bienvenida al camión de la mudanza. Por suerte no teníamos tantas cosas, así que no demoramos mucho en descargar. Pero los libros de mi papá, que es profesor, eran hartos y las cajas eran tan pesadas que tuvimos que entrarlas a rastras.
–Qué bueno que no se rompió nada –comentó mi papá, extrayendo marcos con fotos familiares de la caja que decía “frágil”.
Colocó la más bonita, de nuestra familia posando junto al enorme árbol de Navidad de un centro comercial, sobre el estante del living.
No recordaba quién había tomado esa foto con el celular, pero sin duda era la más bella de todas, con los ojos verde mar de mi mamá iluminando la imagen.
Alcé la vista y descubrí una mancha de humedad sobre el techo del comedor, justo encima de la mesa.
–No me había fijado en ese detalle. Habrá que llamar a un gásfiter luego –comentó mi papá, con el ceño fruncido, cuando se lo hice notar.
Pasamos a ocuparnos de cosas más importantes, como armar las camas y descubrir dónde habíamos guardado el tapete del baño. La mancha fea quedó olvidada, por el momento.
Luna se durmió temprano en su pieza nueva, pero le dejamos la puerta entreabierta por si acaso y un espantacucos en forma de erizo sobre el velador. Empezó a anochecer y mi papá se sentó bajo el dintel de la puerta de entrada a contemplar las primeras estrellas. Le llevé una taza de café con unas gotas de leche –como a él le gusta– porque sabía que se iba a quedar corrigiendo trabajos de sus estudiantes hasta muy tarde.
Mi habitación era un poco más grande que la de Luna. Como me carga tener que dormir en un sitio con las paredes peladas, pegué con chinchetas mi póster de Guardianes de la Galaxia, que había llegado un poco doblado.
Después agarré mi celular y le escribí a Ram.
–¡Hola, Ram!
–¡Hola, Pascual!
Lo de Pascual era un chiste interno, ya que nací cerca de la Navidad. Ram se llamaba en realidad Ramón, pero como era un fanático de la tecnología y la realidad virtual, el diminutivo le quedaba perfecto.
–¿Qué tal la casa nueva? –preguntó mi amigo.
–No está mal. Tienes que venir a conocerla.
–¿Vas a hacer una fiesta de inauguración? ¿La anoto en mi bitácora del capitán? –Sobra decir que Ram es también un gran admirador de Star Trek.
–Qué buena idea. No lo había pensado. Le diré a mi papá –respondí ilusionado.
–Y en una de esas te animas e invitas a la Dani. Antes de que a su papá lo vuelvan a trasladar a no sé dónde –sugirió Ram.
La Dani era una compañera de curso cuyo papá era funcionario bancario y siempre lo estaban cambiando de ciudad y de sucursal. Cada cierto tiempo, se iba lejos con toda su familia, pero por alguna extraña razón siempre terminaban volviendo.
Aunque la última vez habían tardado dos años en regresar.
–¡No te vaya a pasar de nuevo, Pascual! ¡Tienes que pedirle pololeo antes que algún gil se te adelante! –Ram a veces era como un brujo cibernético que leía los pensamientos ajenos.
–No te preocupes. Ya tengo preparada mi estrategia –mentí, por supuesto. La Dani era preciosa, con un cabello color miel que le llegaba hasta los hombros, y me sacaba como cinco centímetros de estatura (su papá era medio alemán). Me moría de vergüenza cuando estaba cerca de ella.
Conversamos un poco más. De las pruebas trimestrales que ya se acercaban y de la última versión de Descent, aunque ninguno de los dos había llegado al final del juego anterior con vida.
Me bajó el cansancio y empecé a cabecear. Se me cerraron los ojos. Escuché la radio en la pieza de mi papá tocando música de jazz y los resoplidos de Samo, que dormía a los pies de mi cama. No supe si dejé a Ram hablando solo en el chat.
La casa entera parecía crujir, como si se quejara. “No te preocupes, Noel. Es solo una construcción vieja que se sacude con el viento”, me dije.
Pero era una noche tranquila y no corría ni siquiera una brisa.
Abrí los ojos y vi el póster que coloqué frente a mi cama desprenderse y caer al suelo. Me incorporé y descubrí a Gran Samo sentado en sus patas traseras mirando fijamente la pared.
Una pequeña mancha de humedad se deslizaba por esta, como si fuera una lágrima.