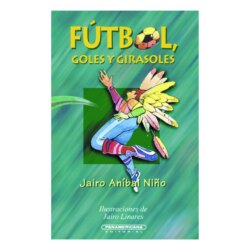Читать книгу Fútbol, goles y girasoles - Jairo Aníbal Niño - Страница 9
ОглавлениеDomínica
Para Emilio, un domingo sin fútbol no era domingo. Era lunes. Y en ocasiones, el domingo era más domingo que nunca, como en aquella fecha en la que el Deportivo Independiente Santafé jugaba el último partido del campeonato contra su eterno rival, el equipo Millonarios. Al Santafé le bastaba con empatar para alzarse con el título. Si Millonarios ganaba, agregaba una estrella más a su camiseta azul.
Los tiempos y los espacios de esos días de fútbol los ocupaba Emilio con la fidelidad a un ritual que se nutría de la historia familiar. El abuelo le dejó al padre de Emilio la herencia del amor al fútbol —y, por ende, al Santafé— y este se la había entregado a él con el tesoro de una colección de banderines, carteles, un par de camisetas, el retrato autografiado de Alfonso Cañón y una carta que alguna vez le envió Ernesto Díaz, el inolvidable artillero del Santafé en el año glorioso de 1975, cuando ganaron su sexta estrella.
Fiel, entonces, a ese compromiso, y teniendo en la memoria y en el corazón los colores rojo y blanco del uniforme de su amado equipo, se vistió de camiseta roja, pantalón blanco y zapatos rojiblancos. Desayunó gelatina de cerezas con una generosa porción de queso blanco y prendió una veladora roja frente a la imagen de la Virgen de Fátima, invocando —con todo respeto— su presencia en el banco, a la diestra del director técnico.
Su afición le había enseñado a asimilar con sabiduría las dificultades, errores, derrotas, desilusiones, alegrías, triunfos, angustias, de ese partido que termina cuando Dios hace sonar el silbato que señala el último instante del juego de la vida. Entonces, con el corazón rebosante de pasión, salió de su casa rumbo al estadio.
Ocupó su lugar acostumbrado en medio de una vociferante pandilla de hinchas que se habían agrupado bajo el nombre de La Barra de la Candela. Lanzaban toda clase de denuestos en contra de sus rivales, y la sola presencia del color azul los descomponía hasta el paroxismo. Rugían, pataleaban, levantaban en alto los puños como si quisieran desfondar la cancha del cielo.
Aquel fue un partido que se jugó con una intensidad delirante. Centros, fintas, avances, túneles, tiros desde la media cancha, chilenas de infarto, estiradas en palomita que parecían una fotografía, tiros de esquina que por su peligro cortaban la respiración y tal cual codazo o zancadilla propinados con tan afinada astucia que el árbitro no tenía posibilidad de percibirlos.
Faltaban cinco minutos y treinta y siete segundos para terminar el partido. El marcador era cero a cero, y los hinchas del Santafé ya celebraban por anticipado la victoria. Entonces ocurrió lo inesperado, lo nunca presentido. Emilio la vio y fue como si a él le hubieran hecho un gol de taquito, como, si vulnerable y tembloroso, hubiera tenido que ir al fondo de la red a recoger esa pelota que se le había anidado en el alma.
Primero la vio de perfil. La suave redondez de su frente, la nariz respingada, los labios con una humedad de flor del amanecer, el cabello que le caía sobre la espalda como una cascada de aplausos.
Tal vez atraída por la fuerza de su mirada, ella, que se encontraba varias filas abajo, volteó la cabeza, y entonces Emilio percibió dos maravillosos ojos negros que se le venían encima. Nunca había sentido tanta emoción. ¿Cómo es posible que una muchacha desconocida lo perturbara de tal manera? Tenía la convicción de que eso que llaman amor a primera vista es una solemne estupidez. No existe. ¿Pero, entonces, por qué temblaba como si fuera un niño que recibe de los Reyes Magos su primer balón de fútbol?
Ella le sonrió y él levantó la mano que era la imagen de un ave sofocada y sudorosa. Emilio no tenía ojos para la cancha sino para ella. Escuchaba los rugidos de la multitud como si provinieran de un campo situado en la ausencia.
Pero de repente el estadio quiso venirse abajo. Los alaridos parecían tener la fuerza suficiente para ser oídos en el Polo Norte, tembló el mundo, y Emilio la vio levantarse como en cámara lenta, subir al espacio, catapultada por el júbilo. La figura de la muchacha era la imagen desatada del triunfo, y entonces sintió que sus huesos se hacían polvo cuando vio que ella levantaba en alto la ondeante e insolente bandera azul del equipo Millonarios.
Emilio fue el último en salir del estadio. A lo largo del pavimento, el sonido de sus pasos solitarios se percibía como si proviniera de un par de balones desinflados. Le dolían el aire, la piel, los pensamientos.
Pero su afición le había enseñado a asimilar con sabiduría las dificultades, errores, derrotas, desilusiones, alegrías, triunfos, angustias, de ese partido que termina cuando Dios hace sonar el silbato que señala el último instante del juego de la vida. Entonces, el domingo siguiente, con el corazón rebosante de pasión, salió de su casa rumbo a la plaza de toros.