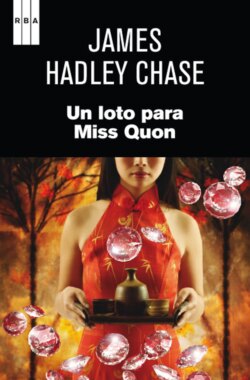Читать книгу Un loto para Miss Quon - James Hadley Chase - Страница 5
1
ОглавлениеI
Había encontrado aquellos diamantes una calurosa tarde de un domingo de enero.
Esto fue lo que ocurrió: Jaffe había comido a solas el almuerzo que le había preparado Dong Ham, su cocinero, y le había servido Haum, su criado, y después había subido al dormitorio a echarse una siesta. A pesar de que la habitación tenía aire acondicionado, le fue imposible conciliar el sueño. Escuchaba con irritación creciente el parloteo de sus sirvientes en el piso de abajo, el sonido discordante de una radio lejana que emitía música vietnamita y el enervante estruendo de las motocicletas que pasaban por la calle.
Por lo general, Jaffe se las arreglaba para dormir por las tardes a pesar del ruido, pero esa tarde le resultaba imposible. Cogió un cigarrillo, lo encendió y se resignó a quedarse con sus deprimentes pensamientos. Había acabado por detestar los domingos en Saigón. Cuando había llegado a la ciudad le había parecido que la vida social tenía su gracia, pero ahora más bien le aburría. Le aburrían los rostros siempre iguales, las conversaciones siempre insustanciales, los escándalos siempre tediosos, y se había apartado gradualmente del círculo que día tras día y noche tras noche se reunía para comer, beber y bailar.
Durante la semana el trabajo lo mantenía ocupado. Jaffe trabajaba para una compañía naviera. El empleo no resultaba particularmente interesante, pero el salario era bueno: mucho mejor de lo que nunca se hubiera sacado en su San Francisco natal. Y Jaffe necesitaba el dinero porque tenía aficiones caras: bebía más de lo aconsejable. Y también sobrellevaba la carga de los pagos mensuales que efectuaba a su ex mujer, que se había divorciado de Jaffe pocos meses antes de que este pusiera rumbo al Extremo Oriente.
En ese momento, tumbado en la cama, mientras sentía que un reguero de sudor corría por su ancho pecho, Jaffe se dijo sombríamente que dentro de tres días iba a tener que enviar un nuevo talón a su mujer. En el banco solo le quedaban ocho mil piastras. Cuando le hubiera enviado el cheque, le quedaría muy poco para llegar a fin de mes, que aún estaba bastante lejano. Pero bueno, él se lo había buscado, se dijo. Había sido una insensatez comprar aquel cuadro. Un gasto innecesario y por encima de sus posibilidades, desde luego, pero cuando pensaba en él se sentía satisfecho. Había llamado su atención desde que Else lo encontró en la tienda de un marchante en Duong Tu-Do. Era una pintura al óleo de una muchacha vietnamita ataviada con el traje nacional: pantalones blancos de seda, casaca azul claro y sombrero cónico de paja. La muchacha estaba situada ante un muro blanco por el que trepaba una buganvilla de color rosado. Se trataba de una imagen consabida, pero bien pintada, y la muchacha le recordaba a Nhan. Tenía la misma expresión inocente; la misma aniñada postura erguida; incluso las mismas facciones de muñeca. La muchacha del cuadro bien pudiera haber sido Nhan, salvo por el hecho de que Nhan nunca había posado para un artista.
Fue en ese momento cuando Jaffe recordó que el cuadro seguía sin desembalar y sin colgar. Sintió la repentina necesidad de ver cómo quedaría en la pared de la habitación de la planta baja. Ansioso de tener una excusa para hacer algo más que seguir tumbado en la cama, se levantó y, descalzo, bajó las escaleras hasta la sala de estar.
Haum, su criado, estaba sacándole brillo con parsimonia a la mesa del comedor. Cuando Jaffe entró en la estancia, levantó la vista y lo miró con sorpresa.
Haum tenía treinta y seis años. Era delgado y pequeño, y su rostro de piel morena tenía cierto aspecto anguloso, zorruno. Aunque menudo y de aspecto frágil, trabajaba bien y era capaz de asumir las labores más ingratas sin dar la impresión de fatigarse.
—Tráeme un martillo, un clavo de los grandes y la escalera —dijo Jaffe. Haum se lo quedó mirando con la boca abierta, como si se hubiera vuelto loco, por lo que agregó—: He comprado un cuadro y quiero colgarlo en la pared.
El rostro de Haum recobró su expresión habitual. Sonrió revelando una dentadura con varias coronas de oro.
Jaffe fue hacia el cuadro, que seguía embalado junto a la pared. Le quitó el papel, lo apoyó en la pared y lo contempló.
Continuaba mirándolo con una media sonrisa en los labios cuando Haum llegó con la escalera, el martillo y un clavo entre los dientes. Puso la escalera contra la pared en la que iba a colgar el cuadro y, a continuación, se situó junto a Jaffe para contemplar la pintura con curiosidad.
Jaffe a su vez observó a Haum mientras este examinaba el cuadro. Aunque la expresión de su sirviente seguía siendo la misma, en la estancia de pronto reinaba cierta atmósfera de desaprobación. Jaffe sabía que a Haum no le gustaba que tuviera una amante vietnamita y también sabía que Haum consideraba que el hecho de colgar esta pintura en la pared era una manera de recordarle que precisamente tenía una amante vietnamita.
No era el caso, por supuesto. A Jaffe le importaba mucho lo que sus sirvientes pensaban de él. Le importaba lo que cualquier persona pensara de él. Siempre había tenido tacto en su relación con Nhan. No quería dar lugar a habladurías, pero en Saigón resultaba imposible guardar un secreto, en particular sobre la relación entre un hombre y una mujer.
La noticia de que había conocido a una bailarina vietnamita en el Paradise Club de Cholón, que se había enamorado de ella y que la joven lo visitaba en casa con regularidad, se extendió entre la comunidad europea de Saigón con una rapidez que irritó y asombró a Jaffe. Y eso que había tomado todas las precauciones necesarias para no dar lugar a cotilleos. Nhan solo venía a verlo después del atardecer, entraba en casa con la discreción de un fantasma y de forma invariable se marchaba antes del amanecer. Sin embargo, todos los residentes europeos estaban al corriente y chismorreaban con ese aire displicente y entendido que en Saigón es de buen tono a la hora de debatir las aventuras sexuales del prójimo.
Si bien sus dos sirvientes dormían en un pequeño edificio situado al otro lado del patio, un edificio que hacía las veces de cocina, ambos estaban al corriente de las visitas de Nhan, y, como vietnamitas, se mostraban más reacios y críticos que sus amistades europeas ante esta relación. Aunque no lo decían abiertamente, sus actitudes y expresiones le daban a entender que era una vergüenza que se hubiera buscado una amante vietnamita, y no una de las muchas mujeres europeas, casadas o no, a las que tenía fácil acceso.
Jaffe había conocido a Nhan Lee Quon una noche en el Paradise Club de Cholón: un ruidoso salón de baile, mal iluminado, donde los europeos sin compromiso se mezclaban con los chinos y los vietnamitas a la hora de buscar compañía femenina.
El club estaba regentado por un chino gordo y jovial que se hacía llamar Blackie Lee. El club le rendía abundantes beneficios y, gracias a su numerosa clientela, Blackie Lee estaba en disposición de contratar a las más guapas jóvenes vietnamitas y chinas.
Las chicas podían ser contratadas por unas ciento veinte piastras a la hora, el equivalente aproximado de un dólar y medio estadounidense. Su trabajo consistía en bailar con el cliente, compartir su mesa y conversar si este no tenías ganas de bailar; hacer compañía, en términos generales. Si al cliente le apetecía profundizar en la relación, él mismo llegaba a un acuerdo con la muchacha. Este era un aspecto del que Blackie Lee no quería saber nada. Él contrataba a las chicas desde las nueve y media de la noche hasta la medianoche, cuando las restricciones impuestas por las autoridades obligaban a cerrar las salas de baile y demás formas de vida nocturna. Así que en caso de tener prisa, uno pagaba a Blackie por el tiempo de la chica, pagaba cincuenta piastras más al portero y se iba con la muchacha, que lo llevaba a su apartamento o a un hotel a cambio de la suma convenida.
Al poco de llegar a Saigón, Jaffe había sentido la urgente necesidad de contar con compañía femenina. Durante los dos o tres primeros meses había seguido el procedimiento habitual, y se había acostado con alguna de las numerosas mujeres europeas casadas que no tenían nada mejor que hacer que explotar sus atractivos sexuales, a veces un tanto ajados. Pero Jaffe pronto descubrió que las relaciones de este tipo ocasionaban complicaciones, y lo que él quería, más que cualquier otra cosa, era llevar una existencia sin problemas.
Un amigo suyo, Charles Mayhew, un anciano que llevaba muchos años viviendo en el Extremo Oriente, le aconsejó que se buscara una amante vietnamita o china.
—Un hombre necesita a una mujer en este clima —le dijo—. El problema de esta ciudad es que la mayoría de las mujeres europeas no tienen nada que hacer. Los sirvientes lo hacen todo por ellas. Y cuando una mujer no tiene nada que hacer, es muy capaz de meterse en los mismos líos que un hombre que no tiene nada que hacer. Por supuesto, este es uno de los peligros de Oriente. Al tener todo el día libre, hay cierta clase de mujeres a la que divierte buscar a hombres sin compromiso. Hay que tener mucho cuidado con estas mujeres. Si fuera más joven, no me relacionaría con ninguna mujer europea, a no ser que quisiera casarme con ella. Me buscaría una amante china o vietnamita, y le aconsejo que haga lo mismo.
Jeff negó enérgicamente con la cabeza.
—No es lo mío —dijo—. Las mujeres de otras razas no me interesan.
Mayhew se echó a reír.
—Voy a decirle algo: una chica asiática es mucho menos complicada y exigente que una europea. Sale mucho menos cara y es considerablemente más competente en la cama. Tenga presente que las mujeres asiáticas están tradicionalmente acostumbradas a complacer a los hombres en todo, lo que tiene su importancia. Hable con Blackie Lee. Él le encontrará una chica. No todas las bailarinas de su local son prostitutas, ojo. Blackie cuenta con varias bailarinas que son del tipo decente y trabajador. Hable con él; verá como le encuentra a alguien.
—Gracias por la sugerencia —respondió Jaffe—, pero no va conmigo.
Con el tiempo, sin embargo, el aburrimiento y la soledad de los fines de semana acabaron empujando a Jaffe al Paradise Club. Le sorprendió lo amigable de la atmósfera del establecimiento, así como la rapidez con la que discurrió la velada. Bailó con varias chicas, y las encontró divertidas. Pasó un rato bebiendo whisky con Blackie Lee y se dijo que aquel gordo chino también era agradable. Y a todo esto, la velada no le salió demasiado cara.
Jaffe comenzó a ir al club con regularidad. El local le resolvía el problema de qué hacer por las noches. Al cabo de un mes o así, Blackie Lee le sugirió en tono informal que se buscara una chica habitual.
—Hay una chica a la que no le vendría mal un poco de ayuda —le explicó—. Tiene una familia numerosa a la que mantener. He hablado con ella, y se muestra dispuesta. Lo mejor es contar con una chica habitual. ¿Quiere conocerla?
—¿Qué es eso de que tiene una familia numerosa? —preguntó Jaffe con el ceño fruncido—. ¿Quiere decir que está casada y tiene hijos?
Blackie Lee soltó una risita.
—No está casada. Pero tiene que mantener a su madre, a tres hermanos pequeños y a un viejo tío. Le voy a pedir que venga a hablar con usted. Si la chica le gusta, dígaselo. Lo he arreglado todo.
—Bueno, no sé... —dijo Jaffe, pero el hecho era que estaba interesado—. Y bien, ¿por qué no? Vamos a ver a esa chica.
De pie sobre la escalera, Jaffe marcaba cuidadosamente con lápiz el lugar donde iba a clavar el clavo del que colgaría el cuadro. Al mismo tiempo, rememoraba aquel primer encuentro con Nhan Lee Quon.
Esa noche estaba sentado en una mesa bien alejada del ruidoso grupo de música filipino. La pista de baile estaba llena. La iluminación de la sala era tan tenue, que resultaba imposible distinguir las facciones de los que bailaban. También era imposible reconocer a alguien que estuviera sentado a tres metros de uno, y esta oscuridad daba a Jaffe cierta sensación de aislamiento y tranquilidad.
Nhan Lee Quon había aparecido a su lado, en silencio y sin previo aviso. Jaffe estaba mirando el pasillo que había entre las mesas con la idea de verla llegar, pero Nhan se acercó por detrás.
Iba vestida con el traje nacional vietnamita: pantalones blancos de seda y una casaca de nilón de color rosa. Su cabello negro y lustroso estaba peinado con raya en el centro y caía en suaves mechones sobre los hombros. Su piel perfecta era del color del marfil muy viejo. Su nariz chata, sus labios ligeramente más anchos que los de una mujer europea, y sus bonitos ojos negros le daban un aire de muñeca. Su estructura ósea era tan delicada que a Jaffe le recordaba una intrincada talla de marfil.
La muchacha le sonrió, y Jaffe nunca había visto unos dientes tan blancos e imponentes. Sus ojos examinaron con curiosidad el rostro y la garganta aprisionada por el alto cuello de la casaca, así como los dos montículos que emergían bajo la tela rosada con una voluptuosidad patética aunque desafiante.
Jaffe sabía que las figuras de las jóvenes vietnamitas eran engañosas. Sam Wade, que ocupaba un puesto sin importancia en la embajada estadounidense, se lo había explicado al poco de su llegada a Saigón.
—Una cosa, amigo —le dijo Wade—. No se deje engañar por esas curvas de pega. Estas muñecas tienen cuerpo de jovencito. Son planas por delante y por detrás. Claro que, después de ver las películas de Brigitte Bardot y Gina Lollobrigida, se han dado cuenta de qué es lo que les falta. Vaya a dar un paseo por el mercado y verá de dónde sacan esas curvas. Está claro que los postizos se venden como rosquillas en esta asquerosa ciudad llena de policías.
—Soy Nhan Lee Quon —dijo la chica al sentarse frente a Jaffe. Hablaba francés muy bien—. Puedes llamarme Nhan.
Se miraron un largo instante. Entonces, consciente del repentino cosquilleo que le recorría el cuerpo, Jaffe apagó su cigarrillo en el cenicero.
—Yo soy Steve Jaffe —dijo—. Puedes llamarme Steve.
Fue así de simple.
Jaffe tomó el clavo de las manos de Haum, y situó la punta sobre la marca de lápiz. Y luego, con el martillo que le alcanzó Haum, propinó un seco martillazo.
Así fue como encontró los diamantes.
II
El impacto del martillo sobre la cabeza del clavo provocó que un buen trozo de pared —unos cuarenta centímetros cuadrados— se viniera abajo en un amasijo de yeso y polvo, dejando al descubierto un profundo agujero.
De pie en la escalera, Jaffe contempló los daños con consternación y exclamó:
—¡Por Dios! ¡Maldita sea!
Al instante Haum hizo gala de la forma vietnamita de expresar el desconsuelo y soltó una risa chillona que enervó a Jaffe.
—¡Ah, cállate de una vez! —exclamó, al tiempo que dejaba el martillo en el travesaño superior de la escalera—. Qué demonios... ¡Esta pared es de papel!
Pero al momento se dijo que la pared no era de papel, pues su grosor era de medio metro por lo menos. En cambio, aquel boquete resultaba un buen escondite: una oculta caja fuerte que probablemente llevaba allí largo tiempo.
Insertó con cuidado la mano en la oscura abertura. Sus dedos tocaron algo. Levantó una pequeña bolsa de cuero y, al hacerlo, el fondo podrido de la bolsa se desintegró, y cayeron unos objetos cristalinos y relucientes que rebotaron en el suelo de parqué.
Jaffe supo que aquellos objetos diminutos eran diamantes. Formaban un dibujo que brillaba fieramente al pie de la escalera, y Jaffe se quedó contemplando aquella centelleante magnificencia. Aunque no era un entendido en diamantes, era consciente de que aquellas piedras preciosas tenían un enorme valor. Al menos había un centenar de ellas; y la mayor parte tenían el tamaño de una semilla de guisante. Jaffe sintió cómo se le resecaba la boca y el corazón le latía con violencia.
Haum se acuclilló y chasqueó la lengua, tal y como hacen los vietnamitas para denotar entusiasmo. Cogió uno de los diamantes y lo examinó.
Jaffe miró a su criado.
Se produjo una larga pausa, hasta que Haum levantó los ojos y ambos se miraron. Con cierta vacilación, en vista de la tensión perceptible en Jaffe, Haum sonrió, mostrando sus dientes de oro.
—Señor —dijo—, estos diamantes pertenecieron al general Nguyen Van Than. La policía lleva años buscándolos.
Con gran lentitud, como si estuviera pisando huevos, Jaffe bajó de la escalera y se acuclilló junto a su sirviente.
Jaffe era un hombre de constitución enormemente fuerte. Medía más de metro ochenta y cinco. Su anchura de hombros equivalía a la de dos europeos de constitución normal. En su juventud había sido un entusiasta del deporte. Había practicado halterofilia, fútbol, boxeo y lucha libre. Aunque ahora llevaba cinco años sin hacer ejercicio, seguía estando en buena forma y, al acuclillarse junto a Haum, la diferencia entre ambos hombres quedó patente. Al lado del musculoso Jaffe, el vietnamita llevaba a pensar en un pigmeo desnutrido.
Jaffe cogió uno de los diamantes y lo hizo rodar entre los dedos.
Estas piedras, pensó, deben de valer un millón de dólares... Probablemente más. ¡Para que luego digan que Jaffe es un hombre sin suerte! Se me ocurre clavar un maldito clavo en una maldita pared... ¡Y me hago con una maldita fortuna!
Haum explicó:
—El general era un hombre muy rico. Y era sabido que había comprado diamantes. Pero lo mató una bomba. Su Excelencia se pondrá muy contento cuando sepa que los diamantes han aparecido.
Jaffe sintió que el corazón le daba un vuelco. Miró a Haum, que no dejaba de mirar el diamante mientras sonreía como un bendito.
—¿De qué me estás hablando? —dijo Jaffe. Se levantó; su estampa resultaba imponente sobre la del vietnamita en cuclillas—. ¿Qué general es ese?
—El general Nguyen Van Tho —respondió Haum—. Estaba a sueldo de los franceses. El general causó muchos males antes de que la bomba lo matara. Robó muchísimo dinero al ejército, y con el dinero compró estos diamantes. Pero antes de que pudiera escapar del país, una bomba acabó con él.
Jaffe se acercó a la mesa, cogió un paquete de cigarrillos, pescó un pitillo y lo encendió. Se dio cuenta de que la mano le temblaba.
—¿Qué te hace pensar que estos diamantes pertenecían al general? —Jaffe se dijo que había complicaciones a la vista.
De pronto recordó que Haum era un fervoroso partidario del actual régimen político y tenía una fotografía del presidente Ngo-Dinh-Diem colgada en la pared de la cocina. Además asistía dos veces por semana a un curso de ciencias políticas. De pronto comprendió el significado de tales circunstancias. Era verdadera mala suerte que el pequeño vietnamita estuviera en la sala cuando Jaffe encontró los diamantes.
Jaffe se dijo que debía manejar la situación con cuidado si quería conservar los diamantes, cosa que tenía toda la intención de hacer.
—¿Y a quién más podrían pertenecer? —dijo Haum. Se puso a recoger los diamantes, guardándolos en la palma de la mano—. Esta casa fue propiedad de Mai Chang.
Sin apenas escuchar, Jaffe se decía: Este pequeño cabrón está manejando los diamantes como si fueran suyos. Si no me ando con cuidado, va a faltarle tiempo para entregárselos a su admirado presidente.
—¿Quién es Mai Chang? —preguntó, mientras su mente se concentraba en el problema de cómo vender los diamantes. En Vietnam no, desde luego. Tendría que llevarlos de contrabando a Hong Kong; allí podría venderlos sin problema.
—Mai Chang era la amante del general —dijo Haum con desdén—. Cuando el general murió, la metieron en la cárcel. Esta era su casa. El general sin duda escondió las piedras aquí para tenerlas a buen recaudo.
—Si las autoridades sabían que la mujer vivía aquí, ¿por que no vinieron a buscar los diamantes? —preguntó Jaffe.
—Porque todo el mundo pensaba que las piedras preciosas habían sido robadas —respondió Haum mientras se agachaba para recoger un diamante que había quedado debajo de una silla—. Se suponía que el general llevaba las piedras consigo cuando estalló la bomba y que alguien aprovechó la confusión para llevárselas.
—¿De qué bomba me estás hablando? —preguntó Jaffe solo para ganar un poco de tiempo. Se estaba preguntando cómo podría convencer a Haum de que guardara silencio. Tendría que actuar con mucho tacto. Tendría que darle una razón que permitiese a Haum entregarle los diamantes guardando las apariencias. Jaffe estaba convencido de que Haum no se negaría a aceptar una suma de dinero si se la ofrecía de manera diplomática.
—La bomba que arrojaron al general cuando trataba de escapar —dijo Haum. Se levantó y contempló las piedras que brillaban en su mano.
Jaffe se acercó a su escritorio y cogió un sobre blanco. Con gesto indiferente, se acercó a Haum.
—Mételos aquí —dijo mientras abría el sobre.
Haum vaciló un segundo, pero terminó vertiendo los diamantes en el interior del sobre. Luego hizo ademán de recuperar el sobre, pero Jaffe ya había dado un paso atrás. Jaffe pasó la lengua por la solapa del sobre, y lo selló. A continuación, lo guardó en el bolsillo lateral de sus pantalones cortos.
En el rostro moreno de Haum apareció una expresión de inquietud.
—Señor, lo mejor sería llamar a la policía —dijo—. Sin duda querrán examinar la pared. Les explicaré cómo ha encontrado los diamantes, y así nos ahorraremos problemas.
Jaffe apagó el cigarrillo en el cenicero. Se sentía algo más tranquilo. Por lo menos le había quitado las piedras de las manos a Haum. Lo que era un paso en la dirección adecuada. Ahora trataría de convencer a Haum de que mantuviera el pico cerrado.
—Tampoco hace falta que nos demos muchas prisas —dijo. Se acercó a un sillón y se sentó—. No creo que estos diamantes pertenecieran al general. Si me tomara el trabajo de comprobar la relación de los antiguos propietarios de esta casa, seguro que descubriría que los diamantes eran de alguien que lleva mucho tiempo muerto y que vivió aquí mucho antes que el general. Lo más probable es que los diamantes del general, en efecto, fueran robados en el momento de su muerte.
Haum lo miró; su rostro era inexpresivo. Jaffe se daba cuenta de que sus argumentos no habían hecho mella en el hombrecillo. Y estaba empezando a irritarse.
—Eso lo tiene que decidir la policía, señor —dijo Haum—. Si los diamantes eran del general, Su Excelencia se alegrará mucho de recuperarlos, y usted será debidamente recompensado con honores.
—Pues qué bien —dijo Jaffe con sarcasmo—. Lo que pasa es que los honores no me interesan. Y, por lo demás, la policía naturalmente dirá que los diamantes eran del general. —Se esforzó en sonreír—. Ya sabes cómo es la policía.
Al momento comprendió que había cometido un error al decirlo, pues al momento Haum dejó de parecer preocupado para mostrarse abiertamente hostil.
—Señor, los diamantes son propiedad del Estado, pertenecieran o no al general en el pasado. Y solo al Estado corresponde decidir qué hacer con ellos.
—Es tu opinión —cortó Jaffe con aspereza—. Siempre puedo vender estos diamantes. Como es natural, te daría un porcentaje. Podrías hacerte rico, Haum.
Pues bueno, ya lo he dicho, pensó. Las cartas están sobre la mesa. ¿Y qué va a hacer ahora este pequeño cabrón?
Haum se puso en tensión. Sus negros ojos se abrieron al máximo.
—Las autoridades no se van a enterar —agregó Jaffe—. Puedo vender los diamantes y darte tu porcentaje.
—Señor, creo que lo mejor sería decírselo a la policía —dijo Haum con voz inexpresiva.
—¿Es que no quieres hacerte rico? —Jaffe se daba cuenta de que era inútil tratar de corromper al hombrecillo, pero no iba a darse por vencido sin presentar lucha—. Podrías tener tu propia casa con sirvientes. Podrías casarte con esa chica que siempre viene a verte. Podrías comprarte un coche.
—Señor, no soy quién para vender los diamantes, ni usted tampoco. Son propiedad del Estado.
Y bien, ya no hay vuelta de hoja, pensó Jaffe. Sintió que una rabia violenta se adueñaba de él. Me encuentro con un millón de dólares en el bolsillo y, por culpa de este maldito criado, el dinero se volatiliza. Tiene que haber una salida de este atolladero. ¡Perder así un millón de dólares!
Haum dijo:
—Si me permite, señor, es mi tarde libre. Tengo una cita.
Al instante Jaffe supo que, una vez saliera de la estancia, Haum le hablaría de los diamantes a Dong Ham, el cocinero, y después iría corriendo a la comisaría. Y a los diez minutos, la casa estaría llena de policías con el gatillo fácil. Se levantó de un salto y se plantó entre Haum y la puerta que daba al patio.
—A ver, un momento —dijo—. ¡Como se te ocurra decir una palabra de todo esto, juro que te despellejo vivo!
Jaffe no tenía idea de lo amenazador que resultaba cuando se enfurecía. Su estampa enorme y altísima, su expresión iracunda y despiadada y la violencia en su voz aterrorizaron a Haum. El vietnamita en ese momento solo tenía una idea en la cabeza: salir de allí cuanto antes e informar a la policía sobre los diamantes. Corrió hasta el otro lado de la mesa, junto a la pared, para eludir la amenaza de Jaffe, y echó a correr hacia la puerta.
A pesar de su corpulencia, Jaffe conservaba un buen equilibrio, y sus músculos, todavía firmes a pesar de la bebida y la falta de ejercicio, respondieron a su mente con una rapidez que Haum no había sospechado.
Mientras la sudorosa mano de Haum se cerraba sobre el pomo de la puerta, los dedos de Jaffe se crisparon sobre su hombro y lo obligaron a volverse. La fuerza de aquellos dedos horrorizó a Haum. Hubiera jurado que su carne era apretujada por unas tenazas de acero. El dolor le hizo soltar un grito; un débil chillido como el que emitiría un conejillo aterrado. Trató de liberarse. Golpeó la muñeca de Jaffe. Abrió la boca para gritar otra vez.
Jaffe apretó su mano contra la boca de Haum: clavó los dedos en la cara del vietnamita y cortó su grito en seco. Haum se revolvió desesperadamente y trató de morder la mano de Jaffe, al tiempo que le sacudía las piernas. Pero sus zapatillas de suela de caucho no hacían mella en los duros músculos de Jaffe.
—¡Cállate de una vez! —ladró este, agitando con violencia el cuerpecillo del vietnamita.
Oyó un leve golpe seco, como el de un palo al quebrarse. De repente el rostro de Haum se había vuelto pesado y daba la impresión de que se había soltado de su delgado cuello. Jaffe vio que los ojos del vietnamita se habían puesto en blanco y sintió que sus rodillas colgaban inertes. Se dio cuenta de que sujetaba la cara de su criado, pero las piernas de este habían dejado de sustentar el cuerpo.
Presa de un pánico repentino, Jaffe soltó aquel rostro y vio cómo Haum, con la espalda contra la pared, se deslizaba hasta quedar hecho un guiñapo en el suelo, como una muñeca que hubiera perdido su relleno de serrín.
Vio que un hilillo de sangre roja y brillante manaba de la boca entreabierta de Haum. Se arrodilló junto al vietnamita y tocó su cuerpo con cuidado.
—Eh... ¡Haum! ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué demonios te pasa?
Estremecido, se puso de pie.
Al comprender lo que acababa de ocurrir se quedó helado.
¡Haum estaba muerto, y era él quien lo había matado!