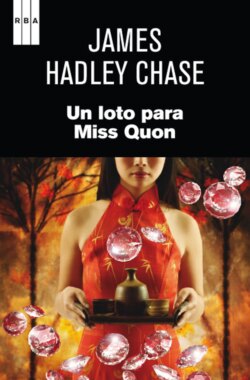Читать книгу Un loto para Miss Quon - James Hadley Chase - Страница 6
2
ОглавлениеI
Con el corazón latiéndole con violencia, Jaffe contempló el despatarrado cuerpo de Haum. Su reacción inmediata fue buscar ayuda. Se volvió hacia el teléfono, pero al momento se detuvo, frunció el ceño y negó con la cabeza.
Ya nadie podía hacer nada por Haum. Estaba muerto. No era el momento de pensar en él, sino en sí mismo.
Miró la escalera apoyada contra la pared. ¿Y si le decía a la policía que Haum se había caído y se había roto el cuello por accidente?
Sus ojos se dirigieron al agujero en la pared. A los policías les bastaría ver aquel agujero para sospechar que se trataba de un escondite. Se acordarían de que la casa en tiempos había sido de Mai Chang, la amante del general Nguyen Van Tho. Y no tardarían en deducir que los diamantes del general estaban escondidos en la pared.
Jaffe se acercó al cuerpo de Haum. Examinó al hombrecillo. Vio que la piel en torno a la boca y la garganta de Haum estaba magullada y dañada. Estas reveladoras señales desmentirían por completo cualquier versión de un accidente con la escalera.
¿Y si explicaba a los policías que había sorprendido a Haum robando las piedras, que este lo había atacado y, durante la lucha subsiguiente, había muerto de forma accidental? Esta versión de los hechos posiblemente evitaría que lo acusaran de asesinato, pero implicaría renunciar a los diamantes, y siempre existiría el riesgo de ser condenado.
Fue en ese momento cuando Jaffe se decidió: no le importaba el riesgo, no renunciaría a los diamantes. Tomada dicha decisión, el pánico remitió, y empezó a pensar con mayor claridad.
Si conseguía llegar a Hong Kong con los diamantes, se saldría con la suya. Se convertiría en un hombre muy rico. Podría emprender una nueva vida. Con el dinero que sacaría de los diamantes, podría hacer lo que quisiera. Pero el problema estaba claro: ¿cómo llegar a Hong Kong?
Se sirvió un whisky largo, se bebió la mitad y, tras encender un cigarrillo, se bebió el resto.
Uno no podía irse de Vietnam así como así, se dijo. Las autoridades hacían pasar a todos los viajeros por una maraña de restricciones y regulaciones. Primero había que solicitar un visado para salir del país, cuya obtención podía llevar una semana entera. Luego era preciso rellenar diversos impresos referentes al movimiento de divisas. Y también había que aportar fotografías. Le resultaría imposible salir del país antes de que pasaran diez días y, mientras tanto, ¿qué iba a hacer con el cuerpo de Haum?
Un sonido repentino interrumpió sus pensamientos, puso su cuerpo en tensión e hizo que su corazón se desbocara otra vez. ¡Alguien estaba llamando a la puerta!
Paralizado, sin apenas poder respirar, se quedó a la escucha.
Volvieron a llamar con suavidad. Oyó cómo crujía la puerta trasera al ser abierta.
Llevado por el pánico, Jaffe pasó sobre el cuerpo de Haum y entró en la cocina, cerrando la puerta de la sala de estar a sus espaldas.
Dong Ham, su cocinero, estaba plantado en el escalón superior. Asomó la cabeza por la puerta entreabierta de la cocina y escudriñó el interior con cautela.
Los dos hombres cruzaron sus miradas.
Dong Ham daba la impresión de ser muy anciano. Su rostro cobrizo era un entramado de arrugas que recordaba un pergamino estrujado. Su cabello blanco y fino crecía en desordenados mechones sobre la cabeza huesuda, y de la barbilla pendían unos largos pelillos blancos. Iba vestido con una casaca negra de cuello alto y pantalones negros.
¿Habría oído el grito de Haum?, se preguntó Jaffe. Era muy posible; si no, ¿qué hacía aquí? Dong Ham nunca entraba en la casa. Su lugar estaba en la cocina que había al otro lado del patio y, sin embargo, aquí lo tenía ahora, a punto de entrar en la casa. Jaffe estaba seguro de que, de no haberse movido con tanta rapidez, en este momento el anciano estaría en la sala de estar.
—¿Qué es lo que pasa? —preguntó Jaffe, que se dio cuenta de que su voz sonaba ronca.
Dong Ham se pellizcó un bulto de piel encallecida en el canto de la mano. Sus acuosos ojos negros se dirigieron a la puerta que conducía a la sala de estar.
—Buscan a Haum, señor —dijo.
Su francés era malo y hablaba con lentitud. Abrió del todo la puerta y se hizo a un lado para que Jaffe pudiera ver el patio y la cocina exterior.
A la sombra del edificio de la cocina se encontraba una muchacha vietnamita. Iba vestida de blanco y su rostro aparecía oculto por un sombrero cónico de paja. Jaffe durante un segundo pensó que era Nhan, y el corazón le dio un ligero vuelco de sorpresa, hasta que la chica alzó la mirada, y vio que se trataba de la novia de Haum.
Jaffe la había visto muchas veces esperar con asiática paciencia a que Haum terminara de trabajar. Haum le había explicado que tenía previsto casarse con ella tan pronto como terminara el curso de ciencias políticas.
Jaffe nunca había prestado atención a aquella muchacha. Solo había sido vagamente consciente de su existencia cuando salía a coger el coche en el garaje, pero ahora, mientras la contemplaba, se daba cuenta de que podía ser muy peligrosa.
¿Cuánto tiempo llevaba allí?, se preguntó. ¿También había oído el grito de Haum?
La chica parecía muy joven. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo que pendía como una gruesa maroma negra hasta su diminuta cintura. Para ser vietnamita, pensó, era una chica sosa y poco atractiva.
Al fijarse en su postura tensa y en sus ojos fijos y alarmados, Jaffe estuvo seguro de que también había oído el grito, pero ¿había reconocido la voz de Haum?
De pronto Jaffe reparó en que tanto el anciano como la joven lo estaban mirando con aire hostil y suspicaz, si bien al mismo tiempo ambos se mostraban inseguros y asustados.
Jaffe dijo lo primero que le vino a la mente:
—Haum ha salido. Lo he mandado a casa de un amigo para que lo ayude a preparar una cena de gala. No es preciso que se molesten en esperarlo. No volverá hasta tarde.
Con lentitud, el anciano procedió a bajar los tres escalones que llevaban a la cocina de la casa. Su arrugado rostro era por completo inexpresivo. Jaffe dirigió una rápida mirada a la chica. Había agachado la cabeza. El sombrero de paja volvía a ocultar su rostro.
Jaffe se acercó a la puerta trasera, que cerró con suavidad; a continuación, con más delicadeza aún, echó el pestillo. Fue hasta la ventana cerrada con persiana y escudriñó el patio a través de uno de los huecos entre las tablillas.
Con la mirada vacía, el anciano contemplaba la puerta cerrada, sin dejar de pellizcarse nerviosamente la encallecida piel de la mano. La chica también miraba la puerta. Dijo algo. El anciano fue hacia ella a paso lento y dificultoso. Se pusieron a parlotear; sus voces resonaron discordantes y chillonas en el caluroso silencio del patio.
No había sido una buena mentira, se dijo Jaffe con inquietud, aunque sí la mejor que había podido idear en esas circunstancias. No podía quedarse callado. Era verdad que de vez en cuando dejaba a Haum al servicio de uno u otro amigo que organizaba una cena en casa. Pero en estas ocasiones Haum siempre iba vestido con su chaquetilla y sus pantalones de dril. Siempre empleaba algo de tiempo en prepararse para la ocasión. Disfrutaba de estas salidas y no dejaba pasar la ocasión de jactarse ante Dong Ham del lugar al que se dirigía.
Este domingo iba vestido con su traje azul de trabajo. Y nunca hubiera ido así ataviado a la casa de un amigo de Jaffe. El anciano sin duda lo sabía. Él y la chica no tenían más que entrar en el dormitorio de Haum para encontrar el traje blanco de dril y descubrir la mentira de Jaffe. ¿Y qué harían entonces?, se preguntó Jaffe. Estaba bastante seguro de que no tendrían la iniciativa ni el valor para llamar a la policía. Incluso si habían oído el grito de Haum y comprendían que les había mentido, no irían a la comisaría. Lo más probable era que se pasaran el resto de la velada debatiendo el asunto entre ellos. Harían lo posible por convencerse el uno al otro de que en realidad no habían oído grito alguno. Harían lo posible por creer que Haum había salido vestido con su traje azul de trabajo. Pero, naturalmente, más tarde o más temprano, se verían obligados a aceptar que a Haum le había pasado algo, y entonces Jaffe se vería metido en problemas.
Al menos tenía algo de tiempo. Estaba convencido de que aquellos dos esperarían a ver si Haum regresaba. Esperarían hasta la mañana siguiente y, entonces, posiblemente irían a la policía.
Jeffe regresó a la sala de estar. Miró el cadáver de Haum con repugnancia. Se sentía tentado de ir a hablar con alguien y pedir ayuda. Quizá podría dirigirse a la embajada y...
Hizo lo posible por calmar los nervios.
He de tener la cabeza clara, se dijo. Tengo que ganar tiempo. Tengo que dar con la forma de salir de este maldito país. Pero lo primero es lo primero. No puedo dejarlo aquí tirado. Si alguien se presentara de visita... Uno nunca sabe quién puede venir un domingo por la tarde. Tengo que subirlo al piso de arriba para que nadie lo vea.
Armándose de valor, se echó el cuerpo de Haum sobre los hombros y lo subió a la planta de arriba. El hombrecillo resultó ser una carga patéticamente liviana; era como llevar a un niño.
Jaffe entró en el dormitorio. Con delicadeza, puso el cuerpo de Haum en el suelo, después se acercó al gran armario, lo abrió, hizo espacio en el fondo y, finalmente, sentó a Haum allí, con la espalda contra la pared. Se apresuró a cerrar la puerta del armario, la cerró con llave y se metió la llave en el bolsillo.
Aunque la atmósfera de la habitación era fresca, se acercó al aparato de aire acondicionado y lo conectó al máximo. Sentía unas ligeras náuseas, y le irritaba el temblor que le estremecía las piernas.
Bajó las escaleras, corrió el pestillo de la puerta delantera y se dirigió a la sala de estar. Varios moscardones zumbaban con entusiasmo en torno a la pequeña mancha de sangre en el parqué. Con una mueca de asco, Jaffe contempló aquella mancha medio reseca, el agujero en la pared y el yeso polvoriento sobre el suelo. Tenía que limpiarlo todo. Si alguien venía de visita...
Fue a la cocina, pero no encontró nada con lo que barrer el polvo o fregar la sangre. Todos los enseres de limpieza estaban en la cocina exterior. Esto no le gustó nada. Echó una mirada a través de la persiana.
Dong Ham y la chica ya no estaban en el patio, pero sus voces llegaban a través de la ventana abierta del cuarto de Haum. Lo más seguro era que ya hubiesen descubierto que Haum no se había cambiado de ropa.
Jaffe tomó su pañuelo, lo mojó en agua y volvió a la sala de estar. Se acuclilló para limpiar la pequeña mancha de sangre. En el parqué pulimentado quedó una sombra de color marrón que no consiguió eliminar a pesar de frotarla durante varios minutos.
Tras arrojar el pañuelo sucio al retrete y tirar de la cadena, volvió a la estancia y recogió los trozos de yeso de mayor tamaño. Luego se arrodilló y sopló para escampar el polvo del yeso. Envolvió los trozos de yeso en papel de periódico y dejó el pequeño bulto en la mesa.
Iba a tener que hacer algo con el agujero en la pared, se dijo. Cuando la policía finalmente viniera y se fijara en el agujero, no tardaría en comprender qué era lo que había escondido en su interior.
Buscó el clavo y dio con él. Se encaramó a la escalera y, con cuidado, lo clavó en la pared, justo encima del agujero. Luego colgó el cuadro, cubriendo así el orificio.
Dio un paso atrás y contempló la pintura. Existía la posibilidad de que a la policía no se le ocurriera mirar detrás; se trataba de una posibilidad remota, pero seguía siendo una posibilidad.
Llevó la escalera a la cocina y puso el martillo en el cajón de las herramientas. Necesitaba un trago, por lo que volvió a la sala de estar y se sirvió otro whisky largo. Al llevarse el vaso a los labios, el teléfono empezó a sonar, con un ruido violento y persistente que hizo trizas el silencio en la estancia. Jaffe dio un respingo. El vaso de whisky se le cayó de las manos y se hizo añicos contra el suelo, mojando de whisky y agua sus pies descalzos.
Se quedó de pie contemplando el teléfono, mientras el corazón le latía frenético.
¿Quién podía ser? ¿Alguien que estaba pensando en acercarse a visitarlo? ¿Alguien que quería invitarle a tomar una copa?
Estaba demasiado asustado para responder al teléfono. Era posible que se viera atrapado en una de esas tontas conversaciones insustanciales que no parecen tener fin.
Seguía inmóvil y con la mirada fija en el aparato. El timbre continuaba sonando, poniéndolo de los nervios. Entonces cayó en la cuenta de que Dong Ham y la chica también lo estaban oyendo. Seguramente estaban tan inmóviles como él mismo, mirándose el uno al otro, preguntándose por qué no respondía.
El timbre dejó de sonar abruptamente. El repentino silencio en la sala resultó agobiante. Con cuidado, Jaffe dio un paso para alejarse de los añicos de cristal. Tengo que salir de la casa, se dijo. No podía quedarse un minuto más. Luego regresaría, pero ahora mismo tenía que salir, al menos hasta que sus nervios se calmaran.
Subió rápidamente las escaleras, se quitó los pantalones cortos y se dio una ducha. Para no tener que abrir el armario, se puso unos pantalones largos y la camisa que había sobre la silla. Abrió la cartera para comprobar cuánto dinero tenía y se llevó un chasco enorme: solo llevaba quinientas piastras. Revolvió el cajón de los pañuelos y encontró otro billete de cien piastras.
Mala cosa, se dijo. Necesitaba dinero. Si quería salir del país, necesitaba dinero. Sintió la boca reseca al recordar que era domingo y los bancos estaban cerrados. Tendría que pedir a alguno de los hoteles de la ciudad que le abonase un cheque. A estas alturas era un hombre bastante conocido en Saigón. No tendría que ser demasiado difícil que un hotel aceptara un talón a su nombre.
Cuando se disponía a salir de la estancia, recordó que había dejado los diamantes en el bolsillo de sus pantalones cortos; el despiste lo asustó.
He de mantener la cabeza fría, se dijo al sacar el sobre del bolsillo. Me estoy jugando el cuello por estos diamantes, y ya me iba sin ellos.
Abrió el sobre y examinó las piedras a la luz de la lámpara del techo. La visión de las gemas le dio nuevos ánimos.
Regresó a la sala de estar y abrió el cajón del escritorio con intención de encontrar un recipiente más sólido para los diamantes. Finalmente se decidió por una cajita vacía que había contenido una cinta de máquina de escribir. Puso los diamantes dentro de la cajita, no sin detenerse a admirarlos otra vez, y guardó la cajita en el bolsillo del pantalón. Buscó el talonario de cheques, lo metió en la cartera, fue a la cocina y miró a través de la persiana.
Dong Ham estaba acuclillado junto a la puerta de la cocina exterior, mirando con expresión vacía en dirección a Jaffe. A la chica no se la veía por ninguna parte. Preguntándose dónde estaría, Jaffe volvió a la sala de estar y observó la calle a través de la persiana. Se quedó de una pieza al ver que la muchacha estaba acuclillada en la acera de enfrente, mirando la casa con atención.
Estaba claro que sospechaban algo, pensó, pero haciendo gala de esa paciencia asiática inevitable y un tanto corta de miras, estaban esperando a ver qué había pasado. Aunque no estaban dispuestos a cometer ningún error. Mientras el viejo vigilaba la puerta trasera, la chica hacía otro tanto con la delantera.
A estas alturas a Jaffe le daba igual. Lo único que quería era salir de aquella casa.
Miró la sala por última vez. Cogió las llaves del coche, la llave de la puerta trasera y el bulto envuelto en papel de periódico, y fue a la cocina. Descorrió el pestillo, abrió la puerta trasera y salió al calor sofocante del sol del atardecer. Ignorando a Dong Ham de forma deliberada, cerró la puerta con llave y se metió la llave en el bolsillo. Al pasar junto al anciano en dirección al garaje, dijo, sin mirarlo:
—Volveré tarde. No haga la cena.
Condujo el Dauphine rojo, comprado al poco de llegar a Saigón porque era fácil de aparcar, por el corto caminillo que llevaba a la doble puerta de la verja. Frenó, salió del coche y abrió la puerta, muy consciente de que la chica lo estaba observando atentamente.
Subió al coche y, dejando la puerta abierta de par en par, se dirigió con rapidez al centro de la ciudad.
II
Sam Wade (segundo secretario de Información, embajada de Estados Unidos) aparcó su Chrysler junto al Majestic Hotel, salió y echó a andar por la acera. Se detuvo un momento para mirar hacia el campo de minigolf situado al otro lado de la calle, donde dos jóvenes vietnamitas, contemplados por una pequeña multitud de ociosos, jugaban con notable habilidad.
Wade se dijo que las dos chicas vestidas con casacas azules y pantalones blancos de seda ofrecían una estampa preciosa. Nunca dejaba de admirarse ante las muchachas del país. Las encontraba tan atractivas como el día de su llegada a Saigón hacía dieciocho meses.
Sam Wade era rechoncho y estaba medio calvo, pero su rostro, siempre enrojecido, solía tener una expresión amable. Aunque no era particularmente bueno en su trabajo, todos le tenían aprecio. Y eso a pesar de su debilidad por las mujeres y su costumbre de vestir llamativas camisas hawaianas.
Recién duchado y afeitado, satisfecho con su nueva camisa de colores vivos, Wade estaba de un humor inmejorable. Había pasado la tarde practicando esquí acuático. Dentro de media hora iba a encontrarse con una joven china con la que había acordado pasar la noche. Para Wade, el mundo era un lugar maravilloso.
Entró en el vacío bar del Majestic y se dejó caer en un sillón con un gruñido de satisfacción.
Los ventiladores del techo giraban perezosamente, agitando el aire caliente y húmedo. El bar pronto estaría lleno, pero por el momento Wade estaba allí a sus anchas. Pidió un whisky doble con hielo, encendió un cigarro puro y estiró sus piernas cortas y rechonchas.
Con el inevitable retraso, le sirvieron el whisky. Wade saboreó la primera bebida del día.
Se arrellanó en el sillón y contempló la actividad en la calle. El tráfico de los cochecillos tirados por un hombre —en Saigón eran conocidos como pousse-pousse—, las motocicletas conducidas con temeridad y la corriente de bicicletas montadas por vietnamitas. De pronto vio que el rojo Dauphine de Jaffe emergía de entre la corriente y aparcaba detrás de su Chrysler.
Mientras contemplaba cómo Jaffe cruzaba la calzada y entraba en el bar, Wade se dijo que parecía envejecido e inquieto. Pensó: «Da la impresión de que algo lo tiene preocupado. Quizá tenga un poco de disentería».
Cuando Jaffe reparó en él, Wade levantó su rechoncha mano a modo de saludo. Le sorprendió que aquel hombre corpulento y musculoso titubeara, como si no se decidiera a acercarse. Haciendo un esfuerzo evidente, finalmente se acercó y se sentó en el sillón que había frente a Wade.
—Hola, Steve —dijo Wade con una sonrisa—. ¿Qué vas a tomar?
—Un whisky, supongo —dijo Jaffe, echando mano al paquete de cigarrillos—. Esa camisa que llevas es la bomba.
—¿Verdad que sí? —Wade sonrió complacido—. Incluso a mí me parece un poco atrevida.
Se echó a reír y pidió un whisky doble con hielo para Jaffe, y pagó las dos bebidas.
—Esta tarde no te he visto en el río.
Jaffe se revolvió en el asiento con incomodidad.
—No —respondió con sequedad—. ¿Has estado esquiando?
Se dijo que había sido un error acercarse al bar. Tendría que haber ido directamente al mostrador para cobrar el talón y largarse. Tendría que haber recordado que en el Majestic uno siempre se tropieza con alguien.
Wade respondió que había estado esquiando y se quejó de la suciedad del río de Saigón. Jaffe apenas lo escuchaba. Tras percibir el desinterés de Jaffe, Wade explicó:
—Esta noche estoy citado con una chinita muy linda. —Sonrió con lascivia—. Un auténtico bombón. La conocí en L’Arc-en-Ciel la otra noche. Si se lo monta tan bien como baila, esta noche va a ser de las que no se olvidan.
Al mirar al hombre gordo y amigable sentado frente a él, Jaffe sintió una repentina punzada de envidia. Esta noche también iba a ser de las que no se olvidan para él, pero de una clase horrorosamente distinta a la sugerida por Wade. Dentro de una hora o así, tendría que decidir qué iba a hacer, y de esa decisión dependerían su libertad y su vida.
—Aparte de las chicas y la comida china —prosiguió Wade—, este lugar es un asco para vivir. Voy a alegrarme cuando vuelva a mi país. Todas estas malditas restricciones son un latazo insoportable.
Jaffe estaba mirando más allá de Wade, a los dos policías vietnamitas que deambulaban en el exterior del hotel; dos hombrecillos de piel oscura, con uniforme blanco, gorras con visera y con revólveres en el cinturón. La visión de los policías le hizo venir náuseas. Se preguntó cómo reaccionaría Wade si le dijera que había matado a Haum y había escondido su cadáver en el armario ropero.
—Veo que sigues conduciendo ese cochecito —oyó que decía Wade y comprendió que el gordo llevaba un rato hablando sin que él le prestara atención—: ¿Aún no te has cansado de él?
Jaffe trató de evadirse mentalmente de su problema.
—El coche no está mal —dijo—. El estárter me da algunos problemas, pero lo compré usado.
—Bueno, supongo que va bien para aparcar, pero a mí me gustan los coches grandes —dijo Wade consultando su reloj. Faltaban tres minutos para las siete. Se levantó. Una vez de pie, se preguntó qué era lo que preocupaba a Jaffe. Se mostraba distante y poco amigable. Y Jaffe no era así. Por lo general era una buena compañía para tomar unas copas—. ¿Estás bien, Steve?
Jaffe levantó la mirada con celeridad. Wade tuvo la desagradable impresión de que algo le asustaba.
—Estoy bien —dijo Jaffe.
Wade frunció el ceño, pero lo dejó correr.
—Vigila, no sea que hayas pillado algo de disentería —dijo—. Pero bueno, tengo que irme. Le prometí a mi amiguita que la vería antes de su actuación. Hasta la vista, socio.
En cuanto Wade se marchó en su auto, Jaffe sacó el talonario y extendió un cheque por valor de cuatro mil piastras.
Fue al mostrador de recepción y preguntó al recepcionista si podría cobrar el talón. El recepcionista, un vietnamita de facciones apuestas que conocía a Jaffe, le pidió con amabilidad que esperase un momento. Fue al despacho del director, reapareció al cabo de un momento y, sonriente, entregó a Jaffe ocho billetes de quinientas piastras.
Aliviado, Jaffe le dio las gracias y metió el dinero en la cartera. Salió del hotel y fue en coche hasta Tup-Do, donde aparcó frente a la puerta del Caravelle Hotel. Entró y preguntó al recepcionista si podría cobrar un talón. El recepcionista del Caravelle también sabía quién era y, tras una breve visita al despacho del director, le hizo entrega de cuatro mil piastras.
Cuando iba a salir del hotel, Jaffe se detuvo bruscamente en la puerta, mientras el corazón le daba un vuelco.
Un policía estaba de pie junto al Dauphine rojo, con la espalda vuelta hacia Jaffe. Y parecía estar examinando el coche.
Hacía solo unas horas, esta circunstancia únicamente habría irritado un tanto a Jaffe, que se habría encarado con el agente y le habría preguntado qué estaba mirando, pero ahora la estampa del hombrecillo vestido con uniforme blanco le producía tanto miedo, que tuvo que resistir el impulso de echar a correr.
Se quedó inmóvil contemplando al policía, que se acercó lentamente al capó del coche y examinó la matrícula. Por fin, encorvado y con los pulgares metidos en el cinturón del revólver, el policía siguió andando calle arriba para echarle una mirada al siguiente coche.
Jaffe suspiró aliviado. Bajó por la escalinata, llegó hasta el coche, abrió la portezuela y entró. Eran las siete y veinticinco. Condujo de vuelta en dirección al río, dejó atrás el Club Nautique, donde la gente estaba tomando unas copas en la terraza antes de cenar, y se acercó al puente que conducía a los muelles. Llegó hasta el pequeño jardín ornamental junto al puente, aparcó el coche y entró en el jardín. A esta hora estaba desierto, salvo por dos vietnamitas que estaban sentados en un banco bajo un árbol: un chico y una chica, abrazados por la cintura.
Jaffe se alejó de ellos y se sentó a la sombra. Encendió un cigarrillo. Se dijo que había llegado el momento de decidir qué iba a hacer. Tenía algo de dinero. Y tenía que salir de Vietnam. No lo lograría sin ayuda. Por un momento consideró la posibilidad de dirigirse a toda prisa a la frontera con la esperanza de llegar a Phnom-Penh, donde podría coger un avión a Hong Kong, pero el riesgo y las dificultades eran excesivas. Si no fuera por los diamantes, hubiera asumido el riesgo, pero se dijo que era una estupidez hacer las cosas de cualquier manera ahora que tenía una fortuna en el bolsillo. Estaba seguro de que, de un modo u otro, con los contactos adecuados podría conseguir nuevos papeles y un visado de salida. Por supuesto, tendría que cambiar su aspecto. Lo que no resultaría particularmente difícil. Podía dejarse bigote, teñirse el pelo de rubio, llevar gafas.
Había leído bastante sobre la obtención de pasaportes falsos. Pero no tenía la menor idea de cómo conseguirlos. Probablemente sería más fácil obtener un pasaporte falso en Hong Kong y hacer que se lo trajeran, que conseguirlo en Saigón.
Se revolvió, inquieto, en el banco. Cayó un poco de ceniza de su cigarrillo.
¿A quién podría dirigirse para que le consiguiera un pasaporte? En Hong Kong no conocía a nadie. Tampoco se le ocurría ninguna persona en Saigón. Entonces se acordó de Blackie Lee, que estaba al frente del Paradise Club. Era una posibilidad, pero ¿podía confiar en él? Una vez se supiera que Haum había sido asesinado y los diamantes habían desaparecido, ¿Blackie lo traicionaría? ¿Y Blackie tendría contactos en Hong-Kong?
Jaffe se daba cuenta de que no convenía apresurarse con este asunto. Podían pasar un par de semanas antes de que tuviera alguna oportunidad para salir del país. ¿Qué iba a hacer mientras tanto? ¿Dónde podía esconderse para que la policía no diera con él?
Estaba convencido de que a la mañana siguiente ya habría empezado la caza para capturarlo. Tenía que esconderse esta misma noche. Pero, ¿dónde?
La única persona que podría y estaría dispuesta a ayudarlo era Nhan, pero Jaffe preferiría no hablar con ella. No conocía el código penal vietnamita, pero estaba seguro de que la complicidad con un asesino estaba castigada por la ley. Sin embargo, si no recurría a Nhan, ¿a quién más podía recurrir?
Estaba perdiendo el tiempo, se dijo. Tendría que confiar en Nhan. Iría a verla y hablaría con ella. No podía quedarse en su casa. Nunca había estado allí, pero Nhan se la había descrito muchas veces. Vivía en un apartamento de tres habitaciones con su madre, su tío y sus tres hermanos. Muchas veces se quejaba con tristeza de la falta de privacidad. Pero quizá Nhan conociera a alguna otra persona o tuviera alguna idea.
Se levantó y se dirigió al coche.
El chico y la chica sentados en el banco ni le miraron. Estaban demasiado ocupados con sus abrazos.
Al verlos tan felices en sus sueños seguros y amables, Jaffe se sintió tan solo como nunca lo había estado en la vida.