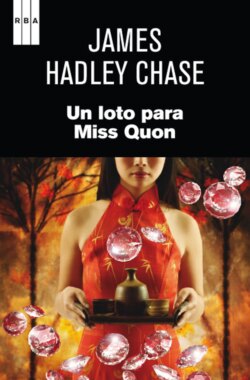Читать книгу Un loto para Miss Quon - James Hadley Chase - Страница 7
3
ОглавлениеI
Al subir por el Boulevard Tran Hung, Jaffe se encontró encajonado entre motocicletas, pousse-pousses, enormes coches americanos conducidos de forma temeraria por vietnamitas ricos y taxistas sin licencia que no tenían idea de dónde se dirigían, pero se contentaban con mantener los vehículos en movimiento.
Para las personas que no estuvieran familiarizadas con este bulevar, la arteria constituía toda una amenaza. Los multicolores letreros en chino eran cegadores. Los vietnamitas de la vieja generación, enteramente vestidos de negro, se negaban a andar por las aceras y caminaban a paso firme por la calzada. Solo cuando los faros del coche los iluminaban a unos pocos metros, uno se daba cuenta de que estaba a punto de atropellarlos. Claro que al frenar en seco, se corría el riesgo de chocar por detrás con otro coche.
Al acercarse a Cholón, el barrio de los chinos, el bulevar se estrechaba. El populoso gentío se desparramaba por la calzada de una forma suicida que convertía a las personas en rehenes de la fortuna.
Jaffe llevaba meses conduciendo por este barrio y no tenía dificultad en maniobrar con su coche entre el tráfico congestionado, evitando a los peatones con rumbo indeciso. Así que conducir en aquel momento le permitió evadirse de sus problemas más inmediatos.
Por fin, y no sin cierta dificultad, se las arregló para aparcar a unos cien metros del Paradise Club. Con un gesto de la mano rechazó el ofrecimiento de tres golfillos chinos. Querían abrirle la puerta del coche y ayudarlo a subir las ventanillas para ganarse una piastra o dos. Echó a caminar por la calle angosta y sofocante, iluminada por los brillantes neones en chino, hasta llegar a la puerta del Paradise Club.
Mientras subía por las escaleras que conducían al club, oyó el estrépito que hacía el grupo de música filipino, acompañado esta vez por los chillidos de una mujer: la música y la voz estaban tres veces amplificados por los micrófonos hasta alcanzar un volumen enervante, justo el que les encanta a los chinos, que consideran que cuanto más alto está el sonido, mejor resulta la música.
Jaffe abrió la cortina de la entrada a la sala de baile. Al momento se le acercó una alta muchacha china con el rostro empolvado y ataviada con un vestido ceñido que realzaba su figura. Era Yu-lan, la esposa de Blackie Lee, que sonrió al reconocer a Jaffe.
—Nhan no ha llegado aún —dijo, acariciando con sus dedos delgados el brazo a Jaffe—. Pero no tardará.
Esta bienvenida relajó un poco a Jaffe. Entró en la sala de baile con Yu-lan. El local estaba lleno de gente, pero la iluminación era tan tenue, que resultaba imposible ver otra cosa que no fuera la silueta de las cabezas recortadas contra los focos del estrado.
Yu-lan lo condujo hasta una mesa situada en un rincón, lejos de la banda, y apartó una silla para él.
—Tout va bien? —preguntó sonriéndole. Siempre lo tuteaba.
—Ça va —respondió él, tomando asiento—. ¿Blackie está por aquí? Tomaré un whisky con hielo.
—Toute de suite —dijo ella.
Jaffe se dio cuenta de que a la muchacha le sorprendía el tono imperioso de su voz.
Se marchó, y Jaffe siguió allí sentado, con la mente entumecida por el violento sonido de la música, al que se sumaba la voz de la cantante. El poderío de sus pulmones resultaba estremecedor para los nervios de un occidental.
A los pocos segundos, Blackie Lee emergió de entre las sombras y sentó su gordo corpachón sobre la silla vecina a la de Jaffe.
Blackie Lee era un hombre corpulento de treinta y seis años. Sus hombros anchos le daban un aspecto cuadrado, llevaba el cabello negro untado con loción y peinado con raya en medio, y su ancha cara amarillenta se mostraba impávida en los momentos de crisis.
A Blackie le bastó una penetrante mirada para comprender que Jaffe tenía problemas. Su mente, siempre alerta, se concentró en él. Jaffe le caía bien. Gastaba el dinero a manos llenas y nunca causaba problemas. Y a Blackie le convenía que a su local fueran clientes americanos que no causaran problemas.
—¿Qué contactos tiene en Hong Kong? —preguntó Jaffe de buenas a primeras.
El rostro de Blackie se mantuvo impasible, casi adormilado.
—¿En Hong Kong? —dijo—. En Hong Kong tengo muchos amigos. ¿A qué clase de contactos se refiere?
Jaffe se sintió como quien está al borde de una piscina y tiene que tirarse. ¿Podía confiar en aquel chino tan gordo?, se preguntó sin tener clara la respuesta.
Al verlo titubear, Blackie trató de ayudarlo:
—Además de mis muchos amigos, en Hong Kong también vive mi hermano.
Se produjo otra larga pausa. Blackie se hurgaba los dientes con un mondadientes de oro. Jaffe no dejaba de mirar hacia la atestada pista de baile. Trataba de decidir si podía confiar en Blackie o no. Finalmente, dijo:
—Ha surgido un problema. Es complicado y estrictamente confidencial. Es posible que un amigo vaya a necesitar un pasaporte falso.
Blackie levantó la cabeza de forma casi imperceptible, pero suficiente para clavarse la afilada punta del mondadientes en la encía.
—¿Un pasaporte? —preguntó como si oyera la palabra por primera vez en la vida.
—Supongo que es más fácil obtener un pasaporte en Hong Kong que aquí —dijo Jaffe, tratando de que su tono sonara despreocupado—. Me pregunto si conoce a alguien que pueda traerlo.
—¿Un pasaporte americano?
—Un pasaporte británico sería mejor.
—Eso de los pasaportes trucados es un negocio complicado y peligroso —repuso Blackie con suavidad. Estaba realmente preocupado. No creía que existiera aquel amigo de Jaffe. El hombretón quería un pasaporte británico para él. ¿Por qué? Estaba claro que quería salir de Vietnam. Pero, ¿por qué quería un pasaporte falso?
—Todo eso ya lo sé —dijo Jaffe con impaciencia—. ¿Tiene usted algún contacto que pueda conseguirme un pasaporte británico?
—¿Para su amigo? —preguntó Blackie.
—Ya se lo he dicho. Está dispuesto a pagar.
—La cosa podría arreglarse, pero saldría cara —dijo Blackie.
—Pero, ¿puede arreglarse?
Blackie se llevó el mondadientes al bolsillo de la camisa.
—Es posible. Pero tengo que hacer algunas preguntas. Y costará mucho dinero.
—Es urgente —dijo Jaffe—. ¿Cuánto tardará en saber algo?
—Tendré que escribir a mi hermano. Como sabe, muchas veces las cartas son abiertas por la censura. Tengo que encontrar a alguien de confianza que pueda llevarle personalmente la carta a mi hermano. Y este tiene que encontrar a alguien que pueda traerme su respuesta. Y para todo esto hace falta tiempo.
Jaffe se dio cuenta de que el proceso iba a resultar difícil. Su estimación de que iba a necesitar diez días para irse del país ahora le resultaba ridículamente optimista. Era posible que tuviera que permanecer escondido durante un mes; acaso más.
Blackie apuntó:
—Su amigo está metido en un problema, ¿no es así?
—Los detalles no vienen al caso —cortó Jaffe—. Cuanto menos sepa al respecto, mejor para usted.
—Eso no es exactamente así. Si el problema es muy serio y se descubre que tengo algo que ver con el caso, yo también puedo verme metido en un lío —dijo Blackie con calma—. Resulta imprudente involucrarse en algo que uno desconoce. Además, si el problema es verdaderamente serio, la cosa repercutiría en el precio del pasaporte. Como es natural, su amigo tendría que pagar más.
Fuera de su campo visual, bajo la mesa, las manazas de Jaffe se cerraron en sendos puños. Maldita sea, pensó, ¡todo esto va a resultar complicado de veras! Cuando mañana lea el periódico, Blackie sabrá que me enfrento a una acusación de asesinato. Y entonces estará demasiado asustado para ayudarme o incrementará el precio y me pedirá una suma imposible. En ese momento recordó que tenía los diamantes. Con una piedra o dos podría pagar el pasaporte, pero eso equivaldría a revelarle a Blackie que los diamantes estaban en su poder. Y eso podía ser peligroso. Si Blackie se enteraba de que tenía las piedras del general Nguyen Van Tho, quizá se sintiera tentado de robárselas. Tenía que andarse con mucho cuidado. Estaba dando pasos peligrosos sin pensarlo todo bien.
—Tendré que volver a hablar con mi amigo —dijo sin mirar a Blackie—. Necesito que me dé su permiso para darle más detalles del caso.
—Lo entiendo —respondió Blackie—. Un buen amigo nunca confía un secreto así como así.
Jaffe miró atentamente el orondo rostro amarillo de Blackie, pero este se mantuvo inexpresivo. Se dijo que Blackie no era tonto y adivinaba que el pasaporte era para él. ¿Quizá sería mejor reconocerlo? Estaba claro que iba a saberlo cuando leyera el periódico por la mañana. Pero mejor no, decidió. Todavía me queda cierto margen de tiempo. Mejor hablaré con Nhan antes.
—Supongo que su amigo quiere salir del país, ¿no es así? —preguntó Blackie en tono neutro—. Entonces ha de saber que no resulta nada fácil. Para que el pasaporte sea útil, tiene que contar con el sello del visado de entrada, y luego tendrá que solicitar el sello del visado de salida. Y tendrá que facilitar fotografías de su amigo a las autoridades de inmigración. Será necesario sobornar a unas cuantas personas. Por supuesto, todo puede arreglarse, siempre que el problema no sea serio. Por poner un ejemplo, si su amigo tiene problemas por endosar talones sin fondos, por abusar de una chica, por hacerse con algo que no es suyo o por haber atropellado a alguien, la cosa siempre tiene arreglo. Pero si su amigo ha cometido un delito de tipo político o un crimen capital, entonces no hay solución posible.
¡Pues está clarísimo!, se dijo Jaffe con un nudo en la garganta.
—Hablaré con él —dijo.
La voz de Jaffe sonó a despedida, y Blackie se levantó.
—Por supuesto, puede contar conmigo en la medida de mis posibilidades —dijo—, pero, como comprenderá, no puedo meterme en problemas.
—Está bien —dijo Jaffe—. Lo entiendo.
Una vez que Blackie se hubo marchado, Jaffe consultó su reloj. Eran las nueve y media. Era poco probable que Nhan llegara antes de las diez y media. De pronto notó que estaba muerto de hambre.
Echó la silla hacia atrás, se levantó y rodeó la pista de baile en dirección a la salida.
Al otro lado de la calle había un restaurante chino que solía frecuentar. Entró en el establecimiento y saludó con la cabeza al propietario, que movía las piezas de su ábaco con esa increíble rapidez que resulta tan misteriosa para la mente europea. El propietario se detuvo un momento, inclinó la cabeza y le sonrió mostrando sus dientes grandes y amarillentos.
Una joven china envuelta en lo que parecía ser un uniforme de azafata condujo a Jaffe a través de varias cortinas hasta llegar a una mesa pequeña.
Cada una de las mesas del restaurante estaba escondida detrás de unas cortinas, y de detrás de estas llegaba el áspero sonido de las risas de los chinos y el tintinear de muchos platos y bandejas.
Jaffe pidió una sopa china, cerdo agridulce y arroz frito. Se enjugó el rostro y las manos con la toalla caliente que la muchacha le ofreció con ayuda de unas tenacillas de cromo.
Mientras esperaba a que le sirvieran la cena, Jaffe consideró su problema. No terminaba de fiarse de Blackie, por muy amable que se mostrara su esposa. Ahora se daba cuenta de que el problema de salir de Vietnam iba a ser todavía más complicado si quería comprar un pasaporte.
¿Y qué iba a hacer? Jaffe estaba seguro de que se las arreglaría para salir de Vietnam si tuviera suficiente dinero en efectivo. Para conseguir ese dinero, tenía que vender algún diamante. Pero, ¿quién se los compraría en Saigón?
Seguía dándole vueltas al asunto cuando le trajeron la cena. Comió con apetito, acompañando los platos con vino chino tibio. Cuando terminó, la muchacha le trajo otra toalla caliente. Se la pasó por las manos y pidió la cuenta.
Al marcharse, la chica dejó la cortina entreabierta. Mientras esperaba la cuenta, reparó en que Sam Wade y una joven china estaban saliendo de detrás de otra cortina y se dirigían hacia las escaleras.
Jaffe estudió a la joven que acompañaba a Wade. Era alta y tenía un cuerpo impresionante. Iba envuelta en un vestido ceñido que acentuaba las curvas de su figura. Se veía que era una mujer elegante y con mundo, muy consciente de su atractivo, y daba la impresión de estar aburriéndose de lo lindo. Jaffe decidió que no era su tipo. Sin duda resultaría complicada. Al compararla con la sencillez de Nhan, se sintió muy afortunado de haber encontrado a aquella chica.
Esperó a que los dos desaparecieran escaleras abajo. A continuación, pagó la cuenta y salió a la calle en busca de Nhan.
II
Eran las diez y media cuando Jaffe vio que llegaba Nhan. Andaba a paso rápido, abriéndose camino entre la multitud que nunca dejaba de poblar la acera, y tenía una ligera expresión de inquietud en su rostro de facciones delicadas. Iba vestida con pantalones blancos de seda y una casaca de color vino.
Jaffe hizo sonar la bocina tres veces, hizo una pausa y la hizo sonar tres veces más. Era su señal. Al momento, Nhan miró en su dirección y, al ver el Dauphine rojo, su rostro se iluminó, dibujando una sonrisa. Mientras Jaffe bajaba del coche, Nhan echó a andar hacia él.
Es raro a más no poder, pensó Jaffe mientras esperaba de pie junto al coche, pero cada vez que la veo me siento de primera.
Nhan llegó corriendo y, cuando Jaffe la tomó de la mano, lo miró a los ojos.
En sus ojos había aquel brillo extraordinario, de adoración, que no dejaba de sorprender a Jaffe. Era una mirada que nunca había visto en los ojos de otra mujer. Aquella mirada lo decía todo con claridad: eres el centro de mi universo, sin ti no habría sol, ni luna, ni estrellas ni nada de nada. Era un brillo de amor absoluto y sincero.
Aunque el amor absoluto de Nhan lo halagaba, Jaffe muchas veces sentía cierta vergüenza, pues era incapaz de quererla de esa manera.
—Hola —dijo Nhan—. ¿Cómo estás?
Nhan estaba muy orgullosa de estar aprendiendo inglés. Hablaba francés bastante bien, pero, tras conocer a Jaffe, se había concentrado en el inglés.
—Hola —dijo Jaffe con un nudo en la garganta. Sus finos rasgos de muñeca, su pequeño cuerpo y su inmenso amor lo emocionaban como nada podía hacerlo—. Sí, estoy bien. Dile a Blackie que esta noche no trabajas. Quiero hablar contigo. —Sacó la billetera y le pasó algo de dinero—. Toma, dale esto. Y date prisa, anda.
Los ojos almendrados de Nhan se ensancharon al ver el dinero.
—Pero, Steve, ¿por qué no subes al club? Podemos bailar y hablar allí. Así te ahorrarás el dinero.
—Dáselo —zanjó Jaffe—. Allí arriba no puedo hablar contigo.
Nhan le lanzó una rápida mirada de sorpresa antes de desaparecer escaleras arriba en dirección al club.
Jaffe subió al Dauphine y encendió un cigarrillo. A pesar de la ligera brisa, el calor lo oprimía. Su mente de vez en cuando volvía a la imagen de Haum en el armario ropero. Se estremecía cada vez que pensaba en el hombrecillo muerto.
Nhan salió del club, subió al coche y cerró la portezuela. Jaffe puso el coche en marcha y lo sumó a la corriente de pousse-pousses y demás vehículos.
Condujo en dirección al río con la mayor rapidez posible. Nhan estaba sentada en silencio, con las manos sobre las rodillas y los ojos fijos en el flujo del tráfico.
Jaffe detuvo el coche frente a los jardines ornamentales que había junto al puente.
—Salgamos —dijo mientras bajaba del coche.
Nhan lo siguió hasta el banco donde antes había la pareja de enamorados vietnamitas. Se sentaron. Jaffe rodeó con el brazo su delgada cintura y la besó. La apretó contra sí durante un largo momento si apartar su boca de la de ella. La soltó, encendió un cigarrillo y tiró la cerilla al río.
—¿Qué pasa, Steve?
Nhan lo había preguntado en francés, y Jaffe se dio cuenta de que su expresión era de ansiedad. Vaciló en reconocer que había un problema, pero terminó por comprender que estaba perdiendo el tiempo.
—Ha pasado algo —dijo—. Estoy metido en un lío. No me hagas preguntas. Es mejor que no sepas nada. El hecho es que tengo un problema muy serio con la policía. Y tengo que irme.
Nhan se quedó rígida, con las manos aferradas a sus rodillas forradas en seda. Jaffe percibió que respiraba agitadamente. La miró con lástima. La muchacha no decía nada, así que continuó:
—Es un mal asunto, Nhan. Tengo que irme del país de una forma u otra.
Nhan respiró con fuerza.
—No lo entiendo —dijo—. Por favor, explícamelo.
—Esta tarde ha pasado algo. Y mañana la policía va a estar buscándome.
—¿Qué ha pasado?
Jaffe titubeó un momento, pero decidió decírselo. Los periódicos revelarían la noticia mañana o pasado mañana. Y entonces todo el mundo lo sabría.
Se lo dijo.
Los dedos de Nhan aferraron la muñeca de Jaffe.
—¡Pero ha sido un accidente! —dijo sin aliento—. ¡Tienes que explicárselo a la policía! ¡Ha sido un accidente!
Jaffe se revolvió con impaciencia.
—Pensarán que lo maté a propósito. ¿Es que no lo entiendes? ¡Tengo que irme de aquí o estoy perdido!
—¡Pero ha sido un accidente! —exclamó ella—. ¡Tienes que ir a la policía ahora mismo! Bastará que les entregues los diamantes. ¡Vamos a la comisaría ahora mismo! —añadió, haciendo amago de levantarse.
—Voy a quedarme los diamantes. Y no voy a ir a la policía —dijo él en tono duro y frío.
Nhan se dejó caer sobre el banco. Agachó la cabeza para que Jaffe no pudiera ver su expresión.
—¿No te das cuenta? —dijo él con irritación—. Una vez que salga de aquí, puedo vender los diamantes. Valen un millón de dólares, probablemente más. Es una oportunidad única. ¡Siempre he querido tener dinero de verdad!
Muerta de miedo, Nhan se balanceaba adelante y atrás sobre el banco.
—Si escapas, pensarán que asesinaste a Haum —dijo con un gemido—. No puedes hacer eso. No hay dinero en el mundo que lo justifique. ¡Tienes que entregar los diamantes!
—El hecho es que he matado a Haum —dijo él, cada vez más impaciente—. No soy tan tonto para arriesgarme a ir a juicio. Son muy capaces de encerrarme en una de sus asquerosas cárceles durante años. Estamos perdiendo el tiempo. Tengo que irme, como sea. Voy a hacer las cosas con calma para que todo salga bien, y necesito un lugar seguro en el que esconderme. ¿Conoces alguno?
—¿Esconderte? —Nhan levantó la cabeza y lo miró; el terror afeaba su rostro. La palabra había despertado en ella un pánico que resultaba patético—. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Es que vas a dejarme?
—No he dicho que vaya a dejarte. Cuando me marche, vendrás conmigo.
—¡Pero no puedo! No me van a dejar salir. ¡Ningún vietnamita puede salir del país! Y además, si me marcho, ¿qué será de mi madre, de mis hermanos, de mi tío?
Complicaciones, se dijo Jaffe. Siempre complicaciones.
—Si quieres venir conmigo, tendrás que dejarlos. Pero no pensemos en eso ahora; ya lo arreglaremos cuando llegue el momento. Tengo que encontrar un lugar seguro en el que esconderme una semana o así. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? No en Saigón, sino fuera de la ciudad.
Nhan de nuevo fue presa del pánico.
—¡Pero no puedes esconderte! ¡Tienes que ir a la policía!
De forma histérica y torrencial, le suplicó que renunciara a los diamantes, que fuera a la policía, que les contara la verdad.
Jaffe la dejó hablar durante un minuto aproximadamente, pero finalmente se levantó con brusquedad.
Nhan calló al instante y lo miró; el terror hacía que sus ojos a la luz de la luna resultaran más brillantes y más grandes.
—¡Muy bien, muy bien! —dijo él en tono áspero—. Si no quieres ayudarme, ¡ya encontraré a alguien que lo haga! No voy a ir a la policía ni voy a renunciar a los diamantes.
Nhan se estremeció y cerró los ojos. A Jaffe le daba pena la muchacha, pero también estaba irritado e impaciente. Estaba perdiendo un tiempo precioso.
—No tendría que haberte contado nada de todo esto —repuso—. Vámonos. Te llevo en coche al club. Y no pienses más en el asunto. Ya encontraré a alguien que me ayude.
Nhan se abalanzó sobre él, le rodeó el cuello con los brazos y apretó su delgada figura contra el cuerpo de Jaffe con frenesí.
—¡Voy a ayudarte! —exclamó desesperadamente—. ¡Me iré contigo del país cuando llegue el momento! ¡Haré todo lo que me digas!
—Muy bien, pero cálmate un poco. Siéntate. Si alguien nos ve...
Al momento Nhan se soltó de él y tomó asiento. Estaba temblando, y en su rostro había lágrimas. Jaffe se sentó a su lado, sin rozar su cuerpo, y esperó. Al cabo de un momento Nhan se rehízo y, con timidez, cogió su mano. De repente, dijo:
—Mi abuelo tiene una casa en Thudaumot. Allí estarías seguro. Y creo que puedo convencerlo de que te deje estar en la casa.
Jaffe respiró profundamente. Rodeó a Nhan con el brazo y la estrechó.
—Sabía que podrías ayudarme —dijo—. Tenía confianza en ti. Y todo irá bien, ya verás. Dentro de tres o cuatro meses estaremos los dos en Hong Kong. Y seremos ricos.
Nhan se apretó contra él, cogiendo su mano con fuerza. Jaffe reparó en que continuaba temblando.
—Te compraré un abrigo de armiño —dijo él—. Es lo primero que compraremos. Y luego te compraré perlas. ¡Estarás preciosa vestida con un abrigo de armiño! También te compraré un coche; un coche para ti sola.
—Te resultará muy difícil salir de Vietnam —dijo ella—. Hay muchas restricciones y regulaciones.
A Jaffe lo irritó que no hubiera reaccionado del modo adecuado al sueño que acababa de describirle. ¡Un abrigo de armiño, perlas, un coche! A Nhan tendría que haberle encantado semejante perspectiva y, en cambio, insistía en el problema que, precisamente, Jaffe no tenía ni idea de cómo resolver.
—Lo primero es lo primero —dijo él—. Vamos a hablar con tu abuelo. Le pagaré bien. No le digas que la policía me anda buscando. Lo mejor será contarle que tengo un enemigo político que me la tiene jurada.
—Voy a decirle la verdad —repuso ella con sencillez—. Cuando sepa que estoy enamorada de ti, te ayudará.
Jaffe se encogió de hombros.
—Pues muy bien. Lo dejo en tus manos, pero asegúrate de que tu abuelo no va corriendo a hablar con la policía.
—¡Él nunca haría algo que pudiera perjudicarme! —dijo Nhan. Se mostró tan herida, que Jaffe se sintió ligeramente avergonzado—. Puedo convencerlo de que te ayude.
De pronto Jaffe comprendió que el plan tenía un punto flaco.
Thudaumot estaba a veintidós kilómetros de Saigón. Y se acordaba de que en la carretera había un control policial y todos los coches estaban obligados a detenerse en este control para ser examinados. Y si tomaban nota de los datos de su coche, ya podía decir adiós a sus planes. Cuando la policía encontrara el cuerpo de Haum, lo primero que harían sería buscar su coche.
Y cuando se enterasen de que había pasado por la carretera de Thudaumot, concentrarían la búsqueda en ese sector.
—En la carretera hay un control —dijo a Nhan—. Puede ser muy peligroso.
Nhan lo miró en silencio, esperando que Jaffe diera con una solución.
Jaffe pronto comprendió que su única esperanza de cruzar aquel control radicaba en hacerlo en un coche que no fuera el suyo. Sabía que los coches con placas del cuerpo diplomático raras veces eran detenidos en los puestos de control, por lo que al momento se acordó de Sam Wade y su gran Chrysler. Si pudiera tomar prestado el Chrysler, tendría más posibilidades de borrar sus huellas.
Por lo que Wade le había explicado, esta noche el americano no iba a utilizar su coche, pero ¿dónde podría encontrar a Wade? Jaffe sabía que estaba a solas con aquella joven china en algún lugar, pero ¿cómo dar con él?
Preguntó a Nhan si conocía a la chica. Se la describió.
—Sí, la conozco —dijo Nhan, sorprendida—. Es una que baila en L’Arc-en-Ciel. Se llama Ann Fai Wah. Gana mucho dinero saliendo por las noches con los americanos. No es una buena chica.
—¿Sabes dónde vive?
Nhan lo pensó un momento y dijo que creía que tenía un apartamento junto a Hong Thap Tu.
Jaffe se levantó.
—Vamos —dijo.
Nhan se lo quedó mirando sin comprender.
—¿Quieres ver a Annd Fai Wah? —preguntó indignada—. ¿Por qué? No voy a ir contigo a ver a esa mujer.
—Vamos de una vez —dijo Jaffe con impaciencia—. Te lo explicaré por el camino.
Mientras se dirigían al centro de la ciudad, le habló del coche de Wade.
—Tendrás que volver con él a la ciudad, Nhan. ¿Te parece que podrás conducirlo?
Le había estado enseñando a conducir el Dauphine, y Nhan se manejaba muy bien con aquel pequeño coche, pero Jaffe no tenía idea de si podría hacer otro tanto con el Chrysler, que era enorme.
Encontraron que el gran automóvil estaba aparcado en el exterior de un lujoso edificio de apartamentos en una calle tranquila y arbolada.
Jaffe le pidió a Nhan que esperara en el Dauphine y fue a ver el Chrysler. Como esperaba, las portezuelas estaban bien cerradas y las ventanillas estaban subidas. Tendría que conseguir las llaves de manos de Wade y obtener su permiso para conducirlo. Esperaba que su amigo aún no se hubiera metido en la cama con la joven china.
Entró en el edificio. El panel de información le indicó que el piso de la chica estaba en la cuarta planta. Subió en el ascensor; al detenerse frente a la puerta, consultó su reloj. Eran las once y diez.
Escuchó con atención y creyó oír música de baile a bajo volumen. Llamó al timbre y esperó. Tras una larga pausa, llamó al timbre de nuevo.
La puerta se entreabrió, sujeta por una cadenita, y la muchacha china lo miró como preguntándole qué hacía allí. Jaffe advirtió con alivio que estaba completamente vestida. Sonrió y dijo:
—Perdone si molesto, pero necesito hablar con Sam. Es urgente.
Oyó que la voz de Wade decía en el interior:
—¿Qué demonios...? A ver, guapa, aparta un momento.
La puerta se cerró un segundo, una mano descorrió la cadenita, y Wade apareció en el umbral, con el ceño fruncido.
Encogiéndose de hombros, la chica entró en una habitación y cerró la puerta a sus espaldas.
Daba la impresión de que Wade estaba un poco borracho. Miró a Jaffe con ojos vidriosos y quiso saber:
—¿Qué cojones haces aquí? ¿Cómo has sabido que estaba aquí?
—Me lo dijiste tú mismo... ¿No te acuerdas? —dijo Jaffe—. Siento presentarme de esta forma, pero me ha surgido un problema. Resulta que el coche se me ha averiado. Y hay una chica esperándome; he quedado en llevarla al aeropuerto. ¿Me dejas tu coche? Te lo devuelvo en un par de horas.
—¿Y por qué demonios no pillas un taxi?
Jaffe le sonrió con complicidad.
—Amigo, lo que me propongo hacer con esta chavala no se puede hacer en un taxi. Vamos, hombre, hazme este favor, o la chica va a cambiar de idea. Sabes que yo haría lo mismo por ti.
Wade se tranquilizó. Con una sonrisa de complicidad idéntica a la de Jaffe, se llevó la mano al bolsillo y sacó las llaves del coche.
—Si serás cabrón —dijo—. ¿Quién es la chavala? ¿Alguna que yo conozca?
—No lo creo, pero si se porta bien, te la presento un día de estos. Es lo mínimo que puedo hacer.
—En eso quedamos. Pero cuídame el coche. Lo necesito en la puerta a las siete de la mañana.
—Gracias, Sam. Eres un amigo. —Jaffe cogió las llaves—. ¿Todo bien ahí? —preguntó, señalando con la cabeza la puerta cerrada de la habitación.
—Todo parece ir sobre ruedas —dijo Wade, bajando la voz—. Ahora toca bailar un rato. Pero dentro de una hora termino de montármelo, o eso creo.
—Buena suerte y gracias otra vez —dijo Jaffe, que echó a andar hacia el ascensor.
—Lo mismo digo —apuntó Wade—, y no te olvides de presentarme a esa chica.
Vio cómo Jaffe se metía en el ascensor, volvió a entrar en el apartamento y cerró la puerta.