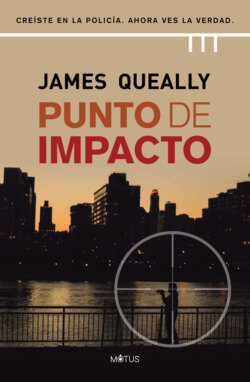Читать книгу Punto de impacto (versión española) - James Queally - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRÓLOGO
SIEMPRE DECÍAN QUE NO HABÍA que correr. Ni resistirse.
Mientras corría a toda velocidad por la calle Once Sur, sintiendo que los pulmones le ardían por el aire frío y por demasiados “Solo fumaré dos cigarrillos al día”, Kevin Mathis deseó que pudieran haber visto de qué estaba escapando y por qué no siempre importa lo que uno haga o deje de hacer.
Avanzó resoplando, con los puños cerrados, balanceando los codos hacia las caderas con movimientos violentos. Pégale al enano, decía siempre el entrenador de atletismo, durante la semana entera en que él asistió a entrenamiento en el primer año del instituto.
En aquel entonces, a los catorce años, con menos kilometraje en las vías aéreas y menos comida basura de las dos de la mañana en el abdomen, tal vez hubiera logrado sacarle ventaja al que lo perseguía. Pero al oír cómo se acercaban los pasos, retumbando en los espacios que había entre los edificios de apartamentos y las casitas con forma de pajareras imposibles de diferenciar ni siquiera cuando el sol iluminaba la zona de West Ward de Newark, comprendió que no serían sus piernas las que lo mantendrían con vida.
Kevin giró bruscamente a la izquierda para alejarse de las pocas farolas callejeras que funcionaban y penetró en el aparcamiento vacío de un local de Family Dollar; se mantuvo pegado a la cerca de alambre que separaba los espacios para aparcar de las casas en hilera, buscando el hueco que había hecho hacía muchos años, el atajo que seguía utilizando de vez en cuando.
Los gritos llegaban en andanadas, palabrotas insertadas entre órdenes autoritarias. Lenguaje de policías, pero Kevin no estaba seguro de que aquel tipo fuera uno de ellos. La forma en que se había acercado al porche de su casa, sin uniforme, con mucha más seguridad que cualquiera de los que vagaban por el vecindario a la una de la mañana, le había hecho pensar que podía estar ocultando un arma o una placa de identificación.
Kevin ya había sido arrestado con anterioridad; conocía los pasos de ese baile. Además, con todo lo que estaba sucediendo, los policías que sabían dónde encontrarlo también sabían que era mejor no meterse con él. Por su propio bien.
Con todo, las únicas personas que se acercaban a su puerta a esa hora de la noche eran delincuentes o amigos. Este hombre no era ninguna de las dos cosas, lo que constituía un problema, cosa que a su vez significaba que debía escapar.
Pasó las manos por la cerca hasta que un extremo afilado le raspó uno de los dedos. El hueco era estrecho, con bordes puntiagudos. Habían hecho un pésimo trabajo con las pinzas cortadoras años atrás, en el instituto, cuando unos amigos y él abrieron esta vía de escape.
El metal le arañó el antebrazo y le dejó un rasguño de color tiza que no sangraba pero dolía como el demonio. Algo salió corriendo bajo su pie cuando se arrastró por el césped seco y los escombros. Un animal callejero al que había despertado de pronto y que huyó hacia la fría noche de noviembre en busca de otro escondite.
Tal vez ambos tuvieran suerte.
Kevin avanzó dando tumbos, con las manos delante del cuerpo, como si estuviera aprendiendo a caminar. Había otro agujero en la cerca al final de la manzana, cortado de la misma manera, que conducía al cementerio Woodland.
Oyó un chillido agudo detrás de sí. Su amigo no buscado había encontrado el hueco y la cerca no parecía tener interés en dejarlo pasar. El metal se sacudía como un llavero dentro de una secadora, y los chillidos furiosos fueron quedando atrás cuando Kevin cruzó por el hueco al final del callejón.
Salió en tromba a la calle y sintió una oleada de adrenalina en las piernas al imaginar a aquel hombre armado con una pistola luchando con el atajo. El cementerio Woodland estaba a la vista; una ráfaga de viento invernal sacudió los viejos robles, cuyas ramas frondosas se agitaron en un saludo.
Algunos pensaban que en Woodland era más fácil encontrar cadáveres con una linterna que con una pala. El cementerio no era el sitio ideal donde refugiarse si uno deseaba seguir respirando, pero, a menos que uno de los difuntos decidiera abrir sus puertas de par en par y ofrecerle un escondite con calefacción incluida, iba a tener que servirle. Aquel antiguo cementerio, con sus mausoleos decorados y sus criptas de granito a medio llenar, era un poco lujoso para los residentes del vecindario, que, por lo general, terminaban organizando funerales muchos años antes de que cualquier madre tuviera que pensar en algo así. La mayoría de los que habían sido sepultados en Woodland habían muerto en años recientes; sus vidas habían terminado en la cercana avenida Springfield, uno de los corredores de la droga más famosos de Newark.
Cualquiera que estuviera en el cementerio Woodland a esa hora de la noche corría el riesgo de convertirse en residente permanente. Había muchas posibilidades de que se lo llevaran en una ambulancia y dejaran a su afligida familia preguntándose cómo diablos iba a hacer para pagar el traslado de vuelta al mismo sitio dentro de un coche fúnebre.
Su madre no tendría que preocuparse por eso. Había soltado en el humo de las drogas que fumaba toda responsabilidad hacia él, vivo o muerto, antes de aquellas prácticas de atletismo en el primer año del instituto. Papá, por otra parte... Kevin no quería pensar en eso. Tenía que llegar vivo al menos hasta su cumpleaños número veintiuno para dejar que su padre viviera la fantasía de invitarlo a esa primera cerveza legal, a pesar de que ambos sabían que había comenzado a beberlas a escondidas hacía años.
Se ocultó detrás de una estructura de piedra que tenía un ángel pequeño sentado sobre la parte superior. Un bebé desnudo bailando una música que nadie oía. Kevin jamás había entendido por qué la gente ponía esos ángeles cerca de las lápidas. No eran más que niños muertos con alas.
Se inclinó hacia delante, flexionando las rodillas, para intentar apagar el fuego que sentía en el pecho. El ritmo de su corazón pasó de ser el de un martillo neumático al de un bombo; trató de deducir quién lo perseguía y por qué. Pensó en la última vez que había estado en el tribunal. En la última entrega que le había hecho Levon y en la anterior. En el policía de la cicatriz zigzagueante. En el vídeo que guardaba en su teléfono móvil.
Se apoyó contra la piedra, respirando normalmente; solo había oscuridad entre él y el lugar del que había huido.
Estuvo a salvo hasta que giró la cabeza hacia el otro lado y descubrió la sombra que asomaba desde el condominio de piedra situado a su derecha, lleno de gente muerta. Un brazo se elevó; allí donde debía estar la mano había una forma que conocía muy bien.
No corrió.
No se resistió.
No importó.