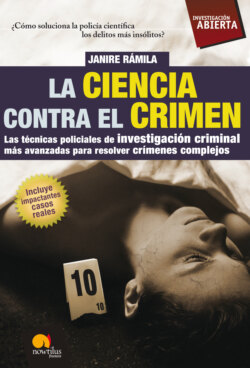Читать книгу La ciencia contra el crimen - Janire Ramila Sánchez - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPRESENTACIÓN
Era una fresca mañana de un día cualquiera en un pueblo cualquiera de la Francia del siglo VI. Los habitantes se habían levantado más temprano que de costumbre y ya se arremolinaban en torno a un enorme perol de agua hirviendo.
En medio, dos religiosos de diferentes creencias frente a frente, cada uno a un lado de esa olla que continuaba recibiendo fuego de una hoguera levantada en su base. Ambos se miraban desafiantes, en un intento de infundir miedo a su rival y, ya de paso, de ocultar el suyo propio. No era para menos.
Todo había comenzado unos días antes, cuando los dos religiosos se enzarzaron en una disputa teológica sobre si Cristo y Dios eran lo mismo o si uno era inferior al otro. El diácono católico abogaba por lo primero, mientras que el cura arriano opinaba que el Hijo siempre sería inferior al Padre.
Como la disputa no terminaba y había temor de que se llegara a las manos, se decidió acudir al llamado «Juicio de Dios». En la Edad Media se conocía con este nombre a los procesos en los que se dejaba a la intercesión divina dirimir la verdad, falsedad, culpabilidad o inocencia de una persona. La idea pasaba por pensar que si Dios lo sabía todo, desde luego debía conocer quién había cometido un delito y también quién estaba en posesión de la verdad sobre un determinado asunto. La forma de manifestarse, al tratarse de Dios, era mediante algún acto sobrenatural. Por eso, a los protagonistas de estos juicios se les sometía a pruebas extremadamente duras, como meter el brazo en agua hirviendo, intentar flotar sobre el agua atados de pies y manos o sostener durante un minuto una barra de hierro al rojo vivo.
Si al cabo de tres días las heridas estaban curadas —lo que sería un milagro— se daba por sentado que Dios había intercedido en su favor declarándole inocente o en posesión de la verdad. Pero si las heridas continuaban ahí, todo transcurría según las leyes naturales y al acusado, además de sufrir con aquella tortura, se le declaraba culpable y sentenciado a un final aún más sangriento.
Y este era el motivo por el que los dos religiosos flanqueaban la olla de agua hirviendo. Uno de los campesinos arrojó un anillo al centro del puchero para que los duelistas, por turnos, lo recogieran con sus brazos desnudos. Cuando el católico se adelantó para introducir su brazo, el arriano percibió que lo había untado en aceite y pidió la nulidad del juicio.
Ambos respiraron aliviados, porque ninguno las tenía todas consigo en eso de escaldarse el brazo para probar sus teorías. Sin embargo, de entre la muchedumbre apareció otro diácono católico que se ofreció a sustituir a su tramposo compañero. Introdujo el brazo en el caldero hirviendo y sacó el anillo. Según las crónicas, parece ser que Dios le dio la razón a él, porque con cierto humor el religioso afirmó que el agua estaba fría en el fondo y tibia en la superficie.
A buen seguro que quien más suspiró de alivio en toda esta historia fue el pobre cura arriano, al pensar qué hubiera sucedido de haber metido él primero su brazo.
Por increíble que pueda parecernos, estos «Juicios de Dios» —también llamados ordalías— sobrevivieron en Europa hasta el año 1817, cuando en Inglaterra se registró la última de estas pruebas.
Por entonces surgía el primer departamento de detectives del mundo, la Sûreté francesa, con un antiguo ladrón llamado Eugène Vidocq al frente. Los métodos de Vidocq, basados en la lógica y la razón, sacaron a Europa del oscurantismo en el que había vivido durante los últimos diez siglos en materia de procedimientos penales.
Con él las ordalías fueron sustituidas por los hechos demostrados, como que un marido era imposible que matara a su mujer de un disparo al estar impedido de ambos brazos o que tal hombre fuera el ladrón de una joya porque la huella obtenida en el domicilio de la víctima coincidía plenamente con la de su calzado. Era el triunfo de la prueba como base incriminatoria.
Estos ejemplos, irrisorios en nuestro mundo actual, aportaron a Vidocq fama mundial, inspirando al resto de países para crear sus propios departamentos de policía. No es que el paso fuera sencillo, porque aún deberían superarse muchas incongruencias e injusticias, como la condena automática a un acusado si dos personas testificaban en su contra, la imposibilidad de contar con testigos que rebatieran a los presentados por la acusación o la ejecución de sentencia de muerte, tanto para quien robara una manzana como para quien asesinara a una familia entera.
Afortunadamente, esos tiempos ya pasaron y hoy, cuando se ha cometido un delito, este se investiga y se demuestra por medio de diferentes tipos de pruebas, correspondiendo finalmente a los jueces y tribunales sentenciar, condenar o exonerar a los sospechosos. Esta es la base del procedimiento penal actual. Y es un buen procedimiento.
Un procedimiento en el que la estrella es la prueba, entendida como la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. O dicho de otro modo, el triunfo de la razón sobre la superstición.
Esa prueba es el tema de fondo de este libro que ahora tiene entre sus manos. Y digo de fondo porque el papel principal se lo he reservado a la ciencia que trata, precisamente, de buscarlas, catalogarlas y estudiarlas: la criminalística.
El criminalista mexicano Rafael Moreno González la describe como la
ciencia aplicada que, de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país, estudia científicamente los indicios y evidencias, con objeto de convertirlos en pruebas formales que puedan ser presentadas ante las autoridades judiciales para permitir la identificación de las víctimas y de los delincuentes y esclarecer las circunstancias de un presunto delito.
Una descripción perfecta que puede simplificarse al máximo, asegurando que es aquella ciencia que se ocupa de determinar la forma en la que se cometió un delito y quién lo cometió.
Criminalistas son, por tanto, todos aquellos expertos que luchan porque la verdad salga a flote durante una investigación criminal, desde el fotógrafo que plasma en imágenes la escena del crimen, hasta el biólogo forense que estudia detenidamente una muestra de ADN extraída de una gota minúscula de sangre caída sobre la alfombra de la casa de la víctima.
Y de estos hombres y de las ciencias que dominan, trata este libro. En las siguientes páginas viajaremos por el inquietante mundo de la entomología forense, aprendiendo cómo los insectos también resuelven crímenes; nos adentraremos en el lugar más terrorífico del planeta, la Granja de Cadáveres, un terreno boscoso donde se han diseminado decenas de cuerpos humanos al aire libre para estudiar su proceso de descomposición; compartiremos mesa de autopsias, comprobando que sí que es verdad que los muertos son capaces de hablar al oído de los médicos forenses; sabremos que no solo las balas dejan marcas exclusivas al ser disparadas, también las motosierras y serruchos cuando cortan nuestros huesos al descuartizarnos; nos sorprenderemos al averiguar que algunos ladrones han sido apresados por las huellas que sus orejas dejaron al apoyarse en las puertas de aquellos domicilios que saquearon… También, por supuesto, aprenderemos nociones básicas de criminología, comenzando por los dos primeros capítulos, que conforman juntos una especie de introducción al mundo del crimen donde estudiaremos las diferencias entre modus operandi y firma del asesino, más otras nociones básicas que nos ayudarán a comprender mejor los diferentes capítulos del libro.
En definitiva, desvelaremos algunos de los secretos de esos hombres del maletín, de aquellos que han hecho de la investigación criminal su forma de vida, de los que intentan que nuestro mundo sea algo más seguro cada día, de los auténticos CSI.
San Sebastián, 11 de septiembre de 2009.