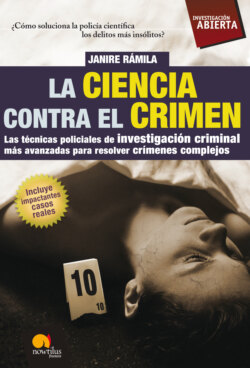Читать книгу La ciencia contra el crimen - Janire Ramila Sánchez - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1
PERFILACIÓN PSICOLÓGICA
Entrando en la mente del asesino
En el otoño de 1888 la victoriana sociedad londinense asistió aterrorizada a las andanzas del que se ha considerado como el primer asesino en serie moderno. Nadie supo su nombre verdadero, pero sí el apelativo que él mismo se adjudicó: Jack el Destripador.
Un apodo acertado, pues sus cinco víctimas —hay autores que consideran que pudieron ser más— sufrieron la amputación de algún miembro y la extracción de vísceras, cuidadosamente colocadas junto a los cuerpos, en un ritual macabro únicamente comprensible para su autor.
De la investigación se encargó en un primer momento el coroner Wynne E. Baxter, quien pidió la realización de una de las autopsias al doctor Thomas Bond. A él se debe la primera perfilación criminal de la historia.
El asesino en su apariencia externa es muy probable que sea de aspecto inofensivo. Un hombre de mediana edad,bien arreglado y de aire respetable. Puede tener el hábito de llevar capa o abrigo porque, si no, la sangre de sus manos y ropas hubiera llamado la atención a los viandantes.
Este es parte del texto que envió al jefe de la investigación tras examinar los 5 cuerpos y las escenas del crimen dejadas tras de sí por Jack. Jamás se supo si estas conclusiones fueron acertadas, pero iniciaron una nueva vía para la investigación policial, la llamada perfilación criminal o criminal profiler.
Básicamente, la técnica de la perfilación criminal consiste en elaborar un esbozo físico y psicológico, lo más aproximado posible, de la persona a la que se está buscando por un determinado delito. Robert K. Ressler, el mayor experto mundial en esta técnica y ex agente del FBI, la define como «la elaboración de un mapa de la mente del asesino». La idea es que si el investigador consigue pensar como él, sentir lo que el asesino siente, será capaz de adelantarse a su próximo movimiento y llegar a capturarle. «Si se entra en la mente de un criminal, se puede entender y predecir su siguiente paso», asegura Ressler.
Y se habla de asesinos porque con este tipo de criminales es con quien mejor parece funcionar la técnica de la perfilación, y en mayor medida con los asesinos en serie. Esto es así por el simple hecho de que el asesino en serie delinque repetidamente y, por medio de esa repetición, es más sencillo ir trazando una pauta, lo que en el argot policial se llama modus operandi. Esta explicación queda implícita en la propia definición de un asesino en serie: persona que comete tres o más asesinatos, con un periodo de enfriamiento entre ellos.
Pero no nos embalemos y vayamos con buen paso. Como se ha dicho en la presentación, en este capítulo no solo hablaremos de la perfilación criminal propiamente dicha, sino del abecé de la criminalística, de lo que alguien lego en tal materia debe saber antes de adentrarse en capítulos siguientes. Por ello me perdonarán que mi tono en esta primera parada sea más serio, o académico, si se prefiere. Verán que en los siguientes capítulos todo será más relajado.
Fascículo de una publicación de comienzos del siglo XX dedicada a los crímenes más famosos de la historia. Buen ejemplo de la fascinación que el mundo del crimen ha ejercido desde siempre en el ser humano.
MODUS OPERANDI
Por modus operandi se comprende el conjunto de acciones realizadas por un asesino, de una forma más o menos repetitiva, para lograr su objetivo de matar y escapar del lugar. Acciones que también pueden aplicarse a un ladrón en serie, a un violador habitual… en definitiva, a cualquiera que delinca de manera repetida.
Sin embargo, este modus no es inflexible. Muchos policías han creído hasta ahora que sí lo era, que el asesino, una vez había escogido su forma de matar, no se apartaba de ella, pero se ha demostrado que esa percepción es errónea. En determinados casos los asesinos seriales han ido modificando sus modus operandi, adaptándolos a las circunstancias del momento, puliendo, refinando los asesinatos. Incluso han llegado a seleccionar tipos de víctimas diferentes a las originales. Tal procedimiento puede explicarse por una búsqueda de emociones diferentes, experimentación o, simplemente, por mejorar su propia seguridad.
Por ejemplo, David Berkowitz, el hijo de Sam, intentó matar a su primera víctima con un cuchillo. Leyendo los periódicos se percató de que ninguno mencionaba la agresión, por lo que dedujo que la mujer había sobrevivido. Entonces decidió alterar su modus operandi. Viajó a Texas, se compró una pistola del 44 y acto seguido comenzó su escalada de asesinatos, ya siempre a punta de pistola.
Cuando alguien mata de forma sucesiva, descubre en cada delito nuevos detalles que pueden mostrarse importantes para ocultar mejor el cadáver, exponerse menos a la policía, atenuar o aumentar el dolor de la víctima. Pulen, en definitiva, sus actos. Esto en lo relativo a los asesinos organizados, porque los desorganizados rara vez mejoran en sus ataques, ya que su propia psicología les lleva a ser dejados, descuidados, olvidadizos, torpes.
La distinción entre organizados y desorganizados fue elaborada por los agentes del FBI, John Douglas y Roy Hazelwood. Trabajando sobre escenas de crímenes se percataron de que un tipo de asesinos intentaba dificultar la labor policial ocultando el cadáver, sus huellas, incluso modificando el lugar y los diversos elementos para provocar confusión. Mientras, otra categoría de individuos se despreocupaba de todo esto y simplemente huía de la escena sin pensar en cómo quedaba todo detrás de sí. A los primeros se los llamó organizados y a los segundos, desorganizados. Más tarde se incluiría una tercera categoría, la mixta, relativa a los asesinos que mezclan ambos procederes.
Psiquiátricamente hablando, los organizados se corresponden con la idea clásica del psicópata y los desorganizados con los psicóticos. Es una distinción importante, porque la psicopatía no está considerada como enfermedad, ya que esos individuos saben distinguir en todo momento lo que está mal de lo que está bien. Aunque matan, comprenden que no deberían hacerlo y asumen el riesgo penal que su acción comporta en caso de ser descubiertos. Lo que sucede es que no sienten lo que hacen. Las víctimas no les inspiran lástima, ni compasión, ni remordimientos.
Día de clase en la academia del FBI en Quantico, la mejor escuela mundial en la lucha contra el crimen.
Los psicóticos, en cambio, sí son personas enfermas que suelen actuar inconscientemente. Su nivel de inteligencia es más bien bajo y tienden a aislarse socialmente o, como mucho, a vivir con sus padres.
Hay muchos otros detalles que diferencian a unos de otros, como el cuidado de su aspecto físico, el desempeño de empleos más o menos cualificados, cambios de comportamiento, interés en el seguimiento de sus actos a través de los medios de comunicación... Estas características son excluyentes. Lo que tiene un psicópata no lo tiene un psicótico, hablando en términos estadísticos. Si el primero sabe ser simpático, el segundo ni siquiera se relaciona con sus vecinos; si el psicópata gusta de tener buena presencia, el psicótico vive en permanente dejadez... y así sucesivamente.
Para encuadrar a un criminal en alguna de estas tres categorías, la policía analiza en profundidad las llamadas «Cuatro fases del crimen». La primera es la etapa que pre cede al crimen, donde entran los antecedentes del agresor, sus fantasías, los pasos que siguió hasta llegar al momento del asesinato. La segunda comprende al crimen en sí mismo: selección de la víctima, tortura, violación, modus operandi. En la tercera se estudia el modo en el que el asesino intenta o no ocultar el cadáver. Y en la cuarta, lo que más interesa es analizar el comportamiento posterior al acto.
Para muchos policías esa cuarta parte es la más importante y delicada, porque muchos asesinos quieren involucrarse en la investigación mostrando una imagen inofensiva, acudiendo a tretas como hacerse pasar por periodistas, voluntarios en la investigación, familiares de la víctima... Sin embargo, lo que buscan es averiguar con qué pistas cuentan hasta ese momento los investigadores, recrearse aún más en su «hazaña» o alargar la fantasía que les convirtió en lobos humanos.
Un aspecto diferente al modus operandi es la llamada «firma del asesino», compuesta por una serie de acciones que tienen por objeto expresar la identidad del autor. Es una especie de marca dejada para decir «lo hice yo».
La firma es mucho más personal que el modus operandi. Llega cuando se ha consumado el delito, sin influir en su realización. Expresa el pensamiento del criminal, es una traslación de su mundo emocional, una forma de exteriorizar sus sentimientos más profundos y secretos.
Escena de un crimen acotada y señaladas las pruebas encontradas con carteles enumerados.
Segundo paso tras el acotamiento de la escena del crimen: su fotografía completa en planos generales y primeros planos de los elementos importantes presentes en la misma.
Richard Trenton Chase, ejemplo de criminal psicótico. Sus crímenes se caracterizaban por una gran violencia y ausencia de sentido en las escenas.
Algunos deciden dejar cartas junto a las víctimas, como Alfredo Galán el Asesino de la baraja, que comenzó a depositar naipes a raíz de que la policía descubriera casualmente al lado de su primera víctima una carta de la baraja española. Otros colocan los cuerpos en posturas grotescas, como el estadounidense Richard Trenton Chase, un psicótico que, además, les introducía excrementos de animales en la boca o en el estómago. Algunos muerden un determinado miembro o les introducen periódicos en la boca. Todo parece valer, con una importante puntualización, que no son actitudes escogidas al azar, sino que en la mente del criminal poseen un significado claro, por mucho que al resto de la humanidad nos pueda parecer una simple aberración.
EL PERFIL DEL CRIMINAL
La iniciativa de elaborar un perfil del asesino que ayudase a su detención surgió de la mente del mencionado Robert K. Ressler y de John Douglas mientras trabajaban como agentes especiales en el FBI (Oficina Federal de Investigación).
El FBI ha sido desde su creación un referente en la lucha contra el crimen. En su base central de Quantico (Virginia) se guarda la mayor y más completa base de datos sobre asesinos en serie del mundo. A ello ha ayudado en gran medida la labor de estos dos hombres y su iniciativa de entrevistarse con algunos de los peores criminales de la historia, en un intento de averiguar los motivos que les impulsaron a cometer sus atrocidades y poder utilizar esos datos en casos posteriores buscando posibles patrones comunes. La idea consiste en creer que, si estos individuos piensan de forma parecida entre ellos y nos lo cuentan, podremos adelantarnos a futuros actos criminales al saber cuáles serán sus próximos pasos.
Personajes entrevistados fueron Jeffrey Dahmer, el llamado carnicero de Milwaukee y autor de 17 muertes; John Wayne Gacy, quien acabó con la vida de 33 personas mientras trabajaba de payaso para los niños del barrio; o Ted Bundy, autor de 23 asesinatos. Un dato curioso: en este elenco de personajes entró Adolf Hitler, de quien se analizó su mente, escritura, forma de hablar… para prevenir posibles ejemplos futuros.
Pero esas entrevistas no son suficientes. El profiler también debe analizar la escena del crimen, la víctima, los resultados de la autopsia y el resto de datos asociados al caso, e incluso la caligrafía en documentos escritos por la persona a la que se pretende estudiar. Todo ello le servirá para realizarse una composición del lugar y del criminal. Y por increíble que parezca, el perfilador es capaz de extraer de estos elementos conclusiones muy precisas que, cuando son presentadas, suelen parecernos tremendamente obvias por su sencillez. Algo semejante a cuando nos desvelan el truco de un juego de magia que nos maravilló e intrigó durante años.
Jeffrey Dahmer, uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos. Hurgaba en el cerebro de chicos jóvenes a los que secuestraba previamente, con el afán de convertirlos en esclavos sexuales.
El 3 de noviembre de 1994 apareció flotando en la bahía de Yokohama una bolsa de basura de plástico blanco. En su interior, el cuerpo de una mujer adulta, muerta desde hacía varios días. Se trataba de la esposa de Iwao Nomoto, médico japonés de 31 años, quien había denunciado su desaparición y la de sus dos hijos ese mismo día. El 7 de noviembre apareció otra bolsa en la misma bahía, con el cuerpo de su hija de dos años, y el día 11, el cadáver de su hijo de un año en idénticas circunstancias. Los tres habían muerto estrangulados, atados con cuerdas de distintos colores y arrojados a las aguas con lastres en el interior de las bolsas. Fueron los gases de la putrefacción los que provocaron su salida a la superficie.
John Wayne Gacy, prototipo del psicópata asesino. Tras su faceta de modélico vecino y de payaso para los niños se escondía un feroz asesino de mujeres.
La sociedad japonesa se encontraba estupefacta por estos crímenes, ya que allí es raro que ocurran asesinatos. Robert Ressler, por aquel entonces ya retirado como agente en activo del FBI, fue invitado a intervenir en un programa especial de televisión, donde se le propuso realizar en directo un perfil del posible criminal basándose en los datos recogidos. Y lo hizo.
El asesino tenía un enorme interés en sacar los cadáveres del lugar del crimen. No quería que la policía los encontrase y los arrojó al agua. Los tres estaban en el mismo lugar, así que quería deshacerse rápidamente de ellos. La manera de atarlos con cuerdas de colores, siguiendo el mismo orden, indica que se trata de una persona organizada. Los cuerpos no tenían heridas, así que ninguno de ellos se enteró de la muerte del resto, ya que hubiera habido forcejeo. Los cuerpos fueron arrojados vestidos en bolsas lastradas cuando pudo haberlos arrojado sin ella, lo que indica que el criminal los conocía. No quería que los encontrasen desnudos. Esto significa cierta consideración. No es probable que quisiera matar a los niños, ya que no eran un estorbo para asesinar a la madre. Al asesino le preocupaba que esos niños crecieran sin madre y por eso pudo haberlos matado.
Al día siguiente a la emisión de la entrevista, el doctor Nomoto confesó ser el autor de los tres asesinatos. En su declaración el asesino aseguró haber matado a sus hijos porque no deseaba que crecieran sin una madre y con un padre en prisión.
Rober K. Ressler había acertado de lleno. No fue fruto de la casualidad, sino de largos años de experiencia intentando entrar en el cerebro del criminal. Años trabajando una mente analítica capaz de sopesar el más nimio detalle.
Ressler es quizá el perfilador más famoso del mundo, pero no el único. Todos los años el FBI enseña a sus reclutas las técnicas de la perfilación criminal.
De ello se encargan los integrantes de la antigua Unidad de Ciencias del Comportamiento, hoy rebautizada Unidad de Apoyo Investigativo (BSU). Esta unidad nació en 1974 bajo la supervisión de los agentes especiales Howard Teten y Pat Mullany. De ahí han salido los mejores perfiladores criminales. Y tanta es su pericia, que han sido capaces de crear un manual en el que se describen las diversas tipologías de asesinos, creando de esta forma una nueva pseudociencia. En la academia del FBI se les enseña sobre todo a despertar su lado crítico y racional, las auténticas bases de esta metodología.
El agente debe aprender a extraer todos los datos posibles de la escena del crimen y del cadáver, por medio de la observación y la deducción. Para ello se les lleva a auténticos escenarios criminales y se les inculcan teorías y principios criminológicos como el de Edmond Locard, el cual dicta que cuando una persona entra en contacto con un medio, algo de él queda en el lugar y algo del lugar queda en su persona. Lo mismo que caminar por la playa, cuando, con toda seguridad, se nos quedarán granos de arena en los pies y, a su vez, nosotros dejaremos huellas en esa misma arena.
Este principio puede aplicarse a las huellas físicas y, lo que es más sorprendente, también a las psicológicas, porque la escena de un crimen, y principalmente un cadáver, aporta muchos datos sobre la personalidad del criminal. La mera elección de la forma de matar ya es reveladora de su grado de violencia social y de su cercanía con la víctima, la temeridad o seguridad con la que actuó demostrará su capacidad de riesgo y de autocontrol… y así sucesivamente. Matar con un cuchillo lleva aparejado unas implicaciones diferentes a si se hizo con un arma de fuego. Seguramente se trate de una persona más fuerte, con más desprecio hacia el riesgo y una mayor sangre fría que aquel que dispare una pistola o un fusil. En resumidas cuentas, el asesino impregna la escena del crimen con su personalidad.
Pero no todo es tan sencillo. Muchas veces los asesinos —sobre todo si son organizados— intentan borrar las huellas que puedan llegar a delatarles, actitud que recibe el nombre de «conciencia forense».
En los años 70 dos niños aparecieron asesinados en un intervalo de varias semanas en los alrededores de una base militar norteamericana. Sus cuerpos aún se encontraban atados y el segundo de ellos presentaba mutilaciones en varias extremidades. El profiler consultado sospechaba que el asesino había mordido en un arrebato sexual los cuerpos, por las extrañas heridas que presentaban los cadáveres y porque era habitual en delitos de esas características. De ser cierto constituía una oportunidad genial para extraer posibles restos de ADN del asesino en las heridas o realizar un molde de su dentadura. Sin embargo, nada de ello fue posible porque el criminal cortaba la carne donde, presumiblemente, debían estar sus huellas dentales. Cuando se detuvo al autor —un soldado de la base militar— se supo que, efectivamente, rebanaba con un cuchillo la carne de los pobres muchachos tras morderles, sabedor de que el FBI podría dar con él si analizaban los historiales dentales de la base.
Edmond Locard, impulsor del célebre principio del mismo nombre que habla sobre el traspaso de cualidades entre un espacio y una persona.
El buen perfilador puede llegar a conocer —tras realizar un examen minucioso de la escena y de la víctima— el sexo, la edad, los antecedentes personales y familiares, las fantasías, deseos y frustraciones de la persona a la que intenta atrapar. E, incluso, la forma que tiene de vestir y su aspecto físico.
Célebre es el caso de George Metesky, el loco de las bombas o Mad Bomber, quien aterrorizó entre 1940-1956 a los habitantes de New York, colocando sucesivamente bombas caseras en diferentes lugares. En 1956 el doctor James A. Brussel, psiquiatra consultor del sistema de salud mental de la ciudad, realizó un perfil psicológico sobre la persona que buscaba la policía. En su informe habló de un hombre «soltero, de entre 40 y 50 años, mecánico hábil, eslavo y religioso…» e incluso dijo que cuando se le detuviera tendría una camisa de doble pechera abotonada. Dicho y hecho, cuando Mad Bomber fue detenido en 1957 llevaba una camisa de doble pechera abotonada. El resto de datos aportados por el doctor Brussel también se correspondieron con la realidad. Brussel tan solo había racionalizado los datos presentados. Si son bombas caseras significa que el hombre que las creó es habilidoso y que tiene acceso a elementos electrónicos; si necesita tiempo para confeccionarlas significa que dispone de un lugar exclusivo para él, ajeno a miradas indiscretas o que no tiene familia…
Ejemplos como este han provocado en muchas ocasiones la sensación de que la perfilación criminal es una ciencia exacta, un método infalible con el que cuentan los investigadores para atrapar al criminal. Nada más lejos de la realidad.
Hoy día esta técnica aún se encuentra en periodo de prueba. Tan solo en Estados Unidos goza de una fuerte implantación y, aun así, no se utiliza en todos los casos policiales. Sus inconvenientes residen en que un solo fallo del perfilador en su informe puede llevar a la policía a buscar en la dirección equivocada, con el riesgo de que el criminal cometa un nuevo asesinato y que un inocente acabe siendo enjuiciado. Por eso mismo el FBI es muy exigente a la hora de seleccionar a los futuros aspirantes a profiler.
George Metesky en prisión, más conocido como Mad Bomber.
Es requisito obligatorio que sean personas de entre 30 y 45 años, con intuición, capaces de separar sus sentimientos personales de los que genera un crimen, con pensamiento analítico y estabilidad emocional y psicológica. Además, se valora mucho que posean conocimientos en psicología o psiquiatría, pero, paradójicamente, no se quiere que los profesionales de la salud mental entren a realizar perfiles criminales sin ser miembros de la policía o del FBI.
Fuera de esos países anglosajones sus actuaciones deben contarse con cuentagotas. En España está el antecedente de la detención de Joaquín Ferrándiz Ventura, quien entre 1995 y 1996 asesinó a 5 mujeres en la provincia de Castellón. La Guardia Civil tenía muy avanzada la investigación, hasta el punto de haber seleccionado a dos sospechosos, pero era incapaz de decantarse por uno u otro. Por eso se pidió al juez José Luis Albiñana permiso para buscar a una persona con amplia experiencia en la conducta criminal y que elaborara un perfil del posible asesino. El seleccionado fue el psicólogo y criminólogo Vicente Garrido Genovés, profesor de la Universidad de Valencia, autor de incontables libros sobre el mundo de la criminalidad como El psicópata, Amores que matan o Cara a cara con el psicópata y también del prólogo de este libro.
Al presentársele los datos y fotografías del caso, el profesor Garrido realizó su perfil criminal.
Varón, joven (25-35 años). Sus relaciones interpersonales serán muy deficientes, por lo que probablemente será soltero o divorciado. Vive en Castellón o lugar muy próximo. Dispone de vehículo. Es probable que tenga antecedentes penales por delitos de conducción temeraria, y violentos…
Meses después Joaquín Ferrándiz fue detenido. Hasta la fecha es el único caso reconocido oficialmente en el que se haya utilizado un perfil criminal en España. Quizá en el futuro esta arma policial tenga la misma implantación que en los países anglosajones, pero de momento…
Sus defensores afirman que debe verse como una herramienta más en manos del investigador, no como la solución definitiva. «Un perfilador sin los conocimientos adecuados puede hacer mucho daño y llevar a la policía a no confiar más en su labor», afirma el profesor Garrido. Por ello, la posición mayoritaria en el mundo es la del recelo y la expectación por ver de qué forma puede ir perfeccionándose y eliminando los inconvenientes que presenta. Porque incluso diferentes perfiladores pueden emitir dictámenes contrarios sobre un mismo caso.
Un buen ejemplo de esta contrariedad lo encontramos nuevamente en el caso de Jack el Destripador. Como se ha dicho, el forense Thomas Bond llegó a la conclusión hace 120 años de que este asesino podría pertenecer a una clase social alta. Bien, en el 2002 Robert Ressler visitó los lugares en los que actuó el asesino y su conclusión difiere de la de su predecesor. Para Ressler, la policía buscó en el sendero equivocado al pensar en alguien de la clase alta.
Los lugares que frecuentaba y las circunstancias que rodeaban a los crímenes dan a entender que el autorper tenecía a la misma clase social que sus víctimas. De otra forma, los vecinos hubiesen comentado su presencia en la zona. Además, se trataba de alguien tremendamente desorganizado. Es probable que tocara fondo volviéndose loco en esas fechas, por lo que acabaría suicidándose o internado en un manicomio, lo que explicaría el cese de los crímenes y que jamás fuese capturado.
Otra idea errónea es pensar que esta técnica únicamente resulta efectiva en casos de psicópatas asesinos. No es así, aunque los ejemplos mayormente citados se correspondan con este tipo de criminales. Ello se debe al hecho anteriormente mencionado de que, cuantos más crímenes cometa una persona, más fácil será seguir su pista y aprender de su conducta. Así de simple y así de terrorífico. La psicopatía está bien descrita en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, la auténtica biblia para los profesionales de las enfermedades mentales.
En este libro se califica a los psicópatas como personas crueles, manipuladoras, agresivas, sin sentimientos, con ausencia de remordimientos, irresponsables, orgullosos, egoístas, hedonistas... Y así es en realidad, aunque con la salvedad de que no todas las características se cumplen siempre. Tan solo la ausencia de remordimientos y la incapacidad de sentir el dolor ajeno son constantes.
Esto es, precisamente, lo que convierte al psicópata en un ser temible, porque una vez que está decidido a matar, nada le parará, ni los gritos de las víctimas, ni las súplicas o el llanto.
Siente un desprecio total por la vida humana, a excepción de la suya propia. Lo curioso es que diferencia perfectamente el bien del mal. Cuando asesina, es plenamente consciente de que está transgrediendo una regla moral y penal; pero en ningún caso lo ve como una barrera insalvable.
Hasta el momento se desconocen los mecanismos por los que un cerebro humano se moldea con estos planteamientos. Una teoría habla de infancias traumáticas, con malos tratos, abandono y falta de cariño. Pero millones de niños en países del Tercer Mundo, y en el nuestro propio, tienen esas mismas infancias y no por ello acaban convertidos en psicópatas.
Robert Ressler, desde su posición privilegiada de investigador de la mente criminal, ahonda en esta visión asegurando que la constante principal en los asesinos seriales es la falta de amor materno en la niñez. Como ya se ha comentado Ressler recorrió los Estados Unidos durante los años 80 y 90 entrevistándose con los peores criminales de la historia del país y llegó a la conclusión de que todos habían padecido maltrato psicológico grave en la infancia y que ninguno fue capaz de mantener una relación madura y consentida con otra persona adulta.
«Sus madres se caracterizaron por ser frías, distantes, negligentes y nada cariñosas hacia sus hijos, en un momento en el que un ser humano normal es mimado», dijo.
Además, ninguno tuvo en su entorno una figura fuerte en la que basarse, alguien que guiara sus conductas y les enseñara a distinguir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Al contrario, sus padres solo les reprendían cuando maltrataban a los animales o incordiaban a los vecinos, pero no les preguntaban por sus actos ni les preguntaban por sus sentimientos. El resultado fue que estos niños se educaron sin calor afectivo y sin trabas a sus instintos violentos. Una carencia de amor que tampoco sentirían hacia los demás en la etapa adulta.
Desgraciadamente, también existen ejemplos para rebatir esta tesis. Uno de ellos lo encontramos en Gilberto Chamba, el Monstruo de Machala, quien aseguró haber disfrutado de una adolescencia más o menos feliz, arropado por el cariño de su familia, antes de terminar asesinando en su etapa adulta a unas 10 mujeres, demostrando, por tanto, que en la formación de la psicopatía influyen más factores.
Otra teoría apunta hacia el componente genético. Estudios realizados mediante tomografías cerebrales han demostrado que el lóbulo frontal de un psicópata es menos activo que el de alguien normal. Precisamente la región del cerebro donde se registran las inhibiciones y represiones que nos impiden matar y cometer otros actos violentos.
Una buena explicación para comprender por qué no muestran los remordimientos inherentes a casi todos los seres humanos. Porque, aunque en los juicios, en las declaraciones a la prensa o en sus cartas afirmen sentirse arrepentidos, solo es una estrategia para evadir la pena de cárcel y el escarnio popular. Mienten siempre, mienten estando en libertad, cuando son capturados y ya en la cárcel. Afirmarán sentirse arrepentidos, con deseos de reparar el daño causado... Artimañas para que se les permita salir de prisión. Una vez fuera, las estadísticas dictan que volverán a matar.
Relativo a la teoría genética, también se barajan como causas de la psicopatía el bajo nivel de serotonina, nacer bajo condiciones fetal-alcohólicas o poseer más testosterona de la normal.
La serotonina es un neurotransmisor natural, cuya función pasa por regular la excitación, la actividad sexual, los estados de ánimo, la agresividad y el control de los impulsos. En bajas cantidades el resultado es un ser violento, incapaz de dominar sus instintos primarios y con bruscas alteraciones anímicas. Es una hipótesis interesante que no puede aplicarse a todos los psicópatas, porque muchos de ellos poseen índices normales de serotonina y porque no todos los que carecen de la suficiente acaban convirtiéndose en asesinos.
Lo mismo sucede con la testosterona, aunque bien es cierto que el doctor James M. Dabbs demostró, tras estudiar a 44 462 hombres, que los autores de crímenes violentos fueron quienes poseían los valores de testosterona más altos.
Lo único claro es que el psicópata es un ser incapaz de amar, de sentir pena o tristeza por sus víctimas. Esos sentimientos solo los utilizan cuando quieren conseguir un fin que satisfaga su propia necesidad. Tal es su grado de egoísmo, manipulación y frialdad. A modo de resumen basta citar la definición que del psicópata hace el profesor José Sanmartín, director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia:
No es un enfermo mental. Sabe lo que hace. Lo que pasa es que no siente lo que hace. Su toma de decisiones es fría, sin sentimientos ni remordimientos. Su comportamiento cuando mata no es humano. En realidad, mata como un depredador que elimina a una presa de una especie distinta.
Es por todo lo comentado que el cine y la literatura se han interesado de un tiempo a esta parte en la labor de los perfiladores criminales, presentándolos casi siempre como una especie de superhéroes a los que no les afecta la presión ni la crueldad de las escenas que deben visualizar casi a diario.
La única verdad es que la suya es una tarea realmente ingrata, siendo personas que deben luchar constantemente contra monstruos humanos, contra las reticencias de sus propios compañeros y también contra el reloj y contra ellos mismos, contra sus emociones y sentimientos.
Elaborar un perfil criminal exige una gran responsabilidad y profesionalidad. Si pensamos que basta con equivocarse en algún dato para que se produzcan nuevas muertes, nos daremos cuenta de la enorme presión a la que están sometidas estas personas. Por ello, esta técnica no se debe ver como un recurso infalible u otorgarle más importancia de la que realmente posee.
Quizá sea el tiempo y el trabajo continuo de los especialistas los que conviertan a esta técnica en la principal arma de las fuerzas de seguridad en su lucha contra el crimen, pero de momento no es así.
Aquí reside su grandeza y su tragedia.
LA PERFILACIÓN CRIMINAL EN EL CINE
El mundo del cine se ha convertido en un escaparate perfecto para reflejar la labor de los perfiladores criminales. Sin duda alguna, la película que abrió las puertas al conocimiento de estos profesionales fue El silencio de los corderos (Jonathan Demme, 1991). Su argumento era simple pero efectivo: un asesino en serie que ayuda al FBI a localizar a otro «compañero de fechorías», guiándoles por la intrincada mente de los criminales. La cinta fue un auténtico éxito de taquilla, destacando para lo que nos interesa el papel protagonizado por Jodie Foster, una joven aprendiz de la Unidad de Ciencias del Comportamiento y aspirante a perfiladora criminal. La curiosidad reside en que el interior de dicha unidad se recreó al milímetro para el filme.
Desde entonces otras historias siguieron su estela para crear sus perfiladores propios. Una de las más destacables, por lo creíble de los personajes y lo bien narrado de los acontecimientos, fue Ciudadano X (Chris Gerolmo, 1995), reviviendo la historia real de Andrei Chikatilo, el asesino en serie de Rostov, autor de más de 50 muertes de niños en la ex Unión Soviética.
La película que permitió conocer la labor de los perfiladores criminales fue El silencio de los corderos. Por otro lado, en El coleccionista de huesos se contó con el asesoramiento de Robert Ressler.
El coleccionista de huesos (Phillip Noyce, 1999) o Copycat (Jon Amiel, 1995), donde se contó con el asesoramiento del propio Robert Ressler y que refleja el fanatismo y el fervor que profesan algunos criminales seriales entre adolescentes, también son buenas recomendaciones. Sin olvidarme de las andanzas de otro profiler, el doctor Alex Cross, personaje ficticio creado en la mente del novelista James Patterson y que ya cuenta con dos adaptaciones cinematográficas: El coleccionista de amantes (Gary Flader, 1997) y La hora de la araña (Lee Ta mahori, 2001).
En cuanto a series televisivas, la norteamericana Profiler es la que más directamente se ha inspirado en la figura del perfilador criminal y la que mejor refleja su papel entre las policías de Estados Unidos; sin desmerecer a otras como Mentes criminales, El mentalista o The Closer. Cada una de ellas, con sus características propias, es un intento muy personal de revitalizar la figura de este profesional para evitar caer en la repetición.
Parece ser que la perfilación criminal goza de buena vida cinematográfica y que aún deberemos asistir a varios estrenos futuros en este sentido.