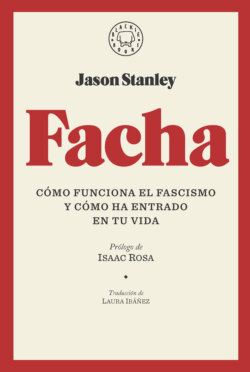Читать книгу Facha - Jason Stanley - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
ОглавлениеMis padres tuvieron que huir de Europa como refugiados, y yo crecí con las historias de una heroica nación que contribuyó a la derrota de los ejércitos de Hitler y a la llegada de una época de democracia liberal jamás vista en Occidente. Hacia el final de sus días, ya muy enfermo de párkinson, mi padre insistió en visitar las playas de Normandía. Apoyado en el hombro de su mujer, mi madrastra, cumplió uno de los sueños de su vida: pisar aquellas playas en las que tantos jóvenes americanos habían sacrificado la vida con valentía para derrotar al fascismo. Pero aunque mi familia celebrara y honrara aquel legado americano, mis padres también sabían que el heroísmo y la idea de libertad no siempre han significado lo mismo en Estados Unidos.
Antes de la Segunda Guerra Mundial, el aviador Charles Lindbergh representaba a la perfección el heroísmo americano por su intrepidez (fue el primero en cruzar el Atlántico en solitario) y su entusiasmo por la tecnología. Aprovechó su fama y condición de héroe para conseguir un papel destacado en el movimiento America First, opuesto a la participación de Estados Unidos en la guerra contra la Alemania nazi. En 1939, en un ensayo llamado «Aviation, Geography, and Race» en la revista más americana de todas, la Reader’s Digest, Lindbergh abrazaba algo que se parecía mucho al nazismo en América:
Es hora de abandonar nuestras disputas y de volver a levantar nuestras blancas murallas. La alianza con las razas extranjeras solo nos traerá la muerte. Nos corresponde proteger nuestro legado frente a mongoles, persas y moros si no queremos que un inmenso mar extranjero nos engulla.1
También en 1939, en el mes de julio, Manfred, mi padre, que tenía entonces seis años, escapó de la Alemania nazi por el aeropuerto berlinés de Tempelhof con su madre, Ilse, después de llevar meses escondidos. Llegó a la ciudad de Nueva York el 3 de agosto de 1939: en su ruta al puerto, su barco pasó por delante de la Estatua de la Libertad. Tenemos un álbum familiar de los años veinte y treinta. En la última página hay seis fotografías en las que poco a poco se va haciendo visible la Estatua de la Libertad.
El movimiento America First fue la imagen pública del sentimiento profascista estadounidense de aquella época.2 En los años veinte y treinta, muchos americanos compartían las ideas de Lindbergh contrarias a la inmigración, especialmente la no europea. La Ley de inmigración de 1924 limitaba estrictamente la entrada al país, y buscaba restringir el acceso de quienes no fueran de raza blanca y de los judíos. En 1939, Estados Unidos aceptó a tan pocos refugiados dentro de sus fronteras que es un milagro que mi padre fuera uno de ellos.
En 2016, Donald Trump resucitó aquel «America First» como eslogan y, ya desde su primera semana en el cargo, su Gobierno hizo todo lo posible para prohibir la entrada en el país de inmigrantes (incluso de refugiados), en especial de los países árabes. Trump, además, prometió que deportaría a los millones de sin papeles centroamericanos y sudamericanos y que pondría punto y final a la ley que evita la deportación de los niños que emigraron con ellos. En septiembre de 2017, el Gobierno de Trump limitó el número de refugiados que podrán entrar en Estados Unidos en 2018 a 45 000, el más bajo desde que los presidentes establecieran esas cuotas.
Trump aludía directamente a Lindbergh con aquel «America First», pero su campaña también buscaba regresar a un momento indeterminado de la historia para que Estados Unidos recuperara su pasado esplendor: «Make America Great Again» [‘Hagamos que América vuelva a ser grande’]. Pero ¿a qué momento pasado se refiere exactamente la campaña de Trump? ¿Al siglo XIX, cuando en Estados Unidos se esclavizaba a la población de raza negra? ¿A la época de las leyes de Jim Crow, cuando en el sur los negros no podían votar? Una entrevista a Steve Bannon (responsable principal de la estrategia política de Trump), publicada el 18 de noviembre de 2016 en la revista Hollywood Reporter, nos da una pista. En ella, el asesor comenta que «esta nueva época será tan emocionante como los años treinta». En pocas palabras: quiere volver a la época en que Estados Unidos simpatizaba más con el fascismo.
Últimamente, ha calado una especie de nacionalismo de extrema derecha en muchos países del mundo: Rusia, Hungría, Polonia, la India, Turquía y, ahora, Estados Unidos. Generalizar sobre este tema siempre es polémico, porque la situación de cada país es única. Sin embargo, hoy en día esta generalización se hace necesaria. He elegido la etiqueta «fascismo» para referirme al ultranacionalismo de distinto tipo (étnico, religioso, cultural), en el que la figura de un líder autoritario representa a la nación y habla por ella. Como dijo Donald Trump en su discurso en la convención nacional republicana de julio de 2016, «Yo soy vuestra voz».
Lo que me interesa analizar en este libro es la política fascista. Concretamente, las tácticas fascistas como mecanismo para obtener el poder. Cuando el que las utiliza llega a gobernar, el régimen al que representa dependerá en gran medida de su contexto histórico particular. Por ejemplo, lo que ocurrió en Alemania fue muy distinto a lo que pasó en Italia. La política fascista no tiene por qué desembocar en un estado abiertamente fascista, pero no por eso es menos peligrosa.
El fascismo en política utiliza muchas estrategias: el pasado mítico, la propaganda, el antiintelectualismo, la irrealidad, la jerarquía, el victimismo, el orden público, la ansiedad sexual, el llamamiento al espíritu de la nación y el desmantelamiento del estado de bienestar y la unidad. Aunque la defensa de algunos elementos sea legítima y a veces esté justificada, hay momentos de la historia en que todos ellos aparecen en un partido o en un movimiento político. Y esos momentos son peligrosos. Hoy en día, en Estados Unidos, el Partido Republicano utiliza cada vez más este tipo de estrategias. Es una tendencia que va en aumento y que debería dar que pensar a los políticos conservadores de bien.
Los peligros del fascismo en política radican en la manera especial que tiene de deshumanizar a ciertos segmentos de la población. Al excluirlos, limita la capacidad de empatía de los demás ciudadanos y justifica el tratamiento inhumano; desde la represión de la libertad, el encarcelamiento en masa o la expulsión hasta, en casos extremos, el exterminio en masa.
Los genocidios y las campañas de limpieza étnica suelen ir precedidos del tipo de tácticas políticas descritas en este libro. En casos como el de la Alemania nazi, Ruanda y en el actual de Birmania, las víctimas de la limpieza étnica tuvieron que sufrir las crueles palabras de los líderes y de la prensa durante meses o años antes de que el régimen se volviera genocida. Con estos antecedentes, a todos los estadounidenses debería preocuparles tener un presidente, Donald Trump, que insulta abiertamente en público a los inmigrantes.
La política fascista es capaz de deshumanizar a las minorías incluso aunque el Estado no sea abiertamente fascista.3 En algunos aspectos, Birmania está en proceso de transición a una democracia. Pero los cinco años de brutales ataques dialécticos contra la población musulmana rohinyá han desembocado en uno de los peores casos de limpieza étnica desde la Segunda Guerra Mundial.
El síntoma más revelador de la política fascista es la división. Lo que busca es separar a la población en «nosotros» y «ellos». Esta división está presente en muchos tipos de movimientos políticos; por ejemplo, el comunismo utiliza como arma la división de clases. Si queremos saber qué implicaciones tiene el fascismo, tenemos que fijarnos en cómo distingue entre «nosotros» y «ellos» o en cómo recurre a las diferencias étnicas, religiosas o raciales para dar forma a una ideología y, en último lugar, a una política. Todos los mecanismos del fascismo se ponen en marcha para crear o consolidar esta distinción.
Los políticos fascistas justifican sus ideas creando la ilusión de tener una historia común con forma de pasado mítico que reafirma su visión del presente. Alteran la percepción común de la realidad que tiene la gente tergiversando los ideales con grandes dosis de propaganda y antiintelectualismo, y atacando a las universidades y a los sistemas educativos que cuestionan sus ideas. Con el tiempo y el uso de estas técnicas, el fascismo crea un estado de irrealidad en el que las teorías conspiratorias y las noticias falsas acaban reemplazando al debate bien argumentado.
A medida que la percepción común de la realidad se desmorona, el fascismo abre paso a unas creencias peligrosas y falsas para que calen hondo. Primero, la ideología fascista intenta que las diferencias entre grupos se perciban como algo natural para que, de este modo, parezca que la existencia de una jerarquía de valor humano tiene un respaldo científico, natural. Una vez se consolidan las clasificaciones y las divisiones sociales, el miedo sustituye al entendimiento entre los grupos. Y cuando una minoría progresa en algún sentido, se despierta un sentimiento de victimismo en la población dominante. La política del orden público resulta muy atractiva a nivel grupal porque a nosotros nos asigna el papel de ciudadanos legales y a ellos, en cambio, el de delincuentes que no respetan la ley y amenazan con su comportamiento a la «masculinidad» del país. La ansiedad sexual también es típica del fascismo en política, porque la creciente igualdad de género es un desafío para la jerarquía patriarcal.
A medida que crece el miedo que sentimos hacia ellos, nosotros pasamos a encarnar todas las virtudes. Nosotros vivimos en el corazón rural de la nación, donde la pureza de los valores y las tradiciones del país milagrosamente siguen existiendo, a pesar del cosmopolitismo de las ciudades y del enjambre de minorías que viven en ellas, envalentonadas por la tolerancia progresista. Nosotros somos muy trabajadores y ocupamos un lugar preferente porque nos lo hemos ganado a pulso con nuestros méritos y nuestro esfuerzo. Ellos, en cambio, son vagos y subsisten gracias a lo que producimos nosotros: se aprovechan de la generosidad de nuestro estado de bienestar o recurren a instituciones corruptas, como los sindicatos, para quitarles el sueldo a los ciudadanos honestos y trabajadores. Nosotros hacemos, ellos nos quitan.
Mucha gente no está familiarizada con la estructura ideológica del fascismo, en la que cada mecanismo se construye sobre otros. No son conscientes de lo interconectadas que están las consignas políticas que se les pide que repitan. He escrito este libro con la esperanza de dar a los ciudadanos las herramientas críticas necesarias para que reconozcan la diferencia entre las tácticas legítimas de la política democrática liberal y las tácticas tendenciosas del fascismo.
La propia historia de Estados Unidos nos deja como legado ejemplos de la mejor democracia liberal, pero también nos lleva a la raíz del pensamiento fascista (de hecho, Hitler se inspiró en las leyes confederadas y en las de Jim Crow). Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que provocó que ríos de refugiados huyeran de los regímenes fascistas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reafirmó la dignidad de todo ser humano. La ex primera dama de Estados Unidos Eleanor Roosevelt impulsó la redacción y la adopción del documento, que después de la guerra pasó a representar los ideales estadounidenses y también los de las recién creadas Naciones Unidas. Fue una declaración valiente y firme; una ampliación del concepto liberal democrático de ‘persona’ para que incluyera a toda la comunidad mundial. Unió a todas las naciones y culturas en un compromiso común por la igualdad que se hizo eco en las aspiraciones de millones de personas que, en un mundo devastado, hacían frente a los estragos del colonialismo, el genocidio, el racismo, la guerra global y, sí, también el fascismo. Después de la guerra, el artículo 14 resultaba especialmente emotivo porque defendía el derecho de toda persona a pedir asilo. Aunque lo que buscaba esa declaración era evitar que se repitiera el sufrimiento vivido durante la Segunda Guerra Mundial, también reconocía que ciertos grupos quizá tuvieran que volver a huir de aquellos estados que una vez fueron sus hogares.
Puede que el fascismo de hoy no sea exactamente como el de los años treinta, pero, una vez más, en todo el mundo hay refugiados que huyen. Y en muchos países, la propaganda fascista instrumentaliza su drama para decir que la nación está sitiada y que los desplazados son una amenaza y un peligro tanto dentro como fuera de las fronteras. El sufrimiento de los extranjeros puede consolidar la estructura del fascismo, pero, si se miran las cosas desde otra perspectiva, también puede hacer que renazca la empatía.