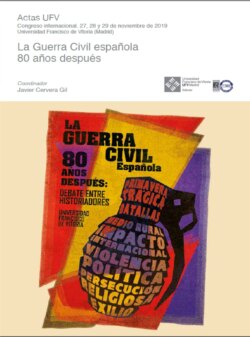Читать книгу La Guerra Civil española 80 años después - Javier Cervera Gil - Страница 10
Оглавление«LA REVOLUCIÓN NO SE HACE CON AGUA DE ROSAS»1 LOS COMITÉS MADRILEÑOS Y LA PUESTA EN MARCHA DE LA «JUSTICIA DEL PUEBLO» (VERANO-OTOÑO DE 1936)
Fernando Jiménez Herrera
Universidad Complutense de Madrid
Para los franquistas, Madrid se convirtió en la ciudad de las checas por excelencia. En ninguna otra ciudad de la retaguardia republicana se produjo un uso tan extendido de este concepto para definir a toda una serie de espacios dedicados a la violencia. El término checa se utilizó por primera vez para referirse a un espacio madrileño, el Radio Norte.2 A partir de ese momento, y sobre todo tras la toma de Madrid en marzo de 1939, el aparato propagandístico franquista incrementó el uso de este concepto y lo aplicó sobre multitud de espacios diversos y heterogéneos en la capital.3 De esta forma, los comités quedaron inexorablemente unidos entre sí, independientemente de sus múltiples diferencias. Todos estos centros quedaron atrapados bajo la pesada losa del término checa y del significado del que le habían dotado los vencedores. El franquismo, a través del uso deliberado de este concepto, ligó a los comités con la violencia «incontrolada» y «masiva».4 Además, el uso del término de procedencia soviética ligaba, según los franquistas, a los comités con la policía política rusa, con sus técnicas y con su ideología, justificando de esta forma su golpe de Estado. Como se podrá leer a lo largo de este capítulo, los comités tuvieron unas raíces heterogéneas, lo que les hizo únicos. Cada comité tuvo sus peculiaridades ligadas a la ideología, las experiencias previas de sus miembros y el espacio donde se formaron. Aunque no cabe duda de que recurrieron a procedimientos similares a la hora de llevar a cabo sus funciones o el objetivo de las mismas, la revolución, cada comité fue único. Cada uno de ellos jugó un papel diferente en los procesos revolucionarios abiertos tras el golpe de Estado.
La violencia fue una más de las diferentes labores que llevaron a cabo estos centros. Fue una parte del complejo proceso revolucionario puesto en marcha por los miembros de los comités en el verano-otoño de 1936. La violencia ejercida por los miembros de estos espacios estuvo ligada a su contexto, es decir, derrotar una sublevación y extender el proceso revolucionario abierto por el golpe de Estado. Nadie niega su uso por parte de los miembros de los comités y sus milicias y brigadas, pero no todo militante de una organización o un centro obrero se vio involucrado en actos violentos. El franquismo logró impregnar a todo espacio aledaño al comité la lúgubre sombra de la checa, según ellos la definieron. En la Causa General encontramos los mejores ejemplos. En ella se elude el uso del concepto comité y se denominan checas.5 Como se podrá leer a continuación, los comités compartieron sede con espacios obreros de diversa índole, o espacios aledaños, con los que establecieron una estrecha relación (sobre todo, ateneos, círculos socialistas, casas del pueblo, agrupaciones y radios). Sin embargo, no todos los miembros de un espacio obrero pertenecieron al comité ni a sus milicias. Algunos incluso carecieron de cualquier tipo de armamento. La mayoría siguieron manteniendo su militancia a través del carnet de alguno de estos centros obreros, involucrándose en su desarrollo y sus funciones, muy alejadas de la violencia, como la labor social o la cultural. El ejercicio de la violencia quedó en manos de los comités y sus milicias de forma, en general, exclusiva. Además, cabría preguntarse el por qué solo se llamó checas a los comités madrileños y de los municipios cercanos, cuando los comités fueron un fenómeno generalizado de toda la retaguardia republicana.
El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 produjo una ruptura en el orden constitucional republicano. La sublevación transformó sustancialmente la convivencia y sancionó el uso de la violencia como forma de solucionar cualquier tipo de conflicto social.6 La intención de los insurrectos fue la de paralizar la acción de sus enemigos a través del terror. En este nuevo panorama, el Gobierno se vio superado por la situación. Desconfiaron en gran medida de sus fuerzas coercitivas y esa actitud dubitativa ante el golpe fue aprovechada por diversos comités creados ad hoc para arrebatarle el monopolio de sus funciones. Un proceso similar se vivió en Barcelona. José Luis Martín Ramos lo define así: «Los obreros que acabaron controlando las armas de los cuarteles y con ellas las calles de la ciudad […] un nuevo escenario social y político, imprevisto, de retroceso de la capacidad de control de las instituciones de Gobierno y de fragmentación del ejercicio del poder, reclamado por centenares de comités territoriales y sectoriales constituidos durante y después de la lucha».7 La máxima de estos espacios fue la autodefensa y organización frente a unas autoridades indecisas y un enemigo que ganaba terreno. Tras la dimisión de Casares Quiroga por no saber anticiparse al golpe y la dimisión de Martínez Barrios ante su fracaso en el intento de una salida negociada que pusiese fin a la sublevación, tomó posesión como presidente de Gobierno José Giral. Giral ordenó el reparto de armas al pueblo para defender la República, una acción que ya se había materializado en algunos centros obreros madrileños.8
En esas primeras jornadas que fueron cruciales para la sublevación, nacieron los comités. Multitud de espacios aparecieron en las zonas donde el golpe no había tenido éxito. Los comités constituyeron la base de la organización social de grupos ligados a organizaciones políticas y sindicales de izquierda, principalmente obreras. Su función inicial fue la de impedir la extensión de la sublevación, es decir, generar una respuesta al golpe de forma rápida y contundente que frenase su avance. En estas primeras jornadas, donde la mayor parte de la población consideró que el conflicto estaría resuelto en cuestión de semanas o, a lo sumo, meses, los comités se erigieron como garantes de la defensa de los intereses de los trabajadores y como punta de lanza de la revolución. Por lo tanto, el objetivo de estos centros fue detener a los sublevados a la par que iban asentando su poder como representantes de la voluntad popular de cara a favorecer un posible proceso revolucionario. No obstante, el significado de la palabra revolución tuvo varias connotaciones, dependiendo de la formación que la impulsara. La militancia libertaria tuvo una imagen de la revolución, y de cómo llevarla a cabo, diferente a la de los militantes comunistas y estos diferente de la de los socialistas.9
Por lo tanto, la revolución fue un fenómeno complejo y heterogéneo de diversa intensidad, dependiendo de la zona, y más teórica que práctica, lo que produjo que la improvisación fuera importante. Aunque se hable de revolución(es), en el caso de la España leal a la República de 1936 no es un término del todo correcto. Sí podemos referirnos al fenómeno como procesos revolucionarios, porque el Estado nunca desapareció. No se produjo una revolución al modelo de la francesa o la rusa que eliminase o modificase todo el aparato político, judicial, económico o social. Aunque los revolucionarios tuvieron la intención de crear un nuevo sistema, no pudieron llevarlo a cabo, por lo tanto, aunque hablemos de revolución, en el Madrid de 1936 se dieron procesos revolucionarios que no culminaron en una gran revolución que cambiase el sistema. No hubo un plan establecido de antemano, ni una hoja de ruta de cómo materializar la revolución, de cómo llevarla a cabo. Fue una revolución que nació en un contexto de máxima indeterminación y con cambios muy rápidos en cortos periodos de tiempo como fue el inicio de una guerra, en este caso, civil.10
La creación de estos comités surgió ligada al golpe de Estado y su intento, por parte de los miembros de estas organizaciones obreras, de frenarlo y derrotarlo. Ante esta necesidad, y desde las organizaciones políticas, sociales o culturales se decidió, en muchos casos de forma autónoma de sus partidos políticos y sindicatos (y, por supuesto, del Gobierno), la constitución de estos comités. Esta afirmación no quiere decir que los comités no pudieran nutrirse de una estructura previa a la guerra, en especial, en el caso de los grupos anarquistas. Numerosos comités libertarios que se crearon durante la guerra tuvieron su origen en los comités de Defensa que surgieron durante la Segunda República como mecanismos de autodefensa. Como afirma Agustín Guillamón, «los comités de defensa de cada barrio (o pueblo) se constituyeron en comités revolucionarios de barriada (o localidad), tomando una gran variedad de denominaciones».11 No obstante, el objetivo de todos los comités, independientemente de su ideología, fue compartido: detener a los militares insurrectos y a la población civil que los apoyaba, y para ello necesitaban armas.
Este floreciente crisol de micropoderes que fueron los comités se organizaron en función de experiencias previas de sus militantes en espacios próximos a las sedes de sus organizaciones. Para entender el funcionamiento de los comités, es conveniente conocer antes el funcionamiento de los espacios receptores e impulsores de los mismos.
Una constante que se mantuvo en todos los comités de forma general, independientemente de su ideología, fueron sus miembros. Aunque la composición de los comités fue variando a lo largo del tiempo, la mayoría de sus miembros fueron personas de larga trayectoria militante en sus respectivas organizaciones, personas con experiencia que habían ocupado algún cargo a nivel local, por ejemplo, dentro de los radios, círculos, agrupaciones, casa del pueblo o ateneos, incluso, en algunos casos, dentro de los sindicatos en las empresas de la zona. El impulso y la organización de la revolución por parte de los comités no se dejó en manos inexpertas, aunque, por supuesto, hubo excepciones.
Las personas que asumieron su dirección a lo largo de la Segunda República se habían significado y gozaban de cierto prestigio a nivel local. Habían impulsado la creación de centros, sindicatos o espacios de encuentro de la militancia. Habían participado en mítines, huelgas y manifestaciones. En algunos casos, esa actividad les había llevado a la cárcel. Por ejemplo, Cipriano Mera en la huelga de la construcción de mayo de 1936 y, junto a él, cientos de militantes anarquistas. Además de gozar de la confianza y respeto por parte de sus respectivas organizaciones y de sus compañeros y simpatizantes, estos miembros de los comités habían ocupado, por lo general, cargos en sus organizaciones, tanto a nivel local como nacional, como fue el caso del alcalde socialista del municipio de Vallecas, Amos Acero Pérez. Sin embargo, esta fue la situación general. Hubo excepciones de personas que aprovecharon la situación que generó el golpe de Estado en Madrid para afiliarse a un partido o sindicato por el que tenía simpatías previas y mostrar su valía ante las nuevas autoridades revolucionarias. También hubo gente que quiso borrar su pasado de militante o simpatizante de fuerzas conservadoras. Asimismo, también se dieron casos de arribismo por cuestiones familiares (como proteger a un ser querido comprometido por sus ideas o militancia) y personas que quisieron aprovecharse de la nueva situación, ya fuese de forma social o económica. En definitiva, diversas personas, por distintos motivos, se acercaron a los nuevos órganos de decisión e intentaron destacarse en la acción revolucionaria.12
Los comités fueron los órganos de decisión que guiaron a nivel local el proceso revolucionario abierto tras el golpe de Estado y la consiguiente situación generada. Dependiendo de la organización a la que estuviesen ligados los miembros de los comités, y la situación de la barriada o municipio de dicho partido o sindicato, se crearon los comités o se sumaron a los ya existentes una serie de atribuciones que eran competencia exclusiva del Estado antes de la sublevación. Además, la creación o no de estos espacios de decisión dependió de la ideología que compartían los miembros que los impulsaron. En general, los comités estuvieron compuestos por entre cinco y diez personas de probada trayectoria dentro de sus organizaciones. Estas personas fueron las encargadas de tomar todas las decisiones relacionadas con el orden público y la justicia revolucionaria. Estas fueron las principales funciones que asumieron los comités y que arrebataron al Estado, funciones que ejerció antes del golpe de forma exclusiva y monopolizada, pero que, tras el mismo, en el contexto generado por el golpe de Estado y su derrota en la capital, produjo un vacío de poder que aprovecharon los comités.
Esto no quiere decir que el Estado desapareciese, pero sí que se convirtió en un actor más en la pugna por el control absoluto del poder perdido. Tanto el ejercicio del orden público como de la justicia respondió, según los comités y sus miembros, a una necesidad imperiosa de generar una serie de órganos a través de personas leales que frenasen la sublevación y que realizasen un control efectivo del proceso revolucionario. De esta forma, no se acudió a las fuerzas del orden tradicionales por valorarlas como posibles traidores, y de la justicia por considerarla «burguesa» y, por tanto, subordinada a los intereses de la clase dominante en perjuicio de las clases trabajadoras. Con relación a las fuerzas del orden, Gregorio Gallego afirmó: «Todavía no estábamos preparados para fraternizar con las fuerzas que hasta hacía unas horas nos habían distinguido con su encono».13 Todas estas actividades las pusieron en marcha de forma autónoma y sin tener en cuenta a las antiguas instituciones estatales y, en algunos casos, sin control por parte de la organización que los auspiciaba ideológicamente.
Cada partido o sindicato concibió la revolución de forma diferente. Estas diferencias se plasmaron en las iniciativas y en la organización de dicho proceso revolucionario. En el caso de las incautaciones, por ejemplo, los anarquistas fueron los que más espacios ocuparon con relación al resto de fuerzas obreras de la ciudad. En contraposición, los socialistas mantuvieron numerosas sedes que habían adquirido con anterioridad al golpe, lo que no implicó que participasen en el proceso de apropiación y resignificación de espacios vinculados a los poderes tradicionales, dotándoles de otras utilidades y significados, como hospitales de sangre, almacenes o, incluso, cediéndoselos a las autoridades tradicionales, como acabamos de leer.14 Todos los colectivos obreros participaron en mayor o menor medida en la apropiación de edificios, ya fuese para crear nuevos centros ligados a la revolución, como ateneos o círculos socialistas allí donde no existían antes de la guerra o bien como espacios al servicio de la ciudadanía, impulsando y favoreciendo el proceso revolucionario, como almacenes de alimentos u hospitales de sangre para atender a la población tras los bombardeos.
Los comités, en definitiva, surgieron como respuesta a una situación inesperada, con atribuciones extraordinarias en un momento de gran confusión en el que los acontecimientos se sucedieron muy deprisa. Las funciones que tuvieron los miembros de los comités fueron muy variadas, e incluso precarias al principio por la incertidumbre del momento. Además, algunos comités mantuvieron operativas las funciones administrativas propias de los antiguos consistorios republicanos (como la relación con otras entidades, ya fueran de carácter estatal o revolucionario, labores administrativas propias del pueblo o nombrar personal para servicios públicos, como la limpieza). No obstante, la mayoría de los comités populares ejercieron toda una serie de labores que fueron competencia de otros organismos de la administración (competencias relacionadas con los servicios de vigilancia, nombrando a personal responsable de estas funciones, indicando qué tipo de servicios debían prestar y dónde, o labores judiciales, mandando detener a personas sospechosas, otorgando la libertad, el traslado o la pena capital a los detenidos). La guerra también provocó que apareciesen nuevas funciones que tuvieron que ejercer los miembros de los comités, como la entrega de salvoconductos, la obtención y reparto de alimentos, el realojamiento de refugiados y vecinos que perdían su vivienda como consecuencia de los bombardeos, viviendas vacías, la gestión de material bélico y objetos de valor obtenidos en las incautaciones o el envío de víveres y material textil al frente. Asimismo, se dieron casos en los que los comités tuvieron que asumir la gestión de empresas abandonadas por sus dueños, ya fuera porque estos no estuviesen en la zona durante el golpe de Estado y se hubiesen pasado al otro campo o por haber sido ejecutados, como forma de mantener en funcionamiento el recinto y dar trabajo a personas del pueblo que lo necesitasen.15
1 Palabras que el periodista anarquista Eduardo de Guzmán atribuyó a Benigno Mancebo en marzo de 1939 en el puerto de Alicante. GUZMÁN, E. DE (2006). La muerte de la esperanza. Madrid: Ediciones Vosa, p. 392.
2 Periódico ABC, 17 de septiembre de 1936. Edición de Sevilla, pp. 5-6. Uno de los radios más importantes fue el Radio Oeste situado en la calle San Bernardo n.º 72 y 74, en el antiguo convento de las Salesas. El edificio fue incautado por el Radio 8 del Sector Oeste el 20 de julio de 1936. Estuvo en manos del PCE hasta finales de diciembre de 1936 o principios de enero de 1937, cuando se cedió el espacio para servir de cuartel. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C. (2017). «El radio del Sector Oeste del PCE y la checa de San Bernardo». En MORENO CANTANO, A. C. Checas. Miedo y odio en la España de la Guerra Civil. Asturias: Trea, pp. 123-124.
3 Sin embargo, no fueron los únicos centros que recibieron esta calificación de checa. En ciudades como Barcelona, Valencia o San Sebastián diversos centros también fueron definidos bajo las premisas de este concepto. Asimismo, la pieza cuarta de la Causa General recoge un gran número de centros y comités a lo largo de toda la retaguardia republicana a los que definió como checas. Ministerio de Justicia (1943). La Causa General: la dominación roja en España. Madrid: Ministerio de Justicia.
4 Características que el franquismo atribuyó a toda la violencia acontecida en la retaguardia republicana en el último semestre de 1936.
5 Ministerio de Justicia: La Causa General…
6 LEDESMA, J. L. (2010). «Qué violencia para qué retaguardia o la República en guerra de 1936», Ayer, n.º 76. Madrid: Marcial Pons, p. 89.
7 MARTÍN RAMOS, J. L. (2018). «La guerra de la retaguardia: divergencias revolucionarias». En VALERO GÓMEZ, S. y GARCÍA CARRIÓN, M. (eds.). Desde la capital de la República. Nuevas perspectivas y estudios sobre la Guerra Civil española. Valencia: Universitat de València, p. 29.
8 Archivo General e Histórico de la Defensa, Fondo: Madrid, Sumario 53213, legajo 5453.
9 Situación similar a la vivida en Barcelona. MARTÍN RAMOS, J. L. «La guerra de la retaguardia: divergencias…», p. 30.
10 POZO, J. A. (2012). Poder real y poder legal en la Cataluña revolucionaria de 1936. Sevilla: Espuela de Plata.
11 GUILLAMÓN, A. (2013). Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona (1933-1938). De los Cuadros de defensa a los comités revolucionarios de barriada, las Patrullas de control y las Milicias populares. Barcelona: Aldarull, p. 92.
12 THOMAS, M. (2014). La fe y la furia. Violencia anticlerical popular e iconoclastia en España, 1931-1936. Granada: Comares, pp. 235-238.
13 GALLEGO, G. (2016). Madrid, corazón que se desangra. Madrid: Ediciones Libertarias, p. 51.
14 Archivo Regional de Madrid. Diputación Provincial de Madrid. Actas. Caja 903386, legajo 1.
15 AGHD, Fondo Madrid, Sumario 61130, legajo 6109; Revista Estampa, 3 de octubre de 1936, p. 23.