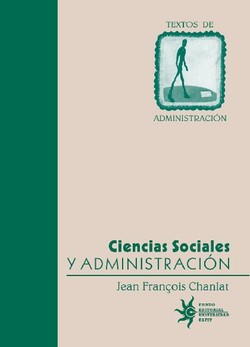Читать книгу Ciencias sociales y administración - Jean François Chanlat - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. NATURALEZA Y EXIGENCIAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES
“El siglo XXI no podrá ser sino el siglo de las ciencias sociales”.
Claude Lévi-Strauss
“A diferencia de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales establecen inevitablemente una relación “sujeto-sujeto” con sus objetos”.
Anthony Giddens
Antes de empezar es conveniente definir lo que se entiende por ciencias sociales. Para nosotros, las ciencias sociales son todas las ciencias que se ocupan de hacer inteligible la vida social en su totalidad o en uno de sus aspectos. Como no se puede considerar un ser humano solo y una sociedad sin hombres ni mujeres, la distinción entre ciencias humanas y sociales –como lo destacó Lévi-Strauss– es un pleonasmo. Hegel lo supo resumir de manera lapidaria: “La realidad humana sólo puede ser social. Es necesario, por lo menos, ser dos para ser humano”.1
Conservaremos el término ciencias sociales únicamente para hacer más evidente en el léxico el carácter fundamentalmente colectivo de la experiencia humana. Pero utilizaremos indistintamente las dos expresiones a lo largo de esta lección porque, como se habrán dado cuenta, son sinónimas.
La mayoría de las ciencias humanas o sociales nacieron en el siglo XIX. Son el producto de la sociedad occidental que a partir del siglo XVIII introdujo el cambio permanente y rompió, sometida por los violentos ataques de la razón, con la religión y la literatura.2 En nombre del progreso del espíritu humano –para aludir al título de un célebre libro de Condoncert–, es decir, en nombre, simultáneamente, de la Razón y de la Ciencia, del intercambio tan alabado por Adam Smith en La riqueza de las naciones, y de los derechos del hombre y del ciudadano exaltados por los filósofos de La Ilustración y de la Revolución Francesa, los Occidentales trajeron al mundo una sociedad muy diferente de la de sus ancestros. Inventaron la modernidad.
“El período que va desde el último cuarto del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX constituye –escribe Nisbet– uno de los períodos más fecundos de toda la historia. Pensemos simplemente en los términos que fueron inventados o que recibieron su acepción actual en el transcurso de este período: industria, industrial, democracia, clase, clase media, ideología, intelectual, racionalismo, humanitario, atomista, masas, mercantilismo, proletariado, burocracia, capitalismo, crisis”. (1984, p. 39)
La génesis de las ciencias sociales es, pues, el fruto de sociedades en profundas mutaciones, que buscan no sólo comprenderse mejor y explicar mejor lo que ocurre, sino también controlar y prever mejor, como escribía el creador del vocablo sociología, el francés Auguste Comte.3
Desde el comienzo y a lo largo de su historia, las ciencias sociales han oscilado entre dos actitudes con respecto al estudio científico de los fenómenos humanos: de una parte una posición naturalista, objetivista, causalista y cientificista y, de la otra, una posición humanista, subjetivista, finalista y comprensiva.
La primera fue sostenida por Stuart Mill y Auguste Comte que buscaron construir, a comienzos del siglo XIX, siguiendo el modelo de las ciencias fisicoquímicas, una verdadera física social, es decir, como escribe el mismo Comte, “una ciencia que tiene por objeto propio el estudio de los fenómenos sociales, considerados de la misma manera que los fenómenos astronómicos, físicos, químicos y fisiológicos”. (1972 p. 86). El espíritu científico es invocado aquí con el propósito de establecer, por medio de la observación, las leyes sociales, sirviéndose del determinismo causal. Este punto de vista, heredado de las ciencias de la naturaleza, inspirará a la gran mayoría de los investigadores en ciencias sociales hasta nuestros días. Desde las ciencias económicas hasta la sociología, pasando por la psicología, las ciencias políticas, la demografía, la antropología, numerosos son los que recurrieron y todavía utilizan exclusivamente esta postura teórica, metodológica y epistemológica.
La segunda actitud fue desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX, como reacción a la anterior, sobre todo por pensadores de lengua alemana. Dilthey, entre ellos, la expone muy bien en estos términos: “Es necesario tomar lo opuesto de los métodos positivos de un Stuart Mill y de un Buckle, quienes abordan las ciencias humanas desde el exterior; es necesario fundar estas ciencias sobre una teoría del conocimiento, legitimar y apuntalar la independencia de su función y abandonar definitivamente la subordinación de sus principios y de sus métodos a los de las ciencias naturales”. (1942, p. 140)
Rickert, Simmel, Weber, Cassirer, Hayek y otros investigadores contemporáneos asumen, en grados diversos,4 esta posición, en nombre de la singularidad del objeto estudiado. En efecto, como escribe Gusdorf, las ciencias humanas “son ciencias ambiguas, puesto que el hombre, que es a la vez su objeto y su sujeto, no puede ponerse él mismo entre paréntesis para considerar una realidad independiente de él” (1960, p. 340). Deben pues tomar nota de esto y nunca ceder a la fascinación de lo que Paul Ricoeur calificó de falsa objetividad, es decir, la de una humanidad “en la que no habría sino estructuras, fuerzas, instituciones, en vez de hombres y valores humanos” (1955, p. 30). Lo que Devereux resumió, en una obra fundamental de metodología de las ciencias humanas, con una formula de choque: “La cuantificación de lo no-cuantificable con el objeto de hacerse valer es, en el mejor de los casos, comparable al intento leibniziano de demostrar matemáticamente la existencia de Dios” (1980, p. 29).
A la división entre estas dos grandes posturas teóricas, metodológicas y epistemológicas, se añade igualmente un corte de naturaleza praxeológica. Casi desde sus orígenes, las ciencias sociales oscilan entre dos actitudes en relación con la acción social concreta que resulta de sus trabajos: mantener una distancia fundamentalmente crítica o desarrollar una tecnología social directamente utilizable. Según los defensores de la primera corriente –como, por ejemplo, el sociólogo Max Weber–, la primera finalidad de las ciencias sociales no es la de ponerse al servicio de algunos poderes o instituciones establecidos, sino en primer lugar y sobre todo volver inteligible la realidad humana, social e histórica. Para lograrlo, deben teorizar y sintetizar de manera crítica los objetos estudiados. En sus famosas encuestas de Verein, prácticamente desconocidas por los lectores de lengua francesa, sobre la influencia que la gran industria alemana ejerce en numerosos aspectos de la vida social, Max Weber afirmaba que toda búsqueda de aplicaciones prácticas en materias sociales, comerciales o culturales era absolutamente ajena a la investigación. “Con tales objetivos –escribía–, la imparcialidad científica de estas investigaciones no sería respetada de ninguna manera” (Kaesler, 1996, p. 86). Esta posición será nuevamente defendida por C.W. Mills, cuando, en los años sesenta, hiciera la crítica de la utilización administrativa de la sociología: “las grandes fundaciones estimulan, con gran despliegue, las investigaciones burocráticas sobre problemas de menor importancia, y reclutan con tal fin a los administradores intelectuales” (1971, p.111). Recientemente, esta posición fue confirmada por numerosos especialistas en ciencias sociales –en Norteamérica y Europa–, como consecuencia del descalabro técnico de numerosas investigaciones.5
Los representantes de la segunda corriente no ven de la misma manera el papel de las ciencias sociales. Según ellos, las ciencias sociales deben ser también, y sobre todo, prácticas, es decir útiles. Esta utilidad se encarna en una forma de ingeniería social cuya finalidad es la previsión y el control de las conductas humanas. En este sentido, puede reconocerse, fácilmente, cierto número de trabajos que van desde el movimiento americano de las relaciones humanas en la industria, liderado por Elton Mayo en la primera mitad del siglo XX, hasta ciertas corrientes actuales de las ciencias humanas aplicadas. En este caso, el objetivo es desarrollar técnicas de administración de lo social con el fin responder a una demanda institucional. En muchas de estas investigaciones se constata que los problemas de medida y métodos son a menudo más importantes que las consideraciones de orden teórico. Las ciencias sociales se transforman entonces en disciplinas operacionales, por no decir operatorias.6
Esta oposición entre las perspectivas y este corte en la manera de concebir la relación con la práctica no es, por supuesto, siempre tan clara. Durkheim, por ejemplo, uno de los fundadores de la sociología, aunque trabajaba como científico no hacía la sociología por puro placer. Estaba motivado por un profundo deseo de justicia social y buscaba fundar una moral republicana. Por otra parte consideraba que la sociología no merecía ni una hora de trabajo si no permitía mejorar la sociedad. Marcel Mauss, su sobrino, tenía esta misma actitud cuando escribió: “el público no nos permite ocuparnos exclusivamente de lo que es fácil, divertido, curioso, raro, pasado, sin peligro, porque se trata de sociedades muertas o alejadas de las nuestras. Quiere estudios concluyentes para el presente”.7 Entre estas dos posiciones, existen posiciones intermedias capaces de conjugar distancia y pertinencia, pero es necesario no perder de vista el carácter fundamental de la primera.
Más allá de los acalorados debates que estas dos visiones puedan suscitar, cada una de ellas participa, a su manera, en la definición de las exigencias científicas propias de las ciencias sociales. Se comprende entonces que las ciencias humanas, por razón de su objeto que es también y ante todo un sujeto social-histórico –para hablar como Castoriadis–, tienen características singulares y, al mismo tiempo, intenciones que comparten con las ciencias naturales. Es, sin embargo, su especificidad la que matiza las exigencias que pueden hacérseles en materia de conocimiento. En una obra de 1993, Alain Caillé presenta cuatro: describir, explicar, comprender y generar normas, es decir, valorar. Nosotros las tomaremos aquí por nuestra cuenta.
La descripción es la etapa preliminar de todo análisis. Como lo recordaba el antropólogo Claude Lévi-Strauss, el trabajo clasificatorio de las especies de Linneo fue indispensable para Darwin. Sin este estudio descriptivo previo de la anatomía de los animales conocidos, Darwin no habría podido edificar su teoría de la evolución. Lo mismo sucede con las ciencias sociales. Antes de explicar y comprender un fenómeno humano en su dinámica, es necesario poseer los datos que lo describan y, por lo mismo, lo hacen existir. En otras palabras: describir es también nombrar, y nombrar es dar vida a un fenómeno que antes era desconocido o invisible. Describir es pues, en cierta manera, la primera forma de conocimiento. Es ésta la razón por la cual las encuestas sociales y las estadísticas han jugado un papel histórico en la formación de las ciencias sociales desde sus orígenes, pues constituyen una información útil para los gobiernos –todavía hoy lo son–.8 Paralelo a este esfuerzo de enumeración, existen bastantes descripciones cualitativas de las que los trabajos etnográficos en antropología son un buen ejemplo. Si la descripción es el centro de toda actividad científica, la explicación constituye, por su parte, uno de sus elementos clave.
La explicación es el problema que más entusiasma a los investigadores, porque está en el centro del dispositivo científico, especialmente en la perspectiva objetivista. Se explica cuando se aislan las causas y las razones de un fenómeno, de un hecho o de una decisión y se verifican las hipótesis. La explicación introduce el problema de la causalidad entre dos fenómenos. Pero, como todos sabemos, la causalidad es difícil de establecer en las ciencias humanas, pues el ser humano es versátil, complejo e imprevisible. Precisamente es esta complejidad del sujeto social lo que ha conducido a muchos investigadores por los caminos de la comprensión.9
La comprensión es el núcleo de las ciencias sociales y en particular, como acabamos de verlo, de la perspectiva subjetivista, pues los fenómenos humanos siempre ponen en juego una experiencia, unos valores, unas intenciones, unos deseos y unas significaciones. “Porque estamos en el mundo, estamos condenados al sentido”, escribió un día Merleau-Ponty.10 Para comprender la acción social, cualquiera que sea su forma, el investigador parte de la vivencia subjetiva de las personas estudiadas e intenta, a partir de los discursos, volver inteligibles las conductas. Se acude aquí particularmente a la fenomenología y a las ciencias del lenguaje. A la fenomenología, porque ha sido la primera en plantear la pregunta por la experiencia y el sentido de lo vivido; y a las segundas, porque han mostrado el papel que juegan el lenguaje y la palabra en las interacciones sociales.11 En otras palabras, mientras que la exigencia explicativa intenta comprender el fenómeno social desde el exterior, la exigencia comprensiva busca conocerlo desde el interior y devolverlo al espacio que le es propio a partir de lo dicho por los actores, que también son sujetos. No se trata entonces de alcanzar la verdad social en su objetividad quimérica, sino la verdad en situación, para tomar prestada otra expresión de Merleau-Ponty.
Opuestas durante mucho tiempo, la comprensión y la explicación aparecen, en numerosos trabajos contemporáneos, como complementarias, coincidiendo así con la declaración de Max Weber a comienzos del siglo: “La comprensión de una relación exige siempre ser controlada, tanto como sea posible, por los otros métodos ordinarios de la imputación causal, antes de que una interpretación, por muy evidente que sea, se vuelva una explicación sintéticamente válida” (Kaesler, 1996, p.205). Esta complementariedad nos permite superar la anterior división, conservada, sin embargo, por quienes insisten en seguir ignorándolo todo acerca de las reflexiones que sobre este tema adelantan numerosas disciplinas contemporáneas, tanto en el dominio de las ciencias humanas: historia y filosofía de las ciencias, sociología del conocimiento, etno-metodología, semiótica, etc., como en el de las ciencias naturales: química, física, biología, etc.12
La cuarta y última exigencia se refiere a la valoración. Tiene que ver con un elemento fundamental de la vida colectiva y de las ciencias humanas: la norma. Toda práctica social está regulada, en efecto, por normas y valores. Estos pueden ser buenos o malos, deseables o inaceptables, respetuosos de los seres humanos o atentatorios de su dignidad, pero en todos los casos son la resultante de las representaciones en una estructura social determinada. Por lo tanto, no podemos ignorarlos. Como lo recuerda justamente Michel Freitag: “en el orden propiamente humano, la pregunta por los valores precede y circunscribe siempre la “pregunta por el hecho”, es ella la que le da un lugar significativo y no lo contrario, salvo si es por defecto, omisión o renuncia” (1996, p. 57-58).
Esta afirmación y este reconocimiento de la dimensión normativa reanudan, por otra parte, el proyecto original de las ciencias sociales, que fue no solamente científico, sino también político y moral. Se olvida frecuentemente que Adam Smith se hizo conocer por su Tratado de los sentimientos morales, y que las grandes figuras de las ciencias sociales nunca han disociado el análisis de los hechos sociales de las consideraciones morales. Invitándonos a examinar de cerca las prácticas sociales con el patrón de la ética, la evaluación nos permite evitar que ciertas exigencias sociales para el “buen funcionamiento” puedan ser consideradas como naturales, cuando al contrario contribuyen a su destrucción. La evaluación remite directamente al principio de responsabilidad enunciado, hace ya algunos años, por Jonas (1992).
En la realidad concreta de la investigación, estas cuatro exigencias están estrechamente correlacionadas. Como lo sostuvo Ricoeur, la descripción siempre está acompañada de elementos explicativos e induce más o menos a una interpretación y, por ende, a una comprensión del fenómeno social estudiado.13 “Comprender –nos dice igualmente Gadamer– es siempre interpretar; en consecuencia, la interpretación es la forma explícita de la comprensión”.14 Si describir, explicar, comprender y valorar constituyen los principales imperativos científicos de las ciencias sociales, también son el fundamento de esa reflexividad que Giddens considera como el signo por excelencia de la modernidad (1987-1991).
Todo grupo se apropia de una manera u otra del conocimiento que sobre lo social le incumbe, cualquiera que sea su naturaleza y su origen. Esta apropiación tiene consecuencias sobre las prácticas sociales de ese grupo y sobre los productores de saber. Este vaivén entre la sociedad y los conocimientos que se tiene sobre ella caracteriza adecuadamente el movimiento reflexivo de lo social. En otros términos: al hacer parte del mundo social que estudiamos, creamos la sociedad tanto como ella nos crea a nosotros, y los análisis que desarrollamos participan también en su transformación. En el centro de las ciencias humanas y sociales, encontramos también lo que Touraine llama historicidad, es decir, la producción de la humanidad por ella misma (1992). La reflexividad y la historicidad, dos aspectos de la modernidad estrechamente ligados, no deben perderse de vista porque condicionan la naturaleza misma de las ciencias sociales y sus relaciones con la administración. Tendremos la oportunidad de volver sobre el tema un poco más tarde.