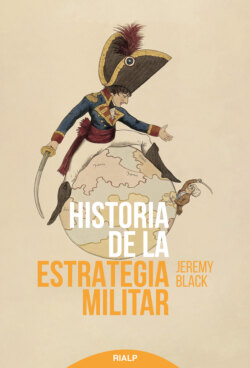Читать книгу Historia de la estrategia militar - Jeremy Black - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
HAY PROBLEMAS DE CALADO, Y PERSISTENTES, en cuanto a la definición de la estrategia. Históricamente, quienes tomaban las decisiones estratégicas se veían influidos por un amplio número de factores —que no dejaban de tener en cuenta—, incluido el hecho de que ellos mismos buscaban a tientas un concepto inteligible de estrategia. Carecían a fin de cuentas de un conjunto coherente de factores que les influyeran, y eso descartaba cualquier definición precisa. Lo que había era toda una serie de políticas concurrentes, domésticas e internacionales. Además, aunque las herramientas de implementación no militares, como la diplomacia o la presión económica, podían llegar a ser muy importantes, tampoco eran constantes en su carácter e impacto. Analizar cómo se influía en la estrategia y esta terminaba materializándose ayuda a explicar la dificultad de consensuar una definición aplicable que sea consistente.
Al ir a definir la estrategia a menudo se salta hasta Clausewitz, pero, en parte porque el ámbito de una discusión como esta ha de ser global o al menos aspirar a ello, tal vez no sea lo mejor escribir bajo la alargada sombra de Clausewitz. Y hoy incluso más que en el pasado, porque, sobre todo en cuanto a los desarrollos desde 1945, las aproximaciones a los asuntos militares e históricos centradas en Occidente ya no nos parecen de ayuda para una escala global[1]. Por lo demás, Clausewitz entendía que la guerra es dinámica y no deja de cambiar su naturaleza con el tiempo, y creía que su obra no debía asimilarse como una doctrina.
De hecho, las premisas teóricas de cualquier estudioso del tema, por más abstractas que sean, solo conservan su validez en contextos específicos, y tales contextos cambian, haciendo de la teoría algo más o menos relevante. Los teóricos tratan de generalizar desde los datos específicos, pero su aproximación resulta inherentemente errada a menos que su teoría sea tan resistente a las excepciones que se convierta en una «ley», lo cual no es probable en el campo de la estrategia.
Las cuestiones relativas a la definición no nacen solo porque, uno, la aproximación estándar a la guerra y su análisis centrado en Occidente sea problemático, sino también porque, dos, el término no se ha empleado durante la mayor parte de la historia (y esto último es potencialmente importante). También está la relación con otras posibles clasificaciones y tipologías de la estrategia, sobre todo en el caso de la «gran estrategia», un término favorecido por algunos comentaristas de la década de 1920 pero también aplicable a periodos anteriores[2]. El concepto de gran estrategia conduce a enfrentar la política y la planificación, en donde figuraría la gran estrategia, con la implementación, que se referiría a la estrategia a secas. Con todo, no es una diferenciación que ayude a desentrañar lo que en la práctica no deja de ser un continuo en el que hay solapamientos. Ambas categorías son más fáciles de definir separadamente que de practicarse por separado.
Además, aplicar la comprensión de la estrategia a circunstancias particulares plantea cuestiones que subrayan el problema que existe con otro concepto, por lo demás atractivo: el de la «estrategia óptima». Por si fuera poco, hay aspectos de esta tarea que no siempre casan adecuadamente con dicha optimización, por ejemplo el hecho de que sea perentoria, como puede verse en esta conversación de la satírica cinta de James Bond Casino Royal (1967): «¿Cuál es la estrategia, señor? Salir de aquí tan pronto como se pueda [la respuesta es de Bond]». En tales casos, la estrategia, la operación y la táctica van todas de la mano y se desarrollan a una velocidad de vértigo.
Wayne Lee señalaba que la mayoría de los lectores y autores piensan que conocen intuitivamente la diferencia entre la estrategia, las operaciones y las tácticas, pero que en la práctica hay muchas definiciones distintas. Para Lee, «la estrategia se refiere al despliegue de recursos y fuerzas a escala nacional y la identificación de objetivos clave (territoriales o de otro tipo) que las operaciones han de lograr posteriormente». Las operaciones se definen como «campañas»[3]. Adoptando un enfoque empleado con frecuencia, Thomas Kane y David Lonsdale describieron la estrategia como «el proceso que convierte el poder militar en un efecto político»[4].
En términos más generales, se habla a menudo de estrategia para referirse al uso del conflicto para propósitos bélicos o, más habitualmente, para una guerra en concreto. La estrategia, hasta cierto punto, se concentra en la habilidad para asegurar y sostener una medida de cohesión política, y para traducir esto en capacidad militar, y no en la búsqueda de un estilo particular de combate junto a sus implicaciones. Los ejércitos proporcionan esencialmente la fuerza para que la estrategia surta efecto, de igual modo que la diplomacia es también importante para su implementación. Hay también formas de entender la estrategia en términos de teorías y prácticas de la seguridad, hablemos o no de estrategia nacional. Al mismo tiempo, este enfoque común, con el entendimiento que le es característico, no basta para dar cuenta de una realidad más compleja que conllevaba y conlleva tanto patrones como asuntos históricos, la geografía y el discurso como respuesta al conflicto, y asuntos relativos al abastecimiento, la priorización, la planificación y los sistemas de alianza a la hora de decidir cuál es la mejor respuesta.
También está, por supuesto, el argumento cínico, que ofrece por ejemplo Dean Acheson, cuando dice que «cada cierto tiempo, toca dar una conferencia, así es que miras a lo que has estado haciendo en los últimos meses, lo escribes, y ahí la tienes, esa es tu estrategia»[5]. El comentario puede rehacerse para sostener que la estrategia es esencialmente la racionalización, en su momento o posteriormente, de una práctica basada en los hechos. Hasta cierto punto, es así como ocurre, al menos desde esa visión que a menudo nos atrapa según la cual lo intuitivo es más cierto que lo deductivo, y esto explicaría por qué la estrategia puede consistir en dicha racionalización. Dicha visión hace hincapié en la estrategia como algo eminentemente político; la racionalización sería un proceso político. Aparte, una práctica basada en hechos o «estrategia emergente» aporta posibilidades más flexibles, ante todo al enfrentarse al descubrimiento de una estrategia disruptiva de un oponente.
La aproximación que hacen Lee, Kane, Lonsdale y muchos otros desdeña cualquier alternativa al carácter distintivamente militar de la estrategia, y por lo tanto es algo que requiere abordarse explícitamente. De hecho, la función de la estrategia, si se entiende como la relación entre fines, modos y medios en la política del poder, no es necesariamente militar. Por otro lado, incluso en caso de conflicto, la priorización de objetivos y medios a nivel internacional concierne al establecimiento de una política exterior, y no solo al ámbito del ejército. Este establecimiento resulta ser un cuerpo amorfo que incluye instituciones formales y servicios de inteligencia, sobre todo ministros de exteriores y otros decisores que forman parte del gobierno. Al mismo tiempo, no está claro por qué la escala nacional debería ser siempre la principal clave al estudiar la estrategia, en vez de incluirse la consideración de los subnacional o incluso lo supranacional. Además, el impacto de cada uno de estos niveles puede comprometer la autonomía de la toma de decisiones a escala nacional.
Incluso durante los dos siglos en los que, aproximadamente, el término «estrategia» ha sido empleado en inglés, francés, alemán, italiano y otros idiomas, hay muchas diferencias, por no decir controversias, en cuanto a su definición, empleo, aplicación y valor. La voz «estrategia» se ha empleado para referirse a toda una gama de actividades humanas, como se ve en expresiones como «mérito estratégico» y «faceta estratégica»[6]. Así, en 1991, Patricia Crimmin se refería a la «relevancia estratégica del Canal de la Mancha», y, al hacerlo, atraía la atención hacia el carácter múltiple de esa relevancia «amenaza de invasión, línea de defensa, muro de la prisión, ruta de huida». En este contexto, «geografía estratégica» es otra expresión pertinente[7]. Al mismo tiempo que crecía el vocabulario sobre la estrategia, especialmente el ubicuo uso del adjetivo «estratégico», y que empezaba a expandirse extraordinariamente a finales del siglo XX, comenzaban a proliferar los usos interesados y poco precisos de esta terminología.
Los objetivos, los métodos y los resultados desempeñan todos un papel en las definiciones de la estrategia, y en la aplicación de estas definiciones, como también lo desempeñan los hábitos, las inclinaciones, las prácticas institucionales y las preferencias personales. Esto lleva a situaciones muy diversas, y es por lo tanto disculpable que quienes leen periódicos se confundan cuando encuentran en el mismo periódico artículos sobre la «gran estrategia» y la «estrategia militar», y asimismo referencias al compromiso estratégico[8]. Además, junto a los diferentes usos viene su yuxtaposición, como en un editorial de The Times del 5 de diciembre de 2018 sobre la Unión Europea: «Como institución basada en reglas con un proceso de toma de decisiones complejo, le falta capacidad para actuar estratégicamente. En cualquier caso, la acción estratégica requiere de cierta capacidad para generar compromisos. Esto puede resultar más sencillo para los gobiernos fuertes que para los débiles». En este caso, el contexto es presentado como inherente al proceso de creación de la estrategia.
Además, la estrategia puede verse, por ejemplo, como una senda, en vez de como un plan para la implementación[9]. De hecho, junto a aquellos que buscan la precisión en el análisis, hay, en la práctica, un nivel de actividad y energía que está mucho menos enfocado. Esto incluye la idea de que es posible plantear un gran impulso estratégico, más que un mero plan, pues a veces los planes no son sino la adición de una serie de posibilidades operativas, o incluso tácticas.
La mayoría de lo que hoy se dice sobre la materia no presta atención a los asuntos militares. Así, en 2016 había unas cincuenta y seis mil entradas en Amazon.com sobre estrategia en el capítulo «Negocios y dinero». De hecho, la estrategia es una palabra de moda en el mundo del Management y la economía, una que se emplea frecuentemente junto a términos como «gestionar» y «dirigir». La estrategia empresarial abarca desde qué productos vender en qué mercados a asuntos más complejos y variopintos, entre ellos la calidad y el respeto al medio ambiente.
También existen las «comunicaciones estratégicas», un término que se refiere a las operaciones informativas, la propaganda y las relaciones públicas. En 2016, el miembro del parlamento y conservador euroescéptico Steve Baker presumía de haber empleado el libro de Robert Greene Las 33 estrategias de la guerra (2006) para conseguir la victoria en el referéndum sobre la permanencia en la UE[10]. Este libro surgió como un intento de proporcionar una guía para la vida corriente «informada por […] los principios militares de la guerra». El libro, facilón y trivial, aunque también un gran éxito de ventas, explica las que llama estrategias ofensivas y defensivas. Era la continuación a otros textos de Greene, Las 48 reglas del poder (1998) y El arte de la seducción (2001).
Tenemos otro ejemplo del extendido uso de las imágenes militares, y de la estrategia en ese contexto, en la creación por parte de Facebook, en 2018, de una «sala de guerra» en sus oficinas centrales de Silicon Valley, con el objeto de combatir la desinformación política que afectaba a las elecciones norteamericanas de por entonces. Aquel diciembre, en Gran Bretaña, el director de la Fundación de la Policía se quejaba de que, a causa de la existencia de un sistema de fuerzas de policía local además de una fuerza nacional de policía, «el fraude constituye un tercio de los crímenes totales, pero no hay una estrategia nacional para encararlo»[11].
La tendencia a tratar la estrategia como si de un adjetivo se tratase, describiendo un proceso en el que se afronta un asunto peligroso, un asunto que implica consideraciones serias y una planificación difícil, es bastante ostensible, como cuando en 2015 el primer ministro David Cameron hablaba de diseñar una estrategia para desactivar el lenguaje del odio. Por su parte, Alan Downie ha empleado con provecho el concepto de «estrategia polémica»[12]. El 11 de octubre de 2018, el presidente Trump, echando igualmente mano de una terminología militar, advertía de una «ofensiva» de inmigrantes en la frontera estadounidense con México y amenazaba con enviar al ejército a «defender» la frontera[13], cosa que hizo. En realidad, no hubo ofensiva alguna ni necesidad de utilizar al ejército. La estrategia polémica se solapa con la estrategia retórica.
Unido a esto, pero también separado, está el concepto de «relatos estratégicos», tanto en términos positivos como críticos, y abarcando áreas tanto militares como civiles. En el caso de la intervención angloamericana en Afganistán e Irak en la década de 2000, se aportaron relatos para explicar las políticas en curso, entre ellos la oposición al terrorismo y la estabilización de la zona.
Sobre la estrategia, como es lógico, suelen discutir los historiadores militares en términos de quién gana la guerra. Con ello, no obstante, la operativizan y la transforman en una actividad militar. En la práctica, la estrategia, militar o civil, y, como en el caso anterior, enfocada o no a la guerra, es tanto un proceso en el que se definen intereses, se comprenden problemas y se determinan objetivos, como un producto de ese proceso. Puede resultar atractiva en términos conceptuales una cierta separación entre ambos polos, pero no es algo que se corresponda con las interacciones que se producen. Además, la prominencia de la política en el proceso ayuda a hacer que el concepto de una estrategia nacional apolítica resulte implausible, y también nos obliga a incidir en los resultados antes que en los inputs. La estrategia, no obstante, no es los detalles de los planes por los que los objetivos son implementados por medios militares. Esos son los componentes operativos de la estrategia, por emplear otro término, posterior, que emplea el adjetivo «operativo».
Hay un importante elemento de variedad en la comprensión de la estrategia, incluyendo la diferencia nacional y, aparte, el cambio a través del tiempo. Mackubin Owens, un comentarista norteamericano, apuntaba en 2014: «La estrategia ha sido diseñada para dar cobertura a los intereses nacionales y para alcanzar los objetivos de las políticas nacionales por la aplicación de la fuerza o la amenaza de la fuerza. La estrategia es dinámica, cambia con el cambio de los factores que la influencian»[14]. Este dinamismo se extiende claramente a la definición y el uso de la estrategia.
CULTURA ESTRATÉGICA
Las diferencias existentes en cuanto a la definición, la aplicación y el impacto se extienden a conceptos relacionados, sobre todo en el caso de la cultura estratégica[15]. Aunque sujeto a controversia, este último concepto proporciona un contexto desde el que abordar la estrategia y el arte de gobernar, que en ciertos aspectos son lo mismo[16]. Esto es claramente así en los casos en los que no ha habido un vocabulario relevante sobre la estrategia o la cultura y la práctica institucional. La cultura estratégica se emplea para discutir el contexto en que las tareas militares fueron, y son, «conformadas». Este concepto le debe mucho a un informe de 1977 sobre las ideas estratégicas soviéticas firmado por Jack Snyder para la corporación norteamericana RAND[17]. Escrito para una audiencia muy precisa, el concepto de cultura estratégica apelaba al influyente análisis de George Kennan en su «extenso telegrama» desde Moscú del 22 de febrero de 1946[18], y en su artículo firmado por «el señor X» en la publicación norteamericana Foreign Affairs de abril de 1947, que sacó a la luz la estrategia de la contención. El concepto proporcionaba una vía que contribuía a explicar la Unión Soviética, un sistema de gobierno y una cultura política sobre los que la propaganda no dejaba de manipular, escaseando los informes precisos, por lo demás problemáticos. Esta respuesta a la Unión Soviética prefiguró la que se daría a la China comunista.
Dejando los Estados a un lado, la noción de cultura estratégica también es muy valiosa para los líderes que no se sienten muy tentados a escribir. Esto aplica no solo a las figuras del pasado distante, sino también para muchos de sus recientes homólogos, como el presidente Franklin Delano Roosevelt, que no era muy proclive a poner las cosas por escrito, tanto por cuestiones ligadas a su personalidad como por la responsabilidad que entrañaba, como se vio cuando aprobó verbalmente una guerra submarina sin cuartel contra Japón tras su ataque a Pearl Harbor.
La idea de explicar y debatir un sistema, en su totalidad o por partes, en términos de una cultura, no solo atendía a la construcción social y cultural y la contextualización de la política del poder[19], sino también al papel de los patrones de pensamiento establecidos[20]. Además, el concepto recurría a la nación de racionalidad limitada, una expresión acuñada por Herbert Simon, un economista y teórico de la decisión norteamericano que subrayó las limitaciones de los seres humanos en cuanto a la toma racional de decisiones. La premisa de los economistas clásicos, que estaba también en línea con las creencias contemporáneas sobre las personas y el liderazgo, era que la persona persigue siempre objetivos racionales. Contrariamente a esto, a tenor de los horrores vividos en la primera mitad del siglo XX, Simon expuso la idea de que la racionalidad de las personas está limitada por lo que saben y por cómo perciben los vínculos ideológicos y los factores psicológicos[21]. Cómo sean estas limitaciones, y cómo se vean influenciadas o alteradas, son cuestiones sometidas a debate e investigación aún en nuestros días. Por más que exista un amplio disenso al respecto, la ola de la creencia incuestionable en la racionalidad de la especie humana hace tiempo que pasó. El paradigma clásico sigue siendo atractivo para algunos teóricos que pretenden crear modelos, pero ha sido en general descartado en favor de alguna versión de la idea de la racionalidad limitada.
En la actualidad, la estrategia tiene una relevancia obvia. El modelo clásico de la confección racional de la estrategia, esbozado en el siglo XIX, ha dejado de existir bajo esa forma, aunque la idea de una solución óptima trata de proporcionar una ruta distinta. Adicionalmente, como otro de los obstáculos para la racionalidad, al tiempo que métodos cada vez más sofisticados nos proveen de datos más fiables para la toma de decisiones —datos que provienen de diversas perspectivas y fuentes—, faltan habilidades para cribar, procesar y codificar datos de manera apropiada. Todas estas son ya trabas para quienes toman decisiones.
La naturaleza cambiante de los contextos opera a varios niveles. Por ejemplo, la noción de experiencias distintivas generacionales[22] es valiosa no solo en referencia al contraste entre las distintas visiones de las posibilidades y la práctica de la estrategia, sino también en términos del carácter cambiante de la cultura estratégica. Estas experiencias son susceptibles de resultar políticamente cargadas, tanto en el tiempo como en la discusión subsiguiente, como en el nexo entre la idea de nación en armas y el republicanismo en Francia desde la década de 1790[23].
Aparte, tanto en las sociedades religiosas como en las seculares se daban diferentes explicaciones sobre los sistemas providenciales de comportamiento y los resultados previsibles en cuanto al deber-ser. La implicación era que un correcto entendimiento llevaría a un resultado seguro. Esta aproximación llegaría a ser muy común en el debate que siguió a la introducción de un lenguaje formal sobre la estrategia a finales del siglo XVIII. Dicha implicación era a la vez tranquilizadora y equívoca, y contribuye a la idea actual de un «arte perdido de la estrategia», una noción que en parte se sustenta en un supuesto pasado primigenio vinculado a una teoría del declive.
El retraso en el desarrollo del término «estrategia» refleja para algunos comentaristas limitaciones conceptuales e institucionales que afectan a cómo se entendía la estrategia en épocas anteriores. Sin embargo, en su estudio sobre la estrategia anterior a que se consolidase el término en el caso de Rusia, un imperio cuyos extensos territorios desde el siglo XVII, que iban desde el Pacífico al Báltico, entrañaban una amplia gama de compromisos y oportunidades, John P. LeDonne se enfrentó a las posibles críticas de que no estuviese presentando sino una «estrategia virtual» atribuyendo a la élite política rusa una visión que nunca había tenido y en un lenguaje que nunca habría usado[24]. LeDonne añadió una definición útil de lo que llamó «gran estrategia»: «Una visión militar, geopolítica, económica y cultural integrada»[25]. Se trata, en efecto, de una definición valiosa, aunque nada añade el adjetivo «gran» a «estrategia». Irónicamente, la expresión nos retrotrae al empleo de otra, «gran táctica», empleada en Francia a finales del XVIII, habitualmente para tratar de lo que hoy denominaríamos el nivel operativo.
Hacer hincapié en la relevancia de las perspectivas de la élite en el pasado es dar su lugar a los contextos históricos, y así pues rechazar cualquier marco ahistórico, no cultural y no realista del análisis de las opciones en cuanto a la estrategia. Cómo se veía una élite y se presentaba a sí misma y su identidad e intereses abarcaba (y sigue abarcando) el componente más importante de la elección estratégica[26], y, por lo tanto, de sus resultados. De hecho, las consecuencias estratégicas fueron centrales para un importante mecanismo de retroalimentación por el que las élites llegaron a reconceptualizar sus premisas, las que constituían su cultura estratégica. Este proceso es relevante para la evaluación contemporánea y posterior de las premisas estratégicas. Este énfasis en las élites se ha ampliado hasta abarcar el debate sobre cómo las naciones ven sus roles y objetivos[27]. Esta forma de presentar la cultura estratégica cubre también el carácter inherentemente político de la estrategia y las elecciones estratégicas, porque tales elecciones han sido objeto de disputa a medida que han sido planteadas y replanteadas.
INSTITUCIONES Y PENSADORES
Comparados con los procesos formales e institucionales para la discusión y planificación estratégica de las décadas más recientes, sobre todo su contexto militar como una actividad supuestamente distintiva, la estrategia anterior al siglo XIX parece, al menos en ese contexto, limitada y ad hoc en el mejor de los casos, y también se echa en falta tanto una estructura como una doctrina bien desarrolladas que den cuenta del proceso empírico del aprendizaje y la generación de ideas. Así, durante la guerra de Independencia norteamericana (1775-1783), la estrategia británica en Norteamérica la crearon esencialmente los comandantes sobre el campo de batalla antes que el Gabinete o el Secretario de Estado para América, Lord George Germain. Esto fue así incluso aunque la estrategia perteneciese a su ámbito de responsabilidad y aunque él mismo fuera un antiguo general, y pese a haber tenido experiencia en la guerra de contrainsurgencia.
Esta situación, sin embargo, no quiere decir que la estrategia fuera inadecuada para sus propósitos. Además, en el caso de la Europa cristiana (por entonces, «Occidente»), según ha expuesto Peter Wilson, un especialista en las fuerzas alemanas, fue en la guerra de los Treinta Años (1618-1648) cuando surgieron Estados Mayores diseñados para asistir al comandante en jefe y mantener las comunicaciones con el centro político. Dichos Estados Mayores empezaron siendo asistentes personales que sufragaba el propio general[28], aunque bajo dicha forma fueron bastante limitados en tamaño y métodos. De hecho, tal y como se aplicaba entonces, el término «Estado Mayor» puede resultar muy equívoco, porque es una expresión que mira más bien al siglo XIX.
Más allá de la guerra de los Treinta Años, hay otros episodios que han atraído la atención de los estudiosos. Por ejemplo, se ha argumentado que, bajo la dirección del conde Franz Moritz Lacy, mariscal de campo, Austria, que combatía contra Prusia durante la guerra de los Siete Años (1756-1763), estableció lo que se convirtió en la práctica en un proto-Estado Mayor[29]. Tal argumento pone necesariamente los desarrollos anteriores de la guerra de los Treinta Años bajo otra luz y/o implica un proceso de desarrollo episódico. La logística, un elemento clave en la planificación de las campañas durante ambos siglos, ciertamente implicó la intervención de equipos de apoyo.
En su History of the Late War in Germany (1766), Henry Lloyd (c.1729–1783), que había servido en la Guerra de los Siete Años, afirmaba: «Hay un consenso universal de que no hay arte o ciencia más difícil que el de la guerra; con todo, gracias a una de esas contradicciones inherentes al alma humana, quienes abrazan esta profesión se toman pocas o ninguna molestia en estudiarla. Es como si pensaran que el conocimiento de unas cuantas insignificantes e inútiles nimiedades bastan para convertirse en un gran oficial. Esta opinión es tan general, que se enseña poco o nada hoy en día en cualquiera de los ejércitos existentes»[30]. La afirmación era exacta en lo concerniente a la educación formal. Con todo, Lloyd subestimó el muy importante método de aprender haciendo, especialmente por el ejemplo, la experiencia y la discusión en vivo. Lo anterior regía no solo en el entrenamiento, sino también en la esfera pública, por ejemplo, a través de panfletos y periódicos en los que se debatía lo ocurrido en algunas operaciones particulares, criticándose su idoneidad, su concepción y su ejecución.
El carácter limitadamente institucional de la educación militar y la práctica del mando, durante la mayoría de la historia, ha reducido la posibilidad de avanzar desde la cultura estratégica a la estrategia o al menos a la planificación estratégica. A la inversa, la ausencia de un mecanismo para la creación y la diseminación del saber institucional sobre la estrategia ha provocado que el cuerpo de suposiciones y normas referentes a la cultura estratégica fuese más efectivo, incluso más normativo. Este cuerpo de suposiciones y normas afectó tanto a los pensadores como a los actores estratégicos, y a su vez ellos hicieron sus suposiciones. Diferenciar la cultura estratégica de la estrategia en términos muy taxativos tampoco es que sea muy útil en la práctica, aunque el intento puede captar hasta qué punto hay puntos de contraste.
Los argumentos y roles de los pensadores estratégicos (presentados por lo general como teóricos militares), los Lloyd, Clausewitz, Jomini, Mahan, Douhet, Fuller y Liddell Hart, sirvieran o no en el ejército, atraen la atención de los intelectuales, del ejército o ajenos a este. Esto es especialmente cierto en cuanto a Clausewitz, que ayer como hoy es traído a colación por algunos para intentar explicar y caracterizar el éxito militar prusiano, y luego el alemán, del mismo modo que sus escritos proporcionan un punto de referencia para la efectividad de los Estados pasados y la de otros pensadores y, por añadidura, para captar las características esenciales de la guerra[31]. En la práctica, es posible que estos pensadores hayan resultado bastante irrelevantes, o relevantes solo y en la medida en que captaron e hicieron hincapié en las fórmulas universalmente aceptadas y en las ortodoxias que se han forjado, sirviendo en cierto sentido para validarlas.
Es instructivo señalar que, en el caso de China, con mucho el Estado que previamente al siglo XIX tiene un tratamiento literario sobre la guerra más desarrollado, hay escasas evidencias del uso de textos como guía. De hecho, el emperador Kangxi (que reinó entre 1662 y 1722), un gobernante mucho más exitoso como líder militar que su contemporáneo, Luis XIV, no digamos Napoleón, declaró abiertamente que los clásicos militares, como la obra de Sun Tzu, carecían de valor; y son raras las referencias a estos clásicos en los documentos militares chinos[32]. El emperador se enfrentó a una serie de desafíos militares, foráneos y domésticos, y fue capaz de superarlos todos. La práctica estratégica venía de antiguo en el caso chino[33]. La marginalidad de los pensadores explícitamente militares fue también el caso en otros Estados, incluida la Prusia de Clausewitz.
En sentido contrario, estos pensadores pueden en parte ser provechosamente presentados como una muestra de la retórica del poder, un aspecto del poder que fue tan significativo para sus contemporáneos como el análisis, o más incluso. Como resultado de esta formulación de la estrategia, las actitudes, los políticos y las políticas domésticas pueden resultar muy significativos tanto para la comprensión de los intereses como para la formulación y ejecución de la estrategia, tanto como sus homólogos militares, o incluso más. Así, en la «guerra contra el terror» de la década de 2000 y 2010, las medidas que se tomaron para tratar de asegurar el apoyo del grueso de la población musulmana en los países amenazados por el terrorismo, como Gran Bretaña, fueron tan pertinentes como el uso de la fuerza contra los nuevos terroristas o los sospechosos de serlo. La disuasión tiene un papel en ambos casos.
Al otro lado, un manual del ISIS, aparentemente escrito en 2014, que establecía planes para un Estado centralizado y autosuficiente, mencionaba el establecimiento de un ejército, pero también de escuelas militares que creasen tanto futuras generaciones de combatientes como la planificación de sistemas de salud, educación, industria, propaganda y gestión de recursos. Esta aproximación amplia era otra iteración de las estrategias revolucionarias esbozadas en el siglo XX, señaladamente en la «luchas por la liberación nacional».
Uno de los aspectos clave de la historia de la estrategia es que es la actividad, ni la palabra ni el texto, la que constituye la base para el examen y el análisis; y recalcar la importancia de la actividad hace que sea más fácil establecer comparaciones a lo largo del tiempo, el espacio y las culturas. Tratar la existencia de la estrategia como algo altamente problemático para un periodo en que el término se ausenta confunde la ausencia de una escuela de pensamiento estratégico articulada con la falta de conciencia estratégica. También está la cuestión de tratar de dar una forma falsamente coherente a lo que suelen ser discusiones dispersas, planificaciones limitadas y aisladas y a las evidencias parciales que frecuentemente se encuentran. Este problema subraya las dificultades adicionales que se enfrentan al tratar de comparar la situación en un Estado en cierto periodo con la de otro Estado en el mismo periodo o en uno distinto. Esta es una tarea para la que los historiadores carecen siempre del entusiasmo que sí poseen los científicos sociales, y una tarea que, además, trae a colación los problemas que arrastra la búsqueda de lo que puede denominarse «una teoría unificada de la estrategia». Un elemento clave para pedir precaución a la hora de buscar una definición estrecha es la falta de cualquier tipo de exposición transparente de la estrategia y las políticas, una falta que refleja la ausencia de un cuerpo institucional específicamente destinado a la planificación estratégica y su ejecución, y también la repetida tendencia, en la política, el gobierno y los debates políticos, a ver la estrategia y política como instancias independientes, cuando casi siempre conforman una única cosa entrelazada.
EL TRASFONDO CRONOLÓGICO
Pese a que los términos relativos a la estrategia no hayan sido usados durante la mayor parte de la historia, los conceptos relativos al pensamiento estratégico han sido empleados desde que los seres humanos se enzarzaran en conflictos organizados. Por su parte, el «cuerpo institucional» de la planificación estratégica y su ejecución lo componía el gobernante junto a sus generales, los que implementaban las órdenes del gobernante. Esta situación era más palmaria cuando se trataba de un conflicto organizado a gran escala.
Los primeros Estados de los que se ha hablado en tanto poseedores de una estrategia fueron los de la Grecia clásica. El debate sobre la estrategia en el periodo clásico tiene solera. Comenzó con Tucídides escribiendo sobre la estrategia en la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta (431-404 a. C.) en la que él mismo participó, y llegó hasta la obra de Hans Delbrück de 1890 Die Strategie des Perikles, erläutert durch die Strategie Friedrichs des Grossen (La estrategia de Pericles clarificada a través de la estrategia de Federico el Grande). Tucídides inauguró un acercamiento a la estrategia que llegó a ser dominante en el mundo moderno.
Con todo, una aproximación más amplia y mucho más antigua puede hallarse en la Ilíada de Homero, con su fascinante relato del papel central desempeñado por el honor y la venganza en las causas y el curso de la guerra de Troya. Además, su narración enlazaba el mundo de los hombres con el de los dioses de un modo que tenía sentido para los griegos: ambos eran vistos como mundos en guerra.
Hay trabajos modernos que han incidido mucho en lo ocurrido en este periodo. El libro de Paul Rahe, The Grand Strategy of Classical Sparta: The Persian Challenge (2015) relata la actividad militar del siglo V a. C. en lo que Rahe denomina una estrategia de vida, sobre todo en cuanto a las costumbres y las leyes que constituían el trasfondo de la política tanto doméstica como foránea. La presencia de tropas en suelo patrio para ocuparse de cualquier revuelta que iniciasen los ilotas o los esclavos era vista como un elemento clave. Victor Davis Hanson ha dirigido su atención a Atenas[34]. Las nociones de honor y estatus, y por lo tanto de venganza, fueron significativas en la rivalidad entre los dos poderes enfrentados en la guerra del Peloponeso[35].
Afirmar que puesto que no había un término para la estrategia en Roma no había pensamiento estratégico es un despropósito, pues es ignorar la necesidad manifiesta de priorizar posibilidades y amenazas y, en respuesta, de asignar recursos y de decidir cómo usarlos que tuvo el imperio[36]. Fue una necesidad a todos los niveles y en multitud de enclaves, aunque mucho más evidente en vastos imperios como el romano. Las tres guerras Púnicas anteriores entre Cartago y la Roma republicana (264-241, 218-201 y 149-146 a. C.) han sido abordadas con provecho en términos de la perspectiva moderna sobre la estrategia, siendo la última vista como dependiente de la planificación a largo plazo y de una buena percepción de las relaciones geográficas[37]. La localización de las fortificaciones es otro de los aspectos tratados de esta última contienda, y no solo por parte de los romanos[38]. Alfred Thayer Mahan (1840–1914), el teórico americano del mando en el mar, recibió la influencia del historiador alemán Theodor Mommsen (1817-1903), quien en su Historia de Roma (tres volúmenes, 1854-1856) presentó el poder naval romano como uno de los aspectos estratégicos cruciales en la derrota cartaginesa en la segunda guerra Púnica, una aportación valiosa al análisis operativo de la campaña de concentración de tropas de Aníbal en Italia. Mommsen también trató a Julio César como el epítome del hombre de Estado y el estratega. Uno de los elementos significativos de la obra Mediterranean Anarchy, Interstate War, and the Rise of Rome (2006) de Arthur Eckstein fue una teoría moderna de las relaciones internacionales. Eckstein explicó el éxito de Roma en la multipolar anarquía del Mediterráneo en parte en función de su habilidad para entender y gestionar la red resultante de relaciones[39]. Así pues, la estrategia entrañaba capacidad para establecer prioridades.
En sentido opuesto, junto a la presentación de la estrategia romana en términos de los modernos conceptos de defensa se ha hecho hincapié, como en el caso de Grecia, en otros factores como el honor y la venganza[40]. Ese énfasis, no obstante, no niega la existencia de la estrategia. En vez de eso, subraya su complejidad, algo que también se ha denotado respecto a China, por ejemplo, en la relación entre fortificaciones, fronteras y la percepción de la estructura del universo[41].
También se ha abordado la estrategia respecto a otros casos de civilizaciones premodernas. Bizancio, el Imperio romano del este, que subsistió hasta 1453, es un claro ejemplo de esto. Se ha sugerido que, bajo la incesante presión de otros poderes, Bizancio no podía permitirse combatir guerras de desgaste ni apostar por batallas decisivas. En vez de eso, se ha explicado que Bizancio buscaba aliarse con los enemigos tribales de sus enemigos habituales, y que tendía a evitar la contienda. Las fortificaciones, en el caso de Bizancio, formaban parte de una estrategia más amplia en la que el pago de tributos desempeñaba un papel importante[42]. Existió igualmente una literatura contemporánea relevante en la propia Bizancio, con algunas obras que despertaron el interés en el siglo XVIII.
En cuanto hace a la Europa occidental del medievo, las fuentes son escasas, y hay poca o ninguna literatura teórica en torno a la estrategia, que de hecho no existía como concepto específico. Las crónicas corrientes sobre la guerra son de escasa ayuda, porque los cronistas contemporáneos eran clérigos que se limitaban a engarzar narraciones de las campañas o relatos de encuentros cuerpo a cuerpo, como en el tratamiento que nos ha llegado sobre la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Por lo general no llegaron a captar el pensamiento y la planificación que hubo tras tales hechos.
Existió una estrategia occidental (europea), pero ha de inferirse de lo que los jefes militares hicieron, y no, en conjunto, de documentos en los que se discutiera sobre ella, aunque hay registros valiosos, por ejemplo, el de Pedro IV de Aragón (r. 1336-1387). Los líderes medievales sabían lo que querían hacer, pero no había escuela o foro que produjese una dialéctica; y cada líder escogía sus propios métodos. A pesar de que usemos un lenguaje distinto, también ocurre en nuestros días, y lo mismo puede decirse en general de la teoría de la estrategia. Entre los aspectos que incluía la estrategia medieval, en la cristiandad, el mundo islámico, la India, China y Japón, estaban la logística, los avances concéntricos y la estrategia defensiva traducida en la localización de las fortificaciones.
Los escritores modernos han hecho un gran esfuerzo por discutir la estrategia medieval en la Europa occidental, un esfuerzo provechoso, entre otras cosas en cuanto al análisis de más amplio espectro de las opciones entre la batalla, el asedio y el saqueo, opciones que fueron relevantes en todo el mundo y durante la mayor parte de la historia militar (de hecho, llegan hasta el presente[43]). Este debate ha contribuido a iluminar conflictos y gobernantes concretos. Se han analizado las opciones tomadas en cuanto a objetivos y métodos, por ejemplo, por qué durante la Segunda cruzada se atacó Damasco y no Alepo en 1148, un análisis que advierte lúcidamente sobre el peligro de resultar confundido «por cálculos propios de la actualidad de los intereses estratégicos que no pueden ser reconciliados con las realidades del siglo XII»[44]. Al invadir Francia en la década de 1340 y 1350, durante la guerra de los Cien Años (1337-1453), Eduardo II de Inglaterra trató de desgastar a su enemigo devastando los campos. He ahí un ejemplo de estrategia como, al menos en parte, la extensión del pensamiento táctico, pero también de usar la guerra como beneficio en sí mismo, y también de cómo demostrar a los súbditos de un enemigo que su señor no podía protegerlos, de modo que lo mejor que harían sería cambiar de bando[45]. Se vieron los mismos objetivos y procesos en otras áreas, por ejemplo, en la India, incluso en el siglo XVIII, a medida que se formaban nuevos gobiernos durante el declive del Imperio mogol[46].
Reiteremos que el contexto político era crucial, incluido en las guerras anglo-francesas. Cuando, a mediados de la década de 1430, los ingleses perdieron el apoyo del duque Felipe III de Borgoña, su derrota en Francia resultó inevitable ya que, hasta la fecha, lo esencial de su estrategia en el siglo XV había descansado en explotar las divisiones existentes en Francia, sobre todo las pobres relaciones entre la Corona y Borgoña. Se dio un patrón similar en la India, con el intento conciliador de incorporar nuevos territorios, junto a la lucha para incorporar nuevos recursos, entre otros modos, asediando fuertes hasta llevarlos a la rendición. Tanto en la India como en otros sitios fue fundamental proyectar una imagen de control. El conflicto podía resultar un fallo estratégico por señalar la incapacidad, de una o ambas partes, para gestionar adecuadamente el poder. Esto se vio agravado por la falta de cohesión en muchos grupos políticos, sea como fuere que estos se definieran. Esta falta de cohesión pudo darse tanto en los grupos gobernantes (incluidos los linajes reales) como en las redes tribales y lo que podría definirse como un Estado[47].
Los aspectos pragmáticos de la guerra, relacionados con su alimentación y su capacidad de traslado, eran los requisitos dominantes. Así, la tierra quemada fue un método, a la vez táctico, operativo y estratégico, para impedir el avance del enemigo con efecto disuasorio. La tierra quemada fue empleada por ejemplo por los safávidas contra los otomanos (Turquía) en la invasión de Irán e Irak en 1514, y su éxito explica por qué los safávidas se equivocaron al exponerse en la batalla de Chaldiran, donde fueron derrotados por Selim I. No obstante, este fue incapaz de explotar la victoria. La tierra quemada también funcionó para los tártaros de Crimea para frustrar las invasiones rusas de la década de 1680.
En el caso de las contiendas de los cruzados, Saladino en 1187 supo tentar al mal dirigido ejército de Jerusalén a un área sin agua en la que pudo pelear según sus condiciones y destruir a sus oponentes en la batalla de Hattin. Además, en parte debido a la cuestión del suministro, Ricardo I de Inglaterra, un factor clave en la Tercera Cruzada, impulsó poco después la estrategia de invadir Egipto (que dominaba Palestina y Jerusalén), en vez de dirigirse a Jerusalén de frente. La misma estrategia se siguió en el siglo XIII, señaladamente por parte de Luis IX: Egipto era considerado un componente clave del Imperio ayubí, y se organizaron dos expediciones, en 1218-1221 y 1248-1250, resultando ambas inicialmente exitosas, aunque luego fracasaran estrepitosamente, especialmente la segunda. Posteriormente, tras la pérdida de la Tierra Santa en 1291, algunas propuestas para su recuperación, que incluían el bloqueo de Egipto como primer paso, fueron bastante sofisticadas, aunque los gobernantes europeos no fueron capaces de cooperar suficientemente para implementar su estrategia. En términos más generales, las ideas modernas de lo que fue estratégicamente importante deberían emplearse con cuidado al juzgar la estrategia seguida en las cruzadas, porque había factores políticos y desde luego religiosos en liza.
Una forma duradera de estrategia, una de las que aún se entienden y ya se vieron en la Edad Media, por ejemplo, en la Reconquista cristiana en la península ibérica, fue asegurar las conquistas mediante nuevos asentamientos. Este fue también un aspecto persistente de la estrategia china en la estepa[48]. También se vio en los avances rusos en Siberia, Ucrania y Asia central, y con las operaciones norteamericanas en el interior del país.
Fuera de Europa, ha habido un especial interés entre los estudiosos por la estrategia mongola del siglo XIII[49]. La conservación de sus fuerzas fue uno de los principales objetivos de los mongoles. El método de conquista mongol estilo tsunami incluía invadir y devastar una amplia región, pero después retirarse y conservar una estrecha parcela de territorio. Como resultado, las tropas no quedaban inmovilizadas para la ocupación durante la creación, por devastación, de una zona de seguridad que hiciera imposible que fueran atacados y que también debilitara los recursos del enemigo. Después venía otra arremetida, como a oleadas. A consecuencia de ello, los mongoles pudieron luchar en múltiples frentes sin expandirse demasiado ellos mismos.
Al mismo tiempo, se desarrolló la cultura estratégica mongola, experimentando una transición, en el siglo XIII, hacia los ataques a las ciudades, especialmente en China. Tal transición estuvo ligada a reformas administrativas que permitieron un diferente nivel de organización y fuerzas de ocupación. En parte, tal proceso implicó hacer uso de las regiones conquistadas, particularmente China. Como resultado, se desarrolló una forma híbrida de conflicto armado, en la que la hibridación se manifestó en términos estratégicos, operativos y tácticos.
Un aspecto diferente de la efectividad mongola invita a ser considerado cuando de elucidar la mejor forma de tratar la estrategia se trata. Si los oponentes se negaban a aceptar sus condiciones, los mongoles empleaban el terror, masacrando a muchos para intimidar a otros. Esta política tal vez incrementase la resistencia, aunque también incitaba a la rendición. En general, cuando tenía éxito recababa apoyos y mantenía la cohesión, y ambos son resultados estratégicos importantes.
Los métodos mongoles fueron reactivados por Timur el Cojo (1336-1405, después llamado Tamerlán). Un elemento clave de su estrategia fue el haber heredado el manto de Gengis Kan, el más célebre de los líderes mongoles; Timur sostenía ser descendiente de Gengis, lo cual constituía una significativa fuente de legitimidad, aunque, de hecho, no perteneciese, como aquel, al clan Borjigin. Timur se casó con una princesa de ese linaje para tener el título como yerno. Las campañas secuenciales contra una serie de objetivos fueron cruciales para la exitosa carrera de Tamerlán[50]. Por su parte, su caída, como la de otros imperios nómadas, reflejó no tanto sus limitaciones militares como sus dificultades para mantener la cohesión. Entre otras cosas, pasaron por numerosas luchas sucesorias.
En total contraste con la lógica estratégica de los objetivos de Tamerlán, los chinos presentaban su estrategia como destinada a mantener el orden y la paz y mantener a raya a los «bárbaros». Así, Zheng He, que condujo expediciones navales en el océano Índico a principios del siglo XV, hizo esta declaración de principios: «Cuando lleguéis a esos países extranjeros, capturad a los reyes bárbaros que se resisten a la civilización y se muestran desdeñosos, y exterminad a los soldados bandidos que se entregan a la violencia y el saqueo. La ruta oceánica estará a salvo gracias a esto»[51].
Los comentarios occidentales sobre la guerra, entonces y después, fueron un aspecto del pensamiento que se enfocó tanto en las oportunidades como en el contexto[52]. En el caso de Felipe II de España (r. 1556-1598), que hubo de enfrentarse a reiteradas a menazas a su vasto imperio[53], no hay consenso en cuanto a la calidad de su práctica estratégica. Hubo desde luego tensiones entre el objetivo de control y la más exitosa práctica de la autoridad ejercida con guante de seda, una práctica que incluía la amenaza de violencia junto a la propaganda, las iniciativas diplomáticas y la presión económica[54]. Los juicios inherentes a varios usos del término «estrategia», incluida la estrategia a largo plazo, la gran estrategia, la esquizofrenia estratégica, y la visión estratégica clara y coherente, son palmarios[55].
Se pueden plantear debates similares para muchos otros Estados y episodios. Con todo, se ha aducido más específicamente respecto a la guerra de los Treinta Años (1618-1648) en Europa, aunque también para el subsiguiente Ancien Régime europeo de 1648-1789, que los problemas logísticos planteados por el mantenimiento de los ejércitos hizo difícil seguir una estrategia que reflejase los objetivos políticos de la guerra, y así pues que fue difícil actuar de acuerdo con cualquier estrategia genérica[56]. En la práctica, siempre hubo objetivos políticos dirigiendo las operaciones militares, aunque los ejércitos tuviesen que desplazarse en función de condicionamientos logísticos. En términos más amplios, las opciones en las estructuras de los ejércitos y los métodos de mando a principios de la era moderna, en los siglos XVI y XVII, reflejaron constantemente la fusión de la estrategia y la política, surgiendo a menudo de premisas fundamentales sobre los métodos más adecuados para preservar las normas sociales y la integridad del Estado. Este fue el nexo clave con la política, y lo mismo puede decirse de otros periodos.
La adecuación de las competencias y las opciones podía verse afectada tanto por cambios institucionales como tecnológicos. Así, en la década de 1850, la dinámica de ofensiva costera en la planificación británica hacía hincapié en el papel de la Oficina Hidrográfica para el desarrollo de una estrategia para el teatro de operaciones, y, a su vez, contribuía a esa dinámica. En marcado contraste con la infructuosa invasión francesa de Rusia en 1812, la guerra de Crimea (1854-1856) se centró en la acción naval y anfibia contra Rusia del bando anglo-francés, una práctica a la que contribuyó decisivamente el reciente desarrollo de los buques de guerra propulsados a vapor[57]. Se ha vivido esta situación más recientemente con la creación de instituciones que aúnan el conflicto armado y las operaciones combinadas, instituciones que tratan de explotar sistemáticamente las oportunidades creadas por las nuevas opciones de desembarco y las tropas transportadas en helicóptero.
Como otro aspecto de la adecuación de los medios a los fines, cabe comentar que hubo siempre, una vez se desarrollaron los Estados, una estrategia funcional, aunque no contase con instituciones y un lenguaje específico. Puesto que la estrategia es contextual, y en gran medida, también lo son sus definiciones (o la ausencia de estas). La Encyclopaedia Britannica de 1976 apuntaba que «la demarcación entre la estrategia como un fenómeno puramente militar y la estrategia nacional en sentido amplio se vio difuminada» en el siglo XIX y es menos clara aún en el XX[58]. Esto no afectó a la adecuación entre fines y medios del aspecto militar de la estrategia.
LA PROPIEDAD DE LA ESTRATEGIA
Hay una dificultad recurrente en torno al asunto de la «propiedad», uno de los aspectos más relevantes en el análisis estratégico. La amplia variación en el uso del término «estrategia», y del concepto, proviene en parte de este mismo asunto, junto a problemas más corrientes derivados de la definición y el uso de los términos conceptuales, especialmente de aquellos que tienen diferentes resonancias en contextos culturales y nacionales específicos. En gran medida, aunque no desde luego de forma exclusiva, este asunto de la «propiedad» proviene de la determinación de y por cuenta de los militares al definir una esfera de actividad y planificación que está bajo su comprensión y control, un proceso que cuenta con el respaldo de los comentaristas civiles que les apoyan. Mucho de lo que se ha escrito sobre la estrategia ha sido escrito por o para los pensadores militares
Este contexto sigue siendo relevante hoy en día respecto a la estrategia, señaladamente porque los ejércitos modernos en muchos países siguen aspirando a una profesionalidad que tanto limite la intervención de otras ramas del gobierno como consecuentemente les permita definir su papel. La Doctrina Powell en el caso del ejército norteamericano en los años noventa (Colin Powell dirigió el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos entre 1989 y 1993) fue un ejemplo de este punto[59], como lo fueron las discusiones sobre la intervención anglo-norteamericana en Afganistán e Irak en las décadas de 2000 y 2010. Junto a las áreas cedidas en general a la competencia de los líderes militares, especialmente el entrenamiento, la táctica y la doctrina, llegó la determinación de estos líderes, una determinación públicamente aireada, de mantener puestos clave en el abastecimiento, las operaciones y la decisión de las políticas. Unir todo lo anterior en términos de lo que se define como estrategia, y limitando el gobierno a un campo más general y anodino llamado «política», sirve a este fin.
En sentido más positivo, los líderes militares que insisten en la claridad de los roles, los términos, las misiones y las responsabilidades están en parte motivados por la sospecha de que los líderes políticos no entienden realmente lo que quieren. Como resultado, esta insistencia es un esfuerzo de forzar a los líderes políticos a que articulen sus objetivos. A veces este proceso se ve impulsado por un sentido de deber profesional y a veces surge porque los líderes políticos son, parecen o pueden ser presentados como incompetentes al vislumbrar una política y considerar la estrategia. En la práctica, basándose en las circunstancias y los criterios internacionales y domésticos, los líderes políticos han tomado frecuentemente sus decisiones sin consultar a los expertos militares, cuando dicha consulta no es más que un trámite para justificar lo que decidieron o no tiene otro fin que ayudar a que se implemente[60]. Este es un aspecto común de la política institucional.
De igual modo, las críticas de los líderes pueden constituir un intento de evitar ser culpados o de asumir el control, ante lo cual los políticos uniformados también suelen estar determinados a tener algo que decir. Ciertamente puede esgrimirse el argumento a favor de la independencia militar, tanto en términos concretos como generales. El debate en torno a la estrategia merece atención tanto a este respecto como en cuanto a la popular división entre política y estrategia, aunque depende en gran medida de la comprensión de contextos particulares y de culturas institucionales.
Otro ejemplo de este debate es la cuestión de si la confianza en la independencia militar es un aspecto —en buena medida un aspecto interesado— de aquello a lo que se refirió en 2015 el general Nicholas Houghton, jefe del Estado Mayor británico, como «el conservadurismo militar»[61]. Este conservadurismo incluye tendencias históricas fundacionales para instituciones, prácticas y sistemas armamentísticos específicos. Los análisis estratégicos en Gran Bretaña, con su énfasis en el gasto en medios militares específicos, han contribuido a este enfoque. El intento de deslindar la estrategia de la política es, en cierto sentido, no solo una mera cuestión de precisión terminológica, sino también un aspecto de su conservadurismo, aparte de ser un esfuerzo por proporcionar una voz distintivamente militar en el proceso de toma de decisiones y por tratar de asegurar que tal voz es coherente y tiene peso específico. Un ejemplo de cualificación comparable (aunque diferente) a la distinción entre estrategia y política es la que se establece entre lo público y lo privado en la organización de la guerra. Ambas se solapan considerablemente en la práctica[62].
CONTEXTOS PARA LA ESTRATEGIA
Claramente, incluso aunque deba hacerse una distinción entre medios y fines al tratarse la estrategia y la política y la relación entre ambas, los fines tienen una indudable relación con los medios; y los medios, a su vez, son concebidos y planificados en relación con los fines. Además, desde otro punto de vista, la estrategia fue y es conceptualizada en términos de cultura estratégica, esto es, de perspectivas a largo plazo tanto en cuanto a los asuntos globales como a la cultura política doméstica; perspectivas que aportan información esencial sobre el sistema de creencias de los gobernantes, y sobre sus inclinaciones psicológicas. Deslindar estos factores no solo es de escasa ayuda al abordar el pasado; también resulta ahistórico y por lo tanto errado, además de no ser más que una aspiración para el presente y el futuro, una aspiración que confunde.
La proposición según la cual la política norteamericana y británica en el mundo musulmán en la primera década de este siglo fue errada en cuanto a su comprensión de la estrategia sirvió aparentemente para desacreditar su imprecisión, que fue vinculada directamente al fracaso en Irak a mediados de dicha década[63]. Ese fracaso, no obstante, no de debió a la imprecisión, sino a una lectura completamente equivocada de la situación que había allí, tanto política como militar, lo cual constituye un buen ejemplo de cómo entender la naturaleza de un conflicto en particular, en vez de teorizar sobre la guerra en general, resulta de crucial importancia.
Aparte, dejando a un lado el asunto de que una falta de coherencia en la estrategia fue de hecho una respuesta apropiada a la complejidad, incluidas las circunstancias cambiantes[64], la aparente imprecisión en la comprensión de la estrategia y su práctica es, en parte, un reflejo de la variedad de ámbitos en los que la política actúa. Así, el carácter real de la guerra varía en los detalles[65]. Corresponde al planificador estratégico y al operador entender tanto como puedan la naturaleza de la guerra particular en la que se han embarcado. De otro modo, las posibilidades de construir una estrategia apropiada y exitosa se reducen.
De otro lado, el valioso argumento de que «la estrategia está destinada a que la guerra resulte utilizable al Estado, de modo que pueda, si fuese necesario, usar la fuerza para alcanzar sus objetivos políticos»[66], también depara una serie de cuestiones, no solo la distinción, o al menos la tensión, entre el uso de la fuerza y los objetivos políticos, sino también el papel de los actores no estatales y la propia diversidad de formas y culturas estatales. No hay una forma primigenia (original y esencial) de dinámica del Estado[67], como no hay ninguna forma tal de guerra. Los intereses reales del Estado —ya sean, por ejemplo, «incrementar su dominio»[68] o cualquier otro— pueden variar con el tiempo, como puede variar la forma de esos intereses y el énfasis en el uso cinético de la fuerza.
Lejos de existir ninguna relación fija entre la guerra y la política, es la variada y a menudo flexible naturaleza de estas relaciones la que ayuda a explicar la importancia de cada una de ellas. Por ejemplo, la actividad militar ha alterado enormemente los contornos y los parámetros de la política que contribuyó a causarla, y a veces de los Estados y otras demarcaciones involucradas en un conflicto. En algunos casos, la actividad militar ha tenido también un impacto comparable sobre las estructuras sociales, como en la Guerra de Secesión (1861-1865) al acabar con la esclavitud y el impacto transformador del comunismo en Rusia, China e Indochina. La centralidad de la guerra, y la preparación para la guerra, como bases y procesos de cambio, no obstante, no significan que haya existido un patrón consistente de causa y efecto. Además, las normas culturales, políticas y sociales, junto a las contingencias, han afectado a la disposición a seguir tales estrategias como medio de impulsar la oposición antigubernamental en los Estados enemigos.
Visto de otro modo, la estrategia fue en parte el resultado de los posicionamientos internacionales, siendo estos mismos posicionamientos a su vez afectados por circunstancias contingentes, diplomáticas, políticas y militares, todas las cuáles se discutieron en términos de la política del poder, y por lo tanto de retórica estratégica. Así se sigue haciendo, sobre todo al abordarse las relaciones entre China, Rusia y Estados Unidos.
Al mismo tiempo que se desarrolla este debate sobre los grandes Estados, que son las unidades mayores respecto a la estrategia, la mayoría de los participantes en un conflicto no están al nivel de dichos Estados, especialmente si se consideran los conflictos bélicos civiles. Esto no significa que a los participantes de tales contiendas les falte conciencia estratégica, capacidad estrategia, una estrategia o cualquier otra cosa al respecto. Muy al contrario, puede darse el caso de que los asuntos estratégicos sean más urgentes en estos casos porque los participantes son mucho más vulnerables que los grandes Estados. Tales asuntos pueden llegar a ser más difíciles de sustraer a la atención de un grupo particular de los órganos políticos que en el caso de las grandes potencias.
Habría que añadir un nivel antropológico y mencionar la importancia a lo largo del tiempo de los pueblos nómadas y seminómadas[69]. Una de sus estrategias centrales fue el saqueo, una estrategia en la que además se diluyen las distinciones entre los movimientos estratégicos, operativos y tácticos. El saqueo es igualmente un aspecto de lo que se ha denominado «guerra de guerrillas», una forma de conflicto a la que le falta un estudio sistemático, especialmente al nivel estratégico. Lo mismo cabe decir de las operaciones a pequeña escala que a veces emprenden las fuerzas regulares en las sociedades establecidas, que pueden llegar a socavar o revertir las consecuencias de la victoria en las grandes batallas, que es la que suele recabar toda la atención[70]. Las operaciones de saqueo no pueden ser desdeñadas y tenidas por menos significativas solo porque difieran de las operaciones de las grandes unidades regulares, un argumento que cabe extender a la consideración de la estrategia. Además, este tipo de situaciones son dinámicas a todos los niveles. Las tareas y posibilidades que afrontan los combatientes están sujetas a la percepción, las contingencias y la prueba y error, aspectos todos dignos de estudio.
Es muy pertinente considerar los paralelismos a lo largo del tiempo sin asumir automáticamente que existió una mejora gracias a la modernización, y sin asumir que la conducta apropiada, no digamos la mejora, requirieron el lenguaje formal y el proceso de la estrategia. De hecho, asumir que el lenguaje formal de la estrategia es necesario o de ayuda es, de suyo, una «estrategia» de exposición académica y presentación militar coherente y repetida, aunque carezca de fundamento. En vez de constituir un indisputable avance, la teoría de la modernización ha creado muchas ilusiones analíticas en los historiadores y los comentaristas militares, que en ambos casos han procurado apuntalar teóricamente cierta coherencia en torno a la idea de desarrollo, enlazando aparentemente sin conflicto pasado y presente. Es tiempo de que la estrategia como práctica quede liberada de tales ilusiones.
CONCEBIR EL TÉRMINO
Centrándonos en el siglo XVIII, en el que el término «estrategia» se forjó en Europa occidental, es posible apuntar a una serie de nuevas circunstancias y requisitos y sugerir que estos hicieron que fuese práctica y hasta necesaria una nueva terminología. Esta perspectiva bien podría enfocarse en los nuevos lenguajes de clasificación y análisis asociados con la Ilustración, el movimiento intelectual de la élite dirigente europea de dicho periodo, o en un espectro más amplio de proyección del poder de los poderes europeos de entonces, particularmente Gran Bretaña y Francia, o en la necesidad en Europa de adaptarse a la dinámica de la nueva geopolítica creada por el auge de Rusia y Prusia. Alternativamente, el enfoque podría ser más estrecho, por ejemplo, en la combinación de la crisis de poder y autoconfianza en Francia tras las repetidas derrotas en la guerra de los Siete Años (1756-1763) y los intentos de los comentaristas franceses de aportar soluciones. Estos intentos incluyeron echar la vista atrás en busca de ejemplos clásicos para tratar de elucidar una tipología general de la guerra. El empleo moderno del término «estrategia» tuvo su origen en estos comentaristas. Se trata de explicaciones que se superponen entre sí, entre otras cosas porque Francia fue el centro mundial de la Ilustración.
Cabe expandir este relato hasta encontrar este fermento ilustrado contribuyendo a dar forma a las novedades que trajo el conflicto revolucionario francés que se desató en 1792, y seguir con los desarrollos que trajo Napoleón. A su vez, lo que aportó este último, de cosecha propia y por parte de quienes se le opusieron, tanto en su tiempo como posteriormente, también explicará muchas cosas de las ocurridas en el siglo XIX en cuanto a la estrategia, prefigurando a Clausewitz, como en su momento veremos.
En 1771, una traducción de la obra emperador bizantino León VI, Tactica, apareció en francés, publicada en París, bajo el título Institutions militaires de l’Empereur Léon le Philosophe. La traducción era obra del teniente coronel Paul-Gédéon Joly de Maïzeroy, que empleó el término «la stratégique» para referirse al arte del mando. Definió «la stratégique» como el arte de mandar empleando todos los medios para movilizar todos los elementos bajo el control del mando con fin de alcanzar el éxito. Con esto reemplazaba el uso del término «dialéctica» por parte del propio Maïzerov en su Traité de tactique, publicado en sus Essais militaires en 1762. En esta obra se había referido a «la dialectique militaire», que describía como hacer planes en campaña y dirigir operaciones.
En 1777, Maïzeroy presionó para que se publicase su obra Théorie de la guerre, où l’on expose la constitution et formations de l’Infanterie et de la Cavaleries, leurs manoeuvres élémentaires, avec l’application des principes à la grande tactique, suivie de demonstrations sur la stratégique. El influyente Journal Sçavans, en su número de noviembre, dijo que el libro era científico en su intención y matemático en su perspectiva. El libro trataba en parte de la «stratégie», definida como el arte de conducir la guerra y dirigir todas las operaciones. En la revista se decía que Maïzeroy había intentado aportar matemáticas al asunto, aunque también señalaba que en la práctica el planteamiento dependía de coyunturas, especialmente de las opiniones políticas de los príncipes, y de las que hacían que los generales prefiriesen unas operaciones a otras. En su introducción, Maïzeroy se refería al requisito de establecer una teoría que pudiera servir de guía.
El término «estrategia», no obstante, no tenía por entonces un significado o uso que llevase a considerarla una solución para las acuciantes necesidades de la guerra. Además, hay escasos signos de que la palabra recién llegada alterase la práctica o el pensamiento en este periodo, o que ni siquiera fuese tenida en cuenta a este respecto. Con todo, como se ha dicho, eso no significaba que no existiese una dimensión estratégica de la actividad militar[71].
[1] Véase, por ejemplo, A. J. ECHEVARRIA, Military Strategy: A Very Short Introduction. Oxford, 2017.
[2] G. J. BRYANT, The Emergence of British Power in India, 1600–1784: A Grand Strategic Interpretation. Woodbridge, Suffolk, 2013, p. 321. En cuanto a una definición y un papel distintos para la «gran estrategia», véase P.D. MILLER, “On Strategy, Grand and Mundane”, Orbis, 60 (2016), pp. 237–47.
[3] W. E. LEE, Waging War: Conflict, Culture, and Innovation in World History, Oxford, 2016, p. 407.
[4] T. KANE y D. LONSDALE, Understanding Contemporary Strategy. Abingdon, 2012, p. 26.
[5] Citado en I. POPESCU, Emergent Strategy and Grand Strategy: How American Presidents Succeed in Foreign Policy. Baltimore, MD, 2017, p. 1.
[6] J. M. DUBIK, Just War Reconsidered: Strategy, Ethics, and Theory. Lexington, KY, 2016.
[7] P. CRIMMIN, “The Channel’s Strategic Significance: Invasion Threat, Line of Defence, Prison Wall, Escape Route”. Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 292 (1991), pp. 67–79; L. WHITE, “Strategic Geography and the Spanish Habsburg Monarchy’s Failure to Recover Portugal, 1640–1668”. Journal of Military History, 71 (2007), pp. 373–410.
[8] A. J. STRAVERS, “Partisan Conflict over Grand Strategy in Eastern Europe, 2014–2017”. Orbis, 62 (2018), pp. 541–56; N.D.F. Allen, “Assessing a Decade of US Military Strategy in Africa”, ibid., pp. 655–69, cita en la p. 657.
[9] Brian COLLIER a Black, 23 de julio de 2009, email.
[10] The Economist, 30 de noviembre de 2018, p. 29.
[11] The Times, 3 de diciembre de 2018.
[12] J. A. Downie, “Polemical Strategy and Swift’s The Conduct of the Allies”, Prose Studies, 4 (1981), pp. 134–45.
[13] Wall Street Journal, 19 de octubre de 2018.
[14] M. T. Owens, “Editor’s Corner”, Orbis, 58 (2014), p. 162.
[15] L. SONDHAUS, Strategic Culture and Ways of War. London, 2006; S. POORE, “What is the Context? A Reply to the Gray-Johnston Debate on Strategic Culture”, Review of International Studies, 29 (2003), pp. 279–84; D.P. ADAMSKY, American Strategic Culture and the US Revolution in Military Affairs, Oslo, 2008.
[16] S. W. KHAN, Haunted by Chaos: China’s Grand Strategy from Mao Zedong to Xi Jinping. Cambridge, MA, 2018, p. 251; A. M. TABATABAI, No Conquest, No Defeat: Iran’s National Security Strategy. London, 2019.
[17] J. SNYDER, The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations. Santa Monica, CA, 1977.
[18] T. H. ETZOLD y J.L. GADDIS (eds.), Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945–1950. New York, 1978, pp. 84–90; J.L. GADDIS, The United States and the Origins of the Cold War, 1941–1947. New York, 1972; J.L. GADDIS, George F. Kennan: An American Life. New York, 2011.
[19] A. WENDT, “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, 46 (1992), pp. 391–425.
[20] K. BOOTH, Strategy and Ethnocentrism. London, 1979; C.G. REYNOLDS, “Reconsidering American Strategic History and Doctrines”. En History of the Sea: Essays on Maritime Strategies. Columbia, SC, 1989; C.S. GRAY, “Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back”. Review of International Studies, 25 (1999), pp. 49–70; R.W. BARNETT, Navy Strategic Culture: Why the Navy Thinks Differently. Annapolis, MD, 2009, p. 130.
[21] H. A. SIMON, Models of Bounded Rationality. Cambridge, MA, 1982; H. CROWTHER-HEYCK, Herbert A. Simon: The Bounds of Reason in America. Baltimore, MD, 2005.
[22] J. P. CLARK, Preparing for War: The Emergence of the Modern US Army, 1815–1917. Cambridge, MA, 2017.
[23] A. FORREST, The Legacy of the French Revolutionary Wars: The Nation-in-Arms in French Republican Memory. Cambridge, 2009.
[24] R. I. FROST, análisis de J.P. LEDONNE, The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650–1831. Oxford, 2004, English Historical Review, 121 (2006), p. 850.
[25] LEDONNE, The Grand Strategy of the Russian Empire, pp. vii–viii.
[26] A. JOHNSTON, “Thinking about Strategic Culture”. International Security, 19 (1995), p. 35.
[27] W. MARTEL, Grand Strategy in Theory and Practice: The Need for an Effective American Foreign Policy. New York, 2015.
[28] P.H. Wilson, “Strategy and the Conduct of War”. En O. ASBACH y P. SCHRÖDER (eds.). Ashgate Research Companion to the Thirty Years’ War, Farnham, 2013, p. 277.
[29] E. A. LUND, War for the Every Day: Generals, Knowledge, and Warfare in Early Modern Europe, 1680–1740. Westport, CT, 1999. T.C.W. BLANNING, Frederick the Great: King of Prussia. London, 2015, p. 226, escribe con toda franqueza: «Se creó un equipo del general».
[30] P. J. SPEELMAN (ed.), Henry Lloyd and the Military Enlightenment: The Works of General Lloyd. Westport, CT, 2005, p. 13.
[31] Sobre la «naturaleza mimética de la Guerra», véase R. Girard, R. P. HARRISON y C. HAVEN, “Shakespeare: Mimesis and Desire”. Standpoint, Dec. 2018–Jan. 2019, p. 63.
[32] K. M. SWOPE, “Manifesting Awe: Grand Strategy and Imperial Leadership in the Ming Dynasty”. Journal of Military History, 79 (2015), p. 605.
[33] D. A. GRAFF, “Dou Jiande’s Dilemma: Logistics, Strategy, and State Formation in Seventh Century China”. En H. VAN DE VEN (ed.), Warfare in Chinese History. Leiden, 2000, pp. 77–105; D. TWITCHETT, “Tibet in Tang Grand Strategy”, ibid., pp. 106–79; P.C. PERDUE, “Culture, History, and Imperial Chinese Strategy: Legacies of the Qing conquests”, ibid., pp. 252–87.
[34] V. D. HANSON, A War like No Other: How the Athenians and Spartans Fought the Peloponnesian War. New York, 2005.
[35] J. E. LENDON, Song of Wrath: The Peloponnesian War Begins. New York, 2010; P. LOW, Interstate Relations in Classical Greece: Morality and Power. Cambridge, 2007; P. HUNT, War, Peace, and Alliance in Demosthenes’ Athens. Cambridge, 2010.
[36] El clásico de E.N. LUTTWAK, The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century AD to the Third. Baltimore, MD, 1976, es criticado en B. ISAAC, The Limits of Empire: The Roman Army in the East. 2.ª ed., Oxford, 1992, pp. 372–418, y, por el contrario, es apoyado por E. L. WHEELER, “Methodological Limits and the Mirage of Roman Strategy”, Journal of Military History, 57 (1993), pp. 7–41, 215–40; E. L. WHEELER, “Rome’s Dacian Wars: Domitian, Trajan, and Strategy on the Danube”, Journal of Military History, 74 (2010), pp. 1185–1227, 75 (2011), pp. 191–219; M. PAVKOVIC, “Roman Grand Strategy”, Military Chronicles, 1 (2005), pp. 14–30; y K. KAGAN, “Redefining Roman Grand Strategy”, Journal of Military History, 70 (2006), pp. 333–62. Véase el más reciente texto de Y. LE BOHEC, La Guerre romaine: 58 avant J.-C.–235 après J.-C. Paris, 2014; G. TRAINA, “La Tête et la main droite de Crassus: quelques remarques supplémentaires”. En A. ALLÉLY (ed.), Corps au supplice et violences de guerre dans l’Antiquité. Bordeaux, 2014, pp. 95–8.
[37] L. LORETO, La grande strategia di Roma nell’età della prima guerra punica (ca.273–ca.229 a. C.): l’inizio di un paradosso. Nápoles, 2007. En cuanto a la situación previa en el mundo griego, véase P.A. BRUNT, “The Aims of Alexander”. Greece and Rome, 12 (1965), pp. 205–15; P. A. BRUNT, “Spartan Policy and Strategy in the Archidamian War”. Phoenix, 19 (1965), pp. 255–80; J. K. ANDERSON, Military Theory and Practices in the Age of Xenophon. Berkeley, CA, 1970. Para profundizar en estos factores culturales, véase J. LENDON, Soldiers and Ghosts: A History of Battle in Classical Antiquity. New Haven, CT, 2005.
[38] R. J. BREWER (ed.), Roman Fortresses and Their Legions. London, 2000; D. GRAF, “Rome and China: Some Frontier Comparisons”. En Z. VISY (ed.), Limes XIX: Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies. Pécs, 2005, pp. 157–66; E. HAMMER, “Highland Fortress-Polities and Their Settlement Systems in the Southern Caucasus”. Antiquity, 88 (2014), pp. 757–74.
[39] Véase también A. ECKSTEIN, Rome Enters the Greek East: From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean, 230–170 BC. Malden, MA, 2008.
[40] S. P. MATTERN, Rome and the Enemy: Imperial Strategy in the Principate. Berkeley, CA, 1999.
[41] N. TACKETT, “The Great Wall and Conceptualizations of the Border under the Northern Song”, Journal of Song-Yuan Studies, 38 (2008), pp. 99–138.
[42] J. HALDON, Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565–1204, London, 1999; J. SHEPARD (ed.), The Cambridge History of the Byzantine Empire. Cambridge, 2008; E.N. LUTTWAK, The Grand Strategy of the Byzantine Empire. Cambridge, MA, 2009; D.A. GRAFF, The Eurasian Way of War: Military Practice in Seventh-Century China and Byzantium, Abingdon, 2016.
[43] J. F. VERBRUGGEN, The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages. Oxford, 1977, pp. 249–300; P. Contamine, La Guerre au Moyen âge, 4.ª ed. París, 1994, pp. 365–79 (versión inglesa, War in the Middle Ages, Oxford, 1986, pp. 219–28); M. PRESTWICH, Armies and Warfare in the Middle Ages: The English Experience. New Haven, CT, 1996; F. Garcia Fitz, “¿Hubo estrategia en la Edad Media? A propósito de las relaciones castellano-musulmanas durante la segunda mitad del siglo XIII”. Revista da Faculdade de Letras: História, series 2, vol. 15 (1998), pp. 837–54; B.S. BACHRACH, Early Carolingian Warfare: Prelude to Empire. Philadelphia, PA, 2001, pp. 202–42; J. W. HONIG, “Reappraising Late Medieval Strategy: The Example of the 1415 Agincourt Campaign”. War in History, 19 (2012), pp. 123–51; J. B. GILLINGHAM, “A Strategy of Total War? Henry of Livonia and the Conquest of Estonia, 1208–1227”. Journal of Medieval Military History, 15 (2017). Sobre el número especial de Medieval Military History en el que se trata la importancia de la estrategia, véase el volumen 15 (2017). Sobre Pere, véase J. BLACK, Geopolitics and the Quest for Dominance. Bloomington, IN, 2016, pp. 38–9.
[44] G. A. LOUD, “Some Reflections on the Failure of the Second Crusade”. Crusades, 4 (2005), pp. 10–14.
[45] C. J. ROGERS, War Cruel and Sharp: English Strategy under Edward III, 1327–1360. Woodbridge, Suffolk, 2000; C. J. ROGERS, Essays on Medieval Military History: Strategy, Military Revolutions, and the Hundred Years War. Farnham, 2010; C. J. ROGERS, “Medieval Strategy and the Economics of Conquest”. Journal of Military History, 82 (2018), pp. 709–38.
[46] J. J. L. GOMMANS, The Rise of the Indo-Afghan Empire, c.1710–1780. Leiden, 1995, pp. 136–42.
[47] J. WATERSON, The Knights of Islam: The Wars of the Mamluks. St Paul, MN, 2007.
[48] J. E. HERMAN, Amid the Clouds and Mist: China’s Colonization of Guizhou, 1200–1700. Cambridge, MA, 2005.
[49] T. May, The Mongol Art of War: Chinggis Khan and the Mongol Military System. Yardley, PA, 2007.
[50] B. F. MANZ, The Rise and Rule of Tamerlane. Cambridge, 1989.
[51] K. CHASE, Firearms: A Global History to 1700. Cambridge, 2003, p. 51; E.L. DREYER, Zheng He: China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1405–1433. New York, 2007.
[52] B. HEUSER, The Strategy Makers: Thoughts on War and Society from Machiavelli to Clausewitz. Santa Barbara, CA, 2010; B. HEUSER, The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the Present. Cambridge, 2010.
[53] G. PARKER, The Grand Strategy of Philip II. New Haven, CT, 1998.
[54] M. RIZZO, “Sticks, Carrots, and All the Rest: Lombardy and the Spanish Strategy in Northern Italy between Europe and the Mediterranean (1550–1600)”. Cahiers de la Méditerranée, 71 (2005), pp. 146–84.
[55] E. TENACE, “A Strategy of Reaction: The Armadas of 1596 and 1597 and the Spanish Struggle for European Hegemony”. English Historical Review, 118 (2003), pp. 855–82. Véase también E. RINGMAR, Identity, Interest and Action: A Cultural Explanation of Sweden’s Intervention in the Thirty Years War. Cambridge, 1996.
[56] G. PERJÉS, “Army Provisioning, Logistics and Strategy in the Second Half of the 17th Century”. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 16 (1970), pp. 1–52; D.A. PARROTT, “Strategy and Tactics in the Thirty Years’ War: The ‘Military Revolution’”. En C.J. ROGERS (ed.), The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe. Boulder, CO, 1995, pp. 242–6; J. LUH, “‘Strategie und Taktik’ im Ancien Régime”. Militargeschichtliche Zeitschrift, 64 (2005), pp. 101–31; J. LUH, Ancien Régime Warfare and the Military Revolution: A Study. Groningen, 2000, p. 178.
[57] A. LAMBERT, The Crimean War: British Grand Strategy against Russia, 1853–56. 2.ª ed., Farnham, 2011.
[58] The New Encyclopaedia Britannica, XIX. Chicago, 1976, p. 558.
[59] R. F. WEIGLEY, “The American Military and the Principle of Civilian Control from McClellan to Powell”, Journal of Military History, 57 (1993); R. F. Weigley. “The Soldier, the Statesman and the Military Historian”. Journal of Military History, 63 (1999); R. H. KOHN, “Out of Control: The Crisis in Civil–Military Relations”. National Interest, 35 (1994), pp. 3–17.
[60] Sobre los problemas de evaluación e implementación, véase M. D. COHEN, J. G. MARCH y J. P. OLSEN, “A Garbage Can Model of Organizational Choice”. Administrative Science Quarterly, 17 (1972), pp. 1–25.
[61] N. HOUGHTON, “Response to the Toast to the Guests”. Livery Dinner of the Worshipful Company of Armourers and Brasiers, London, 19 de noviembre de 2015.
[62] J. FYNN-PAUL (ed.), War, Entrepreneurs, and the State in Europe and the Mediterranean, 1300– 1800. Leiden, 2014; J. BLACK, War in Europe: 1450 to the Present. London, 2016, pp. 1–10.
[63] H. STRACHAN, The Direction of War: Contemporary Strategy in Historical Perspective. Cambridge, 2013.
[64] P. CORNISH y A.M. DORMAN, “Smart Muddling Through: Rethinking UK National Security beyond Afghanistan”, International Affairs, 88 (2012), pp. 213–22; P. CORNISH y A.M. DORMAN, “Complex Security and Strategic Latency: The UK Strategic Defence and Security Review 2015”, International Affairs, 91 (2015), pp. 351–70.
[65] C. VON CLAUSEWITZ, On War, editado por P. PARET y M. HOWARD. Princeton, NJ, 1976, pp. 88–9.
[66] STRACHAN, The Direction of War, p. 50.
[67] A. MONSON y W. SCHIEDEL (eds.), Fiscal Regimes and the Political Economy of Premodern States. Cambridge, 2015.
[68] Robert, 4.º conde de HOLDERNESSE, Secretario de Estado para el Departamento del Norte, a Robert Keith, enviado a Viena, 21 de junio de 1756, TNA, SP 80/197, fol. 179.
[69] J. C. SCOTT, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven, CT, 2009; V. LIEBERMAN, “A Zone of Refuge in Southeast Asia? Reconceptualising Interior Spaces”. Journal of Global History, 5 (2010), pp. 333–46.
[70] G. SATTERFIELD, Princes, Posts and Partisans: The Army of Louis XIV and Partisan Warfare in the Netherlands, 1673–1678. Leiden, 2003.
[71] J. Black, Plotting Power: Strategy in the Eighteenth Century. Bloomington, IN, 2017.