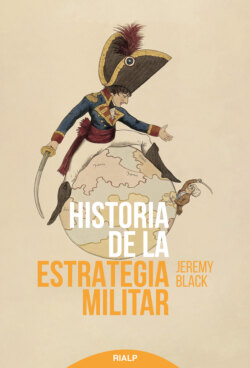Читать книгу Historia de la estrategia militar - Jeremy Black - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.
Contextos estratégicos en el siglo XVIII
ES EN EL SIGLO XVIII CUANDO NACE en Occidente un lenguaje formal de la estrategia. Así pues, se puede decir que el trasfondo histórico del cambio en la práctica estratégica fue la Revolución francesa, y posteriormente, en el siglo XIX, los análisis que hicieron Jomini y Clausewitz. Sin embargo, no está claro qué relevancia tenga esto visto desde Pekín, Deli u otras capitales no occidentales, por más que, como se ha dicho en la introducción, el lenguaje formal de la estrategia no fuese el elemento clave.
En todo caso, como en otros periodos, los valores culturales fueron de gran importancia en la concepción y la implementación de la estrategia. En el más amplio sentido, esto es cierto en un mundo de religiones que competían entre sí, en el que la tolerancia era vista en general como una debilidad y el conflicto bélico religioso, o al menos el conflicto a secas, como una necesidad. La animosidad estaba muy arraigada. Siendo más específicos, la rivalidad dinástica, fuese entre los borbones y los Habsburgo o entre los otomanos y los safávidas, tenía que entenderse en términos culturales, a causa de las dinámicas de largo alcance del prestigio y el control territorial implicados en las consideraciones dinásticas[1].
Adoptando una perspectiva funcional moderna, podría decirse que la cuestión dinástica operó como una norma moderadora al limitar las reclamaciones, contener los intereses y requerir una regulación en los cambios de soberanía[2]. El resultado es que las dinastías fueron un aspecto de un sistema basado en normas, un sistema que cabe describir en términos de «la ley de las naciones y los usos comúnmente reconocidos y practicados entre todas las naciones de Europa»[3]. Además, este sistema internacional podía generar desarrollo y expansión. Esto es particularmente cierto en cuanto a Europa, en la que había una serie de Estados independientes con una base cultural similar. Esta situación produjo innovaciones en las relaciones internacionales, como en el establecimiento de la paz en el Tratado de Westfalia (1648), y posteriormente, en el siglo XVIII, en la forja de ligas marítimas que protegiesen el comercio neutral de eventuales bloqueos. La estrategia fue alumbrada para contrarrestar la posición dominante británica en los mares, o, al menos, para salvaguardar el comercio de los aspectos más problemáticos de la posición dominante británica en los mares[4].
No obstante, junto a sus fortalezas prácticas, este sistema internacional basado en dinastías internacionales no siempre encajó bien las relaciones entre las diferentes culturas, y también hay que decir que, cuando su objetivo fue evitar las guerras, tampoco funcionó del todo bien en el interior de cada una de estas culturas. De hecho, la orientación dinástica era por lo general competitiva, y también, como ocurrió con Austria entre las décadas de 1690 y 1730, podía llegar a imponerse a otros elementos. Las guerras sucesorias, de una u otra clase, fueron el resultado de las alianzas matrimoniales estratégicas, y en ellas estuvo implicado un factor de fortuna en mayor medida que en muchos de los esquemas expansionistas del siglo XIX.
La política dinástica fue también específica y contingente y, como tal, supuso tareas muy difíciles para la estrategia de los monarcas y las familias reinantes. La protección de Hanover sobre Gran Bretaña tras el ascenso de la dinastía de Hanover en 1714 fue uno de los ejemplos más llamativos, aunque incluso lo fue más el intento austríaco durante la guerra de sucesión española (1701-1714) de incorporar España a su imperio.
Más allá de la competición entre las dinastías de los diferentes Estados, la búsqueda de estatus en el interior de las dinastías, a medida que los gobernantes se enfrentaban a la reputación de sus predecesores, y también entre las sucesivas dinastías que gobernaron el mismo Estado, fue uno de los aspectos de cierta inclinación a la «gloria». Esta búsqueda tomó en gran medida la forma de una justificación del reinado en términos de victorias militares, dado el énfasis generalizado en el valor de la reputación, y el hincapié que se hacía en la gloria de los predecesores[5]. Las imágenes visuales del pasado glorioso estaban muy presentes. Felipe V de España (r. 1700-1746) pasaba tiempo en su palacio de Sevilla, en el que los tapices que aún cuelgan de las paredes muestran el éxito de las expediciones contra el norte de África de Carlos V de Alemania y I de España, emperador del Sacro Imperio Romano a principios del siglo XVI. El propio Felipe fracasó en su intento de invadir Portugal en 1704. Luis XV de Francia, que emprendió diversas campañas, y Luis XVI, que no, tuvieron ambos que enfrentarse a la cuestión de estar a la altura de la imagen creada por Luis XIV. Francia ayudó a las trece colonias británicas que se convirtieron en el corazón de los Estados Unidos a independizarse de los británicos en 1783, pero esto no aportó beneficio alguno a Luis XVI en términos de prestigio personal, pues nunca estuvo en una campaña militar. La fuerte asociación entre el prestigio monárquico y el éxito militar quedó demostrada por el emperador Qianlong en su tratado Yuzhi shiquan ji («En conmemoración de las diez victorias militares completas»), compuesto en 1792, un tratado que redefinía los fracasos chinos contra Birmania (Myanmar) y Vietnam como éxitos.
Los gobernantes tendían, cuando podían, a comandar sus fuerzas en la batalla, una integración del liderazgo político y militar que podía por sí solo proyectar una imagen de firmeza, como en el caso de Federico II el Grande (r. 1740-1786), lo cual contribuyó a que los gobernantes compitieran entre sí, al tiempo que competían con el pasado. El interés directo y el compromiso personal de los gobernantes fueron muy significativos para la cultura estratégica, como lo fue la idea del juicio a través de la batalla bajo la forma de un conflicto casi ritualizado[6]. El esplendor real servía, además, como base del esplendor nobiliario. El culto al conflicto audaz contribuyó a definir el honor y la fama, ya fuesen individuales, familiares o colectivas. En 1734, Felipe V declaró que la guerra era necesaria para la estabilidad política de la monarquía francesa, un comentario que criticaba abiertamente al cardenal Fleury[7], el primer ministro francés entre 1726 y 1743, un clérigo anciano que no estaba precisamente comprometido con la guerra, aunque durante su ministerio Francia fue a la guerra en 1733 y 1741.
El honor y la reputación personal eran cruciales para los comandantes[8], y el condicionamiento cultural relacionado que dinamizaba el culto al honor resultaba central para las relaciones entre los civiles y el ejército, limitando los procesos burocráticos. Los valores marciales para la élite podían abogarse incluso en Estados como el británico que tenían un ethos más comercial[9], un proceso que se reproduciría en la Norteamérica del siglo XIX. Como un aspecto de la «gloria», la noción de un lugar en la historia sigue muy vigente en nuestros días, lo cual sirve, a su vez, como recordatorio de las continuidades en la estrategia y de su carácter histórico. Muchos Estados se enorgullecen de su poder militar y de sus éxitos, pasados y presentes.
La elevación del pasado proporciona otro elemento de continuidad, bajo la forma de episodios discretos que ofrecen claras lecciones; son tanto advertencias como bloques con los que construir la estrategia. Es lo que ocurre hoy cuando se mencionan «Múnich», «Suez», «Vietnam», y ahora también «Irak», «Afganistán», «Libia» y «Siria». Existen equivalentes obvios en periodos anteriores, ejemplos que han aportado al pensamiento y al debate estratégico. En Gran Bretaña en el siglo XVIII hubo muchas referencias a épocas anteriores, sobre todo a la contienda de Isabel I contra España, y el legado de los sucesos del periodo 1688-1714 también fue prolífico en las siguientes décadas. En la Cámara de los Lores en noviembre de 1739 John, Lord Carteret, un talentoso antiguo diplomático y Secretario de Estado, entonces en la oposición, no solo presionó para que se adoptase una perspectiva estratégica sobre las victorias en las Indias Occidentales sobre España, también sostuvo que Guillermo III (r. 1689-1702), el monarca que fue la estrella polar de la virtud Whig, había entendido la lógica de esa política[10]. En 1758, el término «doctrina» fue empleado en la discusión acerca de si Gran Bretaña estaba cumpliendo el designio de Guillermo de mantener los Países Bajos (las actuales Bélgica y Holanda) fuera del control francés[11].
El proceso es aún fácil de entender en Gran Bretaña, ya que desató un extenso debate público y escrito sobre la política exterior, un debate que reflejaba la naturaleza relativamente liberal de la cultura pública británica y el papel del parlamento. Se dio una situación similar en las Provincias Unidas (la República Holandesa), aunque muy distinta en la mayoría de los Estados. No obstante, el particular carácter de las potencias marítimas (Gran Bretaña y las Provincias Unidas) no significó que no se diera en todos los Estados un proceso tanto púbico como gubernamental de aprendizaje sobre el pasado, o que no se acudiese al menos a una lectura del pasado en el debate político. El peso del pasado podía ser altamente selectivo, incluso si se concentraba en las batallas y los desafíos. El pasado también demostró ser una lección adaptable a conveniencia. Para los holandeses, la formativa contienda por la independencia contra los españoles en la década de 1560 resultó de gran importancia estratégica para sobrevivir ante el mayor e inicialmente exitoso asalto francés de 1672. Tales episodios probaron ser relevantes en las narraciones y análisis sobre la política doméstica e internacional y a propósito de las estrategias políticas y militares.
Los procesos gubernamentales y públicos de discusión y respuesta quedaron enlazados, hasta cierto punto, a la posterior distinción entre pensadores y actores estratégicos, aunque, puesto que todos los actores son pensadores, es mejor decir escritores y actores estratégicos. El pensamiento no puede medirse por la escritura, una aproximación que es de poca ayuda y refleja los enfoques positivistas de las pruebas, y la existencia de sesgos intelectuales y académicos. De hecho, durante el siglo XVIII, un paisaje estratégico como el presentado en la iconografía del palacio y los jardines reales[12], o en las conversaciones durante una cacería o en otros encuentros de las élites, representaron pensamientos y expresiones que resultaron más importantes para los órganos políticos que los tratados que suelen atraer la atención moderna y todas esas búsquedas de antecedentes al pensamiento de Clausewitz. Por su naturaleza, ese comentario sobre la importancia es imposible de probar, pero eso no lo hace menos significativo. Conviene no inferir perspectivas reales de las ideologías y culturas de la corte que las influenciaron, estableciendo su contexto. La estrategia se veía como la promulgación del poder para objetivos específicos, un proceso que también se desplegaba en el patrocinio real del arte y la literatura.
En el pasado, como hoy, es importante no asumir explicaciones monocausales para los objetivos y los medios estratégicos. Por ejemplo, en 1719, cuando Gran Bretaña entró en guerra con España, aunque aliada con Francia, Charles Delafaye, el perspicaz subsecretario en el Departamento del Norte, comentaba el plan para atacar San Agustín, la base española más importante en Florida, diciendo que sería «un buen servicio» y que también «tal vez apaciguase» el «clamor» en Gran Bretaña acerca de la vulnerabilidad colonial[13].
En términos de la práctica de la estrategia, se dieron continuidades esenciales en los asuntos militares que surgieron de la confianza exclusiva en los hombres como soldados, el impacto en el ejército de las jerarquías sociales y sus prácticas y, hasta el siglo XIX, la muy constante naturaleza de los contextos económicos y ambientales, y sus consecuencias para la actividad y la planificación militar. En particular, la productividad limitada de las actividades económicas fue un elemento clave. Esto ayuda a explicar el contexto transformador de la industrialización a gran escala.
Adicionalmente, el papel de la climatología y las estaciones fue central en términos tácticos, operativos y estratégicos. Afectó, por ejemplo, tanto a la seguridad de los viajes como a la disponibilidad de pienso, necesario tanto para la caballería como para los animales de tiro, cruciales para la artillería y la logística. De hecho, la hierba que crecía a los lados de las calzadas era un recurso vital y un factor valioso en el cálculo de las capacidades logísticas. Este factor no impidió las campañas de invierno, pero hizo que estas operaciones fueran mucho más complicadas, disminuyendo, en consecuencia, las opciones de una estrategia de presión constante. Esto fue especialmente así cuando el invierno se combinó con el mal tiempo, hasta el punto de que esto último solía interpretarse como signo de que no habría campaña. El hecho de que muchas de estas campañas arrancasen en primavera no se debía solamente al crecimiento de la hierba, sino también a la bajada de los niveles fluviales cuando la nieve dejaba de fundirse y el suelo ya no estaba helado, aunque, al contrario, la congelación podía habilitar el paso por zonas anteriormente intransitables. Las superficies de las calzadas se veían enormemente afectadas por el tiempo. En verano y otoño, la necesidad de acción antes del invierno era un tema recurrente. Incluso en 1939, los alemanes eligieron que el momento oportuno para atacar Francia sería la primavera siguiente.
La estacionalidad fue un factor que varió a lo largo y ancho del mundo, creando condicionantes que fueron especialmente importantes para las fuerzas extranjeras que no estaban familiarizados con ellas, como las dificultades con las que se toparon los alemanes en la Unión Soviética a finales de 1941. Las condiciones del monzón fueron un aspecto primordial, particularmente en la India, donde propiciaron que las campañas se hicieran en invierno y determinaron la proyección de las potencias marítimas. Así, en 1760, después de que los marathas expulsaran a la guarnición afgana de Deli en julio, la campaña se detuvo en la temporada de los monzones mientras se llevaban a cabo negociaciones que no llegaron a nada, tras lo cual, en octubre, los marathas siguieron avanzando. El asalto a la capital siamesa, Ayutthaya, por las fuerzas birmanas (Myanmar) en 1767 fue posible solo porque la larga campaña contra la ciudad había persistido a lo largo de dos temporadas lluviosas, con los soldados cultivando su propio arroz para que el ejército no muriese de hambre durante la espera. Este es un gran ejemplo de cómo la logística requiere un particular tipo de economía militar.
La dependencia de los barcos de vela de los vientos y la vulnerabilidad de los barcos de madera, propulsados a vapor o a remo, frente a las tormentas, también fueron factores decisivos en cuanto a la dependencia del clima. En este estado de cosas hay conceptos estratégicos modernos, como el control de los mares, que no aplican a aquellos tiempos, que resultan inapropiados, y cualquier debate subsiguiente sobre las opciones estratégicas ha de tener en cuenta las oportunidades y obstáculos tecnológicos en liza, junto a las normas culturales. Ciertamente, era posible evadir los bloqueos. La victoria en el mar requería retener a los oponentes, lo cual no era fácil dada la dependencia de los barcos del viento y dado que este soplaba en el mismo sentido para todos los combatientes, aunque los barcos que mejor navegaban debían de ser capaces de alcanzar a un enemigo. Evitar la batalla era importante. A principios del siglo XVIII, España trató de evitar las batallas navales y asegurar el flujo de sus navíos cargados de tesoros. Además, la viabilidad de todos los movimientos navales se calibraba a la luz de la climatología y, por lo tanto, de la siguiente estación. El tiempo siguió siendo un obstáculo mayor para la invasión de Normandía en 1944 y para la reconquista británica de las Malvinas en 1982.
Como en los conflictos terrestres, una comprensión adecuada de la victoria en el mar, tanto en el presente como en el pasado, requiere saber valorar que el éxito y la efectividad de la estrategia no se miden necesariamente en términos de número de bajas. De hecho, dado lo difícil que resultaba hundir barcos de madera, a no ser que se incendiasen tras recibir fuego enemigo, las batallas a veces no terminaban con ningún barco hundido, como ocurrió en la batalla de Ushant entre los británicos y los franceses en 1778. Los barcos eran capturados, no hundidos.
Como algunas de las batallas de convoyes entre submarinos durante la batalla del Atlántico en 1940-1943, los enfrentamientos que aparentemente acabaron en un empate también fueron decisivos. De hecho, es más fácil entender la victoria si se consideran los objetivos estratégicos en liza, especialmente cuando las flotas eran empleadas para misiones específicas en vez de para buscar un triunfo en sí mismo. Así, la marina francesa efectuó un intento de envergadura para desafiar la predominancia naval inglesa en el Mediterráneo occidental durante la guerra de sucesión española, con la batalla de Málaga de 1704 como punto culminante. Aunque no se hundieron barcos en este enfrentamiento, razón por la cual se la considera no concluyente en términos tácticos y operativos, Málaga resultó estratégicamente decisiva porque contribuyó a limitar la relevancia de la flota francesa en la región.
Los objetivos, marítimos o terrestres, variaron según el Estado y el conflicto, y la literatura tiende a minusvalorarlos cuando concentra su atención en la uniformidad, recayendo o bien en un cambio total, sobre todo bajo la forma de un desarrollo tecnológico, o en una continuidad absoluta, como en la naturaleza del conflicto. La comprensión y la justa aplicación del concepto «decisivo» requieren tomar en consideración los objetivos y competencias estratégicos y operativos. Por ejemplo, la victoria podía llegar a cobrarse a un precio tan alto que los objetivos estratégicos de los derrotados se consiguiesen, como en la victoria francesa sobre Guillermo III en Steenkerque en 1692: Guillermo tuvo que abandonar el terreno, pero los franceses abandonaron sus planes de atacar la fortaleza mayor de Lieja[14].
A una victoria defensiva, como la de Pedro el Grande de Rusia sobre Carlos XII de Suecia en Poltava en 1709, podía seguir una ofensiva estratégica: Federico el Grande citó la estrategia de Carlos de invadir Rusia como un ejemplo del peligro de la estrategia de expansión excesiva, y también citó Clausewitz al propio Federico como ejemplo de esto mismo. Carlos, desde luego, carecía de los recursos suficientes. A su derrota siguieron las conquistas de Pedro de Estonia, Livonia y Finlandia, y la expulsión del protegido de Carlos en Polonia. Respecto a los objetivos, la estrategia era obvia en cuanto a la priorización de los desafíos y los compromisos. Este proceso podía requerir la introducción de objetivos diplomáticos, quedando ambos elementos afectados por un alto grado de volatilidad.
A pesar de las muchas limitaciones, hubo mejoras patentes en las competencias militares preindustriales que pudieron mejorar las oportunidades estratégicas y operativas. En particular, tuvieron importancia las nuevas estructuras administrativas, más efectivas. Más allá de sus muchas deficiencias en la práctica, la forma administrativa y la regularidad burocrática fueron importantes en cuanto a la habilidad para organizar y sostener tanto los efectivos como su actividad. Sin esta forma y esta regularidad, las fuerzas armadas eran difíciles de mantener a no ser que se implantaran remedios ad hoc para asegurar su supervivencia. Estos ejércitos y armadas, más grandes y mejor mantenidos, crearon una capacidad para actuar efectivamente en más de una esfera simultáneamente. Al mismo tiempo, esto conllevaba sus propios problemas. Le ocurrió a la armada británica en 1778, cuando Francia se incorporó a la guerra norteamericana de independencia y se planteó la cuestión de cuantos buques hacían falta para mantener controladas ciertas aguas y cuántos para apoyar otros enclaves. Se trata de un problema recurrente en la estrategia naval, la cuestión de la concentración de la potencia militar. También se ve afectado por contextos geopolíticos y tecnológicos. En 1778, los problemas con las distancias y las comunicaciones dieron paso de facto a un sistema descentralizado de toma de decisiones e implementación.
El incremento del tamaño de los ejércitos fue el producto del realineamiento entre corona y aristocracia a finales del siglo XVII en Europa, y fue un aspecto de la estabilización tras las guerras civiles de mediados de siglo que también pudo verse en China, India y Turquía. Este factor demostró la relevancia de una sociedad estable y de la política resultante. Tal realineamiento supuso, simultáneamente, la fundación del ejército europeo del Ancien Régime (1648-1789), el factor que lo mantuvo en pie[15] y la demostración de la importancia de las estrategias domésticas para sus homólogos internacionales. Y lo mismo cabe decir de otros Estados con una trayectoria comparable.
No es que hubiera un resultado estratégico que se siguiese necesariamente de esta capacidad militar aumentada. En vez de eso, los variados contextos políticos para los Estados individuales y su interacción, por ejemplo, la dimensión geopolítica, fueron cruciales. María Teresa enunció una estrategia clara y consistente al hacer hincapié, como en mayo de 1756, en la defensa de los Erblande, los territorios hereditarios de los Habsburgo, señaladamente Austria, y no de lo que denominó «las partes remotas de sus dominios», como los Países Bajos austríacos (Bélgica)[16].
Las perspectivas de fraguar alianzas incitaron las especulaciones estratégicas como un aspecto de las construcción de dichas alianzas. Este proceso puede contemplarse, por ejemplo, con los panfletistas y consejeros que hacían planes para emprender acciones a gran escala contra el Imperio otomano (Turquía) en el siglo XVI. No entraba en consideración ningún vocabulario especial, pero esto no menoscabó en modo alguno el impacto de sus sugerencias[17].
Aparte de estas especulaciones, se produjo un flujo continuo de noticias, informes y rumores[18], la mayoría de ellos de escasa base. El grado de impredecibilidad en las relaciones internacionales y en la estrategia condujo a un insistente cuestionamiento sobre cómo prepararse mejor para el conflicto y cómo gestionar los riesgos. Lo que podría llamarse «antiestrategia», o estrategia preventiva, era importante, siendo las formas más sencillas de prevención la fuerza militar y las alianzas disuasorias. Uno de los temas básicos fueron los preparativos para el conflicto, y, dado que los papeles esenciales de la estrategia fueron la defensa y la disuasión, estos informes incrementaron la presión sobre los diplomáticos, los observadores militares y los espías para que los verificaran. En este contexto, la planificación de escenarios fue un aspecto crucial de la estrategia, y sigue siéndolo.
Junto a las estrategias, las capacidades y las dinámicas de los sistemas militares de los Estados estaban los de sus oponentes internos. De hecho, hasta qué punto las insurgencias se caracterizaron por tener estrategias apropiadas y distintivas es uno de esos temas que no hubo de aguardar a la guerra de Independencia norteamericana que comenzó en 1775 para tratarse. Por lo general, el material sobre las estrategias insurgentes es escaso, y la mayoría proviene de los gobiernos a los que se oponían. Un factor que divide estos grupos insurgentes es que unos querían esencialmente mantener a distancia al gobierno central y a sus fuerzas — como los de Jinchuan, al oeste de Sichuan, que resistieron a los chinos en 1747-1749 y en 1770-1776 y resultaron ser muy difíciles de vencer—, mientras que otros grupos insurgentes trataron de operar con más amplitud, en algunos casos tratando de derrocar al gobierno. Estos últimos, por lo general, necesitaban tomar la capital y derrotar a las fuerzas gubernamentales, mientras que los primeros se centraban en repeler, disuadir o evitar los ataques. En los casos en los que trataban de alcanzar el poder, también se daba la esperanza, a menudo justificada, de que al gobierno se le abriesen otros frentes, como ocurrió en China en 1644[19].
La mayoría de los Estados operaron en un orden internacional agudamente amenazado. No fue el caso del aislado Japón, que no participó en ninguna guerra extranjera durante los siglos XVII y XVIII, pero sí fue el caso de los sistemas políticos establecidos y también de los nuevos regímenes y los futuros Estados. Definir los intereses en este contexto era algo inherentemente dinámico, y las estrategias cambiantes caracterizaron este dinamismo.
Para los actores, estatales o no, los elementos estratégicos estaban ligados a la política del poder, aunque también había importantes dimensiones ideológicas implicadas. Por ejemplo, puede verse una demostración de la relevancia de los elementos políticos domésticos e internacionales y hasta qué punto podía cambiar la cultura estratégica en la «Revolución gloriosa» de 1688-1689, que produjo que la Francia católica fuese vista en Inglaterra/Gran Bretaña como el enemigo ideológico y estratégico por antonomasia, quedando ambas dimensiones estrechamente unidas. Además, esto se dio a un nivel que Francia no había visto en tal siglo, pues previamente las miradas se habían posado en España, hasta que el expansionismo francés cambió la situación y la percepción a mediados del siglo XVII.
La búsqueda de la seguridad no fue simplemente un proceso externo. La seguridad y la estrategia eran aspectos tanto domésticos como internacionales, y hay que considerar ambos, junto a sus interacciones. También estaba la cuestión de cuál era la mejor forma de controlar las fuerzas militares. Esta cuestión implicó tanto el asunto específico de la lealtad, con las consecuencias políticas que pudieran darse, como el más general relativo al impacto político y social a largo plazo de estas fuerzas.
Entre los elementos clave de la estrategia estaba la disposición de los gobernantes, los comandantes y los combatientes no solo para matar a muchos, sino para aceptar fuertes bajas. Preservar el ejército fue una prioridad estratégica central, tanto un fin como un medio, pese a lo cual había una mayor disposición a aceptar bajas de la que hay hoy en la mayoría de los conflictos bélicos. Además, hay un marcado contraste entre el individualismo y el hedonismo modernos, al menos en ciertas culturas, y los conceptos antiguos del deber y el fatalismo en medio de unas condiciones mucho más duras que las actuales. La aceptación de las bajas fue un aspecto crucial de la belicosidad del pasado y del modo de perseguir los objetivos, esto es, de la estrategia. Esto es más significativo que cualquier respuesta a asuntos, obstáculos y oportunidades tácticas y tecnológicas. Además, no solo se consideraba que la guerra era necesaria, sino también hasta cierto punto deseable. Este aspecto fue clave para la cultura estratégica, y ha impactado en la guerra y en la estrategia durante toda la historia.
Las reflexiones generales sobre la naturaleza de la guerra fueron relativamente poco comunes, salvo las expresadas en términos morales. No obstante, incluida la vuelta a los tiempos antiguos, ciertos apuntes prácticos precedieron al primer uso del término «estrategia». A modo de ejemplo, aprovecha considerar las ideas de Henry Lloyd, que desarrolló una aproximación crítica al pensamiento militar, y cuyas publicaciones indican que había un interés público suficiente como para promover que apareciesen una serie de libros sobre la materia. Lloyd sirvió a las órdenes del Mariscal Saxe en los Países Bajos en la década de 1740, proporcionando así un nexo personal entre aquel señalado general y pensador francés de la primera mitad del siglo y los trabajos sobre la guerra de la segunda mitad. Tras servir en los ejércitos de Austria (1758-1761) y Brunswick, Lloyd fue general en Rusia (1772) y ayudó a trazar la campaña de los Balcanes de 1774, una ofensiva que llevó tanto a la victoria final contra los turcos como a la subsiguiente capacidad de los rusos de concentrar sus fuerzas contra la rebelión de Pugachev en Rusia, consiguiendo que fuera depuesto. Presagiando a Clausewitz, Lloyd hizo hincapié en el contexto político de la guerra, y en el papel de la «pasión» en la configuración de los factores psicológicos y morales[20]. Clausewitz, de hecho, presentó de nuevo temas que ya habían sido tratados por Lloyd y otros. Esto es algo habitual en los avances intelectuales, algo que suele escaparse cuando el discurso se concentra en individuos particulares a los que se considera pensadores originarios.
[1] C. NOELLE-KARIMI, “Afghan Polities and the Indo-Persian Literary Realm: The Durrani Rulers and Their Portrayal in Eighteenth-Century Historiography”. En N. GREEN (ed.), Afghan History through Afghan Eyes. London, 2015, p. 77.
[2] J. SHOVLIN, “War and Peace: Trade, International Competition, and Political Economy”. En P. J. STERN y C. WENNERLIND (eds.), Mercantilism Reimagined: Political Economy in Early Modern Britain and Its Empire. New York, 2014, p. 315.
[3] George, 2.º CONDE DE BRISTOL, enviado por el gobierno británico a Madrid, a William Pitt el Viejo, 24 Sep. 1759, TNA, SP 94/160, fols 133–4.
[4] CHOISEUL, Ministro Francés de Exteriores, a Ossun, 24 de noviembre de 1759, AE, CP, España 526, fol. 7406.
[5] L. SILVER, Marketing Maximilian: The Visual Ideology of a Holy Roman Emperor. Princeton, NJ, 2008.
[6] J. Q. WHITMAN, The Verdict of Battle: The Law of Victory and the Making of Modern War. Cambridge, MA, 2012.
[7] AE, CP, España 419, fol. 67; Solaro DI BREGLIO, enviado por Cerdeña a París, a CHARLES EMMANUEL III, 10, 20 de marzo de 1734, AST, LM, Francia 170.
[8] Véase ilustraciones en A. Husslein-Arco (ed.), Prince Eugene’s Winter Palace. Vienna, 2013, esp. pp. 41, 59, 77–84.
[9] Owen’s Weekly Chronicle, 3 de junio de 1758.
[10] W. COBBETT (ed.), Parliamentary History of England. 36 vols, London, 1806–20, XI, 16.
[11] Joseph YORKE, enviado por Gran Bretaña a Berlín, a Robert, 4.º conde de Holdernesse, Secretario de Estado para el Departamento del Norte, 12 de abril de 1758, TNA, SP 90/71.
[12] C. Pincemaille, “La Guerre de Hollande dans le programme iconographique de la grande galerie de Versailles”. Histoire, Économie et Société, 4 (1985), pp. 313–33; C. MUKERJI, Territorial Ambitions and the Gardens of Versailles. Cambridge, 1997).
[13] DELAFAYE a James, conde de Stanhope, Secretario de Estado para el Departamento del Norte, 29 de septiembre de 1719, TNA, SP 43/63.
[14] D. CHANDLER, “Fluctuations in the Strength of Forces in English Pay Sent to Flanders during the Nine Years’ War, 1688–1697”. War and Society, 1:2 (1981), p. 11.
[15] T. M. BARKER, Army, Aristocracy, Monarchy: Essays on War, Society, and Government in Austria, 1618–1780. Boulder, CO, 1982; J.A. LYNN, Giant of the Grand Siècle: The French Army, 1610–1715. Cambridge, 1997.
[16] Robert KEITH, enviado a Vienna, a Robert, 4.º conde de Holdernesse, Secretario de Estado para el Departamento del Norte, TNA, SP 80/197, fols 104–24.
[17] N. MALCOLM, Agents of Empire: Knights, Corsairs, Jesuits and Spies in the Sixteenth-Century Mediterranean World. New York, 2015, pp. 406–7.
[18] A. PETTEGREE, The Invention of News: How the World Came to Know about Itself. New Haven, CT, 2014.
[19] J. BLACK, Insurgency and Counterinsurgency: A Global History. Lanham, MD, 2016, pp. 57–86.
[20] P. J. SPEELMAN (ed.), Henry Lloyd and the Military Enlightenment: The Works of General Lloyd. Westport, CT, 2005.