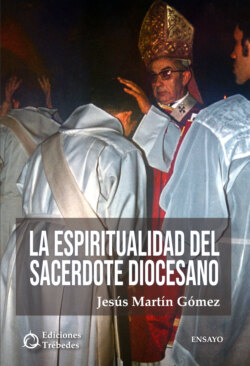Читать книгу La espiritualidad del sacerdote diocesano - Jesús Martín Gómez - Страница 5
Оглавление1. ¿QUÉ BUSCÁBAMOS? (A modo de introducción)
Creo que no exagero si afirmo que durante estos cincuenta años, a raíz de haber recibido la ordenación sacerdotal, mis condiscípulos y yo hemos buscado caminos auténticos que dieran sentido a nuestro sacerdocio. Estábamos convencidos de que lo que habíamos recibido era un inmenso regalo de Dios, inmerecido por nuestra parte. Nos daba miedo pensar que pudiésemos convertirnos en funcionarios «de lo sagrado». Eran tiempos difíciles. Todo estaba salpicado por la crisis. Y para muchos no existían verdades firmes ni absolutas. Todo se relativizaba a la hora de enfocar los acontecimientos y se daba un fuerte subjetivismo al juzgan los hechos. Esto que ocurría en los ámbitos civiles se trasladó después con mucha rapidez a la Iglesia.
Por una parte deseábamos tener una inquebrantable fidelidad a Dios, que nos había llamado y elegido para actuar en la persona de Cristo cabeza y pastor, y por otra, una lealtad sin condiciones, igualmente plena a los fieles que se nos iban a encomendar y a quienes teníamos la misión de anunciar la Buena Noticia. A su vez deberíamos proporcionarles, con esmero y llenos de honestidad, los signos sacramentales y la acción caritativa que se desprende de la triple función que habíamos recibido.
Estos signos debían ser para quienes los vayan a recibir señales de gracia y salvación de cara a su crecimiento en santidad. Y el ministro celebrante, aun con la conciencia de que el don sacramental recibido no es para él, sin embargo sabe que él es el primer beneficiado, pero esta obra de mediación siempre debería repercutir, de manera muy especial, en el pueblo santo de Dios.
Éramos diez los compañeros que en aquel caluroso día 29 de junio de 1971 el Cardenal Tarancón y un gran número de presbíteros, en el incomparable marco de la iglesia de san Juan de los Reyes, recibíamos la imposición de manos sobre nuestras cabezas para que viniese sobre nosotros el Espíritu Santo Consolador.
Fue un momento más que emocionante después de haberle invocado, postrados en el suelo, con el canto de las letanías de los Santos. Creo que ninguno era especialmente sensible, pero sí me atrevo a decir que todos lo vivimos interiormente con mucha intensidad.
Allí estaban nuestros padres y hermanos, familiares y muchos amigos, de los últimos tiempos y de los que desde pequeños permanecía intacta la amistad. Fue un día repleto de ilusiones, de felicidad, de proyectos… todos deseábamos que aquel mismo día nos entregasen el nombramiento, para marchar cuanto antes a las parroquias a las que seríamos destinados; ninguno deseaba quedar en Toledo ni recibir destino para Talavera.
Nos ilusionaba la idea de parroquias rurales y de «encarnarnos» entre la gente sencilla de los pueblos. Pero cada uno fue, sin ninguna resistencia, allí donde el Cardenal creyó conveniente que ejerciéramos el ministerio. Él tenía sus razones, y todos lo aceptamos con gusto viendo en ello la voluntad de Dios. ¡Qué nervios al abrir el sobre azul y qué gozo tras leer las letras del nombramiento!
Muchos nos llamaban «los diez de últimas» debido a un programa de concurso que emitían por aquella época en televisión y que llevaba este nombre. Y todo porque muchos pensaban que, tal como estaban las cosas en los ámbitos eclesial, político, social… seríamos los 10 últimos en recibir el orden sagrado. Aquella calificación, que quizás encerraba cierta sorna, en algún momento nos pudo hacer reír y también pensar. Pero se esfumaba con rapidez.
Nosotros deseábamos, por una parte, ser coherentes con la larga e ininterrumpida tradición de la Iglesia. La razón es que nos dejaba un legado rico y fecundo en la forma de vivir la espiritualidad sacerdotal, debido a sus muchas experiencias. Bajo ningún concepto podíamos abdicar. A quienes manifestaban este deseo o pensaban de esta forma, se les tachaba de conservadores. Esto les molestaba mucho a algunos condiscípulos.
Por otra parte, para nosotros, el Concilio Vaticano II había supuesto un fuerte revulsivo y había sido un acontecimiento eclesial de gracia, una fuente viva para saber lo que la Iglesia quería y esperaba de nosotros; un aldabonazo que recibió la comunidad eclesial universal en el siglo XX. Fue de tal envergadura que nos entusiasmaba poder adentrarnos en él, escrutar el significado de sus grandes documentos, haciéndolo vida en nosotros para poder aplicarlo a nuestras gentes.
Y para experimentarlo y saborearlo, quisimos conocer a fondo el decreto Presbyterorum Ordinis (en adelante PO) sobre el ministerio y vida de los presbíteros. El Vaticano II no contrapuso, sobre todo en cuestiones esenciales, la trayectoria de la vida y espiritualidad sacerdotal que antes se vivía en sus líneas doctrinales, sino que unifica y enriquece lo de antes con lo de ahora. Y al mantener la doctrina, sin adulterarla, la complementa y la hace más comprensiva y fácil de entender. Es verdad que era necesaria una fuerte adaptación en sus contenidos, su lenguaje y sus expresiones al hombre de hoy de acuerdo también con los signos de los tiempos.
Sin embargo, lo que nos hacía pensar más y no podíamos entender era que algunos sacerdotes jóvenes, que les imaginábamos en plenitud de forma para entregarse y contagiar ilusión a las siguientes generaciones, nos desanimaran a dar el paso por el que soñábamos desde los 11 años.
Nos insistían en que lo pensáramos despacio, que las realidades del mundo actual no necesitaban tanto el ministerio ordenado, sino de laicos comprometidos en el mundo, porque en la misión de la Iglesia podían hacer los seglares prácticamente lo mismo que hacían los clérigos. Ellos parece que habían perdido el entusiasmo por el ministerio y le querían dejar vacío de contenido.
Bien sabemos, que no obstante, que no toda la responsabilidad era suya y se llevaba estar a la moda y gustaba que a uno le calificasen de progresista y avanzado. Se estaban infiltrando determinadas corrientes venidas de centroeuropa y de América latina, y ya despuntaba en muchos ambientes la teología de la liberación, que, siendo un valor en sí misma tanto en el fondo como en la forma, como han afirmado los últimos Papas, si se llevaba a extremos, como así se hizo por parte de muchos, podía ser destructiva.
Lo de la necesidad de la actuación de los laicos —que nosotros veíamos totalmente necesaria— era una forma de encarnarse en la problemática del hombre actual, nos decían. Nos insistían en que abandonásemos la idea de la ordenación. Y en el caso de que la recibiésemos tendríamos que cambiar la forma de ser, actuar y vivir esa segregación.
Deberíamos ejercer —se nos decía— oficios y profesiones civiles (oficinistas, taxistas, docentes, enfermeros…). Y hacer todo lo posible para que fuese desapareciendo el celibato como estado y forma de vida para los clérigos.
Sobre el celibato se nos decía que era algo obsoleto, pasado de moda, en el que ya nadie creía y que ni a los fieles, ni al mundo de hoy; les decía nada; además, en muchas ocasiones, podía parecer ridículo o causar un cierto antitestimonio. Si lo vivíamos con una vida enraizada en el Señor y con las directrices que marcaba la Iglesia, pensábamos, nunca podría ser un antitestimonio. Además ya había visto la luz la encíclica de Pablo VI Sacerdotalis coelibatus (24 de junio de 1967) y no tenía porqué quedar ninguna duda sobre este asunto. Por otra parte, no dejaba de ser una simple ley de carácter disciplinar, (cosa que todos sabíamos) y que en cualquier momento se podía y debía, decían con insistencia, abolir, porque no era de institución divina.
Había que optar para que el sacerdocio no fuese para siempre, sino ad tempus, algo que por aquel entonces estaba muy en vigor en ambientes radicalizados.
Se nos aconsejaba leer: La Iglesia, de H. Küng; Sincero para con Dios, de Robinson John A. T.; La profecía en la Iglesia, de José Comblin; Cristo, Sacramento del Encuentro con Dios, de Edward Schillebeeckx etc.
En aquellos momentos se daban ideas equivocadas e inexactitudes que producían una desviación de las doctrinas conciliares por una falsa y errónea interpretación del Concilio. Siempre había una respuesta que lo justificaba todo: eso lo dice el Concilio. Y lo que muchos hacían con absoluta naturalidad era sacar ideas falsas fuera del texto conciliar y de su contexto propio. La magnífica doctrina de los grandes documentos de este gran acontecimiento, se desviaba, según sintetiza Ponce Cuéllar, en su manual Llamados a servir en lo que se refiere a la cuestión del ministerio ordenado y nos ofrece las siguientes afirmaciones:
1 La crisis del sacerdocio ministerial, no era una realidad aislada desde el punto de vista teológico, sino que respondía a todo un amplio movimiento de gran convulsión que estaba surgiendo en la Iglesia.
2 Había en aquel momento una fuerte crisis de los fundamentos de la fe, del carácter sobrenatural, predominando una visión muy horizontalista, desvirtuando la estructura eclesial y rompiendo la unidad y la comunión.
3 Se experimenta en muchas partes de España, muy extendido por determinados países europeos —con el catecismo holandés como bandera— un progresivo descenso de vocaciones al ministerio con un grave aumento de sacerdotes secularizados, que algunos años superó con creces el número de ordenaciones.
4 Una fuerte crisis de autoridad y una permanente contestación a todo aquello que viniese de quienes ostentaban las máximas responsabilidades: obispos, vicarios, formadores de seminarios. Todo ello envuelto en un distorsionado enfoque de la libertad.
5 El programa de desclericalización, que se gestó por entonces y que en muchos países de Europa comenzaba a hacer mella, era un fuerte aldabonazo para nuestras gentes sencillas. Contenía básicamente tres puntos: a) El celibato opcional; b) El trabajo profesional remunerado del sacerdote y c) El compromiso político de los clérigos, término que según ellos había que borrar (por su significado de apartados y segregados del mundo). Había que hacerlo desaparecer de nuestro argot normal porque era perjudicial y provocaba una fuerte dicotomía. El trabajo civil iba encaminado a no romper la separación con los demás hombres de nuestro tiempo, y a ganarnos el sustento «como todo hijo de vecino».
6 En todos los países de centro Europa se celebraban encuentros y reuniones con los coloquios correspondientes, para buscar estrategias contra todo lo establecido. Estas comunidades de base y otros grupos más radicalizados convocaban para dirigir estos eventos a teólogos, sociólogos y moralistas de avanzadilla, situados en una línea de choque de todo lo institucionalizado en la Iglesia. A muchos de estos «maestros» se les prohibía su asistencia para exponer o estaban privados de licencias ministeriales, pero aun así acudían, exponían, sentaban cátedra y daban ellos por seguro y único lo que debía tenerse como regula fidei y verdades para ser creídas.
7 En España se celebraba, por aquellos años, la asamblea conjunta obispos-sacerdotes con sus niveles diocesano, interdiocesano y nacional. También nosotros intervinimos en el último año reflexionando y rellenando aquellos cuestionarios que nos estregaban. No sabíamos del todo de qué se trataba. Es verdad que no fue tan virulenta como muchos han querido calificarla. También es cierto que, aunque al final terminó malograda, sin embargo empezó muy bien y con el deseo de que todos los agentes y destinatarios hicieran un sincero examen de conciencia personal y de la vida de la Iglesia y la sociedad, para cambiar lo que era preciso y transformar aquello que exigía un cambio serio. Pero ciertamente no terminó como hubiera cabido esperar.
Podríamos hacer una larga lista de factores que influyeron en este cambio de mentalidad que hizo daño a la Iglesia del primer posconcilio especialmente. En todos sitios se notó y se vivió; en algunos lugares con mayor aspereza que en otros.
En Toledo tuvimos la suerte de que Dios nos enviara pronto un «profeta», gracias al cual no se extendió más aquella crisis. Se frenó como consecuencia del giro que dio el cardenal D. Marcelo, como veremos más adelante.
Desde que llegó a la Diócesis el 23 de enero del año 1972 empezó a trabajar con serenidad, lucidez y oportunamente en todos los campos de la acción pastoral de esta Iglesia en los que ahora no me puedo detener. Sabemos que alguna persona muy autorizada y con sobrados conocimientos del celo, la personalidad y del quehacer pastoral de D. Marcelo, nos va a presentar en breve la biografía que todos anhelamos. Parece que está prácticamente elaborada y que pronto verá la luz; allí encontraremos todos los aspectos de la vida y obra, así como de la rica personalidad de D. Marcelo, este gran Cardenal que Toledo tuvo la suerte de disfrutar.
Pero fue en el campo eclesial de los seminarios donde el nuevo Arzobispo gastó más energías, más dinero, más tiempo. Este joven Pastor, que llegaba curtido de Barcelona, puso todo el énfasis que sus fuerzas dieron de sí, y gastó sus mejores energías de Obispo ilusionado y dinámico; él empleó muchas energías en estos centros vocacionales, así como todo el dinero que le llegaba de gentes inquietas y preocupadas por el problema de las vocaciones y el seminario. De ahí que se lanzó a escribir una pastoral que dio la vuelta por toda España Un seminario nuevo y libre en la que marcaba las líneas fundamentales que todos deberían conocer para poder aplicar en los diferentes campos de la formación de los seminaristas: Tenía como telón de fondo, entre otros documentos, el decreto Optatam Totius (OT) del Vaticano II, que versa sobre la formación sacerdotal.
Él sabía a la perfección lo que el Concilio pedía en éste y en otros campos, porque fue Padre conciliar y tuvo en esa magna asamblea universal brillantes intervenciones que conmovieron al Papa san Pablo VI y a muchos Padres conciliares
Todas las teorías negativas descritas más arriba no hicieron ningún bien a aquellos cursos, al contrario, pudieron sembrar en nosotros multitud de dudas, bastantes interrogantes, y producir determinadas crisis en nuestro discernimiento vocacional. En algunas ocasiones le hacíamos partícipe de todo esto al cardenal Tarancón, él nos decía: «no hagáis caso de semejantes patrañas», pero ahí quedaban las cosas.
Sin embargo Dios no dejaba de hacer su obra. Cuando se nos quería hacer ver que éramos débiles y que con el tiempo iríamos abandonando el camino emprendido, nosotros, sin duda, oíamos la voz del Señor: No temas, yo estaré con vosotros. Y los posibles sufrimientos pasajeros que en algunos momentos brotaron enseguida se desvanecían, porque la Virgen nos iba marcando nuevos e ilusionantes caminos.
Debo confesar que estas cuestiones que podrían habernos desanimado y hacernos retroceder en nuestros propósitos, se contrarrestaban, de forma contraria, por personas que nos venían inculcando, con argumentos convincentes, otra forma de ver la vida, de sentirnos Iglesia, otra manera de preparar nuestro camino vocacional que nos proporcionaba alegría y nueva visión del sacerdocio para poder servir enteramente al Señor. Todo ello constituía para nosotros motivos de gozo por lo que siempre daremos gracias a Dios.
Además teníamos en el claustro bastantes profesores (cuyos nombres no puedo consignar porque alargaría, aunque de alguno sí hablaré) que, de una forma o de otra, veíamos ilusionados y querían transmitirnos ese entusiasmo por el ministerio.
Pero, sobre todo, teníamos grandes maestros de espiritualidad en la vida diocesana. Eran muchos y muy valiosos los directores espirituales y profesores de nuestro querido seminario los que vivían su sacerdocio con celo y con una santidad que nos daba tal seguridad que nada dejaba que desear. Ellos pretendían que nos ilusionaran otros ideales que podrían dar sentido a nuestras opciones vocacionales, como era la vida enraizada en Jesucristo, buscando siempre la intimidad con Él para una evangelización más audaz. Afianzar bien nuestra vida interior, para que posteriormente no tuviésemos problemas de crisis de identidad.
Todavía no se había celebrado el Sínodo universal de Obispos convocado por el hoy ya san Pablo VI sobre la evangelización, del que iban a emanar preciosas líneas doctrinales que darían pie al Papa para elaborar la magnífica exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Este evento, cuyas doctrinas aún hoy da gusto leer y saborear, nos las exponían ya como si adivinasen las líneas-fuerza que iba a trazar este Sínodo; todos esto levantaba nuestros ánimos y descubríamos que merecía la pena darlo todo para que el mundo conociese mejor a Jesucristo y su mensaje sin fragmentaciones ni fisuras, es decir, en su integridad y como la exponía el Magisterio.
Quienes lean estas páginas se pueden imaginar lo que fue y supuso todo esto para nosotros en esas edades, viendo que nos llegaba el momento de dar el paso: había que optar por decir SI a Dios rotundamente o empezar a relacionarse uno con la primera mocita que, al abandonar el seminario, te encontrases.
Por otra parte percibíamos también —en algunos de estos sacerdotes— actitudes que merecían la pena y algunos realizaban trabajos muy dignos que el obispo les había encomendado.
Aún así, Dios fue trazando caminos en nuestra forma de ver un futuro halagüeño respecto al sacerdocio y sirviéndose, en gran parte, de unas mediaciones que tanto bien nos hicieron a la hora de decidir, y en el proceso de nuestra vida espiritual.
Nosotros, tutelados por D. José Estupiñá, el buen rector y su equipo de sacerdotes de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, recibíamos una buena formación humana y, en parte académica, nos ayudaron con su gran experiencia de seminarios bebiendo en las fuentes de Mosén Sol, a plantearnos muchos aspectos vocacionales, y a perseverar, dentro del discernimiento que cada uno tratábamos de realizar.
Pero además, conducidos y orientados por sacerdotes de la talla de D. José Rivera, D. Elías Vega, junto a otros grandes padres espirituales de plantilla en el seminario, íbamos viendo con claridad algo muy distinto. Ellos nos hacían ver el camino emprendido con otra mirada, nos daban luz y los principios básicos, así como las ideas esenciales para que, dentro de nuestra libertad, fuésemos capaces de seguir, sin coacción, la llamada que, posiblemente, Dios nos venía haciendo.
Estos grandes hombres deseaban que descubriésemos cada uno qué le pedía el Señor y que estuviésemos muy atentos a sus inspiraciones. Ellos atendían a cada uno en particular, conocían nuestro interior, a cada dirigido le daban la fórmula necesaria para sanar y estar fuerte. Y con todo ello y la luz del Señor que siempre brillaba, examinábamos, con serenidad, el conocimiento que teníamos de nosotros mismos y cómo veíamos nuestro futuro.
No puedo por menos que recordar a un profesor, a quien todos valorábamos mucho, D. Antonio Sánchez Quintana, el gran tenor de la catedral primada, con una voz que fascinaba. Catedrático de matemáticas, física y química; fue, sin duda, uno de los grandes docentes que muchas generaciones hemos tenido y al que todos recordamos con cariño entrañable. Personalmente entre el ingente número de profesores que me han impartido clases en los diversos centros por los que he pasado, debo decir que le sitúo entre los tres primeros: muy humano (todo lo entendía, nada le era ajeno); con una gran preparación académica (licenciado en ciencias exactas, lo dominaba todo sin mirar un libro); gran pedagogo (sabía enseñar y transmitir; incluso lograba que a aquellos que las materias de ciencias se nos presentaban con mayor dificultad nos gustasen; (envidiábamos a Ángel Madrid, Sánchez Alonso, Manuel Calvo, Ángel Nieto, José Luís G. Talaverano…, que con sus admirables inteligencias lo captaban a la primera, junto a otras mentes lúcidas que ahora no puedo citar).
D. Antonio era comprensivo para dirigirse a unos muchachos llenos de juventud, en plena crisis de valores y de vocación. Y creo que estas cualidades las corroboran la práctica totalidad de su alumnado.
Él, al vernos> desconcertados por estas cosas que le llegaban y conociendo el perjuicio que nos podían ocasionar, dejaba la tiza, interrumpía su magnífica explicación y nos hablaba al corazón de la grandeza de dejarlo todo por Cristo y seguir adelante con la mirada puesta sólo en Él con quien nos íbamos a configurar sacerdotalmente. Nos animaba a que estuviésemos dispuestos y decididos a dar nuestra vida por Jesucristo. Y Esto lo decía una persona a la que Dios había transformado radicalmente su vida, es decir, se había convertido; él había pertenecido a una extraña organización sindicalista de izquierdas y muy radical, la FAY = Federación Anarquista Ibérica; una estructura sindicalista fundada en 1927 en Valencia, como continuación de tres organizaciones anarquistas; Su labor estuvo muy estrechamente vinculada a la de la CNT, tanto en España como en el exilio. Este hecho nos causaba a todos mayor impresión.
A pesar de todo teníamos clara conciencia de que nos ordenábamos en un momento difícil de nuestra vida, de que no se nos presentaba un camino de rosas ni una vida espiritual y pastoral fácil, sino que tendríamos que romper muchas barreras. Debíamos aceptar lo bueno de las personas y del mundo para transformarlo aún más, y estar dispuestos a ayudar, con mansedumbre, para detestar lo negativo y lo que se oponía a Dios y a los hombres, para eliminarlo.
Pues bien, después de todos estos avatares llegó el momento de nuestra ordenación y lo hicimos con todo el convencimiento en esas edades que oscilaban entre los 23 y los 26 años. Ese día todos, vestidos de riguroso cleryman. Llenos de felicidad iniciábamos ese camino de acción pastoral conscientes de que serían muchas las equivocaciones que íbamos a tener, tanto si el nombramiento era de párroco como de coadjutor (así se decía entonces, ahora la denominación es vicario parroquial, suena mejor y en más concordancia con el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II y del Código de Derecho Canónico).
No quiero terminar este capítulo sin contar un episodio que nos ocurrió a los condiscípulos a los dos días de la ordenación. Era costumbre entonces, igual que lo es ahora, acudir todos los compañeros ordenados a la primera Misa de los demás.
Previamente nos habíamos puesto de acuerdo para fijar las fechas en consonancia con los deseos, las dificultades familiares y otros factores.
El primero en celebrarla fue Eladio, párroco durante muchos años de Novés y profesor del Instituto Alonso de Covarrubias de Torrijos. Ahora ejerce el ministerio en la parroquia del Santísimo Sacramento de Torrijos. Por sus aulas han pasado miles de alumnos. Aprovecho esta ocasión (él se enfadará conmigo, pero como somos muy amigos y nos queremos de verdad sé que se le pasará enseguida) para dar a conocer un interesantísimo libro que acaba de publicar Anclajes para una vida, con el subtítulo Para no quedar a la intemperie. Es fruto de muchas y largas reflexiones, de sus clases muy bien preparadas sobre cada uno de los momentos en que ha impartido la enseñanza; es un análisis muy certero de la sociedad posmoderna y de las dificultades con las que se encuentra el hombre de hoy, sin apoyaturas, para hacer frente a tantos retos y para que recupere la personalidad tantas veces perdida. Dibuja un mundo con situaciones ampliamente negativas, pero ofrece «anclajes» para superar todo aquello que le deja al descubierto; a su vez, señala pistas muy valiosas y orienta la vida, especialmente la del cristiano, con pautas muy serias y unos principios sólidos fundamentados en valores humanos que se pueden rescatar y, sobre todo, ofreciendo siempre una seria mirada y una plena visión evangélica.
Terminado este paréntesis continúo con el hecho que estoy narrando. El día 1 de julio ya estábamos los compañeros en Herreros de Suso, un pueblo pequeño y acogedor, además de muy religioso de la provincia de Ávila para la Primera Misa de Eladio, que sería el día 2. Hay que resaltar que en aquel momento eran siete —incluido Eladio— los sacerdotes en activo que habían salido de esta pequeña parroquia.
Ese mismo día habían proyectado que hiciese la Primera Comunión una sobrina del misacantano, como entonces llamábamos; a la niña, como es lógico, le hacía mucha ilusión, igual que a toda esa gran familia de tantos hermanos y sobrinos de Eladio. Al haber llegado la víspera por la tarde el párroco (no recuerdo el nombre) nos pidió que nos sentásemos a confesar a sus familiares y a tantas personas de este pueblo fervoroso que deseaban recibir el perdón de Dios para ese día solemne en la parroquia.
Nosotros con mucha ilusión lo aceptamos, ya que era la primera vez que íbamos a ejercer este sagrado ministerio de la reconciliación. Íbamos a distribuir la misericordia de Dios sacramentalmente sobre aquellas buenas gentes curtidas por el frio y el calor de la Moraña abulense.
Mientras confesábamos el párroco, con voz baja, para no distraernos, iba recordando a los que llegaban las cinco condiciones necesarias para hacer una buena confesión. Cuando habíamos impartido la absolución sacramental a medio pueblo, de pronto algunos nos acordamos de que el Cardenal Tarancón nos había dado licencias verbales para confesar durante un mes mientras llegaba el nombramiento. Pero esta concesión sólo tenía validez para la Diócesis de Toledo, y esta parroquia pertenece a la Diócesis de Ávila y allí no teníamos facultades para ejercer este ministerio; en aquel entonces regía en la Iglesia el Código de Derecho Canónico de 1917. (el promulgado en el año 1983 cambiaría sabiamente esta norma).
Nos dirigimos al párroco y le dijimos lo que estoy contando; hizo un gesto de asombro y nos pidió que fuéramos a la sacristía a ver qué debíamos hacer. Allí cada uno decía lo que se le ocurría (el error común, el supplet Ecclesia ¿?, que si eran válidas pero ilícitas, el llamar nuevamente a todos una vez que el Obispo de Ávila, a la sazón D. Maximino Romero de Lema, nos hubiera concedido licencias en su Diócesis para el tiempo que considerase…. En fin, tot capita tot sententiae, que escribió Terencio. Nosotros haríamos lo que se nos dijera. El Obispo de Ávila, a través del vicario general, hizo hincapié en que se había producido el error común subsanable, y que él tenía facultad para dispensar. Bueno…, y habiéndonos concedido licencias para algunos días continuamos confesando como si nada hubiese ocurrido.