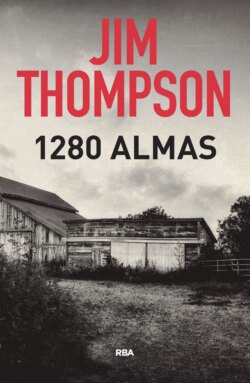Читать книгу 1.280 almas - Jim Thompson - Страница 6
3
ОглавлениеNo sé si ya os lo he dicho, pero Ken Lacey, el tipo al que iba a visitar, era el sheriff de un par de condados río abajo. Nos conocimos en una convención de funcionarios jurídicos celebrada hace años, y el caso es que congeniamos. No sólo era un buen amigo, sino que además era muy listo; lo supe en cuanto empecé a hablar con él. De modo que, en la primera ocasión que se presentó, le pedí consejo sobre un problema que tenía.
—Mmmm —dijo cuando le hube explicado la situación y después de pensarlo un rato—. Veamos. Las letrinas se encuentran en una propiedad comunal, ¿no? Detrás del Palacio de Justicia, ¿no es eso?
—Exacto —dije—. Exactamente como dices, Ken.
—Y sólo te molestan a ti, ¿no es así?
—Efectivamente. El juzgado está al final de la planta baja y no tiene ventanas que den atrás. Las ventanas están arriba, en el segundo piso, que es donde yo vivo.
Ken me preguntó si podía conseguir que las autoridades del condado derribasen las letrinas. Le contesté que no, que era muy difícil. Al fin y al cabo, las utilizaba mucha gente.
—¿No podrías hacer que las limpiasen? —preguntó—. ¿Que las desinfectasen un poco con unos cuantos barriles de cal?
—¿Por qué iban a hacerlo? —dije—. Si sólo me molestan a mí. Lo más probable es que se me echen encima en cuanto me queje.
—Ya, ya. —Ken asintió—. Parece que sólo sea cosa tuya.
—Pero tengo que hacer algo, Ken —insistí—. No es sólo el olor que despiden cuando hace calor, lo que ya es bastante insoportable, sino todo lo demás. Están también esos cochinos boquetes en el techo que dejan el interior al descubierto. Suponte que recibo visitas y que piensan: «Caramba, qué vista tan maravillosa». Se asoman a la ventana y la panorámica de la que disfrutan es la de cualquier tío haciendo sus necesidades.
Ken dijo «Ya, ya» otra vez, carraspeó y se pasó la mano por la boca. Luego la abrió para decir que era un problema, un verdadero problema.
—No entiendo cómo se puede molestar a un sheriff como tú, Nick, con todas las preocupaciones que conlleva tu importante cargo.
—Tienes que ayudarme, Ken. Tengo la picha hecha un lío.
—Te ayudaré —asintió Ken—. Nunca he dejado en la estacada a ningún colega de profesión y no voy a hacerlo ahora.
Me dijo lo que tenía que hacer y lo hice. Aquella misma noche me colé en los retretes públicos y aflojé un clavo aquí, otro allá, al tiempo que removía un poco los tablones del suelo. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparado para entrar en acción cuando llegara el momento oportuno.
El tipo que más frecuentaba aquel servicio público era el señor J. S. Dinwiddie, el director del banco, Entraba antes de ir a su casa a comer y al volver del almuerzo, al irse a su casa por la noche y cuando volvía al trabajo por la mañana. A veces pasaba de largo, pero nunca por las mañanas. Cuando la salsa y los menudillos le empezaban a hacer efecto, ya estaba lejos de casa y tenía el tiempo justo para entrar corriendo en los retretes.
La mañana siguiente a la noche de los estropicios lo vi entrar: un tiarrón gordo, con cuello de camisa blanco y ancho y un traje de velarte recién estrenado. Los tablones del suelo cedieron y el fulano cayó con ellas en el pozo.
Más exactamente, en un pozo de mierda acumulada durante treinta años.
Por supuesto, corrí en su ayuda casi al segundo del incidente. No sufrió ningún daño, aunque quedó totalmente embadurnado. En mi vida he visto a un tipo más cabreado.
Daba saltos, se movía arriba y abajo, de lado, agitaba los puños, sacudía los brazos y gritaba cosas muy feas. Quise echarle un poco de agua para quitarle lo más negro de la porquería, pero como no paraba de brincar y retorcerse, fue poco lo que pude hacer. Le tiraba el agua cuando estaba en un sitio, pero cuando el agua llegaba, el tío ya estaba en otra parte. ¡Y soltaba cada taco! Nunca había oído cosa igual, ¡y eso que ayudaba en la iglesia!
Las autoridades del condado y algunos funcionarios llegaron en seguida, todos muy nerviosos al ver al ciudadano más importante del lugar de aquella guisa. El señor Dinwiddie acabó por reconocerlos, aunque es difícil saber cómo lo consiguió, con toda aquella mierda en los ojos. De haber tenido a mano una estaca, seguro que la habría emprendido a palos con todos.
Los puso de vuelta y media. Juraba que los llevaría a juicio por negligencia criminal. Gritaba que los encausaría por daños personales, por tener abierto un lugar público peligroso.
Yo fui el único para quien tuvo una palabra amable. Dijo que un hombre como yo podía gobernar el condado solo y que iba a hacer lo posible para que destituyeran a los demás funcionarios, ya que constituían un gasto innecesario y, además, una amenaza peligrosa.
Pasó el tiempo y el señor Dinwiddie no cumplió ninguna de sus amenazas, pero arregló el problema de las letrinas públicas. Las eliminaron y cegaron el pozo en una hora. Si alguna vez sube algún olorcillo, no hay más que ir a las autoridades y denunciar los retretes del Palacio de Justicia.
Esto ha sido una muestra de los consejos de Ken Lacey. Sólo un ejemplo de lo buenos que eran...
Por supuesto, habrá quien diga que no eran tan buenos, que el señor Dinwiddie podía haberse matado y que yo me habría metido en un buen lío. Podría pensarse que los consejos de Ken estaban dictados por la maldad, que estaban destinados a hacer daño y no a aportar soluciones.
Pero yo, bueno, yo siempre pienso bien de las personas mientras puedo. O, por lo menos, no pienso mal hasta que no me veo obligado a hacerlo. Así que aún no me había decidido en lo que respecta a Ken en ese sentido.
Imaginaba que medía sus palabras, que meditaba los consejos que me daba para que yo tomara una decisión. Si me resultaba medianamente útil, le pagaría el favor. Pero si la utilidad no asomaba por algún lado...
Bueno, ya sabría lo que tenía que hacer con él.
Siempre lo sabía.