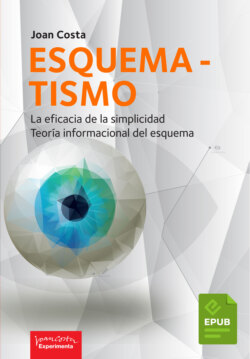Читать книгу Esquematismo - Joan Costa - Страница 9
ОглавлениеIntroducción
“Nacidos para ver, educados para mirar”
Goethe
El mundo de los esquemas, los gráficos, diagramas, redes, organigramas, sociogramas, infografías en movimiento e interactivas, etcétera, es una parte específica de las comunicaciones visuales en la transmisión de información. Por eso es más que razonable empezar por desvelar cómo funciona nuestra visión en la percepción de los mensajes y en la integración de los conocimientos que ellos transportan.
Todo empieza en el ojo. Con la lluvia de información que procede de la retina y llega al cerebro, donde se transforma la imagen retiniana en señales eléctricas que son decodificadas. Los esquemas anatómicos microscópicos ayudan a entender el funcionamiento de la corteza cerebral encargada de descifrar el flujo de información que le llega de la retina. Pero, ¿cómo se genera la formación de la visión?
Antes de nacer, el desarrollo de la retina tarda mucho tiempo en completar su maduración: esto a pesar de ser los ojos una de las primeras estructuras que pueden llegar a reconocerse en el embrión. Así, la retina no alcanza su total desarrollo hasta tres meses después del nacimiento.
Todo comienza cuando, a partir del primer esbozo de cerebro, nace una vesícula que se irá acercando a la superficie del embrión y cuyo pie dará lugar a dos partes bien definidas: el pedículo óptico y la vesícula óptica. Las células que componen la pared del polo vesicular se multiplican muy activamente y obligan a ésta a replegarse sobre sí misma. Posteriormente, se forma el cáliz ocular, constituido por una doble capa de células: la que queda dentro es ya un esbozo de lo que acabará siendo la retina sensible a la luz; la otra, exterior, dará lugar al llamado epitelio pigmentario, que es la base sobre la que descansará la hoja de la retina.
Simultáneamente, la superficie del embrión más cercana al punto al que se aproxima la vesícula óptica comienza pronto a enfocarse, va engulléndola el cáliz óptico y acaba formando el germen del futuro cristalizado. A partir de este momento, nuevas divisiones y diferenciaciones celulares irán dando origen, poco a poco, a los demás constituyentes del globo ocular.
El hombre, animal óptico
El universo de cada ser viviente está delimitado, y limitado, es decir, determinado por sus capacidades perceptivas. Lo que llamamos la “realidad” es nada más que la parte del mundo que ha sido accesible a nuestros sentidos y a la conciencia.
La historia natural del ser humano es la historia del sentido óptico. De ahí la afirmación de Cuatrecasas que hemos tomado prestada para encabezar este capítulo.
En el siglo XIX, el filósofo y naturalista Lorenz Oken había dado una clasificación de los animales en cinco clases, que determinan sus relaciones sensoriales con el mundo (1):
Dermatozoa, con predominio del tacto (correspondiendo a los invertebrados)
Glosozoa, con desarrollo lingual, o sea, gustativo (peces)
Rhinozoa, con predominio nasal-olfativo (reptiles)
Otozoa, con dependencia y exteriorización del órgano del oído (pájaros) y por último,
Ophtalmozoa, con predominio de la visión (mamíferos).
La concepción sensorial de Oken basada en apreciaciones intuitivas propias de un filósofo de la naturaleza, más tarde han sido confirmadas científicamente por la anatomía comparada, la embriología, la biofisiología y las neurociencias. En efecto, el predominio de la visión corresponde a los animales más superiores, así como en el extremo opuesto de este esquema sensorial, el tacto predomina en los invertebrados.
Los vertebrados han sido divididos en inferiores y superiores según su régimen visual. El ojo de las aves, a pesar de su gran perfección óptica, no alcanza a realizar la alta función a que la visión está destinada. Este destino se cumple al materializarse en la estructura cerebral en los simios, y sobre todo en los humanos, en los que el cerebro óptico tiene un predominio indiscutible.
En los primates, el ojo es altamente diferenciado y complejo, pero sin estar especializado para una función o una adaptación peculiar dentro de la función general de la visión. Los primates percibían las tres dimensiones y los tres colores fundamentales, pero nada ha impedido la posibilidad de ampliar su capacidad de percepción y sus cualidades sensoriales. Así ha podido seguir desarrollando posibilidades visuales nuevas. El ojo humano es un órgano en evolución que le ha abierto todas las puertas de la creación imaginativa y de la concepción del mundo.
Rochon-Duvigneaud concede una importancia decisiva a la división de los vertebrados en inferiores y superiores según su tipo visual: “A pesar de sus maravillosas cualidades, los ojos de las aves no cumplen la más alta utilización posible de la función visual. Ésta solo la alcanzan los simios y el hombre con su sistema ocular conjugado y su visión focal binocular para cualquier distancia. Así articulado en la profundidad del sistema nervioso central, este conjunto ocular funciona como un solo órgano, aún conservando algunas ventajas de su independencia originaria” (2). En realidad podemos distinguir tres categorías de vertebrados en relación con un sistema de conjugación ocular. El primero presenta la independencia de campos visuales (aves). El segundo adquiere una visión binocular fugaz o bien parcial (simios). Y el tercero, que incluye sólo a los humanos, goza de la visión binocular perfecta y estable, que permite una mayor precisión de la percepción visual.
Sabemos, pues, que los mamíferos no representan todos ellos un predominio ocular, sino que éste es propio de los primates. Pero desde un punto de vista general, reconocemos la significación preponderante de los estímulos visuales y de las vías ópticas en el progreso psíquico. Son también estos estímulos los que permiten probablemente el paso más rápido que va del automatismo psicológico al tipo de reacción consciente que se adelanta al estímulo por un instinto de previsión, es decir, el descubrimiento en el entorno próximo, de un excitante que todavía está latente, inactivo. La proyección visual es la sensación más adecuada para servir a tales exigencias de orientación. La acción humana es acción guiada por los ojos.
La filogenia ha abierto el camino del hombre a través de su cerebro óptico. A él debemos lo que somos. Nuestro característico cerebro posee, por medio del proceso de su construcción progresiva, la estructura de la función visual. De él somos deudores de lo específico de nuestra mentalidad, de la imaginación y del conocimiento.
El universo de los sentidos
Los sentidos poseídos por una especie cualquiera son los que delimitan su universo vital. “Toda evolución favorable en el campo de atención de un sentido, o toda adquisición de nuevos sentidos, agrandará su universo, especialmente en el caso del hombre, ya que gracias a su inteligencia es capaz de conseguir y desarrollar rápidamente lo que de otro modo la evolución y la selección natural no lograrían sino muy lentamente. Esta dilatación del universo sensitivo humano sigue un proceso explosivo, pues es un proceso en cadena. Toda ganancia da origen a nuevas ideas, bases de partida de una expansión ulterior más amplia” (Gerardin) (3).
Parece una cosa natural que el mundo que nos rodea habría de tener el mismo aspecto para todos los seres vivos que lo habitamos. Esto es absolutamente falso. En efecto, no es fácil para nosotros ponernos en el lugar de un animal para saber cuál es su universo sensible. Pero sin embargo, podemos obtener una buena aproximación observando atentamente su comportamiento al someterlo a un análisis fisiológico detallado, lo que hoy es la base de la biónica.
Para un insecto como la hormiga, el universo es muy limitado: son los surcos que enlazan su hormiguero con las fuentes de su alimentación. En estos surcos hay un movimiento incesante de hormigas que van y vienen. Se las ve de vez en cuando palpar el suelo y, en cierto modo, chuparlo. Ello se debe a que la hormiga no ve prácticamente nada, lo que no es en absoluto sorprendente, ¿para qué le servirían los ojos en su hábitat, en la oscuridad absoluta de las galerías de un hormiguero? Ha sido necesario que la naturaleza encuentre otra solución que sea independiente del día y de la noche. Esta solución consiste en el olor. Los surcos recorridos por las hormigas son para ellas una especie de bandas olorosas, y es por esta razón que las huelen y las palpan para seguirlas. Es muy difícil para nosotros imaginar lo que puede ser un universo de olores, pues nuestro olfato está muy poco desarrollado. En realidad nos servimos de él para muy poca cosa comparado con la utilidad que nos presta la visión.
Uno de nuestros animales familiares, el perro, se mueve también en un universo de olores. Del mismo modo que nosotros reconocemos a nuestros amigos por los rasgos de sus rostros, un perro reconoce a sus amos entre una auténtica mezcla de olores. Pero esta mezcla es tan matizada como pueden serlo los rasgos de una cara para nosotros. El perro que corretea olfateando con su nariz ve bastante mal, justo lo que necesita para caminar a ras del suelo. Además, no distingue los colores (entre los mamíferos, casi no son más que el hombre y los monos los que gozan de este privilegio). El universo visual del perro es incoloro, y por tanto, es secundario en relación con su universo de olores.
Todo cambia radicalmente si observamos a la rana. Su universo es, como el del hombre, un universo visual. Pero estos dos universos visuales no tienen nada en común. La rana no ve la belleza de las flores y el paisaje, pero en el instante en que una mosca entra en su campo visual, la percibe perfectamente. Cuando nosotros queremos ver claramente una cosa, tenemos que dirigir la mirada y mover la cabeza en la dirección en que aquella se encuentra, ya que nuestro campo visual, de alto grado de percepción es, por el contrario, muy restringido. No ocurre nada parecido en la rana. Ella ve mal, pero ve “uniformemente mal” en un amplio campo de visión. Y no ve más que lo que se mueve muy deprisa. Tal como explica Rudolf Arnheim, una rana rodeada de mosquitos muertos, moriría de hambre pues no los puede ver más que si se mueven muy deprisa (4). Si el objeto que se le aproxima es demasiado grande para que pueda ser una presa fácil, no hay para la rana otra solución que huir. Su visión de los colores es muy imprecisa, pero es suficiente para que sepa distinguir el color azul del agua del verde de la hierba. Como se encuentra casi siempre cerca del agua, tiene muchas posibilidades de que al saltar caiga en ella, donde encuentra su protección. Se dice a menudo que una rana que mira sin moverse a una culebra que se desliza hacia ella para devorarla, está hipnotizada por la serpiente. La realidad es mucho más simple, y es que, sencillamente, no ve la culebra que se le acerca.
Las abejas que revolotean por todas partes libando en las flores, viven también en un universo visual. Lo que necesitan se limita simplemente a saber localizar a gran distancia las flores donde encontrar el néctar y el polen. El universo visual de la abeja no tiene, pues, nada en común ni con el de las ranas ni con el de los hombres. Para este insecto, su universo sensorial son las flores, pero éstas no son vistas a través de un ojo compuesto, sensible a la polarización de la luz. Quien dice flores, dice colores. La abeja ve, en efecto, los colores, pero no como nosotros. Su ojo no aprecia el color rojo, pero por el contrario es muy sensible a la radiación ultravioleta, invisible para nosotros. El análisis de las preferencias naturales de las abejas ha demostrado que se dirigen más bien hacia las estructuras radiales o granulares. ¿No es esto lo característico de las estructuras florales? La abeja no ve ni las flores que están brotando ni las marchitas: unas y otras le son absolutamente inútiles. Pero en cambio, las flores totalmente abiertas se le aparecen de forma llamativa, las estructuras radiales son acusadas por los fenómenos de la luz polarizada y el núcleo flamea bajo la luz solar ultravioleta.
El pájaro que vuela en lo alto vive también en un universo fundamentalmente visual. Pero una vez más, este universo visual es suyo propio y muy diferente del nuestro. Hay que hacerse, por tanto, a la idea de que el mismo sentido, el visual, puede jugar de manera totalmente diferente para subdividir el mundo sensible que nos rodea según los distintos universos perceptivos de las especies vivas. Cuánto más alejados entre sí estén los modos de vida de estas especies, mayor es la diferencia que existe entre sus respectivos universos sensitivos. Muchos pájaros vuelan muy deprisa; por tanto, necesitan ver desde muy lejos, y si ven desde muy lejos tienen que tener una visión muy aguda. El ejemplo más conocido es el de las aves de presa que revolotean en el espacio mirando a su víctima en el suelo, sea un ratón o un conejo, y bruscamente se lanzan sobre su presa con gran precisión. Los pájaros ven muy bien los colores, lo cual les ayuda a apreciar el relieve. Se ha discutido mucho sobre esta cuestión de la sensación de relieve. ¿Se debe únicamente a la visión binocular? Sin embargo, es un hecho probado que el hombre aprecia mucho menos el relieve en una imagen en blanco y negro que en la misma imagen en colores (5). Los dos ojos de los pájaros, a diferencia de los nuestros, miran generalmente hacia regiones diferentes del espacio por la sencilla razón de que sus ojos están situados a ambos lados de la cabeza. El ejemplo más espectacular es el de la perdiz; cada ojo tiene un campo lateral de visión superior a la mitad del horizonte, ya que en realidad, tiene los ojos detrás de la cabeza. La percepción del relieve no puede, pues, ligarse a la visión binocular; quizá aquí el color juega el papel principal.
Además del universo visual de las formas, el movimiento y los colores, ¿existen otras posibilidades de subdivisión sensitiva del mundo exterior? Pues sí, ya que la variedad de los sentidos es casi infinita. Por ejemplo, los murciélagos que revolotean persiguiendo a los mosquitos y mariposas nocturnas, se mueven en un universo de gritos agudos, pero demasiado agudos para que nosotros los podamos oír. Pero es inútil proseguir más lejos. Está bien claro que cualquier pequeño rincón del campo de percepción puede ser objeto de múltiples subdivisiones sensitivas totalmente diferentes. La causa es que los sentidos facilitan a cada uno las informaciones específicas que precisa para vivir, y por consiguiente, hay tantos universos de sentidos como especies vivas sobre la tierra. Cuanto más evolucionada es una forma de vida, más variadas son sus necesidades vitales y más desarrollados tienen que estar sus sentidos.
En los primates aparece una característica morfológica de importancia evolutiva: los ojos frontales, con ejes casi paralelos y órbitas grandes. Ello coincide con la transformación de las áreas visuales corticales (occipitales), el desarrollo del neocórtex y el proceso de encefalización progresiva en la evolución humana. La visión frontal constituye un paso considerable para la construcción cerebral de la imagen óptica.
El ojo y el cerebro óptico es lo que da a la visión el sentido del mundo y lo que da al hombre el carácter visual de la producción mental. Este carácter es el que confiere al cerebro la proyección espacial geométrica en el entorno, porque, como mostraremos dentro de poco, la noción de “espacio”, por ejemplo, surge de la naturaleza óptica del cerebro. A partir de este momento, toda relación intelectual se proyecta en el espacio visual.
Ojo y cerebro óptico
“El mundo que vemos es invención del cerebro óptico”
Semir Zeki
El estudio del sistema de la visión constituye una empresa de altos vuelos. Entraña la indagación del proceso por el cual el cerebro adquiere conocimiento del mundo exterior. Tarea nada sencilla, pues los estímulos visuales que el cerebro dispone no ofrecen códigos de información estables. Así, pues, la tarea del cerebro consiste en extraer las características constantes e invariates de los objetos a partir de la riada de información bruta que sobre ellos recibe.
La interpretación constituye parte inextricable de la sensación óptica. Por tanto, para adquirir un conocimiento de qué es lo visible, el cerebro no puede limitarse al mero análisis de las imágenes que le son presentadas a la retina, Ha de construir activamente un mundo visual. A tal fin ha desarrollado un elaborado mecanismo neurológico, un mecanismo de eficiencia tan maravilloso que se ha necesitado un siglo de estudios antes de empezar a conjeturar siquiera sus numerosos componentes.
La corteza visual plantea un difícil reto: averiguar en qué forma cooperan sus componentes para ofrecernos una imagen unificada del mundo: imagen que no muestra señal alguna de la división de trabajo que tiene lugar en el seno de aquélla.
Al observar un campo visual, distintas áreas de la corteza lo analizan, buscando en él diferentes atributos, como forma, color y movimiento. Visión y comprensión se producen simultáneamente gracias al sincronismo de actividades en dichas áreas corticales. El mundo que vemos es invención del cerebro óptico.
Pensamiento visual
Biológicamente, el ojo surgió en un principio y el cerebro óptico se formó lentamente más tarde. Sobre esta estructura surge la inteligencia, con el lenguaje, la fantasía y hasta la matemática y la lógica. A propósito de esto no hay que confundir las bases sensoriales de la intuición o del pensamiento con las sucesivas estructuras funcionales de la mente, que se han ido superponiendo a través del desarrollo evolutivo del conocimiento.
Nuestro cerebro está pues, estructurado por la necesidad vital de ver y mirar. El sentido de la visión está muy por encima de los sentidos olfativo, auditivo o táctil que determinan la estructura cerebral de otros animales. Biológica y evolutivamente, la estructura óptica del cerebro humano es, pues, mucho más joven que el ojo, ya que es éste el que la engendró y la desarrolló en el cerebro. En efecto, el primate vio antes de pensar. Es esa estructura, y no la visión, la que hace que compartamos con los invidentes las nociones de espacio/tiempo y la intuición geométrica y numérica. Los invidentes imaginan -producen imágenes mentales- sin haber visto imágenes físicas.
La elaboración de las imágenes mentales es función de la más alta esfera sensible óptica. Si hacemos la experiencia personal constatamos cómo cerrando los ojos, o vendándolos, podemos imaginar. Al fin y al cabo, el ciego es un individuo que lleva los ojos vendados, y no sólo conserva su imaginación, sino que la agudiza por un mecanismo de compensación.
Así nos podemos explicar por qué el mundo de los ciegos es el mismo mundo visual que nosotros contemplamos, y aún más vivo y policromático, y más fantástico. El sentido visual ya no es para el invidente un órgano de información sensorial, sino una estructura cerebral óptica que moldea la facultad de imaginar sin ver. La memoria visual filogenética nutre de paisaje y de vivencia la imaginación del ciego. A veces, la constatación de la realidad inmediata y cercana es un obstáculo para la vida interior elucubrativa y rica en bellas imágenes imaginarias. El reino de la metáfora, el símbolo y la fantasía subsiste aún en ausencia de la retina.
El invidente no ve el mundo con los ojos de los demás, sino con sus propios ojos internos, aunque su retina no entre en acción. Por eso decía Diderot que “la geometría es la verdadera ciencia de los ciegos”. La visión del espacio y la concepción de las realidades tangibles tienen para el ciego la misma calidad que para nosotros. Sólo que adquieren mayor intensidad, mayor vida, hasta el extremo de que el ciego llega a creer que la vista no es necesaria para el buen funcionamiento del pensamiento ni para el buen conocimiento de la realidad -lo que probablemente sea cierto, pues tenemos ejemplos de ciegos ilustres.
Los estímulos de la sensación visual: luz, forma, movimiento, color
En la organización cerebral se ha encontrado la explicación de la naturaleza visual de nuestro entorno, así como del espacio-tiempo, del carácter geométrico de nuestra mente y de cómo ésta maneja la noción cuantitativa de número. Y también encontramos la explicación del poder proyectivo de nuestra imaginación y de nuestra concepción eminentemente visual del mundo.
En 1981, el premio Nobel de Medicina fue compartido por tres estudiosos de las funciones cerebrales. Dos de ellos eran el norteamericano de origen canadiense David Hunter Hubal y el sueco Torsten Nils Wiesel, premiados por sus importantes observaciones llevadas a cabo en el desenmascaramiento de los procesos biológicos que se producen en el córtex cerebral para poder traducir los mensajes de forma, color y tamaño que le llegan del exterior a través de los ojos.
Las imágenes captadas por la retina no son continuas, sino que se producen como consecuencia de la estimulación lumínica de células receptoras individuales. Una primera modificación de estas señales se produce en la misma retina, ya que en ella existen células que establecen conexiones horizontales entre varias células receptoras. Así, es posible comprimir desde el inicio toda la información captada de manera que, aunque existen 160 millones de células receptoras de la retina, sólo pasarán a formar parte del nervio óptico un millón de prolongaciones celulares.
En cuanto a lo que estimula la sensación óptica, la luz tiene una evidente superioridad biológica. La preeminencia adquirida por el sentido de la visión corresponde al enriquecimiento neuro-sensorial ligado a las peculiares cualidades de las ondas luminosas. De hecho, la corta longitud de onda de la luz facilita una mayor precisión de las sensaciones. Y la rapidez de propagación permite la percepción a largas distancias, siendo por esto la visión muy superior a la audición y al olfato. Todas estas condiciones han facilitado la información cuantitativa de la distancia y de la forma, que los demás tipos de sensaciones no pudieron llegar a conseguir.
Aunque los sentidos del olfato y el gusto, por otra parte, son ricos en matices y sensaciones, toda esta abundancia sólo produce un orden muy primitivo para la mente humana. Por tanto, podemos regalarnos a placer con olores y sabores, pero apenas podemos pensar por medio de ellos.
En el caso de la vista y el oído, las formas, los colores, los movimientos y los sonidos son susceptibles de organizarse con la mayor precisión en el espacio y en el tiempo. Estos dos sentidos son, por excelencia, los medios para el ejercicio de la inteligencia. La vista recibe la ayuda del tacto, el sentido muscular y los movimientos de la cabeza, pero el sentido del tacto no puede competir con la visión, sobre todo porque -como el gusto- no es un sentido que capte la distancia. Dodwell ha mostrado que casi el noventa por ciento de la información que obtiene un individuo normal procede de su canal óptico.
Además, el ojo es el único órgano receptor que tiene la capacidad de discriminar un objeto o un estímulo entre un campo visual denso, cargado de estímulos, gracias al poder separador de la visión. Este poder separador no lo tiene el oído, que no puede “borrar” de la conciencia un ruído que perturba aquello que se desea escuchar. El gusto recibe un conjunto, si se quiere, matizado de sabores, entre los que es difícil separarlos e identificarlos individualmente. El tacto sólo recibe una única información: la que entra en contacto con los órganos efectores de la piel. El olfato percibe olores, pero no puede percibir varios de ellos al mismo tiempo, o no puede discriminar en un conjunto olfativo complejo. La capacidad discriminatoria, focalizadora, separadora que es propia de la visión es, sin duda, una de las propiedades más genuinas del cerebro óptico.
La gran virtud de la visión no sólo consiste en eso, y en que se trata de un medio altamente articulado, sino en que su universo ofrece una información inagotablemente rica sobre los objetos y los acontecimientos del mundo exterior. Por tanto, la visión es el medio primordial del conocimiento y del pensamiento.
El hombre ve sin mirar -de ahí la importancia sensorial e integradora de la percepción de los estímulos- y además, penetra mirando -es la observación, la reflexión, la extracción de informaciones para el conocimiento y la acción.
La luz implica percibir formas y colores, pero aquí también hay que pensar, con Berkeley, que los colores, que son objeto propio e instantáneo del acto de ver -podemos decir, inmanente-, no existen fuera de la mente. Con esto se plantea otra vez el problema de la relación entre las realidades externas y las sensaciones.
Para interpretar de manera adecuada el funcionamiento de los sentidos ante la estimulación exterior es necesario recordar que los sentidos no surgieron biológicamente como “instrumentos de la cognición” por sí misma, sino que evolucionaron como auxiliares de la supervivencia. Desde su origen, los sentidos apuntaron a esos rasgos del entorno que marcaban la diferencia entre facilitar la vida e impedirla, y la evolución se concentró en ellos. Esto significa que la percepción tiene fines y es selectiva. Y más adelante tendremos que hablar de cómo la comunicación gráfica, las formas y los colores, contienen un gran poder de estimulación y de atracción, y de cómo se establece así una dicotomía entre ver y mirar, entre percepción pasiva o atención activa, que es un rasgo del interés inteligente (6).
El individuo, a cuyas necesidades vitales y cognitivas se ajusta la visión, se interesa de modo natural por los cambios y por la movilidad, lo que se aprecia claramente en los animales y en los niños, ante los mensajes movimentados, como los productos audiovisuales. El movimiento y la acción son particularmente estimulantes para los ojos. Por tanto, el cambio, o cuando algo aparece y desaparece, va de un lugar a otro, cambia de forma, tamaño, color o brillo, tiene un alto poder de retención de la mirada. De fascinación. Los videoclips y los spots publicitarios han explotado al máximo el cambio trepidante de imágenes, formas, colores, superposiciones y sonidos, precisamente con la intención de capturar y retener la mirada del espectador.
Un color que se mira fijamente tiende a empalidecerse, y si se observa de continuo una configuración estática, al cabo de un tiempo la configuración desaparecerá. Estas reacciones ante la monotonía del estímulo afectan en cierto modo a la defensa consciente y a la fatiga puramente fisiológica. Por eso, si el mensaje visual no cambia, el espectador cambia de punto de vista. O abandona.
Los ojos se mueven dentro de sus órbitas y la exploración selectiva de un campo de estímulos se amplifica mediante los movimientos de la cabeza y del cuerpo. Los procesos de registro que operan dentro del globo ocular son también altamente selectivos.
La retina, al dar informaciones de color al cerebro, esquematiza, simplifica, no registra cada uno de los infinitos matices y tonalidades de un mensaje cromático, sino que se limita a unos pocos colores fundamentales o gamas de color, a partir de los cuales se derivan todos los demás. Esto indica que la fotoquímica del ojo procede por medio de una especie de abstracción por la cual, a nivel de la percepción consciente, vemos los colores como variaciones y combinaciones alrededor de unos pocos colores primarios. Esta ingeniosa simplificación -que obedece en parte a la reducción de atención exhaustiva, esto es, a un principio de economía biológica-, la visión lleva a cabo, con unas pocas clases de transmisores, una tarea que de otro modo, exigiría un número tan elevado de ellos que su manejo sería imposible.
Los movimientos del ojo que contribuyen a seleccionar los objetivos de la visión se realizan entre el automatismo y la respuesta voluntaria al estímulo. Deben dirigir los ojos de modo que la zona del campo visual por examinar quede dentro del estrecho margen en el que la visión es más aguda. La agudeza disminuye tan deprisa que una desviación de diez grados del eje de fijación donde la agudeza es máxima, queda reducida ya a una quinta parte. Puesto que la sensibilidad retiniana es tan restringida, el ojo singulariza algún lugar particular, que así lo aísla pues es el centro de su interés. Como afirma William James, “Sin interés selectivo, la experiencia sería un completo caos”, porque carecería de estructura significante. El ojo-cerebro es una estructura a su vez estructurante gracias al poder separador y organizador de la visión y de la mente.
Reproducción de la página con esquemas geométricos y manuscrito de Ibn Sahl sobre las leyes de la refracción ocular.
Digamos finalmente que un estímulo puede ser motivo de atención, ya sea porque se destaca del resto del campo visual y/o porque responde a las necesidades o intereses psicológicos del observador. Más adelante nos extenderemos en esta dialéctica que es esencial para la comunicación de informaciones visuales.
La percepción visual del espacio, el tiempo y la geometría
La constitución biofisiológica del hombre como animal óptico explica muchos fenómenos, como los que interesan a los filósofos sobre la preponderancia abrumadora de la interpretación visual del saber (visual thinking) y de la propia vida social y psicológica del hombre.
La visión binocular, por la situación de los dos ojos en un plano y la perspectiva que proporciona al individuo, es un hecho de complementación de ambos ojos, y eso es lo que moldea el carácter óptico de nuestro encéfalo y la elaboración visual del concepto de espacio.
Nuestro sistema visual viene a constituir una especie de resonador cerebral armónico, capaz de revivir imágenes dinámicas, de servir de soporte geométrico a las ideas y de establecer sistemas de imágenes intracerebrales, precisas y complejas, de dimensiones propias, generadoras de una nueva calidad vital. Ya Descartes había reconocido implícitamente a la función visual un papel sensorial importante en la concepción geométrica. El hombre es un “animal geométrico” gracias a la función visual. Geométrico, dicho en el sentido pluridimensional, funcional, toda vez que la armonía temporal cinestésica (la del movimiento) interviene también en la proyección de nuestras imágenes internas que son el soporte del pensamiento. Es por eso que nuestra mente está fundada sobre la óptica, especialmente nuestras funciones corticales: la lógica, la matemática, la geometría, la proyección en el espacio imaginario -y por analogía para el visualista, en el espacio gráfico, así como la noción del tiempo y el pensamiento basados en la proyección de formas mentales sobre la realidad. La ciencia matemática nace con la sistematización del pensamiento lógico. Es la forma estructural del cerebro óptico.
El concepto renacentista de espacio visual y los estudios de los físicos y los psicólogos del siglo XIX coinciden en atribuir a la función ocular la percepción de la tercera dimensión. Así estudian unos y otros el espacio visual en función de la fisiología celular según los métodos de la óptica geométrica.
Los que se ocupan del análisis psicogenético del espacio, es decir, de cómo emerge la conciencia espacial en el niño (Piaget, entre otros) descubren que la elaboración progresiva de la noción espacial se inicia en el plano perceptivo con la localización de los objetos en el entorno, y sigue después en el plano representativo, imaginario o intelectual. Este proceso se sigue muy bien en el niño, donde primero aparece el espacio sensorio-motor ligado a la visión, el movimiento y los desplazamientos. Poco después viene el espacio representacional que surge simultáneamente con el lenguaje, el pensamiento intuitivo y la imagen mental (7).
En este momento, la representación mental procede desde el inicio, como si el niño ignorase todas las relaciones y proporciones recibidas sensorialmente. Esto demuestra la existencia de una representación del espacio intercerebral, fruto de la transmisión hereditaria y de la estructura del cerebro. Por eso la intuición geométrica del niño no se apoya directamente en los actos sensorio-motrices, sino en la interna sensación espacial, que es intrínseca.
El espacio no tiene forma, como tampoco el tiempo. Por eso resulta difícil separar la noción de espacio sensorial como continente, de la noción de forma, o sea, lo que en él se contiene.
Sensación y experiencia espaciales
Piaget, al estudiar la evolución de la percepción espacial en el niño, se da perfecta cuenta de que ésta se constituye en contacto directo con los objetos y con su distancia o proximidad con respecto de él, mientras que la elaboración de la imagen mental se hace a expensas de un recuerdo, en ausencia del objeto, en una etapa ulterior. Es decir que el espacio perceptivo se construye mucho más rápidamente que el espacio de representación, que es el espacio imaginario.
Además, Piaget precisa que, al considerar las relaciones tipológicas elementales de la imagen, o en el momento inicial de su representación mental, el espacio perceptivo alcanza un nivel proyectivo y casi métrico. “Hay, pues -concluye el autor-, un desplazamiento de varios años entre las dos construcciones perceptiva y representacional en el niño, a pesar de la analogía de los procesos evolutivos, de tal modo que si no se destaca la dualidad de planos, se tiene la ilusión de que la elaboración del espacio comienza en las formas euclidianas simples” . He aquí como Piaget llega a la concepción geométricoespacial (8).
Ernst Cassirer sostiene por su parte, que la formación de la idea de espacio a través de la percepción, no es el principal camino para la teoría general del conocimiento. En efecto, debemos centrar la atención no en la génesis del espacio perceptivo, sino en el análisis del espacio simbólico. “No de una manera inmediata -arguye-, sino por un proceso mental verdaderamente complejo y difícil, el hombre llega a la idea del espacio abstracto, y esta idea es la que le abre paso no sólo para un nuevo campo de conocimiento, sino para una dirección enteramente nueva de su vida cultural” (9).
Es un hecho demostrado que la noción del espacio es primitivamente concreta y relacionada con la acción (el espacio físico es el espacio de las acciones) para pasar después a ser un concepto científico general que es el espacio de la geometría. Cassirer sostiene, con razón, que la abstracción que conduce a esta noción geométrica del espacio lo desliza de la variedad y heterogeneidad de sensaciones que la originaron. Pero no puede negarse que la sensación visual tiene un papel predominante en la proyección formal del espacio geométrico, aún cuando al ascender de jerarquía para hacerse más abstracto, no se vea tan directa la relación originaria con la visión, e incluso con la acción -que nos da una cierta experiencia del espacio-; no olvidemos que la acción física está guiada por la visión.
Espacio y geometría
Por esta vía geométrica y enlazando de nuevo con Piaget, Cuatrecasas comenta que llegaríamos a creer que la mentalidad humana se hace específicamente lógica -lo que haría felices a los racionalistas. Pero no debemos olvidar que lo lógico incluye lo infralógico (10). Así afirma Piaget que las operaciones constructivas del espacio son de carácter infralógico y no lógico, lo cual no excluye que los entes espaciales puedan estar sometidos a operaciones lógicas.
El espacio es una sensación, como biológicamente lo es el tiempo. Es una integración inextricable de sensaciones. “El espacio de la intuición ordinaria donde se encuentran los objetos no es más que una degeneración del espacio funcional donde se producen los fenómenos” (Bachelard).
Pero volvamos a Cassirer y la geometría. En El problema del Conocimiento, plantea con relevante claridad la cuestión del espacio concebido a través de las distintas geometrías. Al comparar las concepciones de la geometría proyectiva con las de la geometría métrica, pone de manifiesto la diferencia entre la naturaleza de las figuras, lo que es un “cambio de sentido” peculiar de los conceptos geométricos con el paso de una a otra geometría. La intuición directa de los sentidos conduce al conocimiento de figuras localmente determinadas e individualizadas. Así, por ejemplo, dice Cassirer que, en la geometría euclidiana, dos triángulos semejantes entre sí que sólo se distinguen por su situación absoluta en el espacio y por la longitud de sus lados, ya no se consideran dos figuras distintas, sino que forman una sola figura, una sola entidad. Es el método equivalencial o la definición por medio de la abstracción. Este mismo método aplicado a las relaciones de figuras en la geometría no euclidiana, produce un proceso de disolución progresiva de las cualidades geométricas; que al fin y al cabo, es un proceso de sucesivas abstracciones: un proceso de esquematización.
Desde aquí, Cassirer abre la puerta a la comprensión del problema del espacio: “El verdadero hiato no aparece aquí entre la geometría euclidiana y la otra geometría, sino entre la intuición de los sentidos y el mundo de los conceptos geométricos” (11).
Para la concepción imaginativa de las direcciones espaciales (los conductos cerebrales semicirculares), la evocación de las imágenes, la comparación de las formas de los objetos y la proyección de las figuras geométricas, la sensorialidad óptica es la que representa el origen experiencial de la facultad que llamamos intuitiva de concebir el espacio.
La noción de espacio es subjetiva. Es una sensación profundamente situada y reiteradamente alambicada por las abstracciones simbólicas del pensamiento. Por eso es difícil delimitarla en una función concreta. La psicología genética admite una distinción entre el espacio visual, táctil y acústico. Estas tres modalidades son las que engendran la noción de espacio, e implican la experiencia de la distancia geométrica y, por consiguiente, temporal: el aquí por contraste con el allí o en otra parte, que son conceptos de la psicología de la centralidad -cuyo centro (subjetivo) es el ser-.
Si nos referimos al espacio como creación subjetiva, surge de inmediato la siguiente cuestión: ¿existe objetivamente el espacio exterior a nosotros e independientemente de nosotros? He aquí una vuelta a los problemas cruciales de la epistemología. La realidad espacial es una mezcla de objetividad y subjetividad. Por eso, la interpretación biológica nos permite aceptar una objetividad-subjetiva, o una subjetividad-objetivada, como zonas humanas de la existencia del universo en que vivimos.
La visión binocular, por la situación de los dos ojos en un plano, proporciona al individuo la visión del espacio, o mejor dicho, la del volumen y la situación de los objetos en las distancias del campo visual. La visión binocular moldea el carácter óptico de nuestro encéfalo y la elaboración visual del concepto de espacio. Es por esto que nuestra mentalidad, así como el conocimiento que obtenemos del mundo, están edificados sobre la visión.
En los objetos que conocemos a través de la visión hay una combinación de sensaciones luminosas y cromáticas, con discriminaciones espaciales y reconocimiento de formas y de magnitudes. Este sería el fundamento de la elaboración mental del espacio visual.
Pero volvamos a la pregunta de si existe el espacio. La presencia de los objetos tangibles, su situación, su tamaño y su distancia por relación con nosotros, es el referencial por el cual conocemos el espacio, pues éste no es visible, ya que sólo vemos cosas en el entorno a diferentes distancias de nosotros, lo que nos sugiere la idea de espacio. Un espacio absolutamente vacío, sin límites y sin cosas, es inimaginable.
No hay espacio absoluto. El concepto de espacio es relativo. Comprende el espacio percibido y sentido como tal a través de nuestros sistemas neuromusculares, y el espacio mental, que es ampliado por un acto de imaginación. O sea, de proyección óptica. “La visión -decía Locke- es el más completo de nuestros sentidos, el que conduce a nuestra mente las ideas de luz y colores, peculiares en ese aspecto, así como las ideas bien diferentes de espacio, forma y movimiento”.
Así como el tiempo es el orden de las existencias sucesivas, el espacio es el orden de la coexistencia. La noción de espacio está, empírica y genéticamente, relacionada con la experiencia. Siempre encontramos en la experiencia biológica esta simbiosis inextricable de lo objetivo y lo subjetivo.
Pero la concepción del espacio tal como lo sentimos y lo imaginamos a través de nuestro cerebro óptico, no puede ser obra de la discriminación táctil ni acústica. De hecho, para localizar el origen de un estímulo en el espacio, los diversos órganos sensoriales tienen una utilidad relativa. El oído es utilizable, pero poco preciso. La sensibilidad táctil y vibratoria es utilizada por ciertos animales, como los arácnidos, que se orientan a través de las telas que tejen por vibraciones ultrasónicas, y lo mismo ocurre con los murciélagos en el aire. Ninguno de estos sentidos, sin embargo, puede captar la luz, es decir, la intensidad de la iluminación, la dirección del haz luminoso que indica la topografía de la fuente de luz; los objetos, su tamaño, su color (longitud de onda de la luz) y su textura, así como la velocidad de sus movimientos y desplazamientos en el espacio, y la distancia relativa a que se encuentran de nosotros. Sólo recurriríamos a los otros sentidos, seguramente, si estuviéramos privados de la visión -lo que ha sido palpablemente demostrado por la cibernética y sus máquinas de leer para ciegos, que traducen los signos alfabéticos en señales eléctricas percibidas por el oído.
Así, pues, la localización espacial de las “direcciones” se realiza en forma óptima por la visión. Es decir, que la evolución, partiendo de la sensibilidad difusa de la luz hacia la precisión localizadora de los objetos concretos, corresponde al desarrollo progresivo del ojo.
La acuidad visual es subsidiaria de ese poder de discriminación de la dirección en el espacio. La capacidad de apreciar distancias y de representarse las tres dimensiones de los objetos percibidos depende exclusivamente del aparato ocular (Tinbergen). El hombre es la única especie capaz de un análisis visual de las distancias. La Proxémica es la ciencia que estudia la influencia psicológica que ejerce en el ser lo que es más cercano o más distante a él, ya se trate de objetos, de acontecimientos o de emociones.
Kant incluía la geometría en el modo de intuición de nuestros sentidos externos y admitía que las proposiciones de la geometría pueden ser verdaderas a priori y sintéticas. Hay una geometría abstracta y una geometría concreta, que necesita de las figuras y de la imaginación espacial para ser comprendida.
La mente menos cultivada necesita recurrir a la sensorialidad. Necesita proyectar las proposiciones analíticas de la alta geometría en su espacio visual o ya sobre su espacio euclidiano para comprenderlas. Se parte de la noción sensorial de nuestro espacio para trabajar analíticamente con las proposiciones geométricas y matemáticas.
El tiempo y el espacio son sensaciones y están únicamente en la estructura óptica del cerebro. Así hallamos en nuestra propia organización cerebral la explicación de la naturaleza visual de nuestro espacio, del carácter geométrico de nuestra mente, del poder proyectivo de nuestra imaginación y de nuestra concepción del mundo. Nuestro universo interno se proyecta en forma de imágenes topológicas, que dan un carácter específico de continuidad al espacio que concebimos. Y es este carácter el que se exterioriza en todas las manifestaciones de la vida humana dándoles esta naturaleza visual específica.
Estos elementos sensibles que encontramos en nuestro entorno son conceptos que están en nuestro lenguaje, es decir, en la capacidad simbólica y abstractiva de la mente. Para comprender la naturaleza de estos conceptos y de nuestras relaciones profundas con ellos hay que remontarse a la necesidad de que hubiera en el lenguaje un ayer, un hoy y un mañana -el primer grado de abstracción lingüística que Homo desarrolló fue los “tiempos”. “Eso ya era pensar de dentro afuera. Así dejamos de vivir siempre en el presente como los demás animales” (Derek Bickerton).
Pero no podemos contentarnos con las plausibles explicaciones biológicas, fisiológicas, lingüísticas e incluso psicológicas. Y unas preguntas filosóficas vienen a la mente: si nosotros fabricamos los conceptos de espacio y tiempo, ¿qué nos impulsa a hacerlo? ¿son un producto del pensamiento simbólico? ¿para qué los necesitamos? Porque el ser humano necesita de unas coordenadas existenciales donde situarse en relación con los otros y el entorno. Es la conciencia de la unicidad y la soledad del ser, pero también de las relaciones con los demás.
El cerebro matemático
“¿Cómo es posible que las matemáticas, puro producto del pensamiento humano independientemente de toda experiencia, se ajusten tan estrechamente a los objetos de la realidad física?”
Albert Einstein
Existen neuronas de los números. Ellas facilitan a la especie humana una intuición del número, de la cantidad, de las magnitudes, y sobre este concepto se apoya la construcción cultural de las matemáticas.
Stanislas Dehaene se pregunta si existe una verdad matemática absoluta. Si el cerebro humano, cuyas capacidades son finitas y su funcionamiento es falible, puede acceder a un saber matemático universal. Muchos matemáticos piensan que los objetos matemáticos tienen una existencia autónoma e independiente de la mente humana. Para el neurobiólogo, este punto de vista es difícil de sostener. ¿Cuál es esta misteriosa materia de la que estaría hecha la realidad matemática? ¿Qué sería sino el producto de ensamblajes complejos e interconectados de ciertas hormonas en nuestro cerebro? Y sobre todo, ¿de dónde proviene la “la sinrazonable eficacia” de las matemáticas, subrayada por Eugène Wagner?
Las experiencias de “cognición numérica” que llevan a cabo varios laboratorios intentan proyectar algunas luces sobre el origen de los objetos numéricos. A pesar de los progresos recientes realizados en psicología y en imaginería cerebral, es hoy difícil de examinar las bases cerebrales de las matemáticas más avanzadas. Por eso el equipo de Dehaene está estudiando los soportes cerebrales de uno de los fundamentos de las matemáticas: el concepto de número o de cantidad. Uno de los descubrimientos más interesantes es que existen, en el cerebro de los primates, neuronas que están dedicadas a los números y aseguran una representación aproximada de las cantidades. Es así cómo, desde millones de años, la evolución ha impreso en nuestro cerebro un concepto de número.
Philippe Pinel ha estudiado recientemente las bases neuronales del efecto de distancia durante la comparación entre números utilizando la imaginería por resonancia magnética funcional. Y ha mostrado que la activación de un área cerebral llamada surco intraparietal (derecha e izquierda) depende del efecto de distancia entre cantidades: la activación disminuye cuanto más la distancia entre los números comparados aumenta (por ejemplo, entre 8 y 9 o entre 5 y 9 cuando se trata de indicar cuál de las dos cifras es mayor). Otras cuantiosas experiencias de imaginería cerebral en el curso del cálculo mental sugieren que una parte de este surco intraparietal (el segmento horizontal bilateral) jugaría un rol particular en la representación mental de las cantidades. Estos resultados refuerzan la hipótesis según la cual una buena representación de las cantidades en el surco intraparietal juega un rol esencial en el aprendizaje de la aritmética en el niño. Esta área daría a los niños una especie de intuición aritmética, es decir la noción de qué es un número y cómo las cantidades numéricas pueden ser comparadas y combinadas.
¿Cómo los números pueden ser codificados por una población de neuronas? Andreas Nieder y Earl Miller, investigadores del MIT, han registrado recientemente la actividad de las neuronas en monos despiertos que habían sido entrenados a comparar dos conjuntos de objetos según su número o cantidad. Así han descubierto la existencia de una población de neuronas que codifican las cantidades numéricas. Olivier Simon, del equipo de Dehaene, ha registrado por IRM funcional la activación del cerebro durante los cálculos. Este estudio ha revelado que la activación ligada al cálculo forma parte de un mapa espacial de activaciones del surco intraparietal posterior, y está encuadrado por regiones asociadas a las sacudidas oculares, a la atención y a la percepción del espacio.
Verdad matemática y construcción cerebral
Así, en el pequeño mundo de la aritmética elemental, empezamos a identificar las bases cerebrales de algunas verdades matemáticas elementales. La aritmética más elemental está inscrita en nuestro cerebro. Después de millones de años de evolución, algunas de nuestras áreas cerebrales se han especializado con el fin de anticipar que un objeto más otro dan dos objetos, si bien incluso los niños de pecho tienen acceso a tales “verdades”. Por el contrario, 6 – 4 = 2 no parece ser una verdad tan inmediata.
El ejemplo de la aritmética sugiere que la realidad matemática es una construcción mental y cultural, conformada en parte por las condiciones que la evolución ha impuesto al cerebro durante millones de años, y en parte por los símbolos y otros objetos culturales aportados por generaciones de matemáticos. Examinemos cómo esta definición nos permite abordar -afirma Dehaene- la cuestión de la universalidad de las verdades matemáticas. Tal como Kant lo había ya subrayado, “la ciencia matemática representa el ejemplo más brillante de la manera cómo la razón pura puede progresar sin la ayuda de la experiencia”. Librados de los condicionantes de la experiencia, las matemáticas reflejan necesariamente la estructura universal de nuestras representaciones cerebrales. “Así, si las matemáticas aparecen como verdades absolutas, puede ser porque son definidas por la estructura preexistente de nuestras representaciones. En tanto que propiedades de nuestro cerebro, nuestras representaciones del espacio, el tiempo y las cantidades numéricas son universales, igual como nuestras modestas capacidades de deducción lógica” (Dehaene).
Las matemáticas no son una construcción arbitraria de la mente. Al contrario, ellas son profundamente determinadas por la arquitectura de nuestro cerebro. A lo largo de la evolución y durante el desarrollo cerebral del niño, la selección actúa de tal modo que nuestro cerebro se construye representaciones adaptadas al mundo exterior. A nuestra escala, por ejemplo, el mundo está esencialmente constituido de objetos que se combinan entre ellos según la ecuación familiar 1 + 1 = 2. Esto puede explicar por qué la evolución ha anclado esta regla de aritmética, entre otras, en nuestro cerebro.
Tal como J.-P. Changeux y Dehaene han propuesto, “una primera ola de selección, en el curso de la evolución de las especies, sitúa las representaciones fundamentales de espacio, de tiempo y de número. La segunda ola, que se efectúa a la escala incomparablemente más rápida de la evolución cultural, construye, a partir de estas representaciones mentales primarias, andamiajes culturales elaborados, pero siempre seleccionados por su coherencia interna y su eficacia en resolver problemas concretos o abstractos. En resumen, si nuestras matemáticas son tan eficaces hoy, es porque las matemáticas ineficaces de ayer han sido eliminadas y reemplazadas por otras... bastante más performantes”.
Imagen y pensamiento
La percepción visual es una actividad cognitiva. La visión es el órgano más eficaz de la cognición humana. En palabras de Arnheim: “El pensamiento verdaderamente productivo, en cualquiera de las áreas del conocimiento, tiene lugar en el reino de las imágenes” (mentales). Los griegos nunca olvidaron que la visión es la fuente primera y última de la sabiduría, y creían, con Aristóteles, que “el alma jamás piensa sin una imagen”. La doctrina aristotélica explicaba ya la preferencia visual atribuida a los sentidos, que es la función primordial del saber.
Biofisiológicamente, en Homo, la corteza visual del cerebro adquiere su máximo florecimiento. Y aparece, además, el neocórtex terminal, que comprende el cerebro frontal y parietal, y cuyas funciones asociativas culminan la posibilidad de las funciones motrices. El progreso que significó la aparición del neocórtex óptico-acústico-motriz se debe a su estructura funcional.
¿Cómo procede esta estructura funcional? El cerebro humano está configurado en dos mitades conectadas entre sí: los hemisferios derecho e izquierdo, que corresponden inversamente al ojo izquierdo y derecho. Los dos hemisferios cerebrales regulan aspectos extraordinariamente diferentes del pensamiento y de la acción. Cada mitad tiene su propia especialización y, por tanto, sus competencias y sus limitaciones. El campo visual derecho corresponde al hemisferio izquierdo del cerebro, que es donde se procesa la información procedente de dicho campo visual derecho. El cerebro izquierdo predomina en el ámbito del lenguaje y del habla, mientras que el derecho sobresale en las tareas visuales y motoras.
La investigación sobre el cerebro ha seguido aclarando muchos ámbitos de las neurociencias. No sólo se ha aprendido más sobre las diferencias entre los dos hemisferios, sino que también se ha logrado entender cómo se comunican tras ser separados. Los estudios sobre el cerebro han mejorado nuestro conocimiento de los procesos del lenguaje, de los mecanismos de la percepción y de la atención, de la organización general del cerebro y de la posible sede de los posibles falsos recuerdos.
El hemisferio izquierdo es ingenioso e interpretativo en sus métodos de búsqueda y de exploración, cosa que no le sucede al derecho. El hemisferio izquierdo se comporta mejor que el derecho en las pruebas consistentes en que una persona descubra un objeto discordante en un conjunto de objetos similares. Y parece que este hemisferio izquierdo más competente pudiera asumir las funciones de la atención (Gazzaniga). Uno de los descubrimientos sorprendentes ha sido que el cerebro izquierdo maneja con soltura el lenguaje y puede hablar de sus experiencias. Se ha comprobado además, que el hemisferio izquierdo es completamente dominante para la mayoría de las funciones cognitivas, como la resolución de problemas. Parece que el hemisferio izquierdo no necesita del enorme poder computacional de la otra mitad del cerebro para realizar actividades de nivel superior. Y parece disponer del mecanismo interpretativo, el que está siempre trabajando intensamente, buscando -o mejor, generando él mismo- el significado de las cosas (semiosis). Se ocupa constantemente de buscar orden y razón, incluso cuando no los hay: es decir, que realiza una permanente actividad estructurante de sentido.
Aunque no tan libremente, el hemisferio derecho también puede realizar algunas tareas lingüísticas, como emparejar palabras con dibujos, deletrear, rimar y clasificar objetos; pero es muy deficiente resolviendo problemas difíciles (12).
Se ha comprobado que los dos hemisferios pueden percibir contornos ambiguos o ilusorios (G. Kaniza) pero ésta es sobre todo una especialidad del hemisferio derecho, porque es capaz de comprender ciertas agrupaciones perceptuales que el izquierdo no puede. Hay, pues, una especialización lateral del cerebro, pero ambos hemisferios están interconectados y muy bien comunicados. No se trata, por tanto, de la vieja idea simplista de que cada mitad realiza sus funciones independientemente de la otra, sino que existe una colaboración de ambos hemisferios en la percepción, la computación de los datos percibidos y la construcción del sentido.
Las investigaciones en ciencia cognitiva, inteligencia artificial, psicología evolutiva y neurociencia han centrado la atención en la idea de que el cerebro y la mente (que es un producto del cerebro) están constituidos por unidades discretas o “nódulos”, que llevan a cabo funciones específicas. Así, pues, nuestro cerebro no es un dispositivo general de resolución de problemas en el que cada parte sea capaz de realizar cualquier función, sino un conjunto de dispositivos que atienden las demandas de procesamiento de información.
Así que, si no se le informa sobre lo que sucede en el exterior, el cerebro no puede actuar. Sin embargo, si los reflejos puramente sensoriales de las cosas del mundo exterior ocupasen la mente en un estado bruto, la información no serviría para nada. El interminable espectáculo de nuestro entorno plagado de estímulos y detalles siempre renovados y tan saturadores de los canales humanos, realmente nos estimula, pero es magmático: no nos aporta ningún tipo de información. Todo es ruido y redundancia. Precisamente lo contrario de información.
Apuntes de Isaac Newton sobre la naturaleza de la luz.
Estudios de óptica de Roger Bacon, escritos en latín.
En este caso, está claro que, para enfrentarse con el mundo, la mente tiene que llenar dos funciones. Ha de recoger información (la mente selecciona, discrimina, localiza) y después, procesarla (la mente combina, relaciona, organiza y genera el sentido de lo percibido: produce conocimiento). Estas dos funciones, selectiva y semiótica, se encuentran en absoluta e indisociable cooperación por la conexión de los dos hemisferios del cerebro gracias a un vector que es propio de Homo: la estructura del cerebro determinada por la visión. El cerebro óptico.
De la Óptica y la “máquina de ver” hacia la psicovisualidad
Los mecanismos de la visión siempre han sido un misterio que ha fascinado al pensamiento científico. El estudio de la Óptica se inició en Grecia en el siglo II. En el X, el matemático árabe Ibn Sahl, había descubierto la ley de la refracción de la luz. En efecto, los sabios del mundo árabe no se limitaron a traducir las obras griegas e indostánicas, sino que practicaron también la ciencia experimental y desbrozaron caminos científicos que no se recorrieron en Europa hasta mucho más tarde. El descubrimiento, debido a Roshdi Rashed, de un nuevo manuscrito árabe del siglo X donde se lee la ley de refracción, se inscribe en la historia de aquel florecimiento cultural, poco conocido, entre Bagdad y Córdoba, que hizo avanzar las ciencias.
En contra, pues, de una creencia bastante extendida en Occidente, los científicos árabes ampliaron grandemente en nuestras disciplinas los conocimientos de sus predecesores antiguos. Tras un periodo de traducciones masivas de los principales autores griegos (Euclides, Herón, Ptolomeo o Teón, en lo que concierne a la Óptica), que comienza bajo la dinastía de los Omeyas en el siglo VII, los árabes se aplicaron a enmendar los errores contenidos en las obras griegas.
En Óptica, la obra más monumental es la de Ibn al-Haytham, heredero de una larga tradición de pensamiento creador. Ibn al-Haytham, nacido en Iraq en 965, abandona su país para instalarse en El Cairo, donde transcurre lo esencial de su vida, hasta su muerte en 1040. Es poco lo que se sabe de él, pero su obra científica, que alcanza también a las matemáticas y a la astronomía, es inmensa. En ella sobresale la Óptica: escribe diversos tratados especializados (sobre el arco iris, sobre las sombras, sobre los espejos esféricos...), que él mismo sintetiza en el Kitâb-al manâzir.
En otro tratado titulado La esfera ardiente, estudia las lentes esféricas valiéndose de las tablas numéricas de la Óptica de Ptolomeo (del siglo II). La obra del alejandrino aborda la refracción en los interfaces aire/vidrio y aire/agua, pero los resultados que ofrece no pasan de aproximados.
El tratado de Ibn Sahl, titulado Sobre los instrumentos ardientes, fue escrito entre 983 y 985. Ibn Sahl estudia en él los espejos ustorios y después las lentes convergentes. Necesita para las lentes la ley de la refracción, y comienza refiriéndose a la Óptica de Ptolomeo, pero rechaza los valores numéricos que propone este autor.
Ya en la Antigüedad se utilizaban lentes convexas para encender fuegos. En el siglo III antes de nuestra era, Aristófanes sugería que se calentasen con las lentes las tabletas de cera para borrar las deudas que se habían consignado en ellas. Las vestales, en Roma, utilizaban las lentes convergentes cada vez que volvían a encender su fuego sagrado con una llama “pura” emanada de los rayos del Sol. Ya en el siglo I de nuestra era, Plinio el Viejo refiere que el emperador Nerón tenía gran aprecio por las lentes porque producían fuego y corregían la visión.
Los rayos del Sol se enfocaban también mediante espejos cóncavos: en el siglo III a. de C., se decía que Arquímides había hecho arder con ellos las ropas de los soldados romanos que asediaban la colonia griega de Siracusa. En la Edad Media los espejos cóncavos fueron llamados speculi ustori (espejos ustorios, “que prenden fuego”), probablemente porque servían para encender las piras funerarias.
Aunque los romanos debieron de tener conocimiento del punto donde convergían los rayos reflejados, no le dieron nombre. El nombre actual, “foco” (del latín focus), se debe al astrónomo Johannes Kepler (1571-1630), que efectuó asimismo investigaciones sobre las propiedades reflectantes y refractantes varios decenios antes que Snell y Descartes. Kepler estudió el enfoque de los rayos mediante espejos parabólicos, elípticos e hiperbólicos. Cuando descubrió que los planetas describían órbitas elípticas, es natural que situase al Sol en uno de los focos.
Kepler se sirvió de las fuentes de información de Harriot y de un sabio polaco, Witelio, muy anterior, de 1270, que contenía la Óptica Thesaurus, un manual árabe de óptica traducido al latín (se ignora por quien). El título original era Kitâb al-manâzir; lo escribió en el siglo XI el sabio árabe Abu Ali al-Hasan Ibn al-Haytman, a quien la Europa medieval se referiría con la forma latinizada de su apellido, Alhacén. Así pues, la influencia de Ibn al-Haytham en Europa se remontaba ya a varios siglos atrás: desde la Edad Media al Renacimiento, casi todos los tratados de óptica se fundaron en sus trabajos.
Los estudios sobre la visión provenían, pues, de la Óptica. La cámara oscura había sido utilizada ya en el siglo X por el científico y matemático árabe Al-Hazan de Basra, quien desarrolló los principios generales de la óptica y demostró el comportamiento de la luz y el fenómeno natural de la imagen invertida y observó con la cámara oscura fenómenos como eclipses solares.
En 1604, Kepler determinó las leyes físicas y matemáticas que gobiernan la reflexión de los espejos. En 1609, Galileo inventó el telescopio compuesto. Y en 1611, Kepler trabajaba en la teoría de las lentes ayudado por instrumentos científicos.
El interés por los fenómenos de la Óptica se extendió por toda Europa, y los artistas y científicos se interesaron extraordinariamente por los desarrollos que se iban sucediendo. Pintores, arquitectos y escultores fueron especialmente cautivados por los descubrimientos de la Óptica, sobre todo en Venecia y el norte de Italia. A principios del siglo XVI, ya Leonardo da Vinci había escrito una descripción muy precisa de la cámara oscura y su utilización por los artistas. El sabio más célebre del siglo, Athanasius Kircher, jesuita que oficiaba en Roma, organizaba para los cardenales grandes espectáculos ópticos con la construcción de una cámara oscura portátil. Kircher inventó la linterna mágica y fundó asimismo en Roma uno de los primeros museos científicos. Johannes Zahn diseñó en 1685, un tipo de cámara oscura con un espejo en su interior: había inventado el principio de la cámara reflex.
La Óptica se polarizaba, pues, en los mecanismos de la visión: el ojo en tanto que una “máquina de ver” y sus relaciones con la luz. Había en esta polarización una búsqueda directamente orientada a la producción de imágenes. Se abriría así el mundo futuro de la imaginería técnica, que inauguraría en 1839 la invención de la fotografía y seguiría desarrollándose y diversificándose en lo que sería el largo y fascinante camino de las sucesivas tecnologías de la imagen, hasta hoy.
La psicología de la percepción
A raíz de los progresos de la Óptica y la mecánica de la visión y con el pensamiento técnico y sus desarrollos, se produjo una desviación del interés que condujo a la irrupción de los estudios psicológicos de la percepción visual. Ésto tuvo, entre otros, el mérito de situar el ser humano (ser psicológico) entre la “máquina de ver” (ojo-cerebro) y sus relaciones con el mundo visible: la psicovisualidad (13).
La escuela psicológica que más profundamente ha influido en el conocimiento de la percepción visual es la que se conoce por Gestalttheorie, traducido en español por “teoría de la Forma”, que aunque no es lo que da a entender esta designación, es una teoría estructuralista, que estudia el proceso de la “configuración” en el cerebro de los estímulos visuales, sonoros, táctiles, sensoriales en fin, en formas mentales.
Gestalttheorie es el nombre de este vasto movimiento científico en filosofía/psicología. Esta teoría psicológica de la percepción arranca de la idea de configuración o de estructura. Toda “forma” (visual, auditiva, táctil o mental) implica una relación entre el todo y las partes que lo integran en una estructura viva que la define. Ya hemos visto en las páginas precedentes que hay una correspondencia entre el entorno visual y la estructura cognitiva del cerebro óptico.
¿Cuál es el principio de la Gestalttheorie? Ésta se opone a la teoría atomista y la contradice. El atomismo preconizaba que todo el universo físico estaría compuesto de partículas pequeñas e indivisibles (átomos). La formación del mundo habría sido el efecto del concurso fortuito de los átomos (Leucipo y Demócrito, confirmados por Dalton).
La teoría de la Gestalt por el contrario, constituye una aproximación en la que coinciden el estructuralismo y el pensamiento holístico y sistémico aún mucho antes de que este último hubiera nacido, creando así un nuevo paradigma claramente ubicado en las llamadas “ciencias de encrucijada”, inspirado en la teoría de los campos en física.
La Gestalttheorie se remonta a los trabajos pioneros de Von Ehrenfels (Viena, 1890), y después retomada por las escuelas alemanas de psicología entre 1900 y 1935. Su verdadero esplendor lo alcanzó con las primeras publicaciones científicas de Wertheimer (1912), Köhler (1921) y Koffka (1935), y las sucesivas de K. Levin y L. Metzeger, alrededor de la Universidad de Berlín, que fue interrumpida con la destrucción de dicha Universidad por el nacionalsocialismo. Este movimiento científico que se originó en Alemania, se propagó a los Estados Unidos con la emigración allí de sus creadores. Ellos habían llevado a cabo -y continuaban haciéndolo desde los EEUU- una serie de experiencias sobre la organización de la percepción y de las estructuras del cerebro humano. Su influencia ha reorientado de manera muy profunda la psicología americana. Ésta estaba fundada en un estudio mecanicista de las respuestas en función de los estímulos que las provocaban (Watson, James). Bajo el nombre de behaviorismo, o conductismo, esta ciencia del comportamiento ha sido modificada considerablemente a partir de 1945 por todo el pensamiento gestáltico, en particular el de Kurt Levin, y ha buscado una síntesis entre psicología del comportamiento y psicología de la forma (Tolma, Wertheimer).
Köhler se había servido de la comparación con un campo electromagnético para describir la relación que existe entre una forma y su contexto, una figura y su fondo. Hoy está comúnmente aceptado en física que, en un campo integrado -como el campo electromagnético o el entorno de un cuerpo cargado eléctricamente-, un cambio que se produzca en cualquier punto de ese campo produce una redistribución de la energía y establece un nuevo equilibrio en todas las partes. Esto implica no sólo la correspondencia entre las partes y el todo, sino su interdependencia intrínseca. Al mismo tiempo pone de manifiesto -contra la idea atomista- la presencia de una estructura de relaciones entre las partes y entre éstas y el todo, y de unas leyes de estructura que no son en absoluto debidas al azar.
La escuela de la Gestalt reflejaba, al tiempo que lo amplificaba, el cambio del pensamiento científico entero. Hasta entonces, la ciencia había utilizado esquemas físicos estables e interpretaba una estructura, la que fuere, biológica, mecánica, social o simbólica, exclusivamente como la suma de sus componentes elementales. La Gestalttheorie opuso a esta creencia el viejo axioma: el todo es más que la suma de sus partes. El todo es más, porque en él, cada parte no tiene sentido en sí misma, sino que lo adquiere con la colaboración entre las demás. El todo es más y por eso mismo también es diferente de las partes aisladas, separadas entre sí que lo componen (una bicicleta no es un montón de piezas, sino que se convierte en un todo funcional dotado de sentido y de utilidad por el ensamblaje de las piezas; es la estructura de este ensamblaje lo que “hace” la bicicleta y sus funciones). El todo no es el efecto de una “suma” donde cada sumando permanece independiente, sino de una dinámica sinérgica, lo cual nos lleva a la idea de interacción, de interactividad, de feedback y de retrointeracciones, que es la esencia de la comunicación y la definición misma del paradigma sistémico -que tendremos que introducir necesariamente más adelante.
La idea de Forma, desbordando el análisis estricto de las partes, había sido puesta claramente en evidencia por von Ehrenfels cuando hizo observar que, transponiendo una melodía al piano a la octava superior, ninguno de los elementos había cambiado, y la melodía persistía sin embargo en todas sus características reconocibles: lo esencial subsiste, aunque no quede nada de sus elementos. Lo que permanece es, en efecto, común a un gran número de diferentes realizaciones posibles, y es la propiedad de isomorfismo (la forma idéntica a sí misma) que supone que cualesquiera que sean las modificaciones de la imagen conducen a un patrón o un esquema mental idéntico que se encuentra memorizado y que redescubrimos en esta experiencia particular. Es la base de las actuales máquinas de reconocer formas.
Una forma se opone al fondo: un cuadrado negro sobre un fondo blanco da idea de ello. La forma se disuelve difícilmente en relación con su fondo, sólo cuando éste se oscurece progresivamente. Y sabemos por los artistas del arte óptico, que la percepción de la forma existe aunque ésta sea muy poco contrastada sobre el fondo.
La noción de forma está ligada a la idea de contorno y de pertenencia a ese contorno. La idea de contorno cerrado, que descompone el mundo en dos partes -el dentro y el fuera- es esencial para la mente, que de este modo recorta en el mundo la forma y la aísla, concentra en ella su atención y desvaloriza provisionalmente todo el resto. Nuestro mundo de percepción es tal que preferimos descomponer así el entorno en formas distintas, y dejar la corrección de estas formas para un estadio ulterior de la observación, y decimos que están mal hechas, mal “cerradas”, etc., antes que aprehender de una vez la complejidad de lo real. Una forma imperfectamente cerrada lleva espontáneamente al observador a la actitud perceptiva de cerrarla, es decir, de completarla mentalmente como si ella estuviera cerrada.
Una forma resiste a las perturbaciones. Si proyectamos sobre ella elementos desordenados o formas superpuestas (ruidos visuales), en nuestra percepción la forma resiste a esta destrucción: cuanta más fuerza tiene, más diremos que una forma es pregnante. La pregnancia es la potencia que posee una forma para imponerse en la mente del observador, impregnándola.
La pregnancia es, pues, una medida de la fuerza de la forma, de la potencia con la cual ésta se impone a la atención del individuo, y han sido muy numerosas y convincentes las experiencias que se han llevado a cabo en este sentido. La teoría de la información muestra que la pregnancia está ligada al grado de orden que existe estadísticamente en todo el conjunto de relaciones entre los elementos de un mensaje visual o de una Gestalt.
Finalmente, una forma es jerarquizada. Cuando percibimos un mensaje, el orden con el cual examinamos las diversas partes -bien puesto en evidencia por los trayectos del ojo registrados por el taquistoscopio o el eyetrack- es siempre sensiblemente idéntico. Hay una constancia en el proceso de exploración visual, en la misma manera en que una forma es percibida. Percibir una forma es diferenciar lo esencial de lo accesorio, es ordenar de lo más a lo menos importante, es captar la estructura y, con ella, el significado.
En este sentido, el estudio de las formas ambiguas, o de las imágenes ambivalentes que pueden ser interpretadas alternativamente de dos maneras diferentes, muestra cómo el cerebro que debe escoger deduce dos organizaciones igualmente posibles. Ello ilustra nítidamente esta noción de jerarquización, que cambia según la elección que hace el individuo de una u otra “forma”.
El concepto de Gestalt, o de Forma, puede ser considerado como una de las claves de la psicología de la aprehensión del mundo exterior. La teoría de las comunicaciones interhumanas reposa en la interpretación de las formas (del lenguaje, de los gestos, de las figuras, etc.). Los términos de inteligibilidad (leer entre líneas, penetración del conocimiento) o de comprehensión (comprender y aprehender al mismo tiempo), corresponden precisamente a la aptitud de la mente por proyectar formas sobre el mensaje que ha sido propuesto a la visión -lo que es función de nuestros esquemas mentales-.
Visualidad
La teoría psicológica de la percepción ha tenido el doble mérito de, por una parte, superar los estudios de la visión que se basaron, hasta el Renacimiento, en la Óptica, y vincula la visión al individuo como un sistema psicosensorial global. Por otra parte, remite toda clase de organización visual al órgano que la recibe: el ojo. Lo cual define una “acomodación” del ojo al mundo exterior y, recíprocamente, de éste al ojo. Visualidad.
Hablar de visualidad implica, como es sabido, el cerebro óptico. Una estructura más amplia que comprende el globo ocular y la zona de la corteza cerebral de la que depende la visión, denominada “sistema retinex” (de retina y córtex).
La psicología de la visión sobrepasa la percepción artística, las imágenes, y coloca “todo lo que se ve” en relación con el ojo. Todo lo que es visible es competencia ocular: todas las miradas están sometidas a las reglas de la visualidad. Se define así un ángulo desde el cual cualquier estructura visual puede ser juzgada. La consecuencia es evidente: se extiende a todas las cosas del mundo, sean de la índole que sean, ya que poseen un carácter de elementos visivos por el simple hecho de “estar ahí”. Toda cosa, además de las otras funciones que pueda cumplir, es contemplada, vista por los hombres.
El concepto de Comunicación Visual se inspira en el principio de Visualidad. Y este principio está en la base misma de la Visualización.
1. Juan Cuatrecasas, El hombre, animal óptico.
2. Rochon-Duvigneaud, Les Yeux et la Vision des Vertebrés.
3. Lucien Gerardin, La bionique.
4. Rudolf Arnheim, Visual Thinking (1969).
5. Esto fue demostrado con las primeras fotografías del planeta Marte en blanco y negro, que el Spirit envió a la Nasa, donde todo el equipo de científicos, que celebraba el hecho con entusiasmo, quedaba a la espera de las próximas fotos, que serían en color y con las cuales obtendrían una mayor cantidad de información sobre el planeta rojo.
6. Joan Costa, Diseñar para los ojos (2019).
7. Jean Piaget, La répresentation de l’espace chez l’enfant.
8. Piaget, op. cit
9. Ernst Cassirer, El problema del Conocimiento.
10. Joan Costa, La esquemática. Visualizar la información (1998).
11. Cassirer, op. cit.
12. Michael S. Gazzaniga, “Dos cerebros en uno”.
13. Joan Costa, La imagen y el impacto psicovisual (1971).