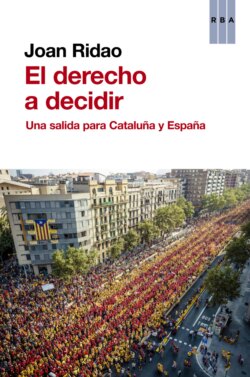Читать книгу El derecho a decidir - Joan Ridao - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 EL PORQUÉ DE CATALUÑA (I). DEL «ENCAJE» A LA POSTRACIÓN DEL SISTEMA AUTONÓMICO
Оглавление¿POR QUÉ SE HA LLEGADO HASTA AQUÍ?
Se equivoca quien piense que el proceso soberanista iniciado hace pocos años en Cataluña constituye una nueva muestra del llamado históricamente «problema catalán». Algo para España tan molesto como pertinaz, y que, a decir de José Ortega y Gasset, había que conllevar resignadamente. Por el contrario, no se trata de una muestra más de ese atávico desencuentro, sino más bien de un auténtico tsunami fruto de la constatación de un monumental fracaso: el de una mayoría social que en Cataluña, y desde hace al menos una década, aspiraba a un mayor autogobierno, mediante el reconocimiento como nación, la obtención de un mejor trato fiscal y financiero, y el blindaje y la comprensión hacia el ejercicio de determinadas competencias sensibles, como la lengua, la educación o la cultura.
No en vano, a lo largo de 2014, las encuestas han reflejado con claridad que, por un lado, los partidarios de realizar la consulta sobre el futuro político de Cataluña han alcanzado la nada despreciable cifra del 80%, y que los favorables a la independencia rondan el 50%. En este último caso, el salto ha sido mayúsculo, especialmente si se tiene en cuenta que en febrero de 2009 los partidarios de la secesión estaban justo por encima del 16%. Por su parte, los defensores de un Estado federal o de la denominada «tercera vía» (reformista) y de la continuidad del actual Estado autonómico se mueven invariablemente en torno al 20%.
Por otro lado, si analizamos una serie estadística histórica de encuestas sobre el modelo de organización territorial en toda España, la primera constatación es que los partidarios de un Estado sin Comunidades Autónomas (CC. AA.) son en estos momentos mayoría, y muy señaladamente en territorios como las dos Castillas, Madrid y Murcia. Por el contrario, este fenómeno es correlativamente inverso en comunidades como Cataluña o el País Vasco, donde precisamente no hay un sentimiento de recentralización sino, según los datos, todo lo contrario: existe una determinación muy clara de reivindicar la consecución de un Estado propio.
Ante todo hay que señalar que la magnitud de estas cifras evidencia que en Cataluña no existe ninguna fractura social interna, ni puede hablarse de una polarización política extrema a raíz del proceso soberanista. El caso catalán no tiene parangón alguno, y todavía menos con las circunstancias políticas y sociales que acompañaron al fenecido Plan Ibarretxe en Euskadi. Bien al contrario, en Cataluña los datos muestran que este proceso es netamente transversal, interclasista e intergeneracional. Las preferencias de los partidarios de la consulta y de la independencia se reproducen, con pequeñas variaciones, en todos los segmentos de edad y población. Y no solo incorpora a catalanes de origen, sino también otros procedentes de la vieja y la nueva inmigración, que no solo se han adherido con orgullo a la catalanidad sino que desean ver independiente al país que los ha acogido. Prueba de ello es que en el llamado «cinturón rojo de Barcelona», con una alta concentración de viejos inmigrantes y castellanohablantes, el número de independentistas no es nada desdeñable: uno de cada tres. Además, la proporción de los partidarios de la opción independentista aumenta cuanto más avanzada es la edad, especialmente en la franja de mayores de cuarenta años, lo cual desmiente el tópico malicioso e infundado de que el independentismo anida entre los más jóvenes debido al «adoctrinamiento nacionalista» del modelo escolar catalán.
¿Qué ha sucedido pues? Ante todo un insólito desplazamiento del centro de gravedad del catalanismo político mayoritario hacia posiciones abiertamente soberanistas, especialmente después del reposicionamiento de una fuerza política central como Convergència i Unió (CiU). De este modo se puede constatar cómo hoy en día convergen en su aspiración soberanista las dos grandes tradiciones del catalanismo político: la federalista, republicana, obrerista, procedente del laicismo pedagógico y del cooperativismo agrario, de signo progresista, de los Almirall, Layret, Companys, Maragall o la Esquerra Republicana. Y la tradición conservadora, cristiana, de Torras i Bages a Pujol, pasando por Cambó, Prat de la Riba y la Lliga Regionalista. Y ello es relevante puesto que, en efecto, cuando el catalanismo político hizo su primera aparición, hace aproximadamente siglo y medio, tenía objetivos bien distintos: la autonomía y el liderazgo hispánico. Desde esa perspectiva, y durante la edad europea del nacionalismo, y en pleno aislacionismo y atraso económico español, el catalanismo adquirió un gran auge y tuvo, sobre todo, un proyecto cultural y político consistente no tanto en la recuperación de sus viejas glorias medievales como la construcción de una España moderna, a través de una intervención vigorosa en la política y en la economía: lo que se vino a denominar el «encaje».
Así, después de un notable renacimiento cultural y lingüístico en el primer tercio de siglo XIX (la Renaixença), a finales de la misma centuria se produjo la aparición y consolidación del proyecto catalanista político. La rápida industrialización de Cataluña en el contexto de un Estado arcaico, deprimido por la pérdida de sus últimas colonias, pasto de la corrupción y del caciquismo de los partidos dinásticos durante el período de la Restauración, llevó al crecimiento del movimiento regionalista, luego abiertamente nacionalista, y a la irrupción, en paralelo, de uno de los movimientos obreros más fuertes del planeta. En este contexto, la sociedad catalana experimentó un grado excepcional de agitación que, en ocasiones, como en la Semana Trágica (1909), tuvo como resultado la represión ejercida por la policía y el ejército españoles.
En este contexto, el catalanismo representado por Francesc Cambó y la Lliga se implicó decididamente en el gobierno de España. No obstante, el carácter efímero de la Mancomunidad, de la que ahora se conmemora su centenario, y el proyecto nonato de Estatuto de 1918 constató el fracaso de Francesc Cambó y de la apuesta del regionalismo catalán. Más tarde, el catalanismo republicano y federal de Francesc Macià contribuyó decisivamente al advenimiento de la República y a la modernización de España con los Pactos de San Sebastián de 1930 y la proclamación de la Segunda República en 1931. Pero España no dejó nunca de sentirse amenazada por la emergencia del catalanismo y, posteriormente, del nacionalismo catalán, percibido como un desafío a la esencia de la patria española según Ortega y Gasset o Unamuno.
Más tarde, ese conflicto en torno a las distintas concepciones de España y la cuestión de la plurinacionalidad se resolvió tristemente con la Guerra Civil. La victoria de Franco en 1939 supuso un intento, pese a todo fracasado, de acabar, durante casi cuarenta años de dictadura y represión, con la diversidad y con las naciones minoritarias del Estado, además de interrumpir el lógico y normal desarrollo de una cultura política democrática que, con sus más y sus menos, había contribuido enormemente a la vitalidad de España desde mediados del siglo XIX.
Sin duda, el desenlace de la Guerra Civil tuvo para Cataluña un impacto enorme sobre la sociedad, tanto o más que el de la Guerra dels Segadors (1640-1659), o incluso la pérdida de sus instituciones a manos de Felipe V después de la Guerra de Sucesión (1714), debido al intento de aniquilación de todo vestigio de identidad cultural o lingüística. No obstante, durante el tardofranquismo, el catalanismo resurgió con notable intensidad, reviviendo la efervescencia del período de preguerra, gracias sobre todo al reposicionamiento de la Iglesia catalana y al debilitamiento, debido al franquismo, de una parte del movimiento obrero que se había mostrado históricamente refractario a cualquier manifestación del catalanismo o que incluso había expresado abiertamente su aversión, caso del otrora vigoroso anarcosindicalismo. Aunque también es justo señalar la contribución de la izquierda catalana opositora al Régimen —encarnada sobre todo por el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), ejemplificado con su lema «Un sol poble» (Un único pueblo), y más tarde la mayoritaria socialdemocracia— a la recatalanización política y cultural y a obstaculizar el paso a cualquier posible deriva lerrouxista, como las de las décadas de 1920 y 1930.
Después de la Transición, y ya en la etapa de la autonomía política consagrada por la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de 1979, a diferencia del convulso período republicano, de clara hegemonía izquierdista, el nacionalismo conservador representado por Jordi Pujol y CiU se convirtió en el dominador del escenario político (1980-2003). Esta etapa, de construcción de la autonomía política y de normalización cultural y lingüística, se dilató hasta el momento de la victoria de las izquierdas y el ascenso al poder del tripartito (PSC-ERC-ICV-EUiA). Durante un cuarto de siglo, el catalanismo de orientación centroderechista y con clara vocación de centralidad política (CiU) colaboró intensamente con todos los gobiernos minoritarios en España, de cualquier signo o color político: desde la UCD de Adolfo Suárez hasta el PP de José María Aznar, pasando por el PSOE de Felipe González. El catalanismo autonomista recuperó la vieja vocación pactista y modernizadora de la política española de la Lliga de Cambó y de la Esquerra de Macià y de Companys. Pero también lo hizo la izquierda, a partir de 2003, a cambio, entre otras cosas, de la reforma del Estatuto de 1979 y de un nuevo modelo de financiación autonómica comprometido por el líder del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Así pues, volviendo sobre sus pasos, el catalanismo de amplio espectro pretendió conseguir mayores cotas de autonomía haciendo valer su peso en la aritmética política española, al mismo tiempo que intentaba influir en la reforma de una España que avanzaba en su modernización a pasos agigantados, especialmente después de su ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1986, y que ya no era la «piel de toro» depauperada del franquismo.
EL CAMBIO DE SIGNO DEL CATALANISMO
Después del fracaso evidenciado durante el lustro que duró el proceso de reforma estatutaria (2005-2010), el catalanismo llegó a la conclusión de que había cometido un grave error durante la Transición, mezclando en un mismo cesto el «problema catalán» con el vasco. Prueba de ello es que con el proceso de descentralización, y especialmente con la generalización del modelo autonómico (el llamado «café para todos»), Cataluña salió malparada. Es obvio que la singularidad nacional catalana no quedó suficientemente reconocida en la Constitución, a diferencia de la realidad vasco-navarra que sí lo fue a través del reconocimiento de sus derechos históricos y del sistema de financiación de Cupo o Concierto Económico (disposición adicional primera de la Constitución). Mientras que el País Vasco jugó hábilmente sus cartas, especialmente en el terreno fiscal y financiero, Cataluña acabó encabezando el pelotón de la generalización, pese a que no puede obviarse el papel que la amenaza de la violencia de ETA tuvo en el caso vasco.
Actualmente, incluso los partidarios en su momento del café para todos, concebido para diluir la especificidad catalana por la vía de crear hasta diecisiete CC. AA. y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), están persuadidos de que aquello fue un error. No en vano, el diseño del modelo de organización territorial del Estado, abierto y dinámico por definición, capaz de acomodar distintas realidades políticas, en virtud del llamado «principio dispositivo», se trocó en diferentes intentos de cerrar herméticamente el modelo y de armonizar e igualar el poder político y el universo simbólico de todas las CC. AA. Prueba de ello fueron la LOAPA y los sucesivos Pactos Autonómicos entre UCD-PSOE (1981) y PSOE-AP (1992). La progresiva igualación de territorios sin antecedentes de autogobierno, y lo que es peor, sin aspiración alguna de ello, lejos de resolver definitivamente la cuestión territorial y de neutralizar el afán de catalanes y vascos, malvivió hasta la laminación del Estatuto catalán de 2006, primero a su paso por las Cortes Generales y luego a consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional.
Pero también la sobrecogedora crisis económica padecida a partir de ese mismo año ha actuado como un gran catalizador del descontento social en Cataluña. No solo por sus efectos devastadores, en términos de destrucción de empleo o de falta de crédito. La crisis ha amplificado las debilidades de la autonomía política y sobre todo financiera. Y ello porque Cataluña ha dejado de ser la locomotora hispánica; algo que, según el historiador Jaume Vicens Vives, en ausencia del poder de un Estado, había sido la base de la autoestima de ese territorio durante más de tres siglos. La percepción generalizada es que a esa locomotora le sustraen buena parte del carbón, en forma de déficit fiscal, y que, a consecuencia de la crisis económica, le exigen, además, que llegue puntual a la estación: que no genere déficit y no se endeude.
Precisamente, la publicación de las balanzas fiscales y el amplio acuerdo sobre la necesidad de un Pacto Fiscal en Cataluña puso de manifiesto que el modelo de financiación autonómico no proporciona a este territorio los ingresos correspondientes a su nivel de renta ni a su riqueza, y además, genera un déficit fiscal en torno a los 8.500 millones, según calcula el Gobierno central, o de 16.000 millones de euros, el 8,5% de su PIB, según sugiere el Ejecutivo catalán. En todo caso, unos y otros datos demuestran que los mecanismos de nivelación y solidaridad conducen a un reparto de recursos que penaliza a aquellas comunidades que como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o Islas Baleares realizan una mayor contribución fiscal, hasta el punto de invertir sus posiciones en términos de recursos disponibles por habitante. Y la preocupación por este fenómeno no es nada insólita. En Quebec, ya en los años sesenta, el bloque quebequés situó en torno al debate soberanista una cuestión sencilla, muy racional, de cálculo coste-beneficio: hoy por hoy, lo que cohesiona los Estados no son los sacrificios sino los beneficios.
Pero, sin duda, la estocada final fue la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 28 de junio de 2010. Esa resolución del alto Tribunal español supuso un correctivo sin paliativos que acabó con los argumentos de quienes todavía creían en la posibilidad de un ensamblaje federal en el marco de la ambigüedad heredada de la Transición. La respuesta política y cívica ante la sentencia fue contundente. Más de un millón de personas salieron a las calles de Barcelona el 10 de julio de 2010 para expresar su rechazo ante una sentencia dictada cuatro años después de la ratificación en referéndum del proyecto, con el apoyo del 73,2% de los catalanes (sobre el 48,9% del censo).