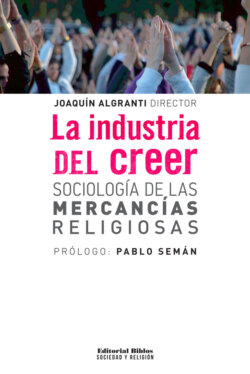Читать книгу La industria del creer - Joaquín Algranti - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Las formas sociales de las mercancías religiosas
Joaquín Algranti
Lo mismo, pero bueno
Éste es un libro sobre libros y otros objetos culturales que comparten entre sí el hecho de ser mercancías religiosas. Son productos de consumo masivo que se distinguen de otros de apariencia similar por las marcas espirituales que portan y los diferencian al inscribirlos en una tradición específica. La forma que adoptan es la forma mercancía, indisociable del sistema de producción imperante y su mecánica de funcionamiento. Es justamente el carácter mercantil que la industria imprime a todo lo que toca el que nos lleva a descartar otro tipo de objetos que tematizan lo sagrado desde modelos alternativos de producción. Por eso, no es éste un estudio sobre artesanías singulares ligadas a un oficio tradicional –por ejemplo, la joyería, las pinturas, los grabados o estatuas–, ni sobre el trabajo comunitario de congregaciones que bajo la regla monástica de San Benito, Ora et labora, fabrican dulces o licores para una economía doméstica. Sin desmerecer el potencial heurístico que ofrecen las cosas sagradas sobre todo en su versión más rústica, elemental, para comprender el problema de la representación que supo definir tempranamente Émile Durkheim (1992: 110-117),[4] las indagaciones del libro transcurren por otros caminos. Los objetos que nos convocan son la resultante del encuentro entre el proceso de industrialización de impronta netamente capitalista y los actores religiosos que ponen en juego formas propias de organización y símbolos específicos en el desarrollo de productos culturales dirigidos hacia la figura ambigua del creyente-consumidor. Podemos decir que las cosas del creer dependen, en más de un sentido, de las fuerzas sociales que moviliza la industria.
Los materiales que vamos a estudiar habitan los circuitos más o menos definidos de un nicho del mercado en el que es posible encontrar libros de todo tipo y género, música en su variante litúrgica, devocional o recreativa, prédicas grabadas, películas, documentales, objetos de librería, distintivos, réplicas de santos y budas, cosmética, accesorios terapéuticos e incluso ropa ritual o de uso cotidiano. Son espacios comerciales de compra y venta, es decir, de transacciones regladas, que se distinguen por las marcaciones espirituales de los bienes ofrecidos. De acuerdo con la intensidad de las marcas, podemos identificar un producto con una confesión específica y saber si se trata de una mercancía de impronta católica, evangélica, judía o propia de las grandes religiones de Oriente.
Se trata en definitiva de toda una cultura material de signo religioso que, según cómo se la mire, parece por momentos que se construye de espaldas a la sociedad en franca ruptura con sus valores, sus símbolos y posibilidades de expresión. Éste es el caso, por ejemplo, de los materiales que tematizan desde un discurso de iglesia los modos correctos de vivir, ajustando los distintos planos de las prácticas sociales –el matrimonio, la sexualidad, la salud, la educación, el trabajo, el uso del tiempo, la recreación, el ocio etc.– a una regla explícita de convivencia que se aparta de las formas seculares. Si nos corremos de la esfera literaria, es posible reconocer homologías con otros espacios de producción cultural, como el mundo social del rock cristiano que explora Mariela Mosqueira en el presente libro. No obstante, variando el punto de vista, podemos captar la imagen opuesta de una industria religiosa que se esfuerza constantemente por aprender y traducir en sus términos las formas culturales emergentes. Así lo entiende una consumidora de música cristiana a la hora de comparar las similitudes y las diferencias de la oferta cultural evangélica con la del “mundo”.
[La banda argentina de power metal cristiano] Boanerges a mí me encanta porque a mí me gustaba Rata Blanca. Y, como te decía: yo al principio criticaba un poco que sean iguales… ¿no pueden crear otra cosa? Pero después decía ¿cómo hace alguno que a lo mejor le gustaba Luis Miguel y no quiere dejar de escuchar Luis Miguel, pero te termina deprimiendo?… y bueno, hay un Luis Santiago que no es lo mismo, pero… De los Enanitos Verdes es Puerto Seguro. Mike & Desafiados, los Redondos, igual la voz, todo. Entonces yo al principio como que los miraba con una mirada crítica y después dije bueno… si te gustaba tal banda y ahora no la podés escuchar, no porque se te prohíba, pero te termina haciendo mal; bueno tenés una [banda] cristiana que es lo mismo, pero bueno… (Alejandra, operadora de radio Gospel)
“Lo mismo, pero bueno” podría ser la fórmula, la operación, que sintetiza un modo –entre otros– a partir del cual las imágenes religiosas y sus industrias se orientan frente a las formas culturales de la sociedad. Es la orientación que se propone traducir parte de la oferta existente en términos evangélicos, siguiendo la cita de Alejandra, aunque sería posible encontrar ejemplos similares en formatos musicales católicos (es el caso de El Padre César y los Pecadores), judíos (con la banda Atzmus) y alternativos (si pensamos en Indra Mantras o So What Project). Por ahora, a los fines de la introducción, nos basta con señalar las dos orientaciones que traccionan internamente la industria cultural de lo sagrado en direcciones en principio opuestas, como son las tendencias a romper con las expresiones del “mundo” o el impulso a imitarlas, readaptándolas a sus propios objetivos. Si elegimos como subtítulo esta última, es porque representa el vector dominante de nuestra época a la hora de fabricar bienes religiosamente marcados y casi todos los artículos que componen el libro son, al menos en un sentido, variaciones sobre la lógica de “lo mismo, pero bueno” en diferentes productores. Cabe destacar que existen matices entre las políticas culturales que presentamos esquemáticamente y no es siempre sencillo distinguirlas de manera tajante. Habiendo hecho las aclaraciones correspondientes, avancemos entonces sobre la naturaleza de la investigación que presentamos en el libro, precisando nuestro objeto de estudio.
Es importante desilusionar un poco al lector explicitando aquellas zonas que el libro no cubre, ni intenta, bajo algún artilugio literario, pretender que lo hace. No es éste un libro sobre las prácticas de consumo de mercancías religiosas que ponen en juego los creyentes –potenciales y efectivos– a la hora de relacionarse con la cultura material que habilitan sus grupos de pertenencia. Esta rama de estudio, asociada en principio a la antropología inglesa con Mary Douglas y Daniel Miller, que cuenta a su vez con referentes latinoamericanos en las academias brasileñas (Belchior de Mesquita, 2007; Pinheiro-Machado, 2007) y argentinas (Rosato y Arribas, 2008), por nombrar sólo algunos casos, no forma parte de nuestras indagaciones. Por eso, el modo en que los objetos de cultura –pensemos puntualmente en los libros, los DVD, la música, las imágenes, las estatuillas, las terapias etc.– son elegidos, comprados, la forma en que se prestan, intercambian, recomiendan y descartan, representan un área de estudio en sí misma sobre la cual es imposible para nosotros ofrecer resultados concluyentes, más allá de algunos señalamientos tangenciales que se desprenden de los artículos.
Tampoco se trata de un estudio dedicado a analizar, en primera instancia, los contenidos precisos de los objetos culturales en cuestión. Esto significaría, entre otras cosas, explorar los géneros discursivos de los materiales escritos, analizar las letras y melodías de las canciones, su relación con la cultura popular (Semán y Gallo, 2008), captar la estructura de los símbolos y las temáticas dominantes de las películas, los documentales y los programas televisivos (Renold, 2011: 79-103) o comprender los principios que fundan la especificidad terapéutico-religiosa de los bienes de salud ofrecidos (Idoyaga Molina, 2002; Saizar, 2009; Bordes, 2012). En fin, el estudio del contenido y su tratamiento suponen trabajar con los significados que condensan los productos culturales. Los artículos del libro apelan diferencialmente, y cuando la economía del argumento lo requiera, a este nivel de análisis sin otorgarle un lugar central.
Cabe preguntarse, entonces, cuál es el objeto de un libro sobre mercancías religiosas que deja de lado las prácticas de consumo y subordina el estudio de las formas simbólicas que se derivan de sus contenidos. La respuesta es sencilla. Nuestra investigación hace foco en el pequeño-gran mundo de los productores de bienes culturales que fabrican mercancías –espiritualmente marcadas– para un sector específico del mercado. Aquí se destaca fuertemente la industria editorial como un complejo productivo con historia dentro de las distintas religiones. Por eso, la figura del editor y su equipo ocupa buena parte de las preguntas de nuestro trabajo. Sin embargo, serán abordados también otro tipo de productores relacionados, por ejemplo, a la música (una banda new metal de impronta jasídica y otra de reggae cristiano), los programas de radio evangélicos, los cursos de El Arte de Vivir, los cuadernillos de capacitación en bioética católica, la publicación de un diario confesional (El Puente), la oferta cultural de productoras evangélicas y la figura del autor consagrado que representa Bernardo Stamateas.
Nuestro interés en la cultura material del universo religioso responde a una clave específica: la de los productores y sus industrias. Son ellos, sus selecciones y apuestas, los que actualizan, por ejemplo, la fórmula de “lo mismo, pero bueno” en su política de producción de mercancías, mientras otros eligen conservar la distancia respecto de las formas culturales de la sociedad. Avancemos ahora sobre un aspecto central de nuestro estudio vinculado a los modos complejos de relación entre el individuo y el grupo social.
¿Qué significa creer?
Las mercancías religiosas median, muchas veces, el modo en que las personas se relacionan con una tradición o un corpus de creencias. Pensemos en ejemplos concretos: una madre que le regala un rosario o una medalla de la Virgen a su hija; un matrimonio que, aunque distanciado del catolicismo, decide bautizar a sus hijos “por las dudas”, con su consecuentes festejos y regalos con motivos espirituales; la persona que recibe de un pastor una Biblia en miniatura o un libro suyo después del primer culto; la recomendación, tal vez seguida del préstamo, de un producto de aromaterapia que sirve para armonizar la energía o la invitación a escuchar una banda como cualquier otra, con la diferencia de que esta reúne música, yoga y meditación, como es el caso de So What Project y se presenta a su vez en una yoga rave. Cada uno de estos casos más o menos cotidianos pone en evidencia que, en tanto nudos de relaciones, los objetos de cultura vehiculizan formas de vincularse con lo sagrado a través del consumo. Sin embargo, el problema de las creencias no es un problema sencillo, dado que se encuentra ligado a tres formas sostenidas del error o, mejor dicho, de reduccionismos que a nuestro entender dificultan el modo de abordar el fenómeno. Expliquemos brevemente estos aspectos tal vez obvios para el estudioso de la materia, pero necesarios para introducir los problemas que nos ocupan.
El primero de ellos es el discurso sobre la interioridad, es decir, sobre la vida interna de las creencias donde la fe aparece vinculada exclusivamente a la expresión de lo más íntimo de la persona, aquella “verdad más verdadera” que le otorga sentido y razón de ser a la experiencia del hombre en el mundo. Creer o no creer –en sintonía con el discurso que los actores tienen sobre sí mismos– pasa a ser una cuestión de elecciones individuales. De ahí que el foco de análisis priorice el juego de evaluación, comparación, descarte o complementariedad a la hora de pronunciarse por una o varias ofertas espirituales. Es por esto también que la circulación se transforma en la metáfora por excelencia del movimiento religioso en la actualidad. Bajo esta matriz, la creencia es un fenómeno que tiende a darse “de adentro hacia afuera”; por eso el agente, las personas, con todas sus destrezas, habilidades y astucias, poseen un rango privilegiado de explicación.
En contrapartida, nos encontramos con una segunda forma de reduccionismo que supo ser popular en casi todas las ramas y especialidades de la sociología antes de ser desplazada por el denominado “retorno del actor”. Se trata del sesgo de fuerte impronta institucionalista que reduce la creencia a una forma de sujeción o imposición externa. En este caso, es el peso de la sociedad a través de sus grupos secundarios y sus instituciones –la familia, la escuela, la iglesia, el club de barrio, la universidad, la fábrica, etc.– la que interpela al hombre, le pregunta y le pide explicaciones sobre su fe, le demanda una definición y una conducta más o menos ajustada a las reglas. El proceso de socialización –fuertemente ligado a la imagen institucional de la primera modernidad– tiende a plasmarse en formas del creer donde el grupo prima sobre el individuo, mientras las motivaciones religiosas y los esquemas que habilitan refuerzan el lazo con la sociedad y por lo tanto su reproducción. La creencia pasa a ser un asunto de especialistas, de profesionales de lo sagrado que instrumentalizan formas de transmitir su visión del mundo. Y ésta se comprende de “afuera hacia adentro”, equiparándola a las razones de institución.
La tercera y última forma de reduccionismo que nos interesa caracterizar es una suerte de prolongación de los dos casos mencionados. Vistos de cerca, es posible reconocer que el discurso sobre la interioridad al igual que el denominado sesgo institucionalista tienden a tomar un perfil muy específico de creyente y proyectarlo sobre todo el grupo en cuestión. El primero se conduce como si todos los fieles se relacionaran de forma distante con sus espacios de referencia espiritual, negociando sus sentidos, incorporando sincréticamente otras tradiciones, en un constante probar y circular por distintos grupos. Por su parte, el segundo reduccionismo resuelve el problema de la creencia a través de figuras fuertemente institucionalizadas donde se imponen los perfiles sacerdotales como modelo ejemplar de adhesión capaz de dar cuenta de todo el fenómeno. En ambos casos, la operación lógica que llevan adelante las perspectivas mencionadas es una de las formas de la metonimia, aquella que toma “la parte por el todo”, reduciendo el fenómeno a una de sus expresiones. Asumir, por ejemplo, que todos los protestantes se conducen como pastores con la Biblia bajo el brazo o que una persona que asiste a un curso de El Arte de Vivir rota peregrinamente, combinando a gusto ofertas espirituales muchas veces antagónicas, implica una sutil forma de renuncia a pensar los entramados de relaciones sociales que explican estos fenómenos, así como las posiciones interdependientes desde donde se pueden habitar.
Para responder, entonces, la pregunta de este apartado –¿qué significa creer?–, es preciso desmarcarse de estos tres hábitos de pensamiento: 1) el discurso de la interioridad que aborda el tema “desde adentro hacia afuera”, eligiendo exclusivamente el punto de vista del actor; 2) el sesgo institucionalista que lo explica “de afuera hacia adentro” como resultado del trabajo socializador del grupo y sus representantes calificados, y 3) la forma derivada de la metonimia que toma “la parte por el todo”, a partir de un perfil dominante de creyente que se proyecta sobre el grupo.
Una definición relacional, y al mismo tiempo genérica, de las creencias podría partir del siguiente enunciado: en su forma básica, creer es convalidar la visión de la realidad –con sus acentos y sus omisiones– de un grupo desde una posición específica. Esta posición se construye en el punto de encuentro entre los espacios o maneras de habitar que propone, y en el mismo acto legitima, esa sociedad de personas y el modo en que los individuos se apropian, recrean y erigen zonas muchas veces sui géneris de pertenencia, negociando los lugares y por lo tanto los sentidos pautados por la organización. Podemos decir que el mundo interno de las creencias es un lenguaje que se construye en el proceso singular de apropiación de normas y motivos externos. Aquí conviven, si retomamos a Emilio de Ípola (1997: 10-12) y su apropiación parcial de Régis Debray, las dos lógicas formativas del acto de creer: 1) la lógica dominante de la pertenencia, que se asienta en la convicción, la confianza acordada y el sentimiento de membresía que otorga el grupo, y 2) la lógica objetiva –pero también subordinada– de las ideas, la cual refiere a la adhesión a un sistema de creencias, una ideología, mediante la argumentación, la observancia y el replanteo cíclico de sus fundamentos y razones. La ubicación de una persona respecto del grupo –independientemente de si éste es virtual o real– nos habla del modo en que se relaciona con los enunciados de las creencias. Donde hay asociaciones –pensemos no sólo en una iglesia, sino también en un movimiento social, un grupo terapéutico, un equipo deportivo, una familia, un sindicato u oficina, por nombrar casos variados–, existen definiciones singulares de la realidad y distintas maneras de habitar ese territorio. Por eso, podemos decir que creer implica situarse –tal vez en el centro, al costado, a medio camino o en los márgenes– respecto de un entramado de relaciones y su definición fuerte de “lo real”. Es posible reconocer diferentes versiones de este abordaje, propio de una sociología llamémosle relacional, en una segunda generación de autores clásicos como Norbert Elias en la academia alemana, Charles Wright Mills en la anglosajona y Pierre Bourdieu en Francia. A su vez, la sociología de la religión en la Argentina –o al menos una parte de ella– ha logrado apropiaciones originales y críticas de los grandes lineamientos de esta corriente, del mismo modo como la academia brasileña, contribuyendo a una conceptualización emergente de las realidades latinoamericanas. Pero avancemos un poco más en esta perspectiva.
Cuando decimos que el acto de creer, reducido a su mínima expresión, implica ocupar un espacio de referencia, estamos planteando el problema de los umbrales; es decir, de las distancias frente a las imágenes dominantes y los modos históricos de pertenecer a un entramado de relaciones con sus reglas, recursos, jerarquías y modelos de autoridad. Sobre la base de una serie de estudios comparados que llevamos adelante junto a Damián Setton,[5] podemos plantear tres perfiles de creyentes y una posición de exterioridad que van a aparecer a lo largo del libro. Partimos del punto de vista de las organizaciones, o sea, de aquellos que se arrogan la representación de un grupo para definir territorios móviles de pertenencia. Aunque las presentamos de forma abstracta, las categorías constituyen elaboraciones emergentes y sobre todo empíricas cuyo valor heurístico descansa en la capacidad de designar de manera “abierta”, “semirrígida”, utilizando la expresión certera de Ana Teresa Martínez (2007: 276), aspectos sociales que trascienden la singularidad del caso, pero que sólo logran espesor cuando se los estudia en un contexto específico.[6] O como escribía tiempo atrás Charles Wright Mills (2005: 138) en sus análisis de las filosofías de la ciencia: “Un concepto es una idea con contenido empírico. Si la idea es demasiado amplia para el contenido, tiende usted hacia la trampa de la gran teoría; si el contenido se traga a la idea, tiende usted hacia la añagaza del empirismo abstracto”. A sabiendas de los peligros de ambos extremos, es preciso insistir en el carácter concreto de las nociones que entregamos aquí de manera abstracta.
Vayamos, entonces, acortando distancias en la relación individuo-grupo, identificando primero a aquellos que están directamente por fuera del entramado en cuestión: la denominada posición de exterioridad. Ella corresponde a las zonas marginales que representan el límite exterior del grupo y es definida por sus portavoces como una forma de otredad constitutiva de su anclaje identitario. Existen, por supuesto, límites más estrictos que otros dado que esta categoría incluye en sus extremos tanto a las personas indiferentes que no conocen ni les interesa definirse con relación al grupo, como a aquellos que, sabiendo de qué se trata, eligen activamente diferenciarse por la negativa. En cualquier caso, ocupar la posición marginal frente a las definiciones católicas, evangélicas, judías o alternativas de lo sagrado implica situarse por fuera de estas religiones y renunciar –sea por apatía, sea por rechazo– a discutir sus fundamentos. Según el grupo y el momento del que se trate, el territorio marginal puede ser visto como un espacio cargado de amenaza, peligro y asimilación, o como una zona de conquista y proyección evangelizadora, repleta de potenciales creyentes. Mientras que en un sentido literal la evangelización nombra el proceso de difusión y conquista “hacia afuera” que emprenden las religiones de salvación al proyectarse en el “mundo”, las interpretaciones sociológicas nos permiten reconocer a su vez en este gesto un mecanismo de incorporación “hacia adentro” de nuevos significados, prácticas y símbolos que les permiten ajustar la relación del grupo con la cultura de su época. Si seguimos avanzando en dirección hacia el centro vacío que las instituciones religiosas pretenden fundar y mantener, nos encontramos con una nueva posición de sujeto que habita el territorio de la periferia. ¿Qué significa ocupar las posiciones periféricas de una organización? Al igual que en el último caso, nos encontramos aquí en la zona liminal entre el adentro y el afuera sólo que, en contraste con las posiciones marginales, la periferia representa la frontera del grupo, pero vista desde su interior. Su rasgo más distintivo es la negociación explícita, visible, de las marcaciones que los profesionales de lo sagrado definen y consagran como rasgos legítimos de la identidad religiosa: los usos ceremoniales del cuerpo –las formas de vestir, conducirse y relacionarse con los otros– y del carisma, la asistencia recomendada, las posturas oficiales en materia de controversias –sexualidad, aborto, fin de la vida, asimilación, estrés, etc.–, los símbolos aceptados, su contenido e interpretación, las articulaciones más o menos sugeridas con otros universos de sentidos o las exclusiones de aquellos que subvierten los fundamentos del propio. La periferia es el espacio por excelencia desde donde se negocian con mayor libertad y en términos individuales las exigencias de institución. Existen distintas maneras de habitar este espacio, con mayor o menor intensidad; vale decir que es posible que un miembro se ubique en los contornos de una organización bajo un discurso crítico y de alto compromiso con los principios en pugna o que directamente elija una posición más distanciada, casi indiferente, donde se relajan las definiciones institucionales de los especialistas, sin dejar de pertenecer. La periferia contempla ambos extremos en un continuum de posiciones que comparten entre sí el distanciamiento con los modos de ser y de pensar, con la estructura de interpelación, que propone el núcleo duro.
Ahora bien, cuando un creyente logra incorporar, a fuerza de capacitación y aprendizaje, un estatus de ascenso que cristaliza a su vez en funciones y tareas específicas, ya no se trata de un miembro periférico sino de un individuo que hace suyas las reglas del grupo a través del ejercicio de un cargo dentro de la burocracia religiosa: estamos hablando entonces de un cuadro medio. La persona que emerge de esta posición es aquella que incorpora más fielmente a su campo de experiencia las actitudes organizadas del grupo –“el otro generalizado”, en palabras de George Mead (1972: 182-193)–. La pauta general de conducta se hace cuerpo, entonces, en un conjunto sistemático de gestos, hábitos, costumbres de expresión y reacciones particulares que marcan la presencia del grupo en el individuo a través de los atributos y las expectativas adheridos al personaje social que se interpreta. Si bien este mecanismo aparece indefectiblemente en todas las formas del creer, los cuadros medios marcan un punto de inflexión con respecto a las zonas marginales y periféricas desde el momento en que su tarea institucional implica trabajar activamente en la enseñanza, la transmisión, el resguardo y en parte la actualización de las pautas generales de conducta. De esta manera, ocupar las posiciones intermedias supone el desempeño de una función que jerarquiza al creyente sobre el resto de los feligreses. Son perfiles semiprofesionalizados en la cura de almas que cumplen con un cargo diferencial con sus títulos[7] –y los mecanismos de competencia y selección que los legitiman–, sus tareas delimitadas, sus referentes hacia arriba que monitorean sus actuaciones, las personas hacia abajo a las que guían y sus expectativas razonables de proyección interna. Dos de los rasgos más distintivos de esta posición tienen que ver, primero, con el hecho de que, generalmente, no viven de la religión y para la religión, sino que trabajan de otra cosa dedicando buena parte del tiempo libre a las cuestiones de iglesia, pero sin profesionalizarse en ellas. El segundo rasgo apunta al carácter reproductivo de las tareas que los convocan dado que los cuadros medios suelen ser eficaces transmisores del corpus de creencias y conductas esperables, es decir, del canon que refuerza la identidad del grupo. En realidad, la función mediadora implica un doble ejercicio de conocimiento y apego a la ley, por un lado, y el trabajo creativo de adaptación de las marcaciones religiosas a los casos puntuales con sus matices, corrimientos y excepcionalidades, por otro. Por eso, cuando estos cargos operan como intercesores entre las figuras máximas de autoridad y la feligresía más o menos periférica, se ponen en juego mecanismos de reproducción, pero también de adaptación de aquellas definiciones fuertes que sostienen las posiciones nucleares. La zona semiprofesionalizada de los cuadros medios define un territorio habitado por creyentes que eligen ajustarse a las normas, los modos de ser y pensar que proponen los referentes del culto.
Estos últimos, los hacedores de reglas, constituyen la última posición a la que denominamos coloquialmente con el término de núcleo duro. Nos encontramos ahora en el centro mismo de la organización ocupada por los representantes oficiales, esto es, aquellas personas dedicadas profesionalmente a la dirección institucional de un templo, una iglesia, una sinagoga o un instituto. Se trata de la cúspide en la estructura organizativa de un grupo. En diálogo nuevamente con el argumento de Emilio de Ípola (1997: 83-89), podemos decir que aquí se modelan buena parte de los enunciados “credógenos”, es decir, los sentidos fuertes, nucleares, que garantizan el lazo social y la identidad del colectivo, así como su “coeficiente de maleabilidad” que les permite variar para adaptarse a situaciones diferentes. La naturaleza relacional de los conceptos implica pensar las categorías situacionalmente. Por eso las posiciones nucleares tienen un sentido muy específico cuando las ubicamos en un territorio con una escala y un alcance delimitado. Tomemos un ejemplo: un sacerdote o un pastor pueden habitar el núcleo duro de sus iglesias pero, transportados a entramados sociales más amplios –pensemos en una federación evangélica o el Vaticano–, esas posiciones nucleares pasan a ser intermedias o, incluso, periféricas al ser reubicadas. Todo depende de donde se fije el centro y éste, en tanto espacio vacío, se encuentra siempre en proceso de construcción y disputa.
Volviendo al núcleo duro, es preciso reconocer que sus círculos de sociabilidad tienden a ser más restringidos y endogámicos que el de las otras posiciones, desde el momento en que las figuras de liderazgo se construyen en parte estableciendo una distancia con las bases, especialmente si ellas constituyen su lugar de procedencia. Las variadas formas de manipulación de lo sagrado que habilita el carisma requieren como condición de posibilidad que su depositario sea una persona apartada, en un punto, del curso ordinario de los acontecimientos.[8] Esto trae a su vez el problema de la representación entre el dirigente y sus seguidores; la circunstancia de los “portavoces” que supo estudiar Wright Mills explorando el tipo de hombre que dirige un sindicato o, antes que él, Robert Michels con la “ley de hierro de la oligarquía”. Ambos planteos apuntan a una idea sencilla e interesante: es la paradoja que enfrentan los individuos quienes, en el proceso de erigirse como representantes de sus pares, se ven obligados a distanciarse de los espacios de sociabilidad que los igualaba, habitando nuevos círculos selectos de pertenencia con sus propias dinámicas e intereses de grupo. Las posiciones nucleares son aquellas en las que unos pocos hablan en nombre de muchos e intentan unificar discursivamente al pueblo católico, evangélico, judío, etc. Lejos de ser simple, esta operación simbólica se encuentra repleta de desfases y desencuentros.
Entre las zonas marginales, periféricas, intermedias y nucleares de pertenencia, se estabiliza una familia de vínculos con estructuras de interpelación y, por lo tanto, posiciones de sujeto más o menos definidas. Ocupar cualquiera de estos ambientes, incluso en su versión crítica, indiferente o cínica, supone algún grado de convalidación de la realidad socialmente construida que sostienen sus representantes, a sabiendas de que estos últimos llevan adelante un trabajo social de reajuste y sobre todo de adaptación de sus visiones de la realidad en sintonía con los destinatarios de su mensaje.[9] Por eso, el territorio de las creencias va por fuera, pero también por dentro de los actores sociales; las personas son habitadas por los lugares que cotidianamente ocupan. ¿Qué significa, entonces, creer? Bueno, si hacemos blanco estrictamente en las relaciones de interdependencia entre el individuo y la sociedad, creer significa situarse en una posición que contribuye a fabricar la realidad específica –tal vez política, médica, artística o académica– del grupo en cuestión. Las realidades que nos ocupan son realidades religiosas, y es aquí donde las industrias de lo sagrado y sus mercancías ocupan un lugar clave.
Dos niveles del territorio
Para introducir el problema de la cultura material de la vida religiosa –en lo que respecta al menos a la tarea de los productores– fue necesario complejizar el panorama de las creencias y los modos de pertenecer. De esta manera, intentamos eludir las formas del reduccionismo que hacen del fenómeno una cuestión puramente interna del individuo y su fe o, todo lo contrario, es decir, como el resultado de fuerzas de sujeción externas relativas a instituciones socializadoras. También nos interesa desmarcarnos de las lecturas que construyen un perfil o biografía ejemplar de creyente como modelo representativo de todo un grupo, desdibujando así el juego de relaciones y competencias que se establecen con otros perfiles en disputa. Anclada en una tradición específica dentro de la sociología, nuestra respuesta pone en primer plano las zonas de pertenencias, con sus respectivas posiciones móviles de sujeto, desde donde es posible habitar un territorio que se define a sí mismo con relación a lo sagrado. Este último puede ser dividido analíticamente en dos niveles complementarios, uno físico y otro simbólico. Aunque evidente, la distinción sirve para diferenciar dos planos que no deberían pensarse como una unidad compacta e indisoluble. La geografía física y la geografía simbólica de un territorio poseen naturalmente grados de correspondencia, pero no coinciden palmo a palmo como si una fuera el reflejo, el epifenómeno, de la otra. De hecho, los desfases entre ambos niveles le dan el tono al entramado en cuestión.
Ahora bien, ¿qué aportan estas distinciones al objeto de nuestro libro? Consideramos que es importante plantearlas en la introducción porque las mercancías religiosas que nos ocupan, y que colman la cultura material de los grupos, operan de manera distinta en cada una de estas geografías. Cuando hablamos del plano físico, estamos haciendo referencia concretamente a los múltiples espacios de interacción cara a cara que se habilitan –a fuerza muchas veces de conquistas y negociaciones– tanto en la periferia como en las zonas intermedias y nucleares de los entramados. Pensemos puntualmente en los cultos, reuniones, talleres y seminarios, en los cursos de formación o estudio, en las actividades recreativas, los eventos y las celebraciones en el espacio público, las convocatorias en fechas festivas y en la infinidad de microencuentros que recubren cada una de estas circunstancias sociales, delimitando circuitos de circulación de personas y objetos. Las numerosas formas de sociabilidad, religiosamente mediadas, configuran una geografía física que le otorga anclaje territorial a la vida del grupo. En este plano, los objetos culturales son poderosos instrumentos de socialización. Ellos se intercambian, regalan, prestan, se consumen colectivamente, se critican o recomiendan; cada referencia, cada cita, cada letra de canción, conduce a otra inscribiendo las mercancías y sus señales en un diálogo permanente. Para habitar el núcleo duro de un entramado religioso, es decir, para ajustarse al papel de un mesías, un instructor de meditación, un evangelista o una monja, es preciso socializarse en un universo de consumos culturales que otorga un sentido de calificación y pertenencia a la persona. Por eso, una parte importante de la identificación entre expertos es leer los mismos libros, compartir los gustos musicales, conocer las películas relacionadas y estar al tanto de la prensa de su confesión. Lo mismo podemos decir de la periferia, por nombrar el extremo opuesto, pero sobre la base de patrones distintos ciertamente más amplios y complementarios, desde el momento en que los límites, los cánones, de institución no se aplican de la misma forma y el sincretismo; tal como lo define Pierre Sanchis (2008), es un rasgo fuerte de estas posiciones de sujeto. Es probable que un miembro periférico, quien frente a un encuestador se identifica llanamente como católico o evangélico “a secas”, en su día a día combine –de manera “sucesiva” o “simultánea”, como bien señalan Fortunato Mallimaci y Verónica Giménez Béliveau (2007: 55-58)– formas variadas de símbolos sagrados de raigambre oriental, new age, cabalísticos o afro-brasileños. Lo que nos interesa resaltar en este punto es algo tan sencillo como que las zonas de pertenencia que señalamos en el último apartado se construyen basadas en patrones de consumo que las refuerzan, con las consecuentes estrategias de producción de las industrias religiosas. Ellas ordenan, como vamos a ver más adelante, la oferta según se dirijan a los perfiles nucleares, intermedios, periféricos o marginales. Cada uno de estos perfiles de creyentes supone esquemas de percepción, una manera de leer, de mirar y de escuchar, que vuelve inteligibles los objetos. Dentro de la geografía física de los entramados, las mercancías religiosas operan como mediadoras de los vínculos y las interacciones cara a cara en los espacios de sociabilidad existentes.
Ahora bien, no todo es interacción y encuentro situados cuando se trata de habitar grupos sociales, en este caso religiosos; menos aún cuando los dispositivos tecnológicos potencian modalidades de conexión y pertenencia virtual que no dependen del estar ahí a la misma hora en el mismo lugar. Más allá de una geografía física donde las mercancías circulan de mano en mano, existe una extensa geografía de símbolos, discursos, referencias y tópicos que los objetos de cultura vehiculizan. Allí también se delimitan zonas de pertenencia a gran escala en las que es posible habitar un territorio de signos, una cultura material, sin compartir físicamente espacios intersubjetivos. No habría que tomar a la ligera el hecho de poder construir un vínculo con las pautas culturales de un grupo que no se encuentre mediado por las presencia, sino por la tecnología y los objetos de consumo porque ahí reside en parte el potencial expansivo de las imágenes religiosas así como su capacidad para perpetuarse en el tiempo. La condición de posibilidad para establecer este tipo de vínculo es el aprendizaje social de los esquemas de percepción que permiten comprender, discernir, disfrutar o dejar de lado las mercancías y los usos de los medios virtuales de interacción. Generalmente, cuando los bienes culturales se encuentran dirigidos al circuito ampliado de la periferia, ellos habilitan al menos dos códigos o registros dominantes de percepción: uno que recupera los sentidos y el lenguaje del “mundo”, y otro que introduce claves religiosas de lectura. Por ejemplo y para hablar de la música, la banda cristiana Klandestino, que estudia en este libro Luciana Lago, elige como ritmo para sus temas no la alabanza ni la adoración –dos referencias fuertemente evangélicas–, sino el ska y el reggae que todos conocen aunque ocupen una posición marginal al protestantismo. Al mismo tiempo, sus letras aparecen espiritualmente cifradas con palabras hebreas. “Jaiam”, explica el cantante a Luciana, “significa vida en hebreo. Todo el tema se refiere a agradecer tener la vida. La canción funcionó porque, al no conocer la palabra, como que pega [en el público]”. Lo mismo ocurre, siguiendo aquí a Damián Setton, con los usos del lenguaje y los estilos musicales que actualiza Atzmus, para producir una síntesis entre el new metal, elementos del jasidismo e incluso referencias subrepticiamente cristianas. Podríamos seguir con casos ejemplares del espacio de las productoras y sobre todo del espacio editorial, sugiriendo libros, revistas, películas o documentales, y en cada ejemplo vamos a encontrar al menos los dos registros mencionados cuando se trata de producir marcaciones atractivas a los estilos periféricos y marginales al grupo religioso en cuestión. En todo caso lo que nos interesa reconocer en este breve apartado es la posibilidad efectiva de habitar la geografía simbólica que amplifican las industrias religiosas, prescindiendo de las interacciones cara a cara dentro de los circuitos de sociabilidad que ofrecen los grupos en el proceso de constituirse y conservarse como tales. Por eso, leer Combustible espiritual de Ari Paluch, los libros de Ravi Shankar, el rabino Sergio Bergman, Anselm Grün o los Cuadernos de la vida de Claudio María Domínguez, sintonizar la radio María o la frecuencia cristiana de una iglesia local, seguir el programa de cocina de la hermana Bernarda y comprar sus recetas, adquirir la agenda de San Pablo con citas bíblicas; cada una de estas elecciones de consumo plantean formas de relacionarse con la cultura material de una o varias religiones sin necesidad de interactuar con otras personas, ni acudir a intermediarios institucionales de lo sagrado. En este sentido, y como el arte en la era de la reproductibilidad técnica que supo estudiar Walter Benjamin (1989), las mercancías religiosas contribuyen a emancipar los significantes y los discursos de sus rituales de origen, es decir, de su contexto de emergencia, potenciando así una geografía simbólica ciertamente más vasta que el territorio físico que ocupan los grupos en construcción. Exploremos ahora las dificultades que atraviesa la captación sociológica de un fenómeno que se encuentra a medio camino entre la economía y la religión.
Obstáculos, exageraciones, zonceras
En términos generales, las religiones no son nunca un conjunto atomizado de narrativas, símbolos e imágenes sueltas. Existen, por el contrario, principios de orden que integran y en el mismo acto dotan de identidad a las referencias espirituales. Ellas poseen, por ejemplo, un ordenamiento práctico de sus ideas sobre la base de ritos más o menos instituidos, así como un sustrato material que los expresan, refuerzan y organizan en objetos grabados. No es la religión a solas, sino la religión y sus “cosas”. Sus estampitas, manuales, libros y películas, sus agendas, sus ropas rituales, sus cadenitas y sus distintivos, son los objetos y sus marcas los que componen el cosmos de la trama espiritual. Cuando se trata de la industria, nos encontramos con marcaciones singulares, que estabilizan en cierta medida un lenguaje –o al menos un sistema de referencias– que les dan el tono a los objetos que nos ocupan. Esto nos lleva al terreno de la economía y la religión sobre el que transita nuestro libro y es en esta zona donde encontramos ciertos obstáculos, exageraciones o zonceras que, a fuerza de explicitarlas, esperamos desandar. Vamos a dividir este apartado en varias secciones. La primera se ocupa del obstáculo relativo al fetichismo de la forma mercancía. La segunda tiene que ver con el argumento en torno a la dimensión económica de las iglesias y el grado en que su negación es una parte constitutiva de la vida religiosa. Finalmente, la tercera es una zoncera recurrente a través de la cual el paradigma de la modernización interpreta el accionar de protestantes y católicos en América Latina.
Comencemos con un obstáculo ya clásico en el estudio de los fenómenos que nos ocupan. Cuando se trata con mercancías religiosas, se corre el riesgo de tomar el objeto por lo que éste pretende ser, es decir, como un contenido cerrado, hermético, que porta en sí mismo un valor doble –espiritual, por lo que representa, pero también económico por su capacidad de compraventa– y que guarda en su interior la potencia para establecer vínculos entre las personas. Desde esta perspectiva, son los objetos, y no las relaciones de producción o las formas de vida del grupo, los que reúnen a los agentes en el mercado o devienen –oblación mediante– canales de comunicación con la divinidad. No es casual, entonces, que la metáfora teológica haya sido un recurso privilegiado por Karl Marx a la hora de comprender la forma mercancía y su secreto, o sea, su carácter de fetiche. Al igual que las imágenes religiosas,[10] la economía política clásica opera en su momento una inversión del mundo material que la llevaba a entender los productos sociales del hombre (las mercancías, la técnica, las fuerzas productivas, etc.) como realidades externas, poderes autónomos a su control. La contracara de este proceso de personificación de los objetos económicos es la cosificación de las relaciones sociales donde un sector de la sociedad vende su fuerza de trabajo en el mercado como una mercancía más entre otras. Es probable que Georg Lukács haya sido uno de los primeros autores en desplegar el alcance de la hipótesis marxista sobre el fetichismo de la mercancía. La esencia de la estructura mercantil, plantea Lukács (1985: 5-6) como punto de partida de sus análisis, “se basa en que una relación entre personas cobra el carácter de una coseidad y, de ese modo, una objetividad fantasmal que con sus leyes propias rígidas, aparentemente conclusas del todo y racionales, esconde toda huella de su naturaleza esencial, el ser una relación entre hombres”. La opacidad de un objeto de estudio que se encuentra a medio camino entre el orden económico y el religioso consiste, justamente, en sortear la inversión que ambas esferas llevan delante de sus productos sociales y entender que la captación sociológica de las mercancías religiosas supone estudiar el entramado de relaciones que las hace existir. Por ello, es preciso atender a la “prehistoria” de los objetos culturales, esto es, a las unidades productivas que los diseñan, modelan, fabrican, de acuerdo con una visión en algunos casos de iglesia-empresa y en otros de empresa a secas que le da forma a una política cultural de bienes religiosamente marcados. Éste es el objetivo principal de nuestro libro, la prehistoria de un modelo peculiar de mercancías, vistas a través de sus productores más importantes, esto es, las editoriales. Existe, como señalamos en un principio, otra área fundamental de estudio que es preciso reconocer programáticamente aunque no forme parte de nuestras indagaciones iniciales. Se trata de los contextos de consumo o, podríamos decir, de uso, los cuales completan el análisis desfetichizador de las mercancías en la medida en que recomponen el recorrido de los objetos culturales desde su producción hasta los espacios sociales por los que circulan y son utilizados de maneras precisas. Pensemos, por ejemplo, en los circuitos de sociabilidad familiares, escolares, eclesiásticos, laborales o exclusivamente recreativos que pueden incluir una cultura material religiosa. De esta forma, el cuadro completo disuelve la identidad plena que las mercancías reclaman para sí en una configuración de relaciones sociales que las anteceden en términos productivos y las trascienden una vez que son consumidas en contextos específicos. En todo caso, el carácter autónomo, el fetiche de los objetos, sirve para entender la inversión que opera el medio interno que los fabrica y el modo en que esta inversión es constitutiva de su funcionamiento. Esto nos lleva al segundo punto que nos interesa tratar, aquel relacionado a la naturaleza antieconómica de las empresas religiosas.
En un trabajo breve titulado “La risa de los obispos” Pierre Bourdieu (2002: 186-199) señala acertadamente que la verdad económica del mundo religioso se encuentra negada a través de un trabajo colectivo que la iglesia y sus representantes llevan adelante para reprimir las bases precapitalistas (propias del modelo de la ofrenda, del voluntariado, del sacrificio) que les otorgan sustento a sus organizaciones. No se trata de una negación sin más, en el sentido de un ocultamiento malintencionado o cínico, sino de una tarea socialmente aprendida y transmitida que apunta a eufemizar bajo un lenguaje simbólico los oficios eclesiásticos. Ellos bien podrían ser analizados desde otra matriz de lectura como puestos de trabajo, con sus remuneraciones, formas de plusvalor, derechos laborales, etc. Sin embargo, el tabú de la explicitación hace de la iglesia una empresa cuya eficacia discursiva depende de la reproducción de las condiciones de desconocimiento de sus bases económicas. Así como el capitalismo funciona a fuerza de omitir el carácter sagrado que tiene la propiedad privada, el capital, la forma mercancía o la obtención de valor, también la iglesia –y aquí el modelo por excelencia es el del catolicismo– opera negando las formaciones económicas que la sostienen. Nuestro libro retoma en parte este argumento, pero lo relativiza. O, para decirlo de otra forma, nos parece que Bourdieu exagera “la risa de los obispos”, es decir, recarga demasiado el carácter antieconómico como clave interpretativa de las organizaciones religiosas. A medida que nos acerquemos a las empresas editoriales, en tanto unidades de producción de bienes de cultura, vamos a ver que a lo largo de su historia las congregaciones, las iglesias y las sinagogas han sabido volcarse tempranamente a la fabricación de mercancías bajo las reglas del mercado, buscando la capacitación individual, la actualización tecnológica, la rentabilidad, la competitividad, la obtención de ganancias y su reinversión. De hecho, el modelo de iglesia devenida conscientemente empresa económica constituye uno de los polos fundacionales del espacio editorial de la Argentina. Surgen en este ámbito editoriales que supieron combinar hábilmente las formas precapitalistas de la donación, la ofrenda, las vocaciones y el voluntariado, propias de las estructuras eclesiásticas, con una visión de empresa. Los cargos que nacen de este cruce expresan la dualidad de funciones. Es así como abundan en el medio figuras mixtas; tal es el caso de los curas editores, las monjas especialistas en marketing, los seminaristas a cargo del departamento de ventas y atención al cliente, las novicias aprendices de la gestión audiovisual, los autores de best-sellers que son a su vez pastores o líderes de iglesia, los evangelistas productores, los rabinos dedicados a la traducción de libros, y así. Es posible que un perfil profesional, una vocación, se encuentre adaptada a los dos mundos y que produzca un discurso que los articule aunque termine jerarquizando, según la situación, a uno sobre el otro, como vamos a ver más adelante. De esta manera, los principios antagónicos de la economía y la religión pueden encontrar formas sociales de interdependencia. Por supuesto que hay un momento de verdad en la negación colectiva de la dimensión económica que emprenden las organizaciones religiosas, al menos en primera instancia. Sólo que esta operación se desdobla casi inmediatamente en un modo peculiar de proyectarse y ocupar el mercado. Las editoriales de congregación son, por lo tanto, empresas con fines espirituales que niegan en primera instancia la definición dominante del capitalismo, pero la afirman en un segundo momento, al habitarlo y producir mercancías bajo sus reglas.
Sabemos, entonces, que es preciso desmarcarse de una concepción fetichista de las mercancías, que omite los procesos de entramado –de producción, circulación y consumo– de los objetos, sin exagerar, tampoco, la naturaleza antieconómica de las organizaciones eclesiásticas, ya que éstas logran muchas veces desenvolverse con éxito en el mercado.
Nos proponemos ahora explicitar una zoncera recurrente que oscurece el objeto. Decimos zonceras en el sentido estricto que le otorga Arturo Jauretche (2003: 12-15) al término. Se trata de formas de razonamiento falsas o espurias producto de la incorporación de premisas extrañas a las cuestiones analizadas, cuyo equivalente en el plano de la lógica corresponde a los sofismas. Pero no es un problema de la lógica el que ocupa al autor. Aunque cristalizan como trampas del pensamiento, estos sesgos son indisociables del medio social en el que surgen, de las formas de vida, o sea, los usos y las costumbres en las que se encarnan y, por lo tanto, también de los sujetos de enunciación que las esgrimen. Las zonceras bien pueden ser de autoridad cuando se las pronuncia desde lugares de autoridad –lo cual suele ocurrir la mayoría de las veces–, como la academia, la iglesia, el partido o la escuela. La astucia de Jauretche (2008: 13) consiste en reconocer en la “escolástica de los antiescolásticos”, es decir, en las formas de conocimiento deductivistas y apriorísticas que parten de leyes generales para entender hechos propios, la inclinación a producir zonceras a la hora de aprehender el medio social. Este punto de vista invertido –que va de lo abstracto a lo concreto– encuentra un principio de explicación en el modo en que la Argentina ingresa a la primera modernidad a principios del siglo pasado. Se imponen entonces las condiciones de posibilidad y reproducción de una situación que es calificada de “colonial” al ser fuertemente dependiente –en un sentido económico, político, jurídico, pero también y sobre todo cultural– de los centros externos, como demuestran tempranamente las investigaciones de Raúl Scalabrini Ortiz (2009: 42-47). En términos epistemológicos, el colonialismo de las zonceras consiste en transportar sin mediaciones el punto de vista externo, sus verdades demostradas y diagnósticos generales, a la realidad local, renunciando a una comprensión que podríamos describir como genética, inductiva e histórica de la sociedad argentina. Es una crítica a las formas sociales del conocimiento, especialmente aquellas vinculadas a la escolástica de los académicos, en condiciones de dependencia.[11]
En lo que respecta al cruce entre religión y economía en nuestro país, la principal zoncera que nos interesa explicitar –sin ser la única– es la que involucra las denominaciones evangélicas en oposición al catolicismo. Las líneas rectoras del punto de vista externo, que algunos estudios locales replican sin más, plantean que los protestantes históricos que llegaron al país durante la segunda mitad del siglo XIX son portadores, por razones culturales, de un ethos liberal, modernizante, afín con los requerimientos motivacionales (como el ahorro, el uso ascético del tiempo, la voluntad de pago, la disposición al trabajo, la búsqueda de prosperidad, etc.) de un capitalismo emergente. Esta fuerza religiosamente modernizadora de la región, en sintonía con patrones externos de desarrollo, se encuentra con una férrea resistencia cultural que extiende el catolicismo tanto en el nivel de las prácticas cotidianas como en las articulaciones políticas que los vinculan con el Estado y las instituciones públicas. Las imágenes y los hábitos católicos son asociados, entonces, a un refugio de tradicionalismo, de relaciones clientelares, de patronazgo, atadas a la figura fuerte del caudillo y a una ética de resignación en la pobreza. La renovación protestante que emprende el neopentecostalismo y que crece en América Latina se entiende más como una continuidad que como una ruptura del núcleo tradicional que sumerge a la región en el subdesarrollo mientras encuentra nuevas formas de expresión religiosa. Aquí el aporte neopentecostal es del orden de la innovación en el uso de los medios técnicos, sumado a una “teología de la prosperidad” que sacraliza el consumo y la riqueza, sin alterar en esencia la naturaleza tradicionalista de las relaciones sociales que definen el vínculo del pastor con su grey. Repasando, el argumento económico-cultural que subyace en esta zoncera consiste en asumir sin problematizar y mucho menos demostrar que: 1) los protestantes históricos –trasplantando mecánicamente la hipótesis weberiana– son un elemento dinamizador del capitalismo, en cualquier tiempo y lugar; 2) en contrapartida, la influencia católica es un agente de subdesarrollo de la región, y 3) la expansión evangélica de las últimas décadas toma del capitalismo tardío el goce sensual del consumo y el lenguaje del espectáculo, conservando pautas tradicionales de relación entre el individuo y el grupo.
Se desprende de estas premisas que la Iglesia Católica, al no innovar técnicamente en las formas del culto y los medios expresivos, no establece un vínculo duradero con la esfera económica; se encuentra ajena a los asuntos del mercado y las formas dominantes de producción. En contrapartida, y producto de la aplicación religiosa de la tecnología en casi todas sus formas, las prácticas neopentecostales están siempre sospechadas de montar un espectáculo con fines económicos, el negocio del “evangelista-hipnotizador” –para utilizar la caracterización azonzada y “azonzante” de Roland Barthes (2003: 100-104)– que engaña, confunde, estafa, manipula, toma ventaja de un público incauto, siempre apoyado en la industria cultural. La verdad de la espontaneidad religiosa es una fórmula económica que la explica como puesta en escena, inversión y ganancia calculada. No sólo los evangélicos son tematizados en estos términos sino también, y bajo variaciones del mismo esquema, otras minorías como las religiones afro-brasileñas, ciertas prácticas populares –pensemos, por ejemplo, en la figura de los curanderos y videntes– o algunas expresiones alternativas –éste fue el caso de El Arte de Vivir y Sri Sri Ravi Shankar– cuando entran en la agenda mediática.
Nuestro interés, claro está, va por otro camino, ya que nos proponemos entender de qué manera ciertos agentes productores, algunos de ellos eclesiásticos y otros laicos, gestionan distintas estrategias a la hora de relacionarse con las formas económicas de su tiempo con el fin de fabricar mercancías religiosamente marcadas. Católicos, protestantes históricos y neopentecostales a quienes se incorporan, a su vez, expresiones alternativas y otras propias del espacio judaico, participan de nuestro estudio sin ánimos de clasificarlos bajo el esquema clásico del paradigma de la modernización –pautas modernas o tradicionales– ni en los términos de un negocio oculto disimulado en los motivos espirituales. Por el contrario, las casas editoras y sus productores ponen en juego una ingeniería simbólico-interpretativa para producir fórmulas de éxito –libros, revistas, música, películas, etc.– que son artificiales y espontáneas al mismo tiempo. Es este cosmos, el de la religión y sus cosas, el que ocupa la atención de los distintos artículos que componen el libro. Veamos de qué se trata cada uno de ellos.
El libro como proyecto
Sobre la base de las precisiones conceptuales anteriores, podemos realizar una caracterización del proyecto que enmarca el libro, ahondando en las secciones y los temas de cada capítulo. Es preciso comenzar señalando que el trabajo de campo fue iniciado a fines de 2009. En un principio incluyó entrevistas en profundidad, registros y lecturas de documentos de las editoriales San Pablo, Paulinas, Bonum, Ágape, Peniel, Certeza Argentina y Kairós. Es preciso aclarar que no en todas las editoriales se aplicaron las tres técnicas de recolección de datos. Se entrevistaron especialmente directores, encargados de áreas o departamentos y, en menor medida, vendedores y autores católicos y evangélicos vinculados a estos sellos. En un segundo momento que se inicia a fines de 2010 en el marco del proyecto PICT financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica fueron incorporadas nuevas editoriales evangélicas de los Hermanos Libres y de otros grupos religiosos como Kehot y Deva’s, para el mundo judío, y las formas de espiritualidad alternativas respectivamente. Esta etapa se caracteriza por el trabajo grupal donde coinciden investigadores del Conicet, becarios doctorales de la misma institución –algunos de ellos con sedes de trabajo en distintas partes del país, como reflejan los artículos– y estudiantes avanzados de la carrera de sociología de la Universidad de Buenos Aires y El Salvador.
El proyecto del libro cobra forma a través del trabajo articulado sobre cuatro dimensiones de análisis que ordenan el estudio de distintas unidades productivas que componen el espacio de las industrias culturales religiosas. Aunque el núcleo central del proyecto gira en torno a las editoriales como principales agentes de producción cultural, los sucesivos avances nos llevaron a extender las indagaciones, bajo un criterio de complementariedad y afinidad temática, hacia otros circuitos como las radios, las productoras musicales, las bandas emergentes y la organización de eventos convocantes. Cada uno de estos espacios fue reconstruido sobre la base de la consideración de al menos una de las siguientes dimensiones de análisis:
La primera obedece a la historia, es decir, a la reconstrucción genética de los agentes-productores que se estudian en cada uno de los artículos y los entramados de relaciones más amplios en los que se insertan durante su desarrollo hasta alcanzar en la actualidad una estructura y una posición determinada. La historización del objeto nos permite captar el punto de cruce entre las configuraciones religiosas y económicas con sus diferentes legalidades.
La segunda dimensión corresponde a la morfología,[12] es decir, al modo específico de anclaje territorial de las organizaciones estudiadas. Así como la historia nos brinda una idea de desarrollo en el tiempo, los aspectos morfológicos nos permiten captar, entre otras cosas, los criterios de organización interna de las empresas y las congregaciones en un territorio delimitado; comprender sus jerarquías, áreas y departamentos de trabajo, los tipos de hombres y mujeres que se desempeñan en cada espacio, su formación y sus trayectorias encontradas. Laicos, religiosos, seminaristas, empresarios, músicos, managers, técnicos y escritores son algunos de los perfiles que habitan el espectro de lugares y funciones posibles de este universo.
La variedad de los soportes constituye la tercera dimensión de análisis y un punto clave de nuestro estudio. La mayoría de los agentes tiende a operar bajo una lógica de liderazgo por diferenciación (Mendes Calado, 2010: 204). Esto significa que a la producción dominante de un bien cultural le siguen mercancías derivadas que amplifican la oferta en distintas direcciones; vale decir, la especialización en un soporte en particular, por ejemplo, los materiales escritos suele complementarse, en algunos casos, con la fabricación y venta de contenidos audiovisuales, musicales, distintivos, adornos, objetos de librería, santería, etc. La vida económica de las mercancías religiosas tiende a recrear un cosmos amplio de referencias y marcas.
Por último, nos encontramos con la dimensión de los contenidos. Aunque inicialmente nuestro proyecto no contempla el análisis de los significados que actualizan los objetos, el estudio de las formas nos lleva indefectiblemente a reconocer discursos, mensajes, símbolos y temas que aparecen, con intensidad variable, en las exploraciones de cada artículo. Por eso, sin ser una investigación sobre los sentidos internos que movilizan los objetos culturales, éstos merodean el trabajo de acuerdo con la organización de cada artículo.
El libro se encuentra dividido en dos partes. La primera está dedicada mayoritariamente al estudio de las casas editoras de distintos credos: católicos, evangélicos, judíos y formas de espiritualidad alternativa. Se abordan casos puntuales dentro de cada una de estas tradiciones a sabiendas de la variedad y amplitud que las define. La selección se hizo a conciencia de los límites que supone una primera aproximación al campo y sin pretensiones de agotarlo, al menos en esta instancia. La otra parte del libro apunta a trabajar con diferentes expresiones culturales que trascienden el circuito editorial y merecen atención. Éste es el caso de la escena de la música, las radios, los cursos especializados y la planificación de eventos. Los distintos espacios actúan de soporte y fuerza modeladora de la cultura material que las religiones ponen a su disposición.
El primer artículo, “Una forma de escribir el mundo: las editoriales religiosas”, se propone trazar las coordenadas generales de un sector importante del espacio editorial-religioso en la Argentina, a través del estudio de editoriales católicas y evangélicas. Para ello, el trabajo se encuentra organizado en tres apartados. Primero, se caracteriza la historia del libro confesional y los principios de orden que lo estructuran sobre la base de vectores espirituales y comerciales de producción. Luego, se estudian las formas productivas y sus variaciones, atendiendo a la variedad de soportes que se fabrican y los perfiles de creyentes-consumidores a los que se orientan las mercancías. Por último, en la tercera sección, el artículo hace foco en las marcaciones fuertes y débiles de los productos espirituales así como en los límites que se ponen en juego en toda editorial –“¿A quién no publicarías?”–.
A continuación nos encontramos con el artículo de Mariana Espinosa “Identidad evangélica y cultura escrita”. La autora estudia la Librería Editorial Cristiana de los Hermanos Libres en una clave sugerente porque, una vez caracterizada la historia y la morfología de la organización, se dedica a analizar las formaciones de identidad y alteridad cultural que vehiculizan las imprentas. Aquí se define una arena de disputa entre la recreación de una comunidad de pertenencia de los Hermanos Libres, con su tradición, costumbres y objetos sagrados –como el himnario o el uso del velo en las mujeres–, y los riesgos de hibridación que representa en especial el neopentecostalismo para las mismas denominaciones protestantes. La cultura material del grupo es inseparable de una política de la identidad que organiza su producción.
Nahuel Carrone y María Eugenia Funes son los autores de “El boom espiritual: estrategias de diversificación y de utilidad en el campo de la espiritualidad alternativa”. El artículo apunta al análisis de la oferta cultural generalmente denominada como alternativa o new age, la cual se destaca por ofrecer objetos de fuerte impronta oriental junto a otras tradiciones a las que se identifica con la heterodoxia del universo religioso. Se lleva adelante el estudio empírico de dos casos ejemplares: la editorial Deva’s y la fundación El Arte de Vivir. Las comparaciones entre ambos agentes les permiten encontrar patrones diferenciados y a la vez complementarios de producción sobre la base de estrategias de diversificación de la oferta, en el caso de Deva’s, y de estrategias de utilidad, es decir, de adaptación a necesidades concretas de las personas, en el caso de El Arte de Vivir.
“El libro hecho pueblo”, de Bárbara Baredes y Leonel Tribisi, se encuentra orientado al estudio de la editorial Kehot Lubavitch Sudamericana, perteneciente al movimiento judío ortodoxo jasídico Jabad Lubavitch. El artículo trabaja sobre los modos de articulación de las lógicas religiosas y comerciales que rigen el funcionamiento de la empresa editora. La dualidad material-espiritual se erige como una tensión constitutiva de diferentes áreas de la organización. Aparece, por ejemplo, en las reglas de Kashrut que definen cuando un libro se ajusta o no a la ley judía, actúa en la lógica del mecenazgo que habilitan las donaciones internas y forma parte de las estrategias identitarias que se ponen en juego para evitar la asimilación. El objetivo último de la editorial es la definición legítima del judaísmo.
En el artículo de Marcos Carbonelli, “Producción mediática en el espacio evangélico argentino”, se lleva adelante un estudio empírico del mensuario interdenominacional El Puente. Éste representa una de las publicaciones tal vez más influyentes de los últimos años y sin duda una de las más representativas de los distintos grupos –de sus posiciones, debates y controversias– que componen el espectro evangélico en nuestro país. El autor recupera tres dimensiones de su objeto: explora la génesis histórica, a través de la figura de sus fundadores y los objetivos iniciales de la empresa, la estructura interna, con sus criterios de organización, roles y apuestas económicas, y los contenidos de la publicación, es decir, las secciones y temáticas que componen la “agenda” del mensuario. Aquí emerge como un tema central el papel que juega El Puente, junto a las federaciones evangélicas, en la lucha política por una nueva ley de cultos en la Argentina.
La primera parte culmina con el artículo de Leandro Rocca “Identidades desdobladas: Bernardo Stamateas como productor de bienes culturales”. La investigación apunta a reconstruir las etapas en el desarrollo de Stamateas en tanto productor de libros, muchos de ellos considerados best-sellers por sus editoriales. La habilidad del trabajo consiste en explicitar el entramado de instituciones que acompaña su despliegue profesional en los circuitos evangélicos primero y su proyección posterior a los espacios de comunicación seculares, al “gran público” del circuito ampliado. Se analizan entonces las variaciones en el tipo de producto cultural que se elabora y las relaciones que se establecen con las editoriales, el interlocutor al que se dirige y el modo en que se pone en juego el capital simbólico acumulado por el autor. De ahí se deriva un uso situacional de la identidad profesional según los momentos y las circunstancias: a veces como pastor, a veces como psicólogo, otras como referente espiritual de las celebridades.
El libro continúa, en la segunda parte, con el trabajo “Cristo rock: una aproximación al mundo social del rock cristiano” de Mariela Mosqueira. Su estudio lleva adelante una reconstrucción en clave histórica de la organización social del campo del rock cristiano. Para ello, aborda dos aspectos centrales del fenómeno. Por un lado, explora las convenciones estético-religiosas que atraviesan las formas de producción musical con el objetivo de analizar de qué manera convergen las exigencias artísticas y profesionales del medio con los valores evangélicos y su visión sobre el rock. Por otro lado, el artículo se ocupa de las redes de producción, distribución y consumo a través de una periodización sugerente del espacio musical que se inicia en la década del 70 y llega hasta nuestros días. Ambos aspectos confluyen en una cartografía del rock cristiano organizada en torno a la distinción entre el circuito mainstream y la escena underground.
Siguiendo con el tema de la música cristiana, nos encontramos con el artículo de Luciana Lago “«Esto no es religión, es un estilo de vida.» Jóvenes y pentecostalismo en Comodoro Rivadavia”. La autora estudia el papel de la música y la realización de eventos como un vector clave para entender la participación religiosa de los jóvenes dentro de las iglesias evangélicas en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Su trabajo contempla el estudio etnográfico del evento Rescate Cultural que organiza la iglesia pentecostal Vientos de Cambio y del cual participa la banda de reggae y ska Klandestino. El análisis hace blanco en los aspectos performativos de la organización, la puesta en escena, el contacto y la trayectoria de las bandas invitadas. La noción de “estilo de vida” le permite explorar generacionalmente los criterios de diferenciación identitaria que actualizan los creyentes para distinguirse tanto de sus contemporáneos jóvenes como de las formas de religiosidad heredadas.
Gloria Miguel es la autora del siguiente artículo, “Radiofonía evangélica: producción cultural, mediaciones y religiosidad en frecuencia modulada”. Su trabajo consiste en un estudio sobre los usos evangélicos de los medios de comunicación, atendiendo específicamente al caso de las radios de iglesias pentecostales ubicadas en la ciudad de Santiago del Estero. La investigación explora la propuesta comunicacional de una emisora y la forma en que el lenguaje evangélico se articula en principio con el lenguaje radiofónico, y luego también con nuevas tecnologías y redes sociales que amplían el espacio de participación de la audiencia en los programas. De esta manera, el artículo explicita y analiza, a su vez, el modo en que las sociabilidades evangélicas se modelan a través de los dispositivos comunicacionales.
El libro continúa con “El delicado sonido de la Cábala: la negociación del sentido en la proyección de un producto musical” de Damián Setton. El artículo explora las estrategias que despliega la banda de rock Atzmus para habitar simultáneamente el espacio del rock y el espacio de las religiones, donde confluyen elementos dominantes del judaísmo con expresiones solapadas de otras formas de espiritualidad como la evangélica. Para comprender la yuxtaposición de espacios sociales, el autor estudia las estrategias de amalgamiento y disociación a través de las cuales la banda conjuga apuestas por momentos disímiles como son el proyecto comercial, el artístico y el religioso. Cada uno de estos proyectos posee una legalidad propia que tensiona internamente la vida profesional de los músicos y los obligan a construir un discurso y una imagen legitimante de su posición en el espacio cultural. El trabajo tiene el mérito de reconocer la dimensión activa de los agentes en la construcción de sí mismos en tanto productos culturales en disputa.
Concluimos con el artículo “Ciencia y religión: los circuitos de producción de expertos en bioética personalista” de Gabriela Irrazábal, donde se abordan las estructuras de formación a través de las cuales se capacitan expertos certificados en bioética. La autora estudia los cursos de posgrado que imparten diferentes grupos católicos en la Universidad Católica y la Universidad CAECE de la Argentina. En cada caso, se encuentra con un universo de producción cultural –de libros, revistas científicas, materiales didácticos, cursos, etc.– que tematizan la bioética en tanto área de intervención que se extiende a la Legislatura y a los hospitales públicos. Sus análisis la llevan a identificar una comunidad religioso-epistémica de la bioética, a la que caracteriza como una red de especialistas basada en el conocimiento, donde comparten valores y teorías, persiguiendo a su vez objetivos políticos.