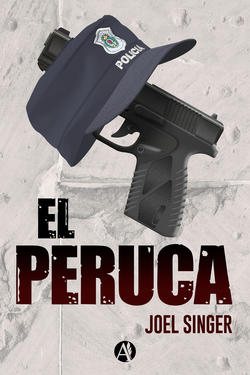Читать книгу El Peruca - Joel Singer - Страница 6
ОглавлениеEl libro que el lector tiene entre las manos cuenta una historia que ocurrió en la Argentina, entre noviembre de 1990 y enero de 1991. En realidad, tuvo como principal escenario a la ciudad de Ramos Mejía, situada en la zona Oeste del Conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, a escasos catorce kilómetros del centro de la capital de la Argentina. Una ciudad pequeña, con una antigua estación ferroviaria, una plaza y un templo católico; una ciudad no solo conocida por sus edificios históricos, sus amplios sectores residenciales y su activa vida económica sino también por su intensa vida nocturna, concentrada, fundamentalmente, en algunas discotecas y pubs irlandeses ubicados en la avenida Gaona, la segunda calle en importancia después de la avenida Rivadavia, principal arteria del país. Y, además, por la existencia de un gran asentamiento, una inmensa villa miseria bautizada con el nombre del popular tanguero francés Carlos Gardel. Aquí vivían, de acuerdo a la lectura crítica de diferentes estimaciones, no menos de treinta y cinco mil personas procedentes, en su inmensa mayoría, del interior del país y de algunos países limítrofes. Territorio de bien acentuados contrastes, pequeña superficie del Gran Buenos Aires donde muchos pibes comenzaban sus andanzas amorosas y donde, con seguridad, tendrían una pelea inolvidable, un mano a mano con otro chico o, algo más emotivo, una batalla colectiva en la puerta de alguna discoteca, un combate que traería a los bravos e igualmente jóvenes efectivos de la Policía bonaerense.
La vida nocturna estaba limitada a las primeras cinco cuadras de la avenida Gaona, si se toma como punto de partida la plaza contigua a la estación ferroviaria. Luego, como en un suave declive, los pubs y las discotecas iban cediendo su lugar a las casas bajas, los típicos chalecitos con tejas coloradas y amplias ventanas de madera pintadas de blanco, con un modesto jardín adelante, tras las negras rejas de hierro.
Y estos pocos trazos que aparecen en esta reseña son suficientes para explicar las razones por las cuales Ramos Mejía tenía un frecuente y bien ganado espacio en los diarios y en los noticieros argentinos.
La jurisdicción policial en la zona recaía sobre la Departamental de Ramos Mejía. Al frente de esta se encontraba, desde octubre de 1987, el comisario Juan Carlos Villafañe. Este era entonces un hombre de cuarenta y cinco años, exigente y celoso de la función que debía cumplir. Era, asimismo, alguien inteligente, una persona honesta, el hombre que había querido ser. Ni bien asumió el cargo puso todas las energías en la conformación de un equipo de hombres que lo acompañara en su política de inflexibilidad con la delincuencia, con toda la delincuencia le gustaba decir a Villafañe: con la de adentro y con la de afuera, con la liviana y con la pesada. Y hablar de la pesada significaba poner los ojos en la muy poblada villa Carlos Gardel, una villa heterogénea en su composición social, que había ido absorbiendo a trabajadores cuyas condiciones materiales se habían ido agravando con la aplicación de las políticas que se venían implementando desde mediados de los años setenta. Y los efectos perdurables de aquellas políticas condicionaban fuertemente a las recién recuperadas democracias latinoamericanas.
Unas fotografías tomadas por un helicóptero de la Policía de la provincia de Buenos Aires revelaban una versión argentina de La Rosinha, la inmensa favela brasileña de Río de Janeiro, una de las muchas postales de la ciudad maravillosa. En ellas se podían ver las viviendas arracimadas, pegadas las unas a las otras, atravesadas por angostos y serpenteantes senderos. Y las canchas de fútbol en las que los chicos y muchachos jugaban más que un simple partido, en las que, en realidad, demostraban la lealtad hacia las peligrosas bandas que la mayoría de los pibes integraban.
Juan Carlos Villafañe estaba personalmente empeñado en poner las cosas en orden. Hombre intachable, fiel esposo y padre de dos hijos que ya estaban siguiendo sus pasos en la Escuela de Policía Juan Vucetich, sabía que las principales dificultades a su gestión estaban entre los miembros de sus propias filas. A su superior en la provincia, el comisario general Atanasio Passero, lo unía una amistad de muchos años, desde la infancia, los mismos enemigos y los mismos sueños. Por esta razón, el jefe de la Departamental de Ramos Mejía compartía la política de depuraciones que su viejo amigo estaba llevando adelante con el respaldo del gobernador Cipriano Calabró. Y también estaba de acuerdo en hacer todo lo necesario para convertir a la Policía de la provincia de Buenos Aires en una de las mejores fuerzas policiales del mundo. Y fueron esas altas miras las que lo llevaron a la conformación de un Cuerpo de Elite integrado por personas jóvenes, idealistas capaces de dar sus vidas por este camino que ellos habían elegido, por esto que él solía designar con el tal vez grandilocuente nombre de apostolado. Pero estas posiciones multiplicaron sus enemigos, en especial cuando apoyó públicamente la remoción de la plana mayor de la Vucetich. Él estaba convencido de que la formación de ese futuro policía debía tener como punto de partida esa escuela a la cual llegaban muchachos de todo el país. Era ese el lugar adecuado para moldearlos desde el vamos, para sembrar los valores que los hicieran buenos, valientes e insobornables.
El comisario Villafañe era un verdadero obseso a la hora de elegir a quienes quería a su lado. Nada se le pasaba por alto al hombre que ponía el ojo en los legajos de todos. Eran bien conocidos sus vetos a los candidatos que el subcomisario Jerónimo Pirker, titular de la División Reclutamiento y amigo personal de Villafañe, le sugería. Todos sabían cuán acaloradas eran las discusiones entre los dos amigos, cuán difícil era llegar a un acuerdo sobre quién sería el más indicado para cumplir una función.
A pesar de ser un hombre de edad madura, el jefe de la Departamental de Ramos Mejía mantenía una exigente rutina deportiva. El boxeo, la natación y la esgrima tenían un lugar estable en la sobrecargada agenda del comisario. Y cada dos semanas iba en bicicleta desde su domicilio, en Ciudadela, hasta la casa de sus padres, en San Antonio de Padua. Villafañe era un hombre del oeste de la provincia, una persona que conocía a todos, a los buenos y a los malos, a los simples arrebatadores y a los peces gordos. Para él, el mundo del comportamiento humano desconocía las gradaciones y solo se dividía entre los que se portaban bien y los que se portaban mal. No existían las excepciones. Desde hacía unos años venía manifestando cierta preocupación por la creciente presencia de inmigrantes. En su mundo de rígidas dualidades, los inmigrantes buenos se habían radicado en la populosa ciudad capital y los malos se afincaban en las villas del Gran Buenos Aires para dedicarse al tráfico de drogas pesadas y a los secuestros extorsivos. Y una de estas villas se encontraba, precisamente, bajo la jurisdicción de la departamental que él dirigía. Era la temida y misteriosa villa Carlos Gardel, emplazada detrás del Hospital Posadas. Una villa inmensa, superpoblada de jóvenes que desde muy chicos adherían a diferentes bandas, pandillas en las que pulían los tres o cuatro valores que los acompañarían hasta la muerte. Villafañe sabía que la clásica población paraguaya había sido reducida a la condición de minoría por la llegada masiva de peruanos que escapaban de un país donde las políticas económicas y sociales estaban haciendo peores estragos que los que estaban provocando en la Argentina. Sabía, también, que la Policía peruana tenía las manos demasiado libres, que practicaba la tortura y las ejecuciones selectivas y que estaba considerada como una de las más corruptas de América Latina. Juan Carlos Villafañe tenía problemas, demasiados: el accionar de la mafia china, la corrupción policial y los peores efectos de un oleaje inmigratorio que no vacilaba en calificar, sin miedo, como un verdadero cáncer que terminaría destruyendo las bases fundamentales sobre las que se sostenía el país que sus padres y maestros le habían enseñado a querer. Su decisión de cambiar algunas cosas era tan firme que se fue convirtiendo en el blanco de ataques que tenían la más diversa procedencia. Algunos más explícitos, otros más sutiles. Pero él no era un hombre capaz de dejarse asustar. De hecho, nunca aceptó la asignación de una custodia permanente hasta que las amenazas verbales y las misivas anónimas fueron reemplazadas por intimidaciones cada vez más graves, actos que tuvieron su punto culminante en la colocación de un artefacto explosivo en su domicilio particular. El estallido de la bomba desmoronó parte del frente del modesto chalet en el cual vivía con su esposa. Para ellos fue tan solo un susto y un aviso, pero una inocente vecina perdió la vida aquel fresco 13 de julio de 1989.
De todos modos, a pesar de lo que llevamos dicho hasta aquí, el principal problema que tenía el titular de la Departamental de Ramos Mejía lo representaba una enigmática figura, un personaje casi novelesco, muy joven, dotado de especiales cualidades de líder, alguien que había sabido burlar todos los procedimientos que se habían ideado para poder atraparlo. No se sabía cuándo había arribado a la Argentina. Estaban seguros de que era un peruano nacido en las afueras de Lima, alguien de singular belleza, un joven en el que la pobreza parecía no haber dejado esas crueles señales que la caracterizan, esas infames marcas en el cuerpo. Todos lo conocían, sencillamente, como el Peruca. El Peruca no dejaba dormir al comisario Villafañe. Él estaba convencido, quizá por la aureola de misterio que rodeaba a su figura, de que si no era un líder, sería el nexo fundamental con algún bien oculto y poderoso personaje que, desde vaya a saber dónde, manejaba ciertos asuntos a través de él.
Después del atentado en su domicilio, el jefe de la Departamental de Ramos Mejía sintió una especial preocupación por sus subordinados, un plantel renovado, de gente muy joven que, en promedio, no superaba los veinticuatro años. En la conferencia de prensa que dio después del luctuoso hecho dijo sentirse más padre que nunca, que él era eso, el padre de todos los oficiales bajo su mando. Que se equivocaban los que pensaban que este episodio podría quebrarlo o conducirlo a algún tipo de compromiso. Que no había manera de hacerlo reconsiderar ninguno de los objetivos que se había propuesto. Hasta llegó a decir que si sus mismos hijos hubieran muerto en lugar de esa vecina inocente, eso no hubiera hecho más que infundirle una fuerza adicional para seguir adelante. Que no se equivocaran, vociferó iracundo. Que él no le tenía miedo a ningún poder oculto, a ninguna organización delictiva que tuviera como aliados a policías corruptos, a jueces y a políticos. Después de esto se habló de su posible alejamiento. Fue un rumor que circuló durante varios días en los medios sensacionalistas y en los más moderados y que Passero se encargó de desmentir en una reacción rápida y tajante cuyo contenido el gobernador Calabró respaldaría más tarde. El espaldarazo de la máxima autoridad política lo comprometió a tiempo completo en la tarea de comprender y desarticular ese sólido entramado que para él no hacía más que confirmar que la Argentina había dejado de ser un país de tránsito para convertirse en una nación donde ya estaban operando los principales carteles de la droga.
En realidad, el Peruca no formaba parte de ningún cartel de la droga. Su banda se dedicaba al asalto de camiones que transportaban mercadería para supermercados y perfumerías. Tampoco estaban libres de sus golpes las casas de ropa que comercializaban las grandes marcas que se conocían en todo el mundo, algunas tan vigentes hoy en día como entonces. La particularidad de los asaltos a estas tiendas la marcaba el hecho de que solo arrasaban con toda la indumentaria masculina. En su haber tampoco faltaban, en menor escala, los robos de joyas y de obras de arte. Pero la droga no le interesaba. Incluso, era odiado en la villa por los dealers que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes, personajes peligrosísimos que constituían el principal nexo con los policías corruptos de la bonaerense.
La victoria del Peruca sobre el resto de las pandillas que actuaban o residían en la villa Carlos Gardel estuvo signada por una serie de cambios que, lentamente, comenzaron a impactar en la calidad de vida de muchas personas. El exacto inicio de este reinado, que había logrado sobrepasar el efímero poder que todos los anteriores líderes habían ostentado, tenía de su parte un buen número de muy valoradas realizaciones. Fue en aquellos días cuando los camiones que transportaban carne empezaron a ser desviados a la villa en la cual debían descargar la totalidad de la mercadería que llevaban. Lo mismo les había ocurrido a los camiones de las empresas de lácteos La Serenísima y Sancor y a otras menos conocidas, pero que no se habían visto libres de estas frecuentes expropiaciones que la banda del Peruca llevaba a cabo cada vez con mayor eficacia.
Desde muy chico, quien años más tarde sería el Peruca, recorría con los ávidos ojos la mercadería que veía en las estanterías de Superú, una cadena de supermercados norteamericanos controlados por la South American Company con sede en Boston, Estados Unidos. Fue allí, siendo un niño, entre las góndolas atiborradas de mercadería, donde veía a su madre depositar, a duras penas, en una bolsa de plástico, siete u ocho miserables artículos para darle de comer a sus muchos hijos.
El liderazgo del Peruca estuvo también inseparablemente asociado a la puesta en práctica de ciertos actos de justicia dirigidos contra los enemigos que vivían allí y contra los policías que, con regularidad, sometían a los muchachos y a los más chicos a toda clase de humillaciones. Entre este tipo de acciones no es posible omitir lo que le ocurrió al sargento ayudante Víctor Codovilla, siniestro personaje que cumplía funciones en la Comisaría Segunda de Haedo bajo las órdenes del corrupto comisario Benedicto Marianetti. El episodio merece que le dediquemos cierto espacio porque hoy, después de muchos años de ocurrido, no existe la menor duda sobre la autoría intelectual y material del hecho.
El sargento ayudante Víctor Codovilla era uno de los hombres de confianza de Benedicto Marianetti. Venido a menos por los intempestivos achaques, el Chancho Codovilla manejaba la caja chica de la comisaría que dirigía Marianetti. Era, durante el día, los mismos ojos del comisario. A los cincuenta y siete años había logrado acumular un nada despreciable patrimonio: una señorial casona en la parte más selecta de Paso del Rey; una casa de verano en el exclusivo barrio Los Troncos, en la ciudad de Mar del Plata; dos departamentos en el centro de la ciudad de Buenos Aires; depósitos en no menos de tres bancos; un desconocido número de cocheras; dos autos 0 Km y una camioneta Ford F 100. Su conocida afición por la comida le había hecho ganar una voluminosa panza en la cual cabían los alimentos suficientes para saciar a muchas personas. Víctor Codovilla era capaz de hacer cualquier cosa que le pidiera el comisario Benedicto Marianetti. Atrás habían quedado los años en los que se había hecho cargo de algunos trabajos sucios por los que había sido bien recompensado, pero seguía siendo un fiel miembro del equipo de Marianetti. Desde el momento en el que iniciaba su tarea de vigilar a pie las dos o tres manzanas circundantes a la muy concurrida estación Haedo, comenzaba con una interminable serie de pedidos a todos los comerciantes de la zona; nadie quedaba libre de sus requerimientos, porque su apetito voraz no rechazaba nada que se pudiera comer o beber. Hasta una pobre anciana paraguaya de ochenta y dos años, que vendía chipas y otros panecillos a la entrada de la estación, era sistemáticamente visitada por este despreciable personaje, por este tipejo que hasta se permitía opinar sobre la calidad de lo que consumía o sobre lo bien o mal hechos que estaban los envoltorios de los panes que, con gran dificultad, hacían las artríticas manos de doña Tole.
La paraguaya doña Tole vivía en las precarias viviendas que se encontraban detrás del Hospital Posadas, en el mismo predio de la populosa villa Carlos Gardel. Era una histórica residente que no había seguido el camino de los paraguayos que habían sido derrotados por el Peruca. Una mujer que vendía en la estación los panes que amasaba con las propias manos, la bondadosa abuelita que asistía a las muchas chicas que, tempranamente, quedaban embarazadas. Madre de varios hijos y abuela de incontables nietos, todos residentes de la villa y trabajadores. Respetada, admirada y hasta temida porque los policías que, de manera recurrente, habían ingresado a la villa en la época de los militares con el objeto de apresar a los militantes políticos que allí actuaban, jamás le habían sacado una palabra. Esto lo sabían todos. Los chicos y los grandes. Los buenos y los malos. Y también lo sabía Víctor Codovilla, bien conocido por su violencia y por los malos tratos y, en especial, por esa voracidad, por esa hambre insaciable que lo hacía salir de la panadería La gran flauta para ingresar al bar de don José, al almacén de Mario, al supermercado de los chinos. Provocaba repulsión ese hombre que estaba todo el tiempo masticando algo, que arrastraba las piernas, con esa panza que se balanceaba por afuera del cinturón como si estuviera pronta a caerse al piso. A Víctor Codovilla se la tenían jurada, estaba marcado desde hacía tiempo, pero sobre todo desde que había cacheado a unos pibes de no más de quince años y se había apropiado de sus pocas pertenencias: cigarrillos, un par de encendedores y hasta las estampitas de San Cayetano que el más chico de todos cambiaba por un par de monedas en el tren Sarmiento, yendo desde Once a Moreno, de una punta a la otra del recorrido. Y uno de estos pibes conocía a Rubindio, el lugarteniente del Peruca y uno de sus hombres más queridos.
Una noche, el Peruca, Rubindio y tres muchachos más decidieron que había llegado la hora de actuar, que ya conocían demasiado bien los pasos que llevaban a Víctor Codovilla desde la Comisaría Segunda de Haedo hasta su casa en la localidad de Paso del Rey. Los cinco muchachos se subieron al reluciente Chevy negro que el Peruca utilizaba para operaciones importantes. Era un auto que tenía sus años, pero que parecía recién salido de fábrica, un auto que había dejado de fabricarse hacía tiempo y por el cual él sentía un especial cariño. Tenía otros coches y motos, pero el Chevy era como su primer gran amor desde que había llegado al país. Además, todas las cosas que había hecho con ese vehículo siempre le habían salido bien, tenían el éxito asegurado. El Peruca usaba, alternativamente, una 9 milímetros o una Bersa, pero para esa ocasión decidió llevar un hermoso puñal con un mango de hueso, un puñal que había traído de Perú, un arma con una larga e ilustre historia. El policía no era digno de ser tajeado desde el cuello hasta la cintura con esa bella arma, pero las manos del Peruca sí eran dignas de empuñarla para hacer justicia, para pronunciar una sentencia inapelable. El Peruca estacionó el auto a no más de dos cuadras de la casa del policía y desde allí fueron caminando tranquilos, conversando y haciendo bromas, imaginando la cara de estupor de Víctor Codovilla cuando adivinara en los iracundos rostros de los pibes que ese era el último día de vida que tenía. Ellos lo atacarían ni bien doblara la esquina, la esquina de esa oscura calle silenciosa que siempre olía a eucaliptos, sombreada por las acacias y los paraísos, perfumada por las flores de los jardines, iluminada por los refucilos. Eran cerca de las diez cuando vieron al policía que venía caminando, arrastrando los pies, eructando parte de la comida que albergaba ese inmundo abdomen: los mates con bizcochitos de grasa, los cafés, los vasos de vino y los sándwiches, los chipas de doña Tole, los choripanes y los panchos, la tira de asado, las porciones de pizza, las copas de anís y de licor de huevo. Todo eso tenía lugar en esa panza inmensa que lo fatigaba, que le demoraba el paso y que lo había relegado a esa guardia marginal, muy lejos, por cierto, de los buenos servicios que en el pasado le había prestado a Benedicto Marianetti. Hacía unos minutos que había comenzado a tronar fuertemente y los relámpagos iluminaban el cielo cuando Rubindio le dio, antes de que doblara la esquina, un tremendo cachiporrazo en la cabeza, golpe que dejó cómicamente rígido al sargento ayudante Víctor Codovilla. Sin demorarse, dos muchachos más lo sostuvieron de los hombros. Rubindio, con inocultable repulsión, lo tenía bien agarrado de los pelos grasientos que, poco a poco, se le iban tiñendo de sangre. Comenzaban a caer las primeras gotas de lluvia. Eran gotas grandes, de esas cuyo peso se siente en el cuerpo cuando lo golpean, que preanuncian un diluvio a mares que inunda las calles y las vuelve desiertas, pero que por sobre todas las cosas limpia la mugre y refresca el aire. El Peruca se puso un guante de plástico, de esos que se usan para lavar la ropa; ya la lluvia empezaba a ser torrencial cuando le clavó una puñalada tan profunda en el medio del pecho que solo dejaba a la vista el mango blanco del hermoso cuchillo. Después, sin soltar el puñal y a partir de donde se lo había clavado, lo llevó hasta la altura de la vejiga; lo abrió, literalmente, en dos partes; las tripas y todo lo que esa inmunda panza guardaba en su interior cayó ruidosamente al piso, sobre las cuadradas baldosas amarillas. Luego, con lentitud, lo recostaron boca abajo, sobre la vereda, y se fueron caminando en paz, riéndose a carcajadas, bajo la intensa lluvia que comenzaba a lavar la vereda sucia.
* * *
Un término relativamente nuevo empezaba a estar en boca de ciertos políticos, algunos militares y muchos, cada vez más policías, una palabra nueva donde la dimensión política del asunto parecía hacerse un lugar, más allá del grado de conciencia que tuvieran quienes la empleaban: narcoterrorismo. Un vocablo que en sí mismo encerraba un diagnóstico que no todos los policías compartían. De hecho, no faltaban en el entorno del comisario Villafañe quienes pensaban que él exageraba, que no era, en verdad, para tanto. Coincidían, sí, con su visión de la peligrosidad de cierta inmigración sobre la que parecía no existir ningún control, pero estaban convencidos de que Villafañe tomaba todo a la tremenda; a estos, él trataba de hacerles comprender el riesgo de minimizar los problemas, esa incapacidad para ver en una simple chispa la causa de la explosión que reduciría a escombros un edificio entero. Y el edificio era el país, la familia argentina, las buenas costumbres, la tradición nacional, les decía Villafañe en cuanta oportunidad se le presentaba.
Y fueron todos estos hechos que estamos relatando los que llevaron a Villafañe a buscar los mejores elementos entre los nuevos egresados de la Escuela Juan Vucetich. Quería, pensando siempre en el Cuerpo de Elite, contar con una tropa leal y honesta, un conjunto de efectivos que más tarde o más temprano pasarían a formar parte de ese selecto cuerpo de hombres especialmente entrenados para hacerle frente a delincuentes peligrosos. Y así fue como dos jóvenes policías, que habían compartido los cuatro años de estudio en la Escuela Juan Vucetich, pasaron a trabajar bajo las directas órdenes del comisario Villafañe. Sus nombres eran Juan Ignacio Soriani y Ezequiel Fritzler. Ambos contaban entonces con veintitrés años y desde hacía unos meses patrullaban juntos la densa zona cercana a la estación Ramos Mejía, las calles en las que se concentraban los boliches bailables y los pubs, escenarios donde algunas pandillas solían arreglar las cuentas que tenían. Los fines de semana, por lo general, pasaban varias horas en las canchas de Deportivo Morón y de Deportivo Merlo, pero todos los días llegaban a bordear, discretamente, la tan temida villa Carlos Gardel.
Juan Ignacio y Ezequiel conocieron enseguida la obsesión de Villafañe por ese muchacho misterioso y escurridizo, ese líder cuyo mandato parecía haber sobrepasado largamente los breves tiempos de dominio y de gloria que todos sus predecesores habían ejercido. Pero estos dos jóvenes policías no pensaban de la misma manera al respecto o quizá proyectaban sobre esta y otras cuestiones las viejas rivalidades que habían presidido la difícil convivencia que habían tenido en la escuela, una convivencia dominada por el más feroz espíritu competitivo, tanto en el plano teórico como en el deportivo.
Juan Ignacio era un muchacho de tez blanca, de grandes ojos claros, de gruesos labios, de una abundante cabellera rubia. Una cara perfecta, unos modales finos, aristocráticos, que no eran muy frecuentes entre los miembros de la Policía bonaerense. Deportista nato, cumplía una exigente rutina que incluía la práctica de la natación, la lucha, el levantamiento de pesas y el ciclismo. También le dedicaba tiempo a las prácticas de tiro en el polígono de la Escuela de Policía o en el Tiro Federal Argentino situado justo enfrente del club de sus amores, River Plate. La pasión de Juan Ignacio por el cuidado del cuerpo era tal que hasta en el inmenso loft en el que vivía tenía un gimnasio equipado con los aparatos más modernos. Tampoco faltaban aquí la clásica bolsa de arena y el punching–ball. Pero de todos los deportes el que más le gustaba era la lucha grecorromana. Tan profundo era su amor por esta disciplina que en un salón contiguo al gimnasio una colchoneta negra, cuadrada, rodeada de espejos rectangulares, delimitaba el espacio en el cual, a veces, luchaba con algunos amigos.
Ezequiel, en cambio, era un morocho de ojos oscuros, de mirada sombría, siempre amenazante, a veces inescrutable. Llevaba el cabello negro azabache cortado al rape como los colimbas. Los labios carnosos eran menos anchos que los africanos y rosados labios de Juan Ignacio. La camisa de mangas cortas, en parte desabotonada, dejaba ver un pecho cubierto de abundante y espeso vello negro y unos brazos musculosos surcados por gruesas venas azules. A diferencia de Juan Ignacio, la sonrisa le servía a Ezequiel para atenuar un poco la natural agresividad que tenía marcada en el rostro. Ezequiel, el morocho de Avellaneda, daba la sensación de ser un muchacho dotado de una fuerza superior. La solidez del cuerpo hablaba por sí misma: los bíceps marcados, las morenas manos velludas y la bella forma de las piernas que casi dejaba al descubierto el ceñido pantalón del uniforme.
Juan Ignacio y Ezequiel habían egresado de la Escuela de Policía Juan Vucetich en el año 1989. En un principio, tuvieron diferentes destinos, pero en mayo de 1990 fueron transferidos a la Departamental de Ramos Mejía. Villafañe concluyó que serían una buena dupla para hacerse cargo de la guardia que dejaban vacante, para irse más arriba, el Negro Muñoz y Juan Sosa. Los dos tenían el mismo rango, pero por mérito y calificación las órdenes las daba Ezequiel. Villafañe les había dejado bien claro esto apenas comenzaron a trabajar con él.
La relación en la escuela había estado especialmente signada por la competencia para ver quién de los dos se destacaba más, tanto en las disciplinas deportivas como en las teóricas. Esta actitud de los dos jóvenes muchachos, en un principio disimulada, pasó luego de un tiempo a ser un secreto a voces, a tal punto que eran los mismos compañeros quienes avivaban la llama de la pasión competitiva. Además, esta rivalidad no estaba despojada de cierta coloración clasista. Juan Ignacio, hijo de padres profesionales, educado en un hogar de clase media acomodada de Castelar, contrastaba con Ezequiel Fritzler, hijo de una madre ama de casa y de un obrero metalúrgico, residentes históricos del barrio de Avellaneda. En todo o en casi todo eran diferentes. Juan Ignacio, fanático de River Plate y de un equipo de rugby, el Hindú Club; Ezequiel, fiel a la historia familiar y a su barrio era un apasionado hincha de Racing que no soportaba la menor broma sobre el constante bajo rendimiento de su equipo. En el historial competitivo, Ezequiel Fritzler ostentaba un orgulloso invicto. El rudo moreno había superado a Juan Ignacio en las calificaciones de las materias teóricas y en todas las competencias deportivas. En este último plano se habían enfrentado diez veces en cuatro años, en realidad veinte, porque cada disputa tuvo su correspondiente y esperada revancha: boxeo, karate, lucha, natación, atletismo, esgrima, tiro al blanco, equitación, salto con garrocha y piragüismo. Y las veinte veces fue Ezequiel el justo vencedor de todos los combates. Por otro lado, al margen de las competencias propias del calendario académico, los dos jóvenes se tomaron a golpes en tres ocasiones. Y fue Juan Ignacio el que se llevó la peor parte en todas las peleas.
Ezequiel Fritzler era quien más coincidencias tenía con el comisario Villafañe. Estaba de acuerdo con él en estimar como muy peligroso el creciente ingreso de inmigrantes y a no desvincularlo del tráfico de drogas. Las dos cosas eran, para ellos, parte de un todo inseparable. En cambio, Juan Ignacio, a pesar de pertenecer a una familia de clase media acomodada, no parecía darle a la cuestión la misma importancia que le daba su bravo colega.
Y es por todo esto que llevamos dicho hasta ahora que, en su momento, Juan Ignacio recibió como un tremendo cachetazo la noticia de saber que iba a tener que compartir varias horas de guardia con su viejo verdugo de la escuela, pero finalmente se convenció de que mucho más grave sería no aceptar el nuevo destino que había decidido Villafañe. Entre los muchachos también abundaban las murmuraciones y los chismes estaban a la orden del día.
En la Departamental de Ramos Mejía, Juan Ignacio y Ezequiel compartían un despacho amplio y luminoso con otros dos jóvenes policías en el segundo piso de un edificio muy moderno, una construcción que era parte de las grandes reformas infraestructurales que venía llevando adelante el gobernador Cipriano Calabró. Estos dos policías, Ramiro Toranzo e Iván Filipetto, formaban parte de la camada que también había egresado en 1989. Eran dos muchachos de veintitrés años con una notable capacidad de trabajo. Su función consistía en ser el complemento intelectual de Juan Ignacio y Ezequiel, quienes estaban la mayor parte del tiempo en la calle. La relación que mantenían estaba limitada, estrictamente, a lo laboral. Cada dos semanas tenían una reunión formal que podía extenderse varias horas. En esos encuentros analizaban toda la información que tuviera que ver con la banda del Peruca. Atendían otros asuntos, pero este tenía una comprensible preeminencia.
Desde el momento en el que Iván y Ramiro se establecieron en la oficina, que durante un breve tiempo solo habían ocupado Juan Ignacio y Ezequiel, este último se encargó de dejarle en claro a su compañero que no quería ningún tipo de confianza con los que él designaba, peyorativamente, «policías de escritorio». Este recelo se fundaba en que su trabajo se realizaba siempre lejos del lugar de los hechos. En cambio, según su parecer, eran ellos los que todos los días ponían el cuerpo, los que, de buenas a primeras, podían perder la vida. «Nada de confianza con estos tipos», le dijo varias veces. «No quiero que pase nada entre nosotros por culpa de terceros», le advirtió Ezequiel en términos muy poco amistosos. Fueron estas palabras las que dieron lugar a una de las primeras disputas que tuvieron, apenas comenzaron a trabajar juntos, después de varios meses de no verse las caras.
Un día de octubre de 1990, los cuatro policías discutieron por el tema que tanto le preocupaba a Villafañe. La polémica fue subiendo de temperatura hasta que Juan Ignacio tuvo que interponerse entre Ezequiel y Ramiro, quien solo trataba de explicarle que lo que estaba aconteciendo con el misterioso Peruca era algo que no podía acotarse a una cuestión policial porque esto, simplemente, excedía a la Policía. Las razones económicas y sociales, que estaban en la base de lo que provocaba este imparable oleaje inmigratorio, eran cuestiones que debían ser atendidas por las autoridades políticas. Para Ramiro, la Policía debía cumplir, sobre todo, tareas de inteligencia. Y luego tratar de incidir en las autoridades para que fueran estas quienes tomaran las decisiones políticas necesarias. Detenerse, solamente, en la faceta policial solo conduciría a la aparición de problemas cada vez más graves, porque la institución podría verse desbordada si las predicciones de Villafañe se cumplían. Además, las arcas de los narcotraficantes profundizarían la corrupción interna. A decir verdad, Ezequiel comprendía la bien razonada exposición de Ramiro. Es más, este era también el pensamiento de Juan Ignacio. Ya habían conversado sobre este tema y, en líneas generales, los dos antiguos rivales se habían puesto de acuerdo. Fue por eso por lo que, probablemente, la reacción de Ezequiel, desmedida a todas luces, tuviera la sola intención de probar si Juan Ignacio sería capaz de alinearse con los puntos de vista de Ramiro, el policía de escritorio. Y esta prueba le había dado el resultado que esperaba: Juan Ignacio permaneció todo el tiempo callado hasta que fue necesaria su mediación física para que los muchachos no se fueran a las manos. Al día siguiente, Ezequiel pidió perdón por su desmesurada reacción, las disculpas fueron aceptadas y todo volvió a la situación previa.
Los dos muchachos llegaban a la Departamental de Ramos Mejía a las 9.30 o 10.00 horas. No tenían un horario muy rígido debido a la naturaleza de unas tareas que, la mayoría de las veces, los mantenían ocupados hasta altas horas de la noche. Ezequiel lo hacía en su Mini Cooper verde claro y Juan Ignacio en su impecable Kawasaki negra. No era raro que se encontraran en el vestuario donde se ponían el uniforme e intercambiaran algunas opiniones. Luego se dirigían a la oficina de Villafañe o a la amplia playa de estacionamiento para abordar el móvil 1990, patente ONN 537.
A los pocos días de la discusión que habían tenido por el Peruca, este volvió a hacerse presente de alguna manera, a entrar en ese despacho donde la temperatura estaba siempre al rojo vivo. Ramiro e Iván miraban tres nuevos identikit que habían hecho del inhallable pandillero. Los dos jóvenes policías observaban en silencio los tres retratos, atrapados por cierto magnetismo, con la vista fija en esos dibujos que, a pesar de su falta de color, dejaban ver un rostro de ojos rasgados, de alguien presumiblemente moreno, con un lacio y largo pelo negro, finas cejas y una boca sensual. Un muchacho que más que un peligroso delincuente parecía el inmejorable dibujo de un artista. Estaban absortos, cruzando entre ellos brevísimas miradas, hasta que ingresaron, como de costumbre, Ezequiel y Juan Ignacio. Ellos se sumaron al minucioso examen de las tres imágenes. Juan Ignacio tomó una de ellas y, durante dos largos minutos, se la quedó mirando fijamente. Ezequiel se hizo con otro de los identikit y también se detuvo en una observación que contrastaba marcadamente con la mirada más contemplativa de Juan Ignacio, un tipo de indagación que se daba tiempo para atender también la expresión de su colega, cuyos hermosos ojos claros reposaban en el dibujo que mostraba al Peruca con el pelo largo y los labios apenas separados, casi como si se estuviera sonriendo o, mejor dicho, riéndose de todos ellos.
—Si estamos seguros de que es así, como aparece acá, no nos podemos equivocar –se animó a decir Juan Ignacio, apoyando con sumo cuidado el material que había tomado y tratando de hacerse con el otro que, sin embargo, Ezequiel logró agarrar antes que él.
Ezequiel le lanzó una breve y furiosa mirada. Acto seguido comenzó a comparar este segundo identikit con el que había observado en primer término. En el despacho reinaba un silencio solo interrumpido, de vez en cuando, por la musicalidad ferroviaria que el paso del tren Sarmiento les deparaba. Iván fue a servirse un café y les ofreció a los demás. Ramiro le aceptó la mitad del pequeño pocillo. Ezequiel se negó, primero, y lo mismo hizo Juan Ignacio, como si fuera un eco. El sol que entraba por el amplio ventanal bañaba el despacho, los sólidos muebles de madera y, en especial, la mesa en torno a la cual los cuatro jóvenes policías realizaban su cuidadosa pesquisa.
—Ya estoy un poco mareado con todos los que hicieron –dijo Ramiro.
—No son muy distintos, hay ligeros matices –acotó Ezequiel, lacónicamente.
—Yo lo veo siempre igual –opinó Juan Ignacio con cierta timidez, mirando los dibujos.
—No son iguales, acá los matices importan mucho –afirmó Ezequiel, mirándolo, esperando que Juan Ignacio dejara de observar los dibujos de una buena vez y lo mirara a la cara.
—Eso es cierto –coincidió Iván.
—El identikit no es una foto, pero si los datos con los que se elabora están bien sopesados se pueden obtener buenas reconstrucciones. En algunos casos podemos llegar a una precisión superior al noventa por ciento –explicó Ramiro como si fuera un profesor que le está dando una clase a sus alumnos.
—Mejor todavía. Si él es así no creo que nos podamos equivocar –volvió a decir Juan Ignacio.
Ezequiel lanzó un suspiro de fastidio.
—El tema es que los identikit parecen buenos, pero al tipo no lo encontramos nunca –manifestó Iván con una media sonrisa.
—Porque está bancado. Está bien protegido por gente nuestra, por jueces y políticos –dijo Ezequiel, expresándose de una manera semejante a la del comisario Villafañe.
—Seguro que no es ningún boludo –sostuvo Juan Ignacio.
—Lo que importa son los apoyos que tiene –dijo Ezequiel.
Juan Ignacio levantó la vista y miró a Ezequiel. Ramiro e Iván hicieron lo mismo. Fue un breve cruce de miradas, suficiente para que cada uno pudiera comunicar lo que pensaba, transmitir, sin palabras, lo que sentía. Luego, Ezequiel saludó a los policías y abandonó el despacho. Juan Ignacio hizo lo mismo y fue tras los pasos de su compañero.
—Me cuesta entender que los hayan juntado –dijo Ramiro.
—Se odiaban en la escuela y se nota que siguen igual –opinó Iván.
—Estos no cambian más.
—Mejor sigamos porque si no le llevamos nada a Villafañe, se va a poner reloco.
—Estos nuevos elementos le van a servir para convencerse de que los grandes problemas los traen los inmigrantes. Si no son los peruanos son los chinos, ¡jajajajajaja!
—Vamos a tener que decirle que ahora se trata de los chinos y de los peruanos juntos.
—¿Por qué decís eso? ¿Qué pensás?
—Para mí es la banda del Peruca la que está matando a los mafiosos chinos y les cobra a los dueños de los supermercados menos de lo que pretende la mafia china.
—Buen negocio.
—Hace unos meses, los dueños de los súper denunciaron que les pidieron setenta mil dólares para no matarlos. El Peruca los protege por mucho menos.
—¿No te parece demasiado simple esa explicación?
—Para nada. Los tipos que hace apenas seis meses cerraron los supermercados para pedir protección policial son los que ahora piensan que lo mejor que puede hacer la Policía es no meterse. En el medio murieron varios chinos que extorsionaban a los dueños de los súper.
—Sí, eso es verdad.
—¿Tu duda es que el Peruca esté metido en esta?
—Bueno, no sé. Hablamos de ese hijo de puta todo el tiempo y nunca lo vimos, no sabemos nada. Parece el personaje de algún cuento.
* * *
Al anochecer de aquel mismo día, Juan Ignacio y Ezequiel fueron a The Pits, el pub del Negro Eduardo, un brasileño, viejo amigo de la infancia de Juan Ignacio, un joven al que seguía vinculado porque el muchacho era el informante más confiable que tenían. El pub estaba a siete cuadras de la estación Haedo, en una calle oscura, con la calzada empedrada y una sola lámpara en el medio exacto de la cuadra. Era un lugar seguro, el ámbito ideal para quienes no deseaban quedar demasiado expuestos en ambientes con mayor concurrencia de público. Pero esta característica no lo liberaba de la inevitable trascendencia que le daban algunos conflictos que habían terminado en tremendas batallas entre grupos rivales. De hecho, había sido en The Pits donde habían asesinado a Choi, un joven chino de veintidós años, cuyo padre era dueño de varios supermercados, todos estratégicamente ubicados a lo largo de la línea del Ferrocarril Sarmiento. Choi había sido visto, pocos días antes de su muerte, con un grupo de personas, algunas de las cuales no parecían ser de nacionalidad argentina. Y no pocos de esos encuentros habían tenido lugar en el pub del Negro Eduardo. La oscuridad de la zona lo fue convirtiendo en el lugar idóneo para el encuentro de personajes de toda clase. Su ubicación en un subsuelo no hacía más que completar, simbólicamente, su relación con las cosas bajas, subterráneas, ocultas. En el pub del amigo de Juan Ignacio confluían desde miembros de la barrabrava del club de fútbol Deportivo Morón hasta pibes más o menos bien que solo deseaban jugar un partido de pool y tomar una cerveza con sus amigos. The Pits era un espacio exclusivista, el ámbito en el que se daban cita quienes necesitaban verse las caras o estar bien al tanto de todo lo que estaba sucediendo. No se sabe de quién fue la ocurrencia. Las cosas surgen y después se instalan con una fuerza que hace difícil hallar al iniciador de lo que con el paso del tiempo se volverá costumbre. La cuestión era que las paredes del baño de The Pits hacían las veces de las páginas de un libro en el que muchas manos, muchísimas y no siempre anónimas, iban anunciando los sucesos por venir o dejando las claves de los que ya habían ocurrido. Y el Negro Eduardo no se implicaba con los asistentes más que como alguien que solo brinda un servicio. Poseía el don de saber situarse muy por encima de los que se enfrentaban y no quedar como el protector de ningún parroquiano. Por su amistad con Juan Ignacio sabía que The Pits era visitado por algunos policías de otras zonas, efectivos que desde hacía unos meses se hacían pasar por simples asistentes. Entre estos se contaban dos jóvenes que estaban al mando del corrupto Benedicto Marianetti, titular de la Comisaría Segunda de Haedo. Ya hablaremos de ellos, de la noche en la que se cruzaron con Juan Ignacio y de los límites que se atrevieron a pasar sin sopesar siquiera las posibles y graves consecuencias de lo que habían hecho.
Ezequiel estacionó el Mini Cooper a dos cuadras de The Pits y fueron caminando, vestidos de civil. Por lo general, realizaban esa visita antes de las diez de la noche, antes de que el lugar estuviera lleno de chicos. La obvia intención era no ser vistos ni siquiera por esos policías que asistían de incógnitos y que podían complicarlo todo si sus visitas se hacían conocidas. Lentamente, bajaron la escalera; lo hicieron sin mirar a los pocos muchachos que ya ocupaban algunas de las redondas mesas negras y se dirigieron a la barra que Eduardo atendía con la colaboración de Gino, un chico que hacía apenas pocos días había empezado a trabajar allí. Un tema de Sinead O´ Connor, Nothing Compares to you, había empezado a sonar ni bien los dos policías pisaron el primer peldaño de la escalera. Cuando estuvieron frente a frente, Eduardo y Juan Ignacio se abrazaron, como siempre, sin disimular el cariño que se tenían. Luego, el dueño del pub saludaba a Ezequiel, le daba informalmente la mano y un beso. Ezequiel se había acostumbrado a ser tratado como si fuera un personaje secundario, pero le desagradaba la confianza que Eduardo explicitaba cada vez que lo veía a Juan Ignacio, las miradas repletas de claras alusiones, el inocultable brillo de los ojos. Los tres muchachos se encaminaron hacia el final de la larga barra de cedro. Sin que nadie lo llamara, Gino se acercó y les consultó si deseaban tomar algo. Eduardo pidió una cerveza para él y otra para Juan Ignacio; Ezequiel, una medida doble de un licor llamado Tía María. Gino se retiró para preparar el pedido.
—Esperá que el pendejo traiga las cosas y después hablamos tranquilos.
—Perfecto. No tenemos mucho tiempo –dijo Juan Ignacio.
—¿De dónde lo sacaste al pibe? –preguntó Ezequiel, con un tono relativamente intimidatorio.
—Quedate tranquilo que la semana pasada cumplió dieciocho –le respondió Eduardo, sonriendo.
—Después le pido el documento –dijo Ezequiel.
Los tres jóvenes se rieron.
Gino regresó con las dos espumosas y heladas cervezas ya servidas y tres platitos con aceitunas verdes, maníes y palitos salados. Luego fue en busca de la botella de Tía María, de una copa ancha, de whisky, y de dos trozos de hielo y preparó el pedido de Ezequiel.
—Dejanos solos un momento, que nadie nos interrumpa –le pidió Eduardo a Gino.
—Listo –dijo Gino, dirigiéndose al otro extremo de la barra.
—¿Qué sabés de la muerte del chino? –disparó Ezequiel, tomando la iniciativa, cansado de este breve protagonismo de Juan Ignacio.
—Para mí que no es casual –empezó a decir Eduardo.
—Seguro, lo mataron por el viejo –acotó Ezequiel antipáticamente.
—¿Pensás, Edu, que la banda del Peruca puede estar atrás de esto? –le preguntó Juan Ignacio.
—No sé. Puede ser. Mataron al chino porque el padre transó la protección privada. Eso es lo que pienso.
—¿Con quienes pensás que arregló?
—El chinito no era ningún santo. Yo lo vi con gente de la Gardel.
—Seguro que el padre le pagó al Peruca para que les diera protección contra los mafiosos chinos que los estaban extorsionando. No te olvides de que los chinos que aparecieron muertos en el descampado de Merlo eran todos de la mafia. Para mí que a estos los mataron los peruanos para mostrar que la protección que ofrecían era en serio –disparó Ezequiel, sin pausa, mirando solo a Juan Ignacio.
—Puede ser, la cosa parece encajar bien –dijo Juan Ignacio.
—El padre del chino, primero, hizo cerrar los supermercados del cagazo que tenía, reclamó la protección de la Policía y después se echó para atrás, decime por qué cambio de opinión –reflexionó, agudamente, Ezequiel.
—Sí, es razonable lo que decís –manifestó Juan Ignacio.
—¿Nunca lo viste, jamás estuvo acá? –quiso saber Ezequiel.
—Creo que conozco a todo el mundo que viene a The Pits, pero no sé si ese tipo anduvo por aquí alguna vez. Quizá estuvo y no lo recuerdo o no lo vi.
—Pero algo tuviste que escuchar.
—Escuchar, sí. Parece que el tipo es muy malo. Los paraguas se tuvieron que ir de la villa. Los pocos que se quedaron son viejos que no joden a nadie.
—Hay que entrar con un par de tanques. Eso es lo que va a terminar pasando. Todo se va a ir de límite, como piensa el jefe –manifestó Ezequiel.
—Bueno, Edu, gracias por todo, pero lo mejor va a ser que nos vayamos. Está empezando a llegar gente –dijo Juan Ignacio.
Los tres muchachos se saludaron. Juan Ignacio volvió a darle un beso y un abrazo al Negro Eduardo. Y este le dio informalmente la mano a Ezequiel. Lentamente, los dos policías comenzaron a retirarse del pub. Lo hacían sin mirar a nadie. Ezequiel quiso llevar a Juan Ignacio hasta la casa, pero este no aceptó la propuesta de su bravo colega. Le pidió, sí, que solo lo llevara hasta la estación Haedo para que él pudiera tomar el tren, pero Ezequiel insistió con llevarlo hasta la casa. Y Juan Ignacio reiteró su negativa. Entonces se despidieron. Juan Ignacio comenzó a caminar en dirección a la estación Haedo. Ezequiel subió al auto y con las manos aferradas al volante seguía con la vista al compañero que se alejaba, quien poco a poco se iba convirtiendo en un punto que, finalmente, se devoró la oscuridad de la noche. Cuando no lo vio más puso en marcha el auto y decidió dar unas vueltas por el barrio con la intención de hacer un poco de tiempo. A las once y media, Ezequiel llegó a la estación Haedo y detuvo el auto sobre la avenida Rivadavia. Había menos tráfico. Había más silencio. Se sentía en el aire, más limpio, un aire en el que dominaban los olores misteriosamente retenidos en todas las estaciones ferroviarias. Corriendo, cruzó la ancha y desierta avenida. En la estación, subió de a dos los escalones y buscó a Juan Ignacio en la solitaria plataforma. Pero Juan Ignacio ya había subido al tren casi vacío. Ezequiel, esta vez, había llegado tarde. Cabizbajo, regresó al auto, que algunos pibes miraban, codiciosos. Abrió la puerta y casi se dejó caer como un peso muerto, con los brazos vencidos. Había dejado la radio encendida, con el dial en el 94.3 de FM Horizonte, la emisora preferida de su compañero. En ese momento pasaban un tema emblemático de Rod Stewart, una canción que Juan Ignacio le había traducido hacía apenas unos días: Downtown train.